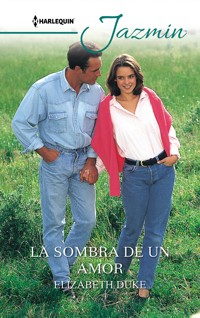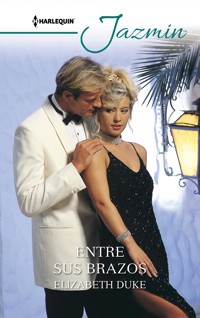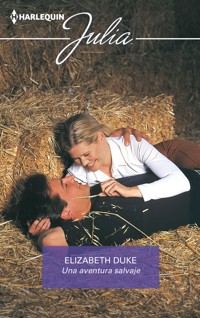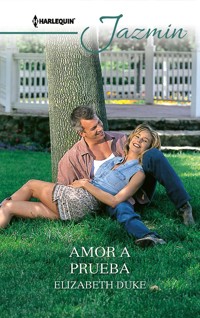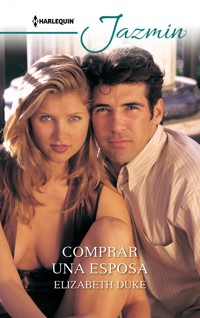
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Estaba claro que el dinero no podía comprar amor, pero ¿podría proporcionarle una esposa? Claire necesitaba desesperadamente un billete de avión de vuelta a Australia y dinero para ayudar a su hermana. Adam Tate estaba dispuesto a ayudarla con una condición: que Claire se convirtiera en su esposa y en la madre de su hijo Jamie de dos años. Adam era rico, encantador y atractivo. Al principio, todo parecía muy sencillo: una simple ceremonia y todos los problemas de Claire estarían resueltos. Al menos, los financieros. Pero Claire sabía que le sería difícil no involucrarse emocionalmente con Adam. ¿Estaba preparada para comprometer su corazón? ¿Para lo bueno y para lo malo? ¿Para siempre y sin esperar nada a cambio?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Elizabeth Duke
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Comprar una esposa, n.º 1385 - marzo 2022
Título original: The Marriage Pact
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-562-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL SUEÑO de Claire había sido siempre visitar Venecia. Venecia, la ciudad mágica, romántica, la ciudad de cuento de hadas que flotaba sobre el mar. Por fin estaba en Venecia, pero tras sólo dos días de estancia de una visita que hubiera debido de durar una semana, el viaje de sus sueños se había convertido en un desastre. Estaba abatida. Había perdido el empleo de niñera y el matrimonio inglés que la había contratado la mandaba de vuelta a Londres. Y lo peor de todo era que perdía el billete de avión gratis a casa, a Australia.
La culpa había sido sólo suya, por aceptar aquel empleo. Desde el principio había dudado del matrimonio Danns. El marido dejaba que sus ojos vagaran demasiado descaradamente sobre ella, y la mujer la miraba de un modo tan frío e inquisitivo que debería de haberse puesto en guardia. El caso era que el matrimonio necesitaba desesperadamente una niñera, y ella necesitaba con la misma desesperación un billete de vuelta a Australia. Ése había sido el señuelo.
Los dos niños, Holly de tres años, y Edward de cuatro meses, eran quienes finalmente la habían decidido. Sus ojos enormes y azules hubieran sido capaces de ablandar el corazón más duro.
Los dos primeros días en Venecia habían transcurrido sin problemas. Nada hacía sospechar lo que luego iba a ocurrir. El matrimonio, ambos médicos en Londres, había asistido a las conferencias del hotel con vistas sobre el Venetian Lagoon mientras ella cuidaba de los niños. Los había llevado a dar largos paseos a lo largo de la avenida marítima, habían explorado el Gran Canal en góndola y habían vagado por la plaza de San Marcos, en la que el esplendor bizantino de la basílica y las impresionantes arcadas de los edificios la habían robado el aliento. Holly, como era natural, había prestado más atención a las palomas.
También habían salido de paseo en góndola con los padres, paseo que ella habría disfrutado más si Hugo Dann no la hubiera estado mirando de arriba abajo desde su asiento. Había sido durante el segundo día de estancia en Venecia, mientras Holly movía los brazos intentando evitar que las palomas se le posaran sobre los hombros y la cabeza en la plaza de San Marcos, cuando había conocido al otro caballero inglés. Era aquel de cuya presencia se había percatado en el hotel, mientras desayunaba solo en una mesa.
Durante esos dos desayunos había tratado de no quedarse mirándolo suponiendo que él, ya de por sí suficientemente engreído, estaría acostumbrado a que las mujeres lo avasallaran. Era justo de ese tipo de hombres presumidos que no esperaban otra respuesta de las mujeres: moreno, guapo, de físico perfecto y cabello peinado con una naturalidad tal que no revelaba sino seguridad en sí mismo.
Claire había llegado a despreciar y detestar a ese tipo de hombres fríos y mujeriegos. Nigel era de ese tipo, aunque tuviera ojos azules. Un Apolo dorado de devastador encanto que la había hecho creer que era la única mujer del mundo. Pero no lo era. La tonta de Claire Malone había caído en las garras del seductor caballero inglés nada más verlo.
Aquel otro caballero inglés desconocido y sexy se había acercado a ella en la plaza de San Marcos a última hora de la segunda mañana de estancia en Venecia. Ella lo había mirado cauta y tensa. ¿Instinto de protección, tal vez?
Le había molestado tener que echar la cabeza hacia atrás para mirar hacia arriba a una considerable altura y poder verle los ojos. Sin duda, él tenía que adorar esa superioridad y ese poder masculino que su estatura le confería. Claire se había erguido en toda su longitud, uno setenta, para mirarlo. Ningún hombre, y menos aún un Adonis inglés de ojos letales, iba a hacerla sentirse inútilmente femenina.
—La he visto a usted durante el desayuno en el hotel —dijo él para comenzar con su táctica de aproximación mientras sus ojos, enormes y oscuros, brillaban demasiado amistosamente.
Desde el Quadri, el famoso café de la plaza, les llegaba la música de la orquesta que tocaba sus violines en la calle.
—¿En serio? —contestó Claire, que de ningún modo estaba dispuesta a admitir que había notado su presencia.
En realidad, hubiera querido negar su presencia también en ese momento, pero resultaba imposible. Llevaba la misma ropa del desayuno, una camisa de sport de algodón que resaltaba la amplitud de su pecho y hombros y unos vaqueros ajustados que resaltaban sus muslos y…
Claire miró a otro lado. Aquel hombre era pura dinamita. Irradiaba sexualidad y fuerza. ¿Qué estaría haciendo en un lugar como Venecia?, se preguntó. En realidad no le importaba. Desde su experiencia con Nigel, los hombres habían quedado descartados de su vida.
Del lado opuesto de la plaza la orquesta del Florian, otro café, rival y de igual fama, tocaba una melodía por su cuenta haciendo que resonara en las cuatro esquinas.
—¿Ha venido usted sola a Venecia? Me refiero a sola con los niños, claro —preguntó el caballero inglés mirando con curiosidad al bebé dormido en la mochila, colgado a la espalda de Claire, y a la niña que se le agarraba de la camisa.
¿Qué era lo que quería saber?, se preguntó. ¿Si podía pagar un viaje a Venecia con dos niños? ¿Qué le rondaba por la mente? Sus ojos lo miraron suspicaces. ¿Estaba acaso tratando de averiguar si estaba disponible? ¿Pero disponible para qué?
Claire levantó el mentón mientras sus ojos brillaban helados como la plata. De ningún modo iba a consentir que ese hombre pensara que estaba disponible para echar una cana al aire. Y menos aún disponible para nada serio, se dijo. Sobre todo, para tiburones como él.
—No son hijos míos, yo sólo los cuido —contestó molesta—. Y no he venido sola, he venido con los padres. Es posible que los haya visto usted en el hotel.
Lo cierto era que probablemente no los hubiera visto, se dijo. Siempre bajaban tarde a desayunar con la excusa de que necesitaban repasar las notas de la conferencia de aquel día, pero ella sospechaba que sencillamente querían dormir más y desayunar solos sin la distracción de los niños. El bebé tomaba biberón, de modo que en realidad no necesitaba a su madre.
—Ah, así que usted sólo cuida a los niños… —dijo el extraño, cuyos ojos, sin lugar a dudas, brillaron entonces.
Claire dio instintivamente un paso atrás. Sus ojos brillaban también, pero burlones. «Sé en qué estás pensando, pero puedes irte olvidando. Vete buscándote otra chica fácil», se dijo.
—Sí, soy su niñera —contestó escuetamente mientras echaba a caminar.
El extraño dio un paso agigantado y volvió a situarse a su lado.
—¿Es usted su niñera permanente o sólo la han contratado para este viaje?
Claire se detuvo y frunció el ceño. ¿Por qué le interesaba saberlo?, se preguntó. ¿Sería sencillamente para poder seguir hablando?
—Sólo estoy sustituyendo a su niñera de siempre, que tenía una infección en el oído y no podía volar —Meredith, una vieja amiga de Australia, la había recomendado para ese puesto sabiendo que acababa de perder el empleo, sabiendo que… que necesitaba alejarse de Nigel—. A finales de esta misma semana volveré a Australia —añadió con la intención de desanimarlo.
A Australia, se repitió, a casa. A los problemas de casa.
—¡Ah… Australia! Ya decía yo que tenía usted un acento extraño. Me preguntaba si… mmm… si su intención es buscar otro empleo de niñera en Australia.
Sus pestañas revolotearon mostrando una mirada fríamente interesada. ¿Es que acaso tenía debilidad por la niñeras?, se preguntó Claire.
—Lo dudo —contestó ella, seca—. Buscaré un empleo como contable o como auditora, que es para lo que estoy cualificada. Normalmente es a eso a lo que me dedico.
«Si tanto te gustan las niñeras, trágate eso, chico», pensó Claire arqueando una ceja. Si se había imaginado que era un de esas chicas frívolas y sin cerebro dispuestas a saltar sobre el primer hombre que se cruzara en su camino, tendría que meditarlo con más calma, se dijo.
—Bueno —añadió él con voz de seda revelando que eso era exactamente lo que había estado pensando—, es usted la prueba viviente de que la inteligencia y la belleza pueden coexistir, a veces —terminó mirándola con ojos oscuros y sonrientes y elevando una ceja de admiración.
Aquel hombre estaba tratando de coquetear con ella, se dijo Claire incapaz de creerlo. De modo que la belleza y la inteligencia, a veces, podían coexistir. Aquel comentario no demostraba sino que era un terrible y detestable machista.
—Me pregunto si se podría decir lo mismo de usted —soltó molesta—. ¿O es usted simplemente una cara bonita?
El extraño frunció las cejas de nuevo. Luego sonrió y sus labios se abrieron mostrando una blanca dentadura y unos hoyuelos donde antes sólo había piel tersa y morena. Entonces, Claire sintió una sacudida en su interior. Aquella rápida sonrisa tenía sobre ella un impacto extraordinario.
No, no, no, no, se dijo. Aquel devastador encanto inglés no iba a funcionar con ella. Ella era inmune a la belleza de cualquier caballero de Inglaterra. Prefería un australiano corriente, un chico decente, honesto y fuerte.
—¿Qué ha venido usted a hacer aquí? —preguntó volviendo de nuevo a caminar y sin importarle si él contestaba o no.
No estaba interesada en hombres encantadores de ojos sonrientes, sólo quería desaparecer o, mejor aún, que desapareciera él. A pesar de todo, el extraño, de una sola zancada, volvió a alcanzarla. Sin embargo Holly, por suerte, acudió en su rescate en ese momento poniéndose de puntillas para tirarle de la manga diciendo:
—¡Tengo hambre, quiero un helado!
—Muy bien, mi amor, te compraré un helado — contestó Claire, acelerando el paso y esperando que el inglés captara el mensaje y se marchara.
Pero no fue así. En lugar de ello dijo, dirigiéndose a la niña:
—Yo te invitaré a helado en el Florian.
Pasaban justo por delante del famoso café, y las notas de Fly me to the moon resonaban en sus oídos. Claire no lo dudó. Fingió no haberlo oído. De ningún modo iba a consentir que aquel pesado les invitara a nada, y menos aún que tratara de comprar sus favores, si era eso lo que pretendía. Además, se dijo, el Florian estaba muy por encima de las modestas posibilidades de su bolsillo.
—Hay una heladería a la vuelta de la plaza —comentó con brusquedad—. Vamos, Holly —añadió tirando de ella y arrastrándola casi.
El inglés se apresuró a seguir sus pasos.
—He venido en viaje de negocios, por desgracia, no de placer —continuó contestando a su pregunta a pesar de ser evidente que no le interesaba la respuesta—. A un congreso en el Cipriani… aunque he preferido no alojarme allí. Me gustan más los hoteles tranquilos, el trato es más agradable.
Esa respuesta le sorprendió. Había imaginado que un hombre como él disfrutaría de ese tipo de lugares, del glamour, del brillo social. Quizá, se dijo cínicamente, sólo deseaba alejarse de sus camaradas, apartarse del resto de los delegados del congreso para poder acercarse a mujeres solitarias con más facilidad.
—¿Y está haciendo novillos esta mañana? —preguntó con voz dulce aminorando la marcha mientras Holly gimoteaba—. Camina usted demasiado deprisa.
—No, desde luego —contestó él, poniéndose a su lado—. Tengo la mañana libre.
—¿Y dónde están sus compañeros de congreso? —volvió a preguntar mirando a su alrededor. ¿Acaso no había conseguido hacer amistad con ninguno?, se preguntó—. ¿Es que están más interesados en el glamour social del Cipriani que en la belleza artística de Venecia?
—Lo dudo. Están en una conferencia esta mañana, una que a mí no me interesaba. Yo he venido a dar unas charlas sobre el efecto de Internet en las comunicaciones a escala mundial. Daré mi conferencia final esta tarde.
—¡Ah! —exclamó examinándolo igual que había hecho él minutos antes—. Bueno, entonces es usted la prueba viviente de que la belleza y la inteligencia pueden coexistir… a veces —soltó sin poder resistirse a la tentación.
Los labios del inglés, sensuales y bien formados, tuvo que admitir Claire, volvieron a esbozar una sonrisa ahondando los hoyuelos de sus mejillas.
—Touché —aplaudió él débilmente, con ojos sonrientes.
Por mucho que Claire deseara que aquel hombre la desagradara, por mucho que quisiera que todo en él la molestara, tenía que reconocer que le gustaba el que hubiera apreciado su forma irónica de devolverle el cumplido. Nigel, en cambio, se habría ofendido y habría exigido, herido y orgulloso, que retirara sus palabras. Nigel siempre quería controlar todas las situaciones.
—Y las personas que la han contratado, ¿le conceden tiempo libre? —preguntó el extraño mientras entraban en una estrecha calle a espaldas de San Marcos llena de exquisitas tiendas de moda abriéndose camino por entre los numerosos turistas—. Me refiero a por las noches, claro, cuando los niños están durmiendo.
Las noches, por supuesto. Lo sabía, se dijo Claire mientras echaba un vistazo rápido a los escaparates.
—Me temo que no —contestó cortante como si quisiera asegurarle que, aunque no fuera así, nunca malgastaría su precioso tiempo con él.
—¿Así que está usted en Venecia, en la ciudad del romanticismo, y no dispone de un solo minuto? ¡Es indignante! —exclamó incapaz, según parecía, de leer en su mirada.
Aquel hombre, pensó Claire, tenía tanto ego como audacia.
—He venido a trabajar, a cuidar de los niños, no de vacaciones —respondió—. Tampoco las personas que me han contratado están de vacaciones. Han venido para asistir a un congreso de medicina —añadió ladeando la cabeza mientras un mechón de sedoso pelo castaño se arremolinaba sobre su mejilla—. A pesar de todo, he podido ver bastantes cosas de Venecia.
—¿Ah, sí? —preguntó él, burlón—. ¿Y qué es lo que ha visto?
—¡Más que usted, seguramente! Esta mañana hemos entrado en la basílica de San Marcos, y fuimos de los primeros en llegar a la plaza. Hemos estado en el Palacio del Dogo, en el Gran Canal… y no una vez. Hemos comprado souvenirs, hemos observado los barcos de turistas desde la azotea del hotel… Desde allí, las vistas de Venecia son increíbles en el crepúsculo. Ayer noche vimos una magnífica puesta de sol… —aquel comentario, pensó, había sido un error.
—¡Qué romántico! —contestó él, irónico—. Ver una puesta de sol en Venecia con una niña de tres años. Debería usted de haberla visto con un hombre, no con una niña.
—Quizá encuentre la compañía de una niña más agradable que la de un hombre —respondió ella, pensando en Nigel.
Había sido precisamente durante una puesta de sol cuando había encontrado a Nigel en su apartamento con otra mujer.
—¿Es que no le gustan los hombres? ¿O es sólo… un hombre en particular quien le disgusta? —preguntó como si aquella idea le divirtiera—. ¿Una mala experiencia, tal vez? —inquirió con delicadeza.
Por alguna razón, su tono de voz le molestó. Sonaba presumido. Como si él nunca se hubiera visto desdeñado por el sexo opuesto, pensó. Bueno, pues ahí tenía a una mujer que lo despreciaba. A él y a todos los caballeros de Inglaterra.
No estaba pensando sólo en Nigel. Pensaba también en su guapísimo y elocuente cuñado, en Australia. Ralph Bannister era otro caballero inglés que había entrado de improviso en la vida de su hermana para… convertirla en un infierno. Desde luego, se dijo, resultaba evidente que tanto ella como Sally sabían escoger a los hombres.
—No, claro que me gustan los hombres —respondió mirándolo directamente a los ojos mientras se paraba delante de la heladería—. Sólo me disgustan los impecables caballeros ingleses. Los encuentro insufriblemente engreídos y poco de fiar.
Justo cuando iba a girar sobre sus talones para entrar en la heladería, las miradas de ambos se encontraron durante un breve segundo. Claire se sintió incapaz de apartar la vista.
—Tienes los ojos más hechiceros que nunca haya visto —murmuró él, mientras el brillo de los suyos la hechizaba a ella—. Grises con puntos negros… —añadió con una mirada letal—. Ojos nocturnos, de dormitorio.
«¡Ojos nocturnos, de dormitorio!», repitió Claire en silencio, escandalizada.
—Ése es precisamente un lugar en el que no los vas a ver —soltó en respuesta—. ¡En mi dormitorio!
—¿Y qué te parece… el mío? —murmuró él con una sonrisa de lobo.
Claire contuvo el aliento mientras sus ojos lanzaban destellos de ira.
—¡Ni en sueños!
Los labios sensuales del extraño volvieron a sonreír admirados.
—Mmm… una mujer que sabe defenderse… eso me gusta.
—¡Quiero un helado! —gritó Holly.
—Sí, cariño, ahora mismo.
Claire miró por última vez al inglés de ojos sonrientes y se volvió para entrar en la heladería empujando a Holly. El bebé seguía dormido a su espalda. Respiraba con dificultad y el corazón le latía a toda velocidad en el pecho, pero trató de calmarse. Debía de estar completamente colorada, recapacitó avergonzada. Por muy indignante que hubiera sido la conducta de él, ella se había mostrado antipática y poco educada desde el principio. Lo había llamado engreído y de poco fiar. No era propio de ella comportarse así.
Aquel hombre había puesto el dedo justo en la llaga. Se parecía mucho a Nigel. Ambos eran mujeriegos, atractivos, presumidos y seguros de sí mismos. No obstante eso no la excusaba, recapacitó. Debería pedirle disculpas.
Bueno, estaba segura de que no lo necesitaba, recapacitó con más realismo. Un hombre tan arrogante como él requería de más de un desprecio para desanimarse. En el fondo se lo merecía, pensó. No era ella quien lo había perseguido, sino él. ¡Ojos de dormitorio!, recordó. Los hombres como él necesitaban más de un desplante.
Al salir de la heladería momentos más tarde se quedó de piedra. Aún seguía ahí, de pie, haciendo tiempo mirando un escaparate. Antes de que pudiera escabullirse en la dirección contraria a la que él miraba, él la había alcanzado.
—Tienes que dejarme redimir la desastrosa opinión que tienes de los ingleses —dijo con una sonrisa encaminada precisamente hacia ese objetivo. Sin embargo, no lo consiguió. Claire endureció el corazón—. No todos somos tan deshonestos, tan mujeriegos ni tan libertinos como tú pareces pensar. A pesar de la forma en que nos comportamos a veces… —aseguró con expresión penitente y ojos traviesos. Aquel hombre era incorregible, pensó Claire— Déjame que te lo demuestre, déjame que te invite a una copa esta noche, cuando los niños estén acostados. En el hotel, si lo prefieres. En el bar —especificó como para darle a entender que no seguía pensando en dormitorios. Claire abrió la boca lista para inventar una excusa, pero él le tocó el brazo y añadió—: Por favor… esta noche será la última que pase en Venecia.
Claire se sobresaltó con aquel contacto a pesar de su ligereza. El vello de sus brazos desnudos se erizó como el de un gato. Nunca en la vida había sentido con tanta fuerza el contacto de ningún hombre. Aquello era repulsión, se dijo apresurándose a etiquetarlo. Indignación, desagrado. Cualquier cosa menos placer.
—No lo creo posible —contestó nerviosa, recordando lo persuasivo y encantador que se había mostrado Nigel al principio. El bebé, a su espalda, comenzó a llorar—. Tengo que marcharme, tengo que darle el biberón al niño. ¡Adiós!
—Yo también voy al hotel —contestó él incapaz, según parecía, de captar el mensaje o de creer seriamente que lo estuviera despreciando. Luego, la tomó del brazo y la condujo a través de la multitud de turistas—. Tengo que cambiarme de ropa y recoger el maletín. Voy a ir a comer al Cipriani con los otros delegados del congreso antes de la conferencia de esta tarde.
Bueno, pensó Claire aliviada, entonces al menos ésa sería la última vez que lo viera. Sin embargo no dejaba de notar pequeños cosquilleos producidos por su contacto.
—Por favor, no dejes que te retenga. Holly anda muy despacio.
—No tengo tanta prisa —contestó él, aminorando la marcha—. Así que… tomarás un avión a Australia a finales de esta semana. ¿Y vas a ir directamente desde Venecia, o pasarás primero por Londres?
—Tengo que ir a Londres a recoger el resto de mis cosas, pero saldré de Heathrow en el primer vuelo disponible —contestó Claire escueta reprimiendo un suspiro.
¿Es que no iba a poder librarse de él?, se preguntó. ¿Por qué se mostraba tan insistente? ¿Por qué se molestaba en perseguir a una chica que le había demostrado sin reparos que no estaba interesada en él? Era lo suficientemente guapo y atractivo como para conquistar a cualquier otra mujer, y probablemente fuera rico.
Debía de tratarse de un asunto de orgullo, se dijo. No debía de estar acostumbrado a que nadie lo despreciara, y estaba decidido a imponerse masculinamente sobre ella hasta que cayera rendida a sus pies. Y una vez que hubiera vencido, recapacitó, perdería todo interés y se marcharía con el orgullo intacto. Bueno, se dijo Claire con ojos desafiantes, que insistiera si quería. Ella era inmune a toda conquista, sobre todo a la de un carismático inglés.
—¿No vas a decirme tu nombre, al menos?
Claire miró para arriba desdeñosa y se encontró a sí misma hipnotizada bajo el impacto electrificante de sus ojos negros y redondos. Tragó. Bueno, no iba a hacerle ningún daño decirle su nombre, pensó. Además, no hacerlo era de mala educación. Después de todo eran huéspedes del mismo hotel, y él desaparecería a la mañana siguiente.
—Claire —contestó, molesta al escuchar cierta ronquera en su tono de voz. Se aclaró la garganta y añadió—: Claire Malone.
No le preguntó cómo se llamaba, pero él se lo dijo de todos modos.
—Adam Tate —hizo una pausa y luego continuó—: Yo también volaré a Australia en unos pocos días. Desde Londres.
—¿En serio? ¿De vacaciones? —preguntó sin querer.
Hubiera preferido no mostrar interés, no quería animarlo a continuar la conversación.
—En parte por placer, en parte por negocios. Tengo intereses financieros en Melbourne, y además voy a asistir a una boda. Poseo una finca ganadera de ovejas en el distrito de Victoria, al oeste, a tres horas de Melbourne. Iré a ocuparme de ella mientras mi encargado se va de luna de miel.
Claire tuvo una extraña sensación, una sensación como de destino, de inevitabilidad… de hado ineludible. Tragó intentando desecharla y él volvió a preguntar:
—¿En qué parte de Australia vives?
—En Melbourne —contestó ruborizándose.
Su voz seguía sonando ronca, se dijo sonriendo interiormente. Había tratado de responder a su pregunta con la mayor naturalidad, intentando demostrarle que no iban a volver a encontrarse, ni en Venecia ni en Australia.
—Vaya, ¿qué te parece? —exclamó él.
Podía sentir sus ojos observándola a pesar de estar de perfil, podía sentir lo que rondaba su cabeza, sentir cómo especulaba lleno de satisfacción. Deseó arrancarle todas aquellas ideas de raíz. Si él se imaginaba que iba a darle su dirección, que iba a acceder a verlo en Australia…
—Me necesitan en casa con urgencia —añadió con brusquedad—. No voy a tener mucho tiempo cuando vuelva.
—Mmm… ¿Tienes problemas familiares? ¿Alguien está enfermo? —se aventuró a preguntar.
—Es mi… —se interrumpió y frunció el ceño.
A su hermana no le habría gustado que fuera por ahí contando sus problemas personales con extraños, se dijo. Lo odiaría. La pobre Sally ni siquiera había querido discutir sus asuntos matrimoniales con ella, con su propia hermana. Durante meses había negado que los tuviera, inventando toda clase de excusas para el comportamiento de su marido y para sus egoístas excesos hasta que resultaron insoportables e imposibles de ocultar. Para entonces, Claire estaba al otro lado del mundo, en Londres, y sólo pudo mandarle dinero. Le mandó el suficiente como para que no le cortaran la luz y el teléfono, y le ofreció su apoyo moral a distancia.
—¿Te importaría que habláramos de otra cosa? —preguntó después de aquella reflexión.
«O mejor que no habláramos en absoluto», recapacitó mirándolo con ojos helados.
—De todas formas —contestó él sin perder detalle—, tendrás que buscar trabajo cuando vuelvas a casa… ¿no es así? Un empleo de contable —hizo una pausa—. ¿Es que no puedes volver a la empresa en la que estabas?
—No —contestó Claire, reprimiendo un suspiro tembloroso.