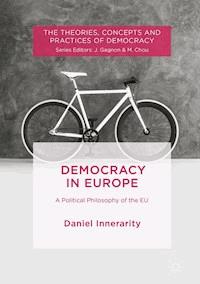Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La democracia sólo es posible gracias a un aumento de la complejidad de la sociedad, pero hoy en día esa misma complejidad parece distanciarnos de la propia democracia. Entonces ¿cómo podemos conseguir una política que nos resulte más comprensible? Hay un claro desajuste entre lo que una democracia nos presupone a los ciudadanos y nuestra capacidad para cumplir con esas exigencias. En la actualidad, el origen de algunos de los principales problemas políticos reside en el hecho de que la democracia necesita unos actores que ella misma es incapaz de producir. Sin una ciudadanía activa y participativa, formada e informada, que entienda lo que se debate en el espacio público de forma que pueda intervenir en él, es imposible hablar de calidad democrática. Lo que plantea aquí Daniel Innerarity es que la comprensión de la democracia no pasa por el recurso a los "expertos", el incremento de la delegación o la renuncia del control popular, si no por el fortalecimiento de la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Daniel Innerarity, 2018
Diseño de cubierta: Juan Pablo Venditti
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Primera edición: noviembre de 2018, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Editor Service S.L.
http://www.editorservice.net
eISBN: 978-84-17341-85-5
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Presentación. Una democracia que se entienda: empezando por el principio
Comprender la Democracia
Introducción
La democracia de los incompetentes
La inabarcabilidad política
Democracia como complicación
La adquisición de competencia política
Soluciones democráticas para hacer inteligible la política
Bibliografía
Presentación. Una democracia que se entienda: empezando por el principio
Cristina Monge y Jorge Urdánoz
No es casualidad que esta colección arranque reivindicando la necesidad de una democracia que se entienda, y que lo haga de la mano del filósofo Daniel Innerarity.
Tuvimos la tentación de titular este primer texto con el rótulo ¡La política no hay quien la entienda!, dado que partimos de este diagnóstico y del profundo convencimiento de que sin una ciudadanía activa y participativa, formada e informada, que entienda lo que se debate en el espacio público de forma que pueda intervenir en él, es imposible hablar de calidad democrática. Nuestra vocación propositiva nos hizo decantarnos, finalmente, por la expresión de un deseo que entendemos es una profunda necesidad: una democracia que se entienda, una política comprensible para el conjunto de la ciudadanía. Y una ciudadanía responsable que entienda la democracia como algo que va más allá de una convocatoria electoral. Sólo así podremos abordar temas que nos parecen importantes, pero siempre que se parta de esta base, empezando por el principio.
La crisis financiera que estalló en 2008 con la caída de Lehmann Brothers y que se convirtió inmediatamente en una crisis económica, social, política y de sostenibilidad, sacó a la luz muchas de las carencias que arrastran las democracias occidentales. Tras ella surgieron numerosísimos movimientos de protesta que, con diferentes perfiles y énfasis en los distintos Estados, tenían en común la desafección con el sistema político y la crítica a un sistema institucional que se mostró incapaz de gestionar la crisis con la mirada puesta en el interés general, generando una enorme sensación de indefensión en el conjunto de la ciudadanía. De ahí el «no nos representan» que gritaban los indignados e indignadas que llenaron plazas y calles de las principales ciudades españolas, como ocurriría después en otros países de nuestro entorno.
Asistimos en esos años a un proceso de repolitización de la sociedad: crecía el interés por los asuntos políticos, los medios de comunicación se llenaron de espacios de debate y análisis político en prime time, se asistió a una eclosión de libros, publicaciones y reflexiones que intentaban explicar en tiempo real lo que acontecía, y en los espacios más cotidianos, en las puertas de colegios, en el metro o en el supermercado, se oía hablar de política y de los políticos.
En ese contexto adquirió protagonismo la idea de crisis de la democracia y un eslogan emergió con fuerza: ante la crisis de la democracia, más democracia. En su defensa acudieron expertos y teóricos preocupados por las fallas que el sistema había dejado a descubierto y otras nuevas que se iban gestando fruto de la deriva de la crisis. Muchas de estas líneas de pensamiento aludían a teorías relacionadas con la democracia participativa, con la democracia deliberativa, o con lo que Pierre Rosanvallon denominó la democracia de apropiación,1 una idea de democracia basada en procesos de implicación social —tanto colectiva como personal— en los asuntos comunes, trascendiendo la separación entre gobernantes y gobernados propia de la democracia representativa, basada en la identificación.
Con matices y enfoques diferentes, todas estas líneas de pensamiento discurren por la vía de incrementar la intervención de la ciudadanía en el espacio público, lo que supone hacer realidad la máxima de que sin sociedad democrática no hay política democrática. Ahora bien, ¿qué es una sociedad democrática? Es, sin duda, aquélla en la que, al contrario de lo que ocurría con el idiotés griego, la ciudadanía muestra interés, disposición y capacidad de intervenir en la esfera pública. Es decir, se apropia de ese espacio público, en todo lugar y momento, en un ejercicio de responsabilidad democrática.
De todo menos sencillo: Un contexto complejo
Esa obligación democrática es, sin embargo, de todo menos sencilla, y más en el contexto actual. Vivimos en sociedades complejas en las que múltiples actores interactúan continuamente en una esfera que ya es global, generando entre ellos dinámicas que poseen una relevancia obvia para nuestras vidas, pero que parecen situarse totalmente fuera de nuestro campo de influencia. En esa maraña, ser capaces de diferenciar lo importante de lo accesorio, valorar la relevancia de cada acontecimiento, conseguir identificar los principales elementos y cómo interactúan entre ellos, es todo un reto para sociedades que corren el peligro de morir ahogadas en una sobreabundancia de mensajes. «En las grandes inundaciones, lo primero que escasea es el agua potable, y en las grandes inundaciones de señales informativas, lo primero que escasea es la información potable. La localización de focos de información potable se convierte en la actividad más delicada, trascendental e importante en este momento». Así describe Iñaki Gabilondo este fenómeno, caracterizado por la dificultad de dotarse de información fiable en un entorno bombardeado sin cesar por eslóganes que buscan impactarnos.
En las sociedades desarrolladas el problema al que se enfrenta la ciudadanía no es sólo el de la falta de información, sino también —y quizá más grave— el de la abundancia de mensajes. Vivimos continuamente rodeados de inputs e impactos comunicativos que, muy a menudo, en lugar de servirnos como elementos para la formación de opinión, contribuyen a generar más confusión o a desviar el foco de los asuntos fundamentales a otro tipo de atención. Merece la pena detenerse un momento en algo que Innerarity enuncia al principio de su reflexión y que es crucial para entender el resto: la tríada datos – información – conocimiento.
Entendemos los datos como factores objetivos sobre un hecho real, algo descriptivo con pretensiones de objetividad. Tras un procesado a través de la contextualización, la categorización o el análisis, conseguiremos transformar esos datos en información, es decir, en la explicación de un fenómeno, dentro de un contexto y en relación con el resto de elementos. Si este proceso se lleva a cabo de modo satisfactorio, la información así conseguida debería ser capaz de servir a su fin último, que no es otro que generar conocimiento. Porque sólo el conocimiento nos capacita para poder explicar la realidad y desenvolvernos en ella con un criterio formado.
En la sociedad de la información y el conocimiento, paradójicamente, ese proceso raras veces ocurre, lo que dificulta sobremanera la capacidad de comprensión. A la ausencia de conversión de datos en conocimiento hay que añadir la sobreabundancia de mensajes. Necesitamos categorizar, distinguir lo importante de lo accesorio, comprender los diferentes grados de conocimiento sobre un tema dado. Pero nos encontramos sumidos en una tormenta de información con demasiada frecuencia inconexa y anárquica.
La instancia mediante la que, tradicional