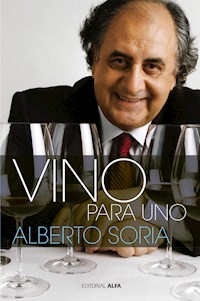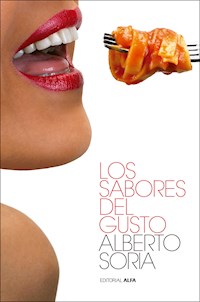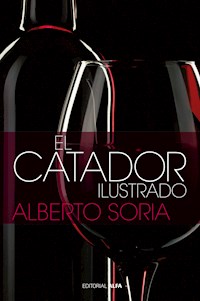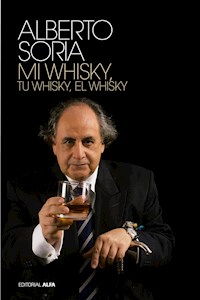6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Usted tiene en sus manos un libro divertido y útil sobre la gastronomía, los modales, el vino, la seducción y el arte de seleccionar tragos y botellas. Con el estilo franco y directo que caracteriza a sus artículos y libros, Alberto Soria nos entrega esta vez un texto muy personal, irreverente y revelador que sacudirá los paradigmas urbanos. El autor utilizar información que solo manejan profesionales y conocedores del mundo "gourmet" para demostrarnos que el buen gusto y el verdadero refinamiento se construyen necesariamente desde el sentido común.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
A Marilys, Maru, Indira, María Victoria, Valeria Sofía, Luis Alberto, José Ramón y Joan.
Y a la abuela Robina, Doña Irma, Don Luis, mi hermano Víctor, la Yaya, y el Andreu.
Modales
Sólo viéndoles comer, se conoce de verdad a los amigos.
Anthelme Brillat Savarin
Con los codos en la mesa
Me gusta poner los codos en la mesa. Los dos. Lo hago sin pensarlo. Me sale natural. Después, entrelazo las palmas de las manos. No como si estuviera rezando, sino como un tipo que se siente cómodo, a sus anchas en la mesa.
Admito que en mi caso (quizás también en el suyo), poner los codos sobre la mesa para unir después las manos, es una forma de plegaria urbana. Para que no se note que uno, sentado allí, pecando con los codos, le está pidiendo cosas importantes al cielo sobre la cocina moderna. Que el estofado al oporto no llegue seco. Que el mero no esté chicloso. Que al bistec a la pimienta no le hayan puesto salsa de parchita. Que el carajito que cree que va a revolucionar la cocina de la Toscana, tenga al menos una abuela italiana. Que no le manden a la mesa al sommelier de mentirita para que explique los abradacabrantes aromas del tinto de maceración carbónica...
Cuentan mis amigos que asistieron a colegios de curas, que los codos en la mesa (y no los codos abajo y las manitos encima y a la vista, como monaguillo esperando comulgar) generaba un golpe en la cabeza con la palma de la mano, de refilón, por lo general, ascendente. O un golpe plano con la regla de madera. Después, mientras el culpable se masajeaba la cabeza, una advertencia repetida mil veces, sacudía todo el comedor: «¡Los codos fuera de la mesa!».
Sitio de pecado
En los dos siglos pasados, los codos fueron prohibidos en la mesa. En ese período de la historia de las civilizaciones, convertida en cachetada o en reglazo, cientos de millones de veces la supuesta norma de urbanidad y buenas costumbres, sacudió la cabeza de millones de escolares. En mi casa por ejemplo, mi mamá como gran cocinera recordaba las reglas en la mesa; mi papá, un gourmet y catador con vocación y disciplina, me explicaba cuándo y cómo saltarlas. Y mi abuela siciliana me ubicaba en la tradición y las buenas costumbres con la mano que no sostenía el plato.
En el siglo XXI, las cosas están cambiando. Los senos medio exhibidos y la forma de la barriga del comensal sustituyeron al codo como sitio visible del pecado en la mesa. Lo de los senos no tengo que explicárselos. Lo de las barrigas tampoco. La televisión por cable lo hace todos los días, en todo el mundo, desde que amanece hasta media mañana.
Gracias a esas dos nuevas tendencias, mediáticas y planetarias, a los codos –por un rato– se los ha dejado tranquilos. O por lo menos eso cree uno, hasta que desde el cielo bajan tutores, maestros y abuelos, y le zumban una bofetada de vieja urbanidad, de vetusta urbanidad, haciendo cimbrar el peinado.
¿Dónde está el pecado del codo en la mesa? En que ocupa mucho espacio y molesta a los de al lado, dicen Miss Manners[1] y Carreño. No es cierto. Uno pone los codos solo un poco más allá de la altura de sus hombros, no como si estuviese abrazando una almohada, no como si fuera a dormir en la mesa. Tampoco se hace incomodando al vecino. Por tanto, más espacio, no se ocupa.
En la mesa no se da, con los codos, la lucha por el espacio que ocurre en la clase turista, que también llaman económica para hacerle sentir que es casi nadie, porque no va en primera, donde no se pelea por los codos en las butacas sino por el estilo de cocción de la langosta.
«¡Que está mal!», dicen los acartonados maestros en modales. ¿Por qué? «No se apoyan los codos en la mesa, sino los antebrazos». ¿Por qué? «Porque no podemos confundir la mesa de un comedor con el pupitre de un colegio».
¿Ése es su mejor argumento para repartir cachetadas de supuesta urbanidad?, repreguntamos. Y entonces los censores de costumbres titubean, y se miran largamente los zapatos como si se lo estuvieran pensando. Pero en realidad no tienen más razones.
Mal está –supone uno– mantener las manos en el regazo, como si estuviera «haciendo manitas» con la dama que tiene a su lado. O untando a escondidas mantequilla sobre el pan con ajo porque está muerto de hambre. Mal está tirar la servilleta al piso para andar buceando debajo de la mesa. Como lo hacían los pícaros del colegio cuando las reuniones mixtas (cosa que además de cuatro padrenuestros y dos avemaría) implicaba automáticamente cuatro golpes con el filo de la regla.
Mala fama
La mala fama de los codos no viene por ponerlos en la mesa. Se origina en otros excesos. El beber sin límites (empinar el codo), por la verborrea (hablar hasta por los codos), por la mala conducta (estar metido hasta los codos), o por la tacañería (duro de codos, hincar los codos).
El codo sólo parece bueno socialmente cuando describe una conducta de solidaridad: luchar codo a codo.
La sociedad contemporánea ya no tiene a Gabrielle «Cocó» Chanel (1883-1971) para que lance sentencias sobre los huesos y las articulaciones. «La rodilla es un hueso y como tal hay que cubrirla », explicaba en la época de los 40. Le hicieron caso hasta mediados de los años 60 cuando apareció la minifalda. Con un golpe de tijera, a «Cocó» la mandaron por dos décadas al baúl de los recuerdos. Después, cansada ya la sociedad de exhibir pantorrillas, se descubrieron las clavículas. Con el bikini y el toples, lo que quedaba.
Cuando ya estaba todo descubierto en la playa y en las fiestas, en la mesa se comenzaron a mostrar los huesos de los hombros, y a ocultar los de las clavículas. Al agotarse la novedad se descubrió la espalda. Los mesoneros lo disfrutaron mucho observando en todo su esplendor la columna vertebral. Ahora hemos regresado al frente, sacando pecho. En la mesa hoy se juega en la cuerda floja, sugiriendo. Las señoras, lo suyo. Los caballeros, el piercing en la tetilla izquierda (en la derecha es considerado sin arte y de mal gusto).
¿Y el codo? El codo nunca fue en realidad pecado. Ni objeto de exhibición. Si se lo destapa, nada pasa. Si se lo cubre, no es el codo sino la larga manga la que presume de elegante. Y para eso, hasta joyas o fantasías para cerrar la camisa reclama.
Sentido común vs. conservadurismo
Visto lo que ha pasado con el codo y los modales en la mesa, se piensa que si la urbanidad en estos tiempos algo necesita, es sentido común.
Habrá observado usted que en los últimos decenios ha surgido en los colegios, en las oficinas, en el ascensor, en los sitios de vacaciones, un rechazo generalizado a los buenos modales. Se los acusa sobre todo de hipocresía y conservadurismo. Por allí incluso se llega a sostener que las formas no son sino una falsedad consentida. Que aquello que llamamos elegancia es un lujo. Un adorno, algo accesorio y no importante.
Es decir que ser grosero o tosco en modales o falto de tacto en comportamiento, corresponde a una conducta «espontánea, natural». A uno le parece que eso de natural tiene el exhibir con la más brutal sinceridad lo desnuda que puede estar la educación personal.