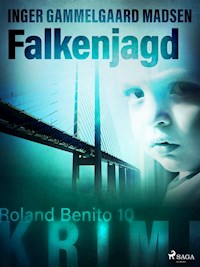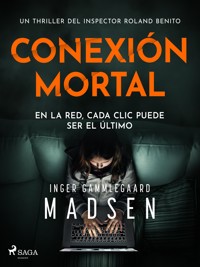
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En la red, nadie es quien dice ser... y algunos matan para ocultarlo. En un lluvioso día de verano, en el suburbio danés de Brabrand, el cadáver de una niña de diez años aparece en un contenedor de basura. El inspector Roland Benito, recién llegado de Italia, es asignado de inmediato al caso. Cuando el crimen se relaciona con un chat en línea en el que la víctima tenía un perfil, comienza la caza del asesino. La periodista Anne Larsen y la fotógrafa Kamilla Holm cubren la investigación para el Daily News, pero cuanto más indagan, más atrapadas se ven. Y todo se complica aún más cuando desaparece una segunda niña: la mejor amiga de la primera víctima. Ella también tenía un perfil en la misteriosa web. Ella también mintió sobre su edad. Conexión Mortal es adictivo nordic noir sobre los peligros ocultos en la red, donde nadie sabe quién está realmente al otro lado... ni hasta dónde está dispuesto a llegar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inger Gammelgaard Madsen
Conexión Mortal
Traducción de Daniel Sancosmed Masiá
Saga
Conexión Mortal
Translated by Alejandra del Monte
Original title: Dukkebarnet
Original language: Danish
Cover image: Shutterstock
Copyright ©2008, 2025 Inger Gammelgaard Madsen and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726884715
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
*
Cuando se puso recto, los brillantes y nuevos zapatos Lloyd, que solo usaba para ocasiones especiales, se hundieron en el barro y empezó a caer hacia atrás. Bajo la piel vibraba la desagradable sensación de que algo frágil se le aplastaba entre los dedos. Al mismo tiempo sintió una euforia que le recordó a la excitación sexual. La sensación iba y venía. Era igual que aquella vez con los sapos que vivían en las plantas alrededor del pequeño estanque en el jardín de su casa de la infancia. Aquellos feos y repugnantes sapos con la espalda llena de verrugas. Se arrastraban torpes e indefensos por las baldosas del jardín. Algunos eran tan grandes como las suelas de sus zapatos. Aquellos bracitos con cuatro dedos cortos que parecían amputados se movían indefensos bajo el zapato cuando los pisaba. Sus quejidos le daban motivos para pisar todavía con más fuerza hasta que oía el crujido y se hacía el silencio. Algunos morían callados. Al parecer, no todos los sapos expresaban dolor. Después los tiraba al estanque. Su madre se extrañaba de la enfermedad que tenían los sapos al verlos flotar muertos en el agua panza arriba y empezar a oler. Pero tampoco hizo nada al respecto.
Él estaba con los brazos colgando, estirando y apretando las manos para tener la sensación de estar lejos. Las rodilleras de los pantalones estaban sucias. Intentaba desesperado quitarse el barro. Respiraba con fatiga y notaba el sudor en la frente como si fuera una membrana pegajosa. El bochorno cubría el aire húmedo como un edredón grueso. El olor a barro y hojas podridas le llenaba las fosas nasales. El pánico venía a hurtadillas y se mezclaba con la frustración. Miró a su alrededor. Por fortuna, no había nadie. Era una suerte que estuviera lloviendo, así la gente se quedaría en casa. Alzó la vista y dejó que la lluvia le cayese sobre la cara. Los fríos golpes de las gotas contra la piel hicieron que se estremeciese un poco. También era una sensación que llevaba sin experimentar desde niño. Saboreó con los ojos cerrados el agua que caía en sus labios. De repente la miró. El agua de lluvia se acumulaba en el cuenco de sus ojos. Al levantar el cuerpo notó que pesaba mucho. En el momento en que comenzó a andar bajo la lluvia, un brazo cayó a un lado y le dio en la cadera. El agua se deslizaba por las mejillas de la chica como si fueran lágrimas. Notó en la garganta que iba a llorar. ¿Por qué había gritado ella? Él odiaba esa llantina. Ella tendría que haber obedecido. Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia. La boca le sabía a sal.
1
La voz del locutor hablaba de más disturbios y bombas suicidas en Oriente Medio. Ella oía su tono sin interiorizar lo que decía. Cada vez que escuchaba las noticias en la radio y en la televisión era lo mismo. Pero aquello sucedía muy lejos. En otro planeta, a su modo de ver. «Las probabilidades de ataque terrorista en Dinamarca han aumentado desde que fuimos a la guerra de Irak con los estadounidenses», decía su marido. El mundo es cruel. Pero ese no era su mundo. En Dinamarca se sentía segura, sobre todo en Jutlandia y en especial en Aarhus, donde rara vez sucedía algo más que algún que otro atraco o violación. Desde luego, era algo malo, pero tampoco afectaba al pequeño mundo del chalé de Brabrand, protegido por un alto seto de aligustre.
Tras las noticias comenzó la música de mediodía. Tarareó con Richard Ragnwald la canción Kære lille mormor. Miró por la ventana de la cocina y vio que su hija adolescente venía corriendo. El cubo de la basura estaba a rebosar porque no lo habían sacado a la calle la noche anterior para que los basureros pudieran recogerlo por la mañana. Por eso le había pedido a María, que seguía en su habitación con el iPod, que lo llevase al contenedor. Ella no entendía los aparatos modernos que debían tener las jóvenes de hoy. No había sido así con los otros dos, que ya habían abandonado el nido. Su intención no era tener más hijos, pero…
Alzó la vista hacia el cielo. Pronto volvería a llover. ¿Dónde se había metido el sol aquel verano?
María entró sofocada en la cocina sin quitarse los zapatos.
—¡Mamá, mamá! ¡Hay algo en el contenedor!
—¿Qué es?
Apagó la radio, donde un periodista había empezado un debate con un político.
—Una mano —dijo con la voz temblorosa.
«Mi hija adolescente ve demasiadas películas», pensó sonriendo, y siguió preparando el almuerzo. «Y fantasía tampoco le falta».
—¿Y no podrá ser una muñeca que han tirado?
—¡No!
La chica respiraba con dificultad.
Se giró hacia su hija y comprendió que pasaba algo. María tenía la cara pálida. Sus ojos irradiaban un pavor que nunca había visto. Seguía con la bolsa de basura aferrada a la mano como si fuera un garfio. Entonces rompió a llorar y tiró la bolsa al suelo recién fregado de la cocina.
Desesperada, ella se secó las manos en el delantal.
—Pero cariño, ¿de verdad? ¡No puede ser! —exclamó, y se puso una camiseta rápidamente—. Vamos a ver eso que crees que es una mano.
María había empezado a temblar y ella la hizo sentarse en una silla de la cocina. Llenó un vaso de agua y se lo puso delante a su hija.
—Bébetelo, vuelvo enseguida.
—¡No, mamá, no vayas! ¿Y si el asesino sigue allí?
—Primero vamos a ver lo que es, ¿no? —propuso, y esbozó una sonrisa condescendiente.
De camino al contenedor se sintió inquieta y le empezó a temblar la pierna. Si de verdad había una mano, ¿qué tenía que hacer? Negó con la cabeza para quitarse esos pensamientos de encima. Por supuesto que no había una mano. El aire era húmedo y bochornoso. Se abanicó con la blusa para refrescarse. Le costaba andar con los zuecos desgastados que se había puesto.
El contenedor era un modelo aparatoso. Ahora estaba oxidado, pero parecía que había sido rojo. Había tres tapas en la parte delantera. Una estaba abierta. Evidentemente, María había salido corriendo sin cerrarla. Miró dentro y le vino un tibio hedor a putrefacción. Estaba lleno de moscas. Vio la mano entre bolsas de basura y algo que parecía un viejo cojín manchado. Contuvo la respiración y el corazón le empezó a latir más deprisa. Parecía una mano humana. Miró a su alrededor, buscando algo que llegara hasta ahí dentro. En el suelo encontró un palo que podía servirle. Al mover la mano con el palo se volcó una bolsa negra y aparecieron todo el brazo, un hombro y un trozo de un cuello blanco. Gracias a la luz que se reflejaba en la tapa del contenedor, vio que el color del esbelto cuello variaba entre el blanco más intenso y el negro azulado. No supo de dónde sacó el coraje. No entendía lo que estaba viendo. Todo ocurrió en un trance. Con calma, volvió a remover con el palo, empujó la caja de cartón que debía de cubrir el rostro y la volcó. Vio cómo rodaba un par de veces, como a cámara lenta, y la siguió con la vista antes de volver a mirar al lugar donde había estado. Quiso gritar, pero no pudo. Se le cerró la garganta.
Vio una cara. Los ojos, muertos y vacíos, la observaban. La boca estaba abierta y los labios morados. Era una niña.
Tiró el palo y fue corriendo al matorral más cercano, con la mano sobre la boca. No pudo evitar las convulsiones del diafragma. Un regusto amargo ascendió y le quemó la garganta. Apartó la mano y vomitó un líquido caliente entre los arbustos.
2
Oyó débilmente el teléfono a través de la puerta del baño y la gruesa toalla que se había enrollado en el pelo mojado recién lavado. Se acababa de levantar, a pesar de que ya eran más de las doce. No tenía que madrugar, aunque por supuesto había que fregar platos, quitar el polvo y hacer la colada. Era como si hubiera estado de fiesta hasta el amanecer; y así también sentía la cabeza. Pero ojalá fuera por eso. Al menos se habría divertido. En lugar de fiestas, se había sentado a beber una botella de vino tinto ella sola mientras veía un programa malísimo, sin prestarle atención realmente. Sus pensamientos estaban en otro mundo. Cuando le empezaron a pesar los párpados y se dio cuenta de que estaba dormitando en una mala postura que, sin duda, le provocaría miosis y tortícolis, apagó la televisión. No se había atrevido a recoger. Se tiró en la cama, donde se durmió al instante entre sueños y pesadillas que no quería recordar, pero que seguían aposentadas dentro de su alma en forma de sensación desagradable. Recordó algo lejanamente, pero enseguida lo olvidó. Algo que no quería recordar.
—¿Es Kamilla Holm? —preguntó la voz al otro lado del teléfono.
—Sí.
—¿La fotógrafa Kamilla Holm?
Dudó. Sonaba a trabajo.
—Sí —respondió, y pensó en las muchas veces que había rechazado encargos en el último año o que no había respondido al teléfono cuando sonaba—. Sí, soy yo —repitió con la voz más firme.
—Me han recomendado que la llamase, soy nueva —dijo la voz con acento de Copenhague, que ahora sonaba un poco más apasionada.
«¿Nueva qué?», se preguntó, y se ató el cinturón del albornoz mientras sujetaba el auricular del teléfono entre el hombro y el mentón.
—Llamo de la redacción del periódico Dagens Nyheder —prosiguió la voz, como si los pensamientos de Kamilla hubieran atravesado los cables de telefonía. Seguro que era una nueva periodista. Los de antes ya se habían ido todos, y toda la gente de prensa con la que tanto había trabajado en muchos encargos, desde empresas recién abiertas hasta el Festival de Arte y Cultura de Aarhus o algún que otro acontecimiento político, había sido reemplazada por caras nuevas y desconocidas. La última vez que trabajó con la redacción del periódico fue hace más de un año. Fue la última vez que había trabajado, en general. Se le estaba acabando el dinero en efectivo. El banco le había escrito para recordarle que había agotado el crédito, como si no tuviera acceso por internet a su cuenta y no lo supiera. Pero no podía seguir así, el banco llevaba mucho tiempo siendo comprensivo.
A pesar de todo, quedaba alguien en la redacción que se acordaba de ella y que la había recomendado. Alguien que había quedado satisfecho con su trabajo. «Thygesen», pensó. Seguro que era el redactor Ivan Thygesen. Ella siempre había supuesto que se quedaría hasta que se jubilase. Era la clase de jefe cuyos empleados pensaban que carecía de vida fuera del trabajo. Se sentaba tras su escritorio cuando ellos se iban a casa por la noche y se volvía a sentar (o seguía sentado) por la mañana cuando se reunían. La única señal de que había habido un cambio en el transcurso de la noche era que llevaba otra camisa.
—Tengo un encargo para usted. Si le apetece.
Dijo la última frase en tono vacilante. Thygesen habría advertido a la periodista que corría el riesgo de recibir una respuesta negativa. Con toda seguridad tendría en su agenda más números a los que llamar. Si no funcionaba con Kamilla había bastantes fotógrafos a los que recurrir. Evidentemente, la redacción seguía sin tener fotógrafo en plantilla, pero la periodista la había llamado a ella. Ahí estaba la oportunidad. Iba a trabajar de nuevo.
—Por supuesto.
—¿Podemos vernos en la carretera Edwin Rahrs Vej, en Brabrand, cuanto antes? No le costará ver dónde es.
—¡Sí! Voy de camino.
—Por cierto, me llamo Anne Larsen —dijo la periodista.
Kamilla ya se había quitado la toalla húmeda de la cabeza antes de colgar el teléfono. Mientras se secaba superficialmente el pelo con el secador, se acordó de que no había preguntado de qué se trataba. ¿Qué había querido decir la periodista con eso de que no le costaría ver dónde era? El primer encargo en más de un año y se olvidaba de preguntar algo tan importante. ¿Habría perdido facultades?
3
El médico forense Henry Leander siempre llegaba al lugar del crimen con los peritos de la Brigada Criminal antes de que los demás comenzasen a pisotear las pistas, que podrían ser pruebas concluyentes. Incluso un simple cabello podía ser determinante.
Aunque creía ser un forense curtido, Henry tenía que admitir que cada caso nuevo le provocaba contracciones en el diafragma. Nunca sabía lo que se iba a encontrar. Al mismo tiempo, esas convulsiones eran lo que le hacían seguir adelante. Eran también contracciones de tensión, las ganas de solucionar una incógnita, encontrar los fallos del asesino y descubrirlo. O descubrirla. Sí, le encantaba su trabajo, aunque se había visto obligado a abandonar la idea de buscarse una nueva mujer después de la muerte de Mary hacía nueve años. Durante veinticinco años fue una compañera buena, fiel y leal. Murió de cáncer de pulmón después de sus bodas de plata tras muchos años de fumadora habitual. A Mary no le importaba que Henry reptase hasta ella en la cama cuando llegaba entrada la noche, aunque hubiese estado trasteando con un cadáver putrefacto. Era veterinaria y le gustaba aprender un poco de todo. Tres años después de su muerte, Henry había conocido a una joven viuda en casa de unos amigos. Era de origen inglés, al igual que Mary y él mismo, así que pensó que podían tener algo en común. Pero ella no soportaba pensar en «sus muertos», como los denominaba. Afirmaba que Henry apestaba a muerte y se apartaba de él cuando quería abrazarla. Él le intentó explicar que usaba guantes estériles cuando los tocaba y se duchaba antes de llegar a casa, pero no sirvió de nada. Naturalmente, a la larga no podía durar mucho. Por tanto, y teniendo en cuenta que tenía cincuenta y nueve primaveras, decidió renunciar a la caza de mujeres. Compró un setter inglés al que llamó Bruce porque le recordaba a Bruce Willis, se apuntó a un club canino y comenzó a ir a otro tipo de caza, más por socializar que por otra cosa. Pensó que la caza casaba con su parte aristocrática inglesa y que el color caqui de la ropa y el sombrero le sentaban de maravilla. Al mismo tiempo, el club suponía una buena oportunidad para pasear por el bosque a primera hora de la mañana, cuando el rocío seguía sobre las telarañas y la niebla matutina flotaba entre los troncos de los árboles como fríos vapores azulados. No iban muchas mujeres de caza, así que sus intereses en cuanto a ocio no le daban muchas posibilidades en ese ámbito, pero Bruce había encontrado pareja y fue padre de una camada de cachorros, con lo que la familia se amplió un poco.
Roland Benito, adjunto de la Brigada Criminal, llegó y lo saludó con un gesto con la cabeza tras acercarse al contenedor. Llevaban mucho tiempo sin verse, pero el ambiente no daba para más que un saludo formal.
—Es una niña pequeña —dijo Roland. Sonaba a advertencia.
Un perito de la policía científica con un traje de protección blanco y calzas en los zapatos se metió en el contenedor con una cámara. El flash parpadeó en la oscuridad. El contenedor era tan estrecho que no podían entrar todos a la vez. Por fin, el perito salió e indicó con un gesto de la cabeza que había terminado su trabajo. Leander entró en el contenedor de basura. La abertura estaba a un metro del suelo y el pie se hundió en la basura. Algo húmedo le entró por la bota. Olió enseguida la putrefacción y pensó en ratas. Si había algo que detestaba más que nada eran las ratas. Podían mutilar un cadáver hasta dejarlo irreconocible. Por un lado, podían retrasar la identificación; por otro, no era algo agradable de ver.
Encendió la linterna. Habían colocado con cuidado a la chica sobre un lecho de bolsas de basura negras. Los ojos miraban hacia la tapa del contenedor, como si hubiera tenido la mirada clavada en algo que hubiera arriba. Él miró hacia arriba instintivamente y se dio con la tapa en el cuello.
—¡Ay, joder! —exclamó.
—¿Pasa algo? —preguntó Ronald, y metió la cabeza por el hueco.
A Leander se le había caído la linterna. La luz apuntaba hacia el rostro de la chica muerta y proyectaba sombras grotescas, como cuando los niños juegan a contar historias de terror y se ponen la luz bajo el mentón.
Leander agarró la linterna y se puso en cuclillas junto a la niña. Le dolía demasiado como para quedarse de pie. Con cuidado, le apartó el pelo fangoso de la mejilla. La linterna estuvo a punto de volver a caérsele cuando un coleóptero negro salió a toda velocidad de la oreja de la niña y se ocultó entre las hojas podridas. Hizo una mueca al reconocerlo: era un necrodes littoralis, también llamado profanador de cadáveres. Con el paso de los años, Leander había desarrollado una afición hacia los insectos. Muchas mujeres también lo encontraban raro. En un rincón del sótano había instalado un pequeño local con repisas y estanterías llenas de vasos y vitrinas con insectos. Algunos los había recogido en la naturaleza, mientras que otros habían sido incubados en el sótano y no conocían la vida exterior. Aun así conservaban sus instintos y formas de vida, y eso era lo que le interesaba. Un insecto podía decir mucho sobre la antigüedad de un cadáver. Los huevos y las pupas se desarrollan hasta convertirse en insectos dentro de un esquema temporal fijo que se había aprendido de memoria mediante intensas lecturas y estudios sobre la materia, aunque la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se encontrase el cadáver también influían. Iluminó el resto del contenedor con la linterna. La humedad relativa no era difícil de precisar. Caía por los lados del contenedor. El húmedo y bochornoso verano que había fuera provocaba un clima propio allí dentro.
—¿Cuánto tiempo lleva muerta? —preguntó Roland desde fuera.
Leander alzó la vista.
—Ya tiene rigor mortis. La rigidez se produce entre dos y cuatro horas después. Tiene todo el cuerpo rígido, así que lleva más de ocho horas. Pero se trata de un cuerpo pequeño; es difícil de estimar. Te lo podré decir con mayor precisión cuando nos la hayamos llevado. La niña tiene alrededor de diez años. Asfixiada con las manos. —Levantó la mano de la niña y la giró hacia la luz de la linterna—. Parece que ha estado atada —murmuró, y señaló las marcas rojas de cuerdas en ambas muñecas.
Roland miró hacia otro lado.
Henry Leander estuvo un rato en el contenedor sin emitir sonido alguno. Roland conocía a su viejo amigo. Llevaban muchos años trabajando juntos y sabía que el forense estaba inspeccionando a la niña como un sabueso, aunque los dioses debían de saber que no eran las mejores circunstancias para hacerlo. Leander salió del contenedor de basura con una expresión facial de desazón. Roland le ofreció el brazo para que se apoyase.
—¡Qué asco, menudo lugar para dejar a una niña!
Roland no respondió. Los dos habían visto un poco de todo, en especial en la época de Copenhague, pero, por suerte, hacía mucho que no les llegaba un caso como aquel.
La cinta blanca y roja de la policía se movía con el viento alrededor del contenedor. Comenzaron a caminar. Leander se quitó los guantes blancos de látex y se bajó la mascarilla. Ambos estaban callados, pensando en lo que acababan de ver.
Roland Benito encendió un cigarrillo en cuanto se alejaron y observó a Leander, que cerró los ojos para que no le entrase el humo. En su opinión, una niña muerta era la peor visión a la que uno se podía exponer.
—¿Has encontrado algo importante? —preguntó.
—Es pura ironía lo del traje de protección, los guantes y la mascarilla. Hay muchísima basura, residuos y toda la mierda que te imagines. Tenemos que revisar el contenedor cuando hayamos sacado a la niña.
Roland asintió y le dio una calada al cigarrillo.
—Por supuesto.
La gente había empezado a aparcar ilegalmente a lo largo de Edwin Rahrs Vej. Muchos contemplaban la escena desde sus coches. Era consciente de que no se podía mantener el asesinato en secreto mucho tiempo.
—Me da miedo que sea un delito sexual —dijo mientras miraba enfadado a la gente que empezaba a cruzar las cintas.
Temía la reacción de la gente. Por Dios, si el asesinato de un niño en la capital podía dejar rota de dolor a la gente de Aarhus, ¿qué podría provocar uno sucedido en su propia ciudad, la ciudad de las sonrisas? Ya veía los titulares en las portadas de los periódicos: Niña asesinada en la ciudad de las sonrisas. Encontrada niña estrangulada en un contenedor. Además, ¿por qué había tenido que ser justo en un contenedor de la zona de Gellerup? No había duda de que mucha gente aprovecharía la ocasión de vincular el suceso con la inmigración, la violencia y la delincuencia del barrio. No era lo que mejor le venía a una zona que ya tenía mala fama.
—La chica está totalmente vestida. Solo se le ven las piernas y los pies con las sandalias blancas —respondió Leander.
Roland se extrañó. Aquel verano no hacía tan buen tiempo como para llevar las piernas al aire. «Que el diablo se lleve a los pedófilos», pensó. Aunque lo consideraba perverso, tenían que mirar el cuerpo desnudo de la niña, ojalá los dejasen en paz y no provocasen que los niños acabasen en la mesa de autopsias de Henry Leander.
—¿Ninguna denuncia de desaparición? —preguntó el forense mientras esquivaba un charco.
—No, al menos no de ninguna niña. Solo los típicos locos que se pierden, pero por suerte los solemos encontrar. Bueno, ¿no estás seguro de la hora de la muerte?
—No, pero la autopsia nos lo dirá. Quizá también nos dé pistas del lugar del crimen. Han llevado a la chica al contenedor después de matarla.
—Así que también tenemos que encontrar el escenario —espetó, y suspiró.
Leander asintió.
—El contenedor es el lugar donde se ha encontrado el cuerpo. Para nosotros tiene mucha más importancia. Pero es tarea tuya dar con el lugar del crimen, viejo amigo.
Roland se rascó la cabeza.
—Sí. Los peritos han de encontrar pruebas concluyentes. Cuando lo hayamos localizado, claro.
—Te voy a dar una respuesta rápida —le tranquilizó Leander—. Tenía el pelo lleno de barro y la ropa empapada de agua, eso ya es una pista. Eso no puede haber sucedido en el contenedor.
—¡Barro y agua! —Roland hizo un gesto de rendición con los brazos y se le cayó la ceniza del cigarrillo—. Con este verano tan húmedo, puede ser cualquier sitio.
Leander miró al cielo, que de nuevo estaba lleno de nubes listas para el siguiente aguacero.
—Depende de qué tipo de barro nos muestren los análisis. El barro no es solo barro. También he encontrado sangre en la falda.
—¡Sangre! ¿Suya? —preguntó Roland, temiéndose lo peor.
—Aún es pronto para decirlo, solo lo podremos saber con un análisis de ADN, pero no parece tener heridas que puedan provocar tanta sangre.
—¿Y las de las cuerdas?
—Solo son raspones en la piel, no han sangrado. Creo que no ha estado atada mucho tiempo, pero sí el suficiente como para dejar marcas.
Llegaron a sus coches y Leander abrió la puerta de su Volvo usado. Detrás de ellos también había comenzado a aparecer la prensa. Los agentes allí destacados recibieron una lluvia de preguntas inoportunas sobre las que no tenían nada que decir. Se esforzaron por mantener al grupo lejos del contenedor. Los brillos azules habían atraído a gente desde kilómetros a la redonda, como si fueran imanes y la gente estuviera fabricada de metal ligero.
—Han llegado los buitres carroñeros. Vámonos —suspiró.
4
Cuando iba conduciendo por Edwin Rahrs Vej, vio de inmediato el brillo azul de los coches de la policía bajo la lluvia y las cintas rojas y blancas que delimitaban la zona del otro lado de la calle. Ahora se arrepentía de no haberle preguntado a la periodista qué tipo de encargo era. Había tenido lugar un accidente o un delito. No era lo que más necesitaba. Tenía la esperanza de que fuera la inauguración de una nueva fábrica en un barrio industrial o una rueda de prensa en un bello jardín de Brabrand.
La periodista que se acercó a ella la escrutó con una mirada de ojos grises bajo un paraguas rojo. La expresión de sus ojos mostraba que sabía lo que había sucedido en la vida de Kamilla. El redactor Thygesen, sediento de exclusivas, no habría resistido la tentación de contarlo con ese dramatismo tan típico de él. Kamilla estaba harta de ver a todo el mundo mirándola de un modo que claramente decía: «Pobrecita». Odiaba que se compadecieran de ella, porque se sentía fuerte. O quizá más porque había comprendido que no lo era tanto como pensaba.
La joven periodista le tendió la mano en gesto de saludo.
—Anne Larsen —se presentó, segura de sí, con su dialecto del barrio de Nørrebro—. Kamilla, ¿verdad?
Kamilla no tenía ninguna duda de que la chica era de Copenhague. La mano era fuerte y fibrosa, en proporción con el resto del cuerpo. Era pequeña y flaca y, a pesar de su constitución delgada, su apretón de manos fue cálido y firme. Era pálida y llevaba el pelo cortado a lo garçon. Uno de los ojos tenía una expresión triste, el otro parecía torcido. Kamilla le echó unos veinticinco años. Debajo del chubasquero amarillo llevaba una chaqueta de chándal negra con capucha, pantalones vaqueros con salpicaduras blancas arremangados que dejaban ver sus tobillos y unas deportivas blancas manchadas de hierba y barro.
—Sí, soy Kamilla Holm. ¿Cómo lo has sabido? —respondió, y oyó su característica mezcla de acentos de Horsens y de Aarhus, que de repente le sonó algo paleta. También se había olvidado de preguntarle cómo era y cómo la podría encontrar. Se sintió poco profesional y cerró los ojos ante la lluvia. Por supuesto, tampoco se había acordado de llevarse un paraguas o un chubasquero.
—Thygesen me ha enseñado una foto tuya —dijo Anne Larsen, y guiñó un ojo.
—¿Qué ha pasado? —preguntó con voz nerviosa, y miró a la multitud empapada y a los pocos agentes que intentaban mantenerla a distancia.
—Han encontrado una niña muerta en el contenedor de basura.
—¿Una niña? ¿Muerta?
Siguió a regañadientes a la flaca periodista, que se encaminó a grandes zancadas sobre la hierba mojada hacia la multitud.
—Una niña —dijo tras darse la vuelta con los ojos brillantes.
Le empezaron a flaquear las piernas. Las rodillas le pesaban.
—Una niña —repitió en un murmullo, y fue tras Anne de manera automática, como si se hubiera despertado de nuevo la vieja costumbre de dejarse arrastrar por los periodistas.
Vio cómo Anne se colocaba la ropa mientras le sujetaba el paraguas y aprovechó la ocasión para refugiarse. Anne desapareció entre la gente y ella se quedó de pie con el paraguas en la mano y la bolsa con la cámara al hombro. Era una situación insólita para ella. Antes siempre sabía qué tenía que hacer durante un encargo. Esta vez era todo instintivo. Se fijó en Anne, que había conseguido ponerle el micrófono en la boca a un joven agente que estaba hablando. Kamilla cerró el paraguas mientras miraba de reojo al cielo. Parecía que estaba clareando, uno de los muchos chaparrones que había en ese verano. El sol comenzó a vislumbrarse entre las nubes, aunque aún caían un par de gotas. Sacó la cámara de la bolsa y le hizo una serie de fotos al agente y al grupo de periodistas y curiosos que se había reunido a su alrededor. Aunque sabía que no conseguiría el premio de la prensa a la foto del año, algo tenía que hacer.
Los agentes estaban alejando a la gente del contenedor. Anne le hizo señas bajo la cinta policial entre los arbustos detrás del contenedor. Kamilla miró de reojo a los agentes antes de ir hacia ella. Estaban tan atareados alejando a la gente y evitando preguntas que no las vieron.
—Me cago en… —susurró Anne cuando se agachó para ayudarla a pasar bajo la cinta policial—. Ya se han llevado a la niña.
Kamilla sintió alivio. ¿Podía soportar ver a otra niña muerta? ¿Por qué había aceptado un encargo como aquel? Cualquier otra persona podría haberlo aceptado. Eso le pasaba por no haber preguntado. Si hubiera sabido de qué iba todo aquello, habría dicho que no una vez más.
—¡Ven! —dijo Anne, y le hizo una seña para que se acercase.
Los arbustos las ocultaban de los policías. Había visto que en la parte de atrás del contenedor también había una tapa que los agentes no habían abierto. No la habían visto porque estaba oxidada, como el resto del contenedor, y porque la tapaban los arbustos. Anne abrió la tapa y las bisagras empezaron a rechinar. Salió un olor nauseabundo. Kamilla pisó algo viscoso. Era vómito. Ella misma estaba a punto de vomitar.
—Parece que esa tapa ha estado abierta hace poco —murmuró Anne, y volvió a hacerle un gesto a Kamilla para que se acercara—. ¡Venga, ven! ¡Saca una foto! —dijo en voz baja.
—¿Al interior del contenedor? ¿En serio?
Oyó su propia voz estridente y asombrada, aunque se sentía sorda de ambos oídos. Sacó la foto: el flash iluminó el interior del oscuro contenedor. No veía nada en la pantalla LCD, tampoco en el visor, así que hizo unas cuantas fotos al azar. Cuando salió el flash, vio destellos de bolsas de basura negras, bolsas de supermercado llenas de basura, cajas de cartón, muebles viejos, restos de comida, hojas, ramas y plantas podridas.
—Ya tenemos bastante —dijo Anne, y le tiró del brazo de repente. Desde su puesto de vigilancia había visto que un policía se dirigía hacia ellas.
—¿Qué hacen ustedes ahí? —gritó el agente cuando traspasaron la cinta y volvieron a la zona permitida. Anne le enseñó su pase de prensa—. No hay comentarios —zanjó, y señaló la cámara que colgaba del cuello de Kamilla—. ¿A qué le han hecho fotos?
—Solo al contenedor. Es que tenemos que llevar algo a la redacción; de lo contrario nos despedirían —se defendió Anne Larsen, y se echó el pelo hacia atrás.
A Kamilla le sorprendió que Anne pudiera parecer tan inocente e incluso ponerse a la ofensiva ante aquel policía alto y de hombros anchos. Ella tenía las mejillas coloradas de agitación y esperaba que el agente no lo notara. Se limpió el vómito del zapato restregándolo sobre la hierba mojada.
El agente asintió, pero aun así comprobó que el candado del contenedor siguiera intacto y que la cinta policial estuviera en su sitio. Con la gente de la prensa nunca se sabía.
—¡Vale, lárguense!
Les dio la espalda y se fue. Alto, erguido y lleno de autoridad con su uniforme reglamentario.
5
Había pasado más de un año desde la última vez que condujo hasta allí. Se le hizo un nudo en la garganta y tosió. ¿Por qué hacía aquello? Parecía un castigo. Sanne lo había dejado porque no podía vivir con lo que él había hecho, o quizá más bien porque la culpa que sentía no la dejaba vivir. Cuando le pidieron que se fuera de permiso en el trabajo al salir de la cárcel, ella creyó que lo habían despedido. Pensó que los ingresos y la buena vida desaparecerían, así que ella se marchó también. Él no era capaz de mantenerla ni de darle un hijo.
Estar en la cárcel, aislado de todo y tratado como un vil delincuente, era contrario a su naturaleza y a su educación. Encontraba muy injusto que lo juzgaran y lo encerraran, hasta que poco a poco comprendió lo que había hecho. Tenía suerte de que su padre hubiera muerto ya. Si no, no habría podido soportar la vergüenza. El cerebro senil de su madre no lo procesaría aunque una enfermera le contase lo que había sucedido y los motivos por los que su hijo no iba a verla cada semana como solía hacer. Se quedaría sonriendo, asentiría y se rascaría el botón de la blusa. Quizá ni siquiera había notado su ausencia. Pensar en su madre era tan doloroso como su propio sufrimiento. Ella también estaba en una especie de cárcel. Era su propia cárcel. Una vejez sin recuerdos. Cuando el padre murió y ella entró en la residencia, se dio cuenta de que había sido un niño mimado. Estaba acostumbrado a que lo atendieran, primero su madre y después Sanne, aunque esta última no lo soportaba. Ella tampoco lo había tenido muy fácil.
En cierto modo era un alivio poder tomarse un descanso en el trabajo. No podía soportar las miradas de reproche de sus compañeros. Ellos también habían conducido borrachos aquella noche, pero no les había pasado nada. ¡Maldito gato! No podía dejar de echar pestes sobre aquel animal, aunque después se avergonzaba. Su jefe tenía buena relación con él, así que se mostró comprensivo. De lo contrario, sin duda lo habría despedido.
Aunque nunca había pensado que llegaría a tal punto, fue el psicólogo al que había ido en busca de ayuda quien le aconsejó que volviera a Jutlandia como terapia. Lo mejor para todas las partes era que visitase a los familiares y conversase con ellos si así lo deseaban. Sin embargo, sabía que nunca tendría ni el coraje ni la conciencia suficientes para hacerlo.
Se dio cuenta de que, por primera vez hacía un año, estaba conduciendo por el lugar donde el coche se fue a la cuneta. Poco después pasó por el lugar del accidente. Pisó el freno instintivamente cuando vio a un niño que iba en bicicleta fuera del carril bici con una enorme bolsa de deportes en el portaequipajes. La imagen de la pelota de fútbol que salió rodando por la calzada a cámara lenta parpadeó ante sus ojos como una película. La pelota pasó muy despacio, se detuvo un instante y luego se balanceó de un lado a otro como si no pudiera decidirse entre quedarse quieta o avanzar. Una visión que lo perseguía como si fuera una maldición. De pronto entendió lo que quería decir el consejo del psicólogo. Tenía la necesidad de volver a ver aquel lugar y de recorrerlo en estado de sobriedad. Quizás esperaba que el tiempo retrocediera, haber sido capaz de ver el gato y frenar a tiempo. O bien haber atropellado al maldito gato en vez de intentar evitarlo. Se volvió a arrepentir de aquellos pensamientos. Había sido un gran error no haber pasado la noche allí, haber querido llegar al ferri que volvía a Selandia.
También quería ver de nuevo el lugar donde empezó todo. Condujo unos minutos hasta ver el puerto deportivo con esos elegantes barcos blancos sobre el agua azul que le enviaban destellos a la luz del sol. Cuando vio el cartel que decía «Restaurant Egå Marina», entró en el aparcamiento y estacionó. Fue ahí donde tuvo lugar la funesta celebración de fin del gran proyecto en el que estuvieron trabajando tantos meses. Le seguía sorprendiendo que una empresa de Aarhus hubiese elegido una agencia de publicidad de Selandia habiendo tantas buenas agencias allí, pero probablemente fue por la reputación que tenía. Al fin y al cabo, habían ganado muchos premios de publicidad. Estuvieron trabajando en turnos de veinticuatro horas para cumplir con los plazos y que todo fuese bien con los modelos, las fotos y las grabaciones. Fue una campaña de varios millones de coronas con la cual la agencia se labró un enorme prestigio; ¿acaso no se había ganado el derecho de tomarse la última copa?
En el restaurante olía a pescado a la parrilla y a eneldo fresco. Se acordó de que no había comido desde el escaso desayuno y se sentó a una mesa cubierta con vistas al mar. Colgó la chaqueta en el respaldo de la silla. Aunque había mucha gente, no tardó en venir un joven camarero para darle la carta. Rápidamente se decidió por el salmón ahumado y le devolvió el menú al amable camarero, que hizo una reverencia, tal como había aprendido en la escuela de hostelería. Le ofreció la carta de vinos, pero él la rechazó con un gesto y pidió una jarra de agua fría con hielo.
Mientras esperaba el salmón se acordó de la fiesta. Todos estaban alegres y despreocupados. Nada podía con ellos.
De repente, un hombre alto y delgado se sentó en la silla de enfrente con un sándwich en un plato y una cerveza fría. Entonces se dio cuenta de que había una chaqueta en la silla y de que se había sentado en una mesa que estaba ocupada. Se disculpó y quiso levantarse, pero el delgado hombre le pidió que se quedase.
—Necesito compañía. Soy Troels Mortensen —se presentó, y atacó su sándwich.
—Danny Cramer. ¿Seguro que no le molesto?
Troels masticaba y asintió convencido.
—No es usted de aquí, ¿verdad? ¿De Copenhague?
Le explicó que era de Selandia y estaba de vacaciones en Jutlandia. Al rato llegó el salmón.
—Joder, qué pinta tiene —dijo Troels mientras miraba el plato—. Uno que se lo puede permitir. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica?
—Soy jefe de publicidad —respondió sabiendo que el otro no tenía ni idea de lo que significaba el cargo. No hay mucha gente consciente de lo que pasa en el sector de la publicidad de donde él venía. La gente arruga la nariz con toda la publicidad que le meten en el buzón, la tiran a la basura sin saber que hay mucho trabajo detrás de esas páginas de colores—. ¿Y usted?
Troels Mortensen, indiferente, se encogió de hombros.
—Siempre he sido militar. Volví de Irak hace un año. Fue la hostia de divertido experimentar la vida real de soldado en lugar de estar tirado en la hierba en un campo diciendo «pum, pum» —explicó y se rio con la boca llena.
Danny bebió. Estaba contento de no haber elegido la carrera militar; podría haber acabado en Bosnia, Kosovo, Afganistán o Irak. Sabrían los dioses qué le habría sucedido entonces. Había hecho el servicio militar, cosa que era suficiente. Prefería una vida más tranquila y segura, aunque en aquel momento la suya estaba encaminada a la soledad.
—¿Y qué hace ahora, está de permiso? —preguntó por conversar.
—Que va, mi carrera militar ha acabado. Ahora me dedico a la pesca: equipos de pesca y otros complementos. He abierto una tienda aquí, en Egå —dijo con cierto orgullo.
Después de haber disfrutado del maravilloso salmón, Danny contempló las vistas por un instante. Se sentía mejor y comenzaba a creer que quizá le sería útil estar de nuevo en la zona.
De pronto, una mujer alta y delgada se inclinó sobre el hombre. Cuando le dio el sol en el pelo se vieron unos reflejos rojos. Llevaba un perfume suave y discreto.
—¡Hola, Troels! —saludó, y miró interrogante a Danny con sus ojos azules.
—¡Hostias, tú también vienes aquí! —Troels se levantó perplejo y, con el brazo rodeando la cadera de la mujer, le presentó a Danny, que se sintió obligado a levantarse.
—Te presento a Majken —dijo Troels—. Además de médico, es loquera.
Ella le tendió la mano tras lanzarle una mirada reprobadora a Troels. El apretón de manos fue cálido y firme.
—¿Te quieres sentar? —ofreció Troels, y señaló respetuosamente una silla vacía.
Danny se sintió incómodo. Quizá Troels la estaba esperando y él había ocupado su sitio.
—No, gracias, estoy esperando a una amiga —se disculpó, y consultó el reloj de pulsera antes de mirarlo a él de nuevo. Sus ojos tenían una expresión valorativa, como si lo estuviera analizando—. ¿Eres de Copenhague?
Sonaba más bien a comprobación que a pregunta. ¿Por qué los jutlandeses se creían que toda la gente de Selandia era de Copenhague?
—No, de Klampenborg, donde el zoo y el hipódromo —dijo para recalcar que no tenía nada que ver con la Sirenita, los sex shops de la calle Istedgade ni con Christiania y su famosa Pusher Street.
—Ah, zona pija —dijo Troels. Esbozó una sonrisa con el dedo meñique estirado y la nariz arrugada con gesto exagerado, lo cual hizo reír a Danny.
6
Kamilla tiró las flores secas al cubo de basura del cementerio. Cuando se obligaba a salir de las cuatro paredes de su casa era para ir a aquel banco del cementerio de Egå, que no quedaba muy lejos. Se sentaba frente a la tumba de Rasmus y se quedaba mirando la piedra redonda de mármol con su nombre en letras doradas y la inscripción «Brutalmente arrebatado, eternamente añorado».
En aquella época del año, el cementerio era un lugar bonito y lleno de paz donde el sol volvía a brillar y las flores brotaban de la multitud de tumbas.
Antes, cuando era niña, los cementerios la asustaban, tenía miedo de caminar por ellos de noche. Siempre había tenido fobia a la oscuridad. Creció en Horsens, una ciudad con tres cementerios. Uno, el Nordre kirkegård, estaba cerca de su colegio y, en aquellas mañanas oscuras en las que el frío helaba las mejillas, ella lo miraba de reojo cuando pasaba corriendo ante él. Los muertos le solían dar miedo. O quizás era miedo a la muerte. Su padre estaba enterrado allí. Ella tenía siete años cuando él murió; tenía un vago recuerdo del entierro. Pensar que estaba bajo tierra en una caja de madera le daba claustrofobia. El médico del colegio pensaba que tenía asma. No iba demasiado a visitar la tumba, ni siquiera de adulta. Tenía su vida. Por lo demás, tampoco había estado muy unida a él en vida. Los recuerdos que tenía eran el olor a pez cuando volvía a casa cansado del duro trabajo con un exportador de pescado de Snaptun y le acariciaba la mejilla con aire ausente. No recordaba vivencias comunes o grandes abrazos, ni siquiera de su madre. Ella venía de una familia de pescadores de la costa occidental de Jutlandia, pero se rebeló contra la Misión Interna y se fue a la otra costa a estudiar. Allí conoció a un trabajador de la industria pesquera y se casó antes de empezar los estudios. Aun así, seguía llevando el sello de su origen y la severa educación que había recibido. Vio la repentina muerte de su marido, que la dejó viuda con una niña de siete años, como un castigo de Dios, ya que había negado su existencia. Se amargó y vivió sin alegría. La trágica muerte de su nieto también fue como un castigo para ella; una maldición de Dios que perseguiría a toda la familia el resto de sus vidas. «Dios nos arrebataría a todos nuestros seres queridos. Es su castigo por haber pecado», sermoneaba.
En el cementerio solo estaban Kamilla y un hombre mayor que estaba poniendo flores en una tumba junto a la deslumbrante iglesia blanca. Ella la consideraba bonita. La parte vieja estaba construida en estilo románico; la torre y la armería, en gótico tardío. En la parte norte se vislumbraban los restos de una puerta y ventanas tapiadas. Por lo demás era una iglesia moderna. El personal tanto del clero como de los funcionarios de la iglesia eran mujeres, lo cual casi provocó que su madre abandonase la iglesia cuando se iba a celebrar el funeral de Rasmus. También había estado en contra del inusual método de sepelio, así que se fue antes sin decir ni una palabra de consuelo.
Se puso de pie y se sacudió la tierra de los pantalones vaqueros desgastados. Se había manchado ambas rodillas mientras ordenaba la tumba y le hablaba en voz baja a Rasmus. Ya se le había quitado el vómito de los zapatos, pero seguía mirándoselos con asco. «Tenía diez años», había oído que le decía un periodista a otro. Solo un año más de los que había cumplido Rasmus. A él también lo asesinaron. Otra persona le había quitado la vida despiadadamente. ¿No era eso asesinato?
Se fue caminando a casa despacio, al sol. Sentía las piernas pesadas, como si no fuese capaz de volver a aquella casa vacía. Las pesadillas nocturnas la seguían corroyendo. Cuando se encerró en casa se fijó en el gato, que maullaba con las patas delanteras apoyadas en el cristal de la puerta del balcón. No oía nada, solo veía la boca abierta con los colmillos afilados. Abrió la puerta y el gato se fue a la cocina a por su cuenco de comida, que siempre estaba lleno. Ella se quitó la chaqueta y sonrió. Ahora había algo de vida en la casa. Rasmus la había atormentado sin parar pidiéndole un gato, pero ella se había negado en redondo. No quería que las uñas le destrozasen los muebles, ni responsabilizarse del animal cuando Rasmus perdiera interés, como ya había pasado con el hámster y con el conejo. Sin embargo, ahora necesitaba tener aquel animalito. Se sentó junto a su puerta una mañana y enseguida lo consideró un enviado de su hijo. Parecía un gato de bosque noruego, pero no tenía collar ni ninguna placa con su nombre con la que encontrar a su dueño. El gato se quedó con ella. Lo bautizó con el nombre que Rasmus decía en broma que le iba a poner cuando la convenciera: Tarzán.
Echó mano de una manzana del frutero de la mesa de la cocina. No fue capaz de hacer la comida, aunque sentía el estómago vacío, como el resto del cuerpo. Las frutas estaban bien dispuestas en un cuenco de cristal, como si estuviesen listas para una sesión de fotos. Era una costumbre que no podía quitarse, aunque lo intentaba. Deformación profesional, se podría denominar. En el cuarto de baño, en la estantería que había delante del espejo, también había cremas y perfumes puestos como si fuera una presentación para un catálogo. Cualquiera podía ver que tenía sentido del orden o que era una maniática, aunque eso último no era cierto. La casa era una viva muestra de ello. De hecho, no le parecía que estuviera viviendo en medio del desorden, pero la debilidad que había sentido el último año no le daba margen para mucho. Y mucho menos para hacer limpieza.
Entró en su despacho con la cámara y encendió el ordenador Macintosh. Cuando apareció en la pantalla el símbolo de Mac OS X, enchufó la cámara y pasó las fotos de la tarjeta de memoria al disco duro. Después abrió el programa de tratamiento de imágenes e hizo clic en navegar para ver todas las fotografías que había tomado en el contenedor. Se comió la manzana y las estudió con el ceño fruncido. No eran nada del otro mundo, pero Anne las había visto en la pantalla de la cámara y creía que mostraban la mente enferma del asesino, puesto que había dejado a la niña allí, eso sin pensar en lo que le habría hecho antes. Anne no sabía qué le habían hecho a la niña cuando llamó desde su móvil a la Jefatura de Policía. No habían identificado a la niña y la policía no quería decir nada sobre el caso por respeto a los familiares.
Kamilla estuvo un rato retocando las mejores fotos. Algunas estaban oscuras debido a la luz cambiante, pero ajustando un poco el brillo/contraste y los niveles, quedaron bien y con calidad. Había hecho un curso de tratamiento de imágenes con Photoshop y aún lo manejaba bien. Satisfecha, le envió por e-mail todas las fotos a Anne al correo electrónico de la redacción.
En la mesa del salón descansaba el diario Aarhus Stiftstidende. Se sentó en el sofá y hojeó rápidamente el periódico hasta llegar a la programación de la televisión. Por lo visto, en la época de verano, las cadenas de televisión no contaban con lo que le gusta a la gente cuando se sienta a ver la tele; la oferta de programación era tan escasa que solo había reposiciones, poco más que un simple déjà vu. Tiró el periódico, pero aun así encendió la televisión y cambió con el mando a distancia al canal TV2 News. Llegó en medio del reportaje sobre la niña asesinada en Aarhus.
«… aún se desconocen las causas del asesinato, pero se sospecha que puede tratarse de un crimen sexual». Le sorprendió de dónde habrían sacado esa información, si nadie de la policía había hecho declaraciones.
«La niña aún no ha sido identificada y la policía no puede dar más detalles por respeto a los familiares», prosiguió la voz. Pasaron por la pantalla las imágenes del contenedor medio oxidado con el precinto policial.
«Volvemos enseguida con más información sobre este caso», prometió la presentadora. Pondrían lo mismo en TV2 Nyhederne y en TV2 Østjylland, pero no fue capaz de comprobarlo. Prefería olvidarlo todo. Se sentía exhausta, pero notó una chispa de energía. Tuvo que reconocer que le sentaba bien volver a trabajar. Quizá tenía que haber escuchado a Majken cuando le dijo que tenía que obligarse a hacer otras cosas aparte de ir al cementerio. Había que tirar para adelante sin excluir a los demás, pero era dificilísimo. Nunca habría soñado que un empapado contenedor en el que habían tirado a una niña asesinada fuera el motivo que la hiciera retomar la fotografía.
Tarzán levantó la cabeza, irritado y somnoliento, y afiló las orejas cuando sonó el móvil en el bolso desde el recibidor. Kamilla llegó justo antes de que colgasen.
—Kamilla, ¿te has olvidado de que habíamos quedado? ¡Restaurante Egå Marina!
—¡Majken! Dios, sí, se me había olvidado. ¡Perdón! —Miró resignada los vaqueros sucios—. Me cambio y voy a toda prisa.
Antes de entrar en el baño echó un rápido vistazo a los platos, las tazas de café y los vasos vacíos repartidos por la mesa del sofá. No era momento de hacer limpieza. Majken siempre había intentado sacarla del agujero. Además, habían quedado para comer juntas y a ella se le había olvidado. ¿Qué había pasado con su cómoda vida? Por suerte, Majken no se había pasado a buscarla. Siempre había conseguido limpiar superficialmente cuando la iba a ver. No le gustaban las visitas inesperadas.
7
Roland nunca se iba a acostumbrar a aquellas salas donde Henry Leander, aparentemente, se encontraba tan bien. Cada vez que entraba a la sala de autopsias del Instituto Forense, se le revolvían las tripas y un cierto sabor a bilis le subía a la boca. No era porque oliera mal o la sala estuviera sucia. Las salas eran frías y estaban limpísimas. En realidad, su oficina era más inmunda. Quizás era el hecho de pensar en todo lo que había visto sobre las mesas de metal esterilizadas y, sobre todo, lo que le esperaba cuando viera a esa niña. Los casos con niños le producían unas náuseas insoportables.
Los demás ya estaban allí: Henry Leander, el forense estatal Ole Albertsen y un médico al que no conocía, el inspector jefe de la Brigada Criminal Kurt Olsen y el perito Steen Dahl, que ya estaba preparado con su cámara.
—¿Siguen sin haber denunciado la desaparición de la niña? —preguntó Kurt Olsen en un susurro.
El ambiente era como el de un entierro.
—De niñas de esa edad no hay denuncias. Sí de dos amigas de quince años, pero lo más probable es que estén de juerga por ahí —respondió, también susurrando.
Se concentraron ambos en Leander, que levantó la cabeza ostensiblemente y tomó la palabra.
—La niña ha muerto por asfixia. Podéis ver las marcas de los dedos aquí, alrededor del cuello —explicó, y señaló los moratones en la blanca garganta. Steen Dahl tomó un par de fotos.
—La oscuridad de las manchas lívidas y el color violeta también muestran signos de falta de oxígeno en la sangre en el momento de la muerte. —El dedo que señalaba fue hacia los ojos de la niña, que miraban al techo.
—Los signos clásicos de asfixia, como los puntitos de sangre en los ojos, también son evidentes. Las venas del cerebro se obstruyen y solo llega sangre al cerebro. Cuando sucede esto, las venas se cargan demasiado, los vasitos sanguíneos se rompen por la presión y forman estos derrames. También se ve en la piel del rostro, detrás de las orejas y en la boca.
Steen Dahl se inclinó sobre la mesa metálica e hizo una foto de los ojos, que parecieron cobrar vida cuando salió el flash.
—No hace falta mucha fuerza para hacer esto, así que no se puede descartar que haya sido una mujer.
—¿Hay más indicios? —preguntó Kurt Olsen, y se rascó la nuca.
Le estaba creciendo demasiado el cabello y se enrollaba como la camisa que llevaba por fuera del pantalón. Pensándolo bien, toda su persona decía a voces que su mujer lo había dejado hacía poco. El trabajo de policía no facilitaba tener esposa. Roland se consideraba dichoso de tener a Irene, que nunca había refunfuñado ni por las horas extras ni por que se metiera en otro mundo cuando investigaba un delito. La conoció en la Jefatura de Policía de Copenhague, donde trabajaba como secretaria. Sabía que tenían cosas en común.
—Bah, nada en especial. Lo menciono solo para que no desechéis esa posibilidad. No hay señales de abuso sexual, ni lesiones ni restos de semen.
—No se ha defendido, ni mordido, ni pegado ni arañado. ¿Has encontrado restos bajo las uñas? —preguntó Kurt Olsen.
Leander le levantó una mano a la niña y la giró para mostrarle las uñas al inspector jefe.
—Como ves, no hay mucho donde rascar. Se las mordía.
Las uñas de la niña tenían restos de laca rosa descascarillada y estaban todas mordidas.
—De momento fijamos la hora de la muerte alrededor de las cinco de la tarde de ayer. —Henry Leander miró con cariño a la niña. Roland conjeturó que le había estado hablando para tranquilizarla mientras trabajaba con ella. La larga barba blanca de Leander, que hacía un bucle hacia arriba como el manillar de una bicicleta, le daba un semblante triste que, aun así, insinuaba una leve sonrisa. Sin embargo, no había sonrisa alguna en aquellos ojos de tono gris azulado—. Puede que llevar el cadáver a un contenedor de basura fuese una buena maniobra. Las circunstancias nos impiden usar las pistas que hemos encontrado en la ropa de la niña mientras no demos con el asesino y podamos comparar las muestras de ADN y otras cosas que hemos encontrado en el lugar de los hechos.
—Por la mierda de otra gente que había en el contenedor, ¿no? —preguntó Ole Albertsen.
—Exacto. Va a ser difícil demostrar que lo que encontramos no es más que basura de otras personas. Hay rastros de mucha gente y habrá muchas cosas que controlar.
—¿Puedes contarnos algo de las cuerdas que la maniataban? —preguntó Roland, que sintió una necesidad imperiosa de fumar, cosa que siempre aparecía con fuerzas renovadas en los lugares en los que no podía encender un cigarrillo. Temía la prohibición de fumar con la que los políticos amenazaban.
—Le han atado las manos a la espalda; se ve por la situación de las marcas. —Leander volvió a agarrar las manos de la niña y las giró un poco para que todos vieran los raspones rojos en ambas muñecas. Steen hizo otra fotografía—. Probablemente se trata de una cuerda gruesa o de una soga. Quizás una cuerda de Manila, de las que usan los exploradores, o de las que se emplean en agricultura, pesca y otros tipos de artesanía o industria.
—Usamos ese mismo tipo de cuerdas cuando construimos nuestra nueva terraza, pero había que echarle aceite. ¿Hay restos? —preguntó Steen.
—Por desgracia, no los hay. La cuerda debía de estar muy raída. Eso también explicaría por qué le ha hecho unos raspones tan violentos. Por supuesto, la niña debió de haber intentado soltarse. Todo apunta a una cuerda de ocho milímetros —respondió Leander, pensativo. Sujetó a la niña y la puso de costado con cuidado para que le vieran la espalda. Tenía un pequeño lunar marrón que parecía una miniatura de la isla de Selandia justo debajo del omóplato derecho.
Roland sintió asco al lado de ese grupito de cuarentones observando el cuerpo desnudo de una niña. ¿Qué era lo que incitaba a los pedófilos? Su filosofía era pensar en el asesino para atraparlo. En aquel caso sería difícil. La mera idea ya lo abatía.
Leander señaló una marca en la espalda de la niña. Tenía algo en la piel, como una cavidad, que había provocado un coágulo.
—A esta marca no le encuentro explicación. Parece de un instrumento con la punta en forma de hoja. Es difícil saber cómo ha llegado esto a la espalda. Quizás ha estado recostada sobre algo.
Leander miró directamente a Roland y a Kurt Olsen, una mirada que decía a las claras que ahora era asunto suyo averiguar qué era y dónde estaba ese objeto.
Durante el resto de la autopsia, que era la peor parte, intentó abstraerse. Solo el sentido del oído prestaba atención al forense, que comentaba rutinariamente qué órganos estaba analizando. Intentó no prestar atención a los otros sonidos. Contuvo la respiración para que el aire no penetrase en los pulmones y se miró las manos meticulosamente. Se fijó en un detalle insignificante: tenía un ribete negro de tierra bajo la uña del pulgar. La tarde anterior había estado ayudando a Irene en la rosaleda. La autopsia de un niño era una experiencia insoportable.
—Mañana al mediodía os mando mi informe —dijo Leander, y con aquellas palabras los dejó libres.
Fue un alivio salir del Instituto Forense y respirar aire fresco. El sol, entre las nubes, calentaba por momentos los techos de los coches. El calor del Fiat Stilo negro de Roland, que olía al cuero de los asientos, intensificó las náuseas al abrir la puerta. Se quedó un rato apoyado en el coche con las puertas abiertas para airearlo mientras se fumaba el ansiado cigarrillo. Kurt Olsen, el inspector jefe, fue hacia él y se detuvo a su lado.
—Maldito caso —dijo, y sacó la famosa y pulida pipa Stanwell que era su rasgo distintivo. La rellenó cuidadosamente del aromático tabaco Mac Baren y de verdad pareció disfrutar de la primera calada. Era un hombre que entendía de pipas.
—Quizá tengamos que convocar una rueda de prensa. Ya está en marcha toda la parafernalia que saca lo peor de los periodistas. Huelen un cadáver a distancia —murmuró Roland.
—No vamos a salir en la prensa con nada mientras no tengamos identificada a la niña y no hayamos avisado a los padres. La putada es que los medios ya se hayan enterado —dijo Kurt enfadado, y dio unas chupadas a la pipa.
—Joder, si tuviéramos una base de datos con el ADN de todos los habitantes nos resultaría más fácil identificarla. ¿Cómo es que nadie echa en falta a una niña tan pequeña? No podemos ir llamando a todas las puertas de Brabrand preguntando si se les ha perdido una hija —insistió, y tiró la ceniza del cigarrillo—. ¿Publicamos ya la foto de la niña?
Kurt asintió y volvió a fumar de la pipa.