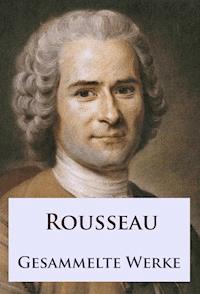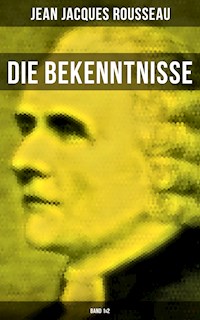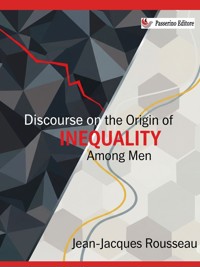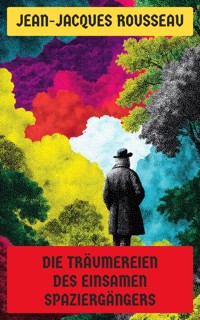0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En 'Confesiones', Jean-Jacques Rousseau ofrece una introspectiva mirada hacia su vida, abordando con notable franqueza los entresijos de su existencia personal y profesional. Además de constituirse como un testimonio autobiográfico excepcional, la obra se inscribe en el contexto del siglo XVIII, una época marcada por la Ilustración y su énfasis en la razón y el conocimiento. El estilo de Rousseau es íntimo y conversacional, logrando una conexión especial con el lector al desnudar sus pensamientos y sentimientos más profundos. A través de sus palabras, se trasluce una profunda crítica al mundo social que le rodeaba, mientras Rousseau se embarca en un audaz ejercicio de honestidad que sienta las bases del género autobiográfico moderno. Rousseau, nacido en Ginebra en 1712, fue un influyente filósofo y escritor cuya obra estuvo imbuida de las ideas ilustradas de su tiempo. Sin embargo, su enfoque se desvió de la fría lógica de la Ilustración al defender la primacía del sentimiento y la naturaleza humana. Estas convicciones se reflejan en 'Confesiones', donde explora los dilemas personales y los conflictos con la sociedad y otros intelectuales de la época. Rousseau experimentó innumerables conflictos y controversias que, sin duda, forjaron el contenido y el tono profundamente personal de esta obra. Recomendado tanto para lectores interesados en la autoexploración como para aquellos fascinados por la historia y el pensamiento de la Ilustración, 'Confesiones' es un libro que no sólo ofrece un retrato íntimo de Rousseau, sino que también invita a la reflexión sobre la esencia de la humanidad misma. Su lectura aporta un valioso entendimiento de los vicisitudes de un hombre cuya alma se desnudó ante el papel con una sinceridad sin precedentes. Una obra clave para comprender no sólo al individuo sino a la época de transformación intelectual de la que formó parte. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Confesiones
Índice
LIBRO PRIMERO
1712-1728
Estoy llevando a cabo una empresa sin precedentes, cuya ejecución no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes a un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo.
Solo yo. Siento mi corazón y conozco a los hombres. No soy como ninguno de los que he visto; me atrevo a creer que no soy como ninguno de los que existen. Si no soy mejor, al menos soy diferente. Si la naturaleza ha hecho bien o mal al romper el molde en el que me ha vertido, eso solo se podrá juzgar después de haberme leído.
Que suene la trompeta del juicio final cuando quiera, yo vendré, con este libro en la mano, a presentarme ante el juez soberano. Diré en voz alta: Esto es lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he sido. He dicho lo bueno y lo malo con la misma franqueza. No he ocultado nada malo, ni añadido nada bueno; y si en alguna ocasión he empleado algún adorno indiferente, ha sido solo para llenar un vacío causado por mi falta de memoria. He podido suponer verdadero lo que sabía que podía serlo, nunca lo que sabía que era falso. Me he mostrado tal como fui: despreciable y vil cuando lo fui; bueno, generoso, sublime, cuando lo fui: he revelado mi interior tal y como tú mismo lo has visto, Ser eterno. Reúne a mi alrededor a la innumerable multitud de mis semejantes; que escuchen mis confesiones, que giman por mis indignidades, que se sonrojen por mis miserias. Que cada uno de ellos descubra a su vez su corazón a los pies de tu trono con la misma sinceridad, y luego que uno solo te diga, si se atreve: «Yo fui mejor que ese hombre».
Nací en Ginebra, en 1712, hijo de Isaac Rousseau, ciudadano, y de Susanne Bernard, ciudadana. Una fortuna muy mediocre, que había que repartir entre quince hijos, había reducido casi a la nada la parte que le correspondía a mi padre, que solo tenía para subsistir su oficio de relojero, en el que era, a decir verdad, muy hábil. Mi madre, hija del ministro Bernard, era más rica: tenía sabiduría y belleza. Mi padre no la había conseguido sin esfuerzo. Su amor había comenzado casi al mismo tiempo que sus vidas; desde los ocho o nueve años paseaban juntos todas las tardes por la Treille; a los diez años ya no podían separarse. La simpatía, la armonía de sus almas, afianzó en ellos el sentimiento que había producido la costumbre. Ambos, tiernos y sensibles de naturaleza, solo esperaban el momento de encontrar en otra persona la misma disposición, o más bien ese momento los esperaba a ellos, y cada uno de ellos entregó su corazón al primero que se abrió para recibirlo. El destino, que parecía contrariar su pasión, no hizo más que avivarla. El joven amante, al no poder conseguir a su amada, se consumía de dolor: ella le aconsejó que viajara para olvidarla. Viajó sin éxito y regresó más enamorado que nunca. Encontró a la que amaba tierna y fiel. Después de esa prueba, solo les quedaba amarse toda la vida; lo juraron, y el cielo bendijo su juramento.
Gabriel Bernard, hermano de mi madre, se enamoró de una de las hermanas de mi padre, pero ella solo accedió a casarse con el hermano a condición de que su hermano se casara con la hermana. El amor lo arregló todo y las dos bodas se celebraron el mismo día. Así, mi tío era el marido de mi tía, y sus hijos eran doblemente mis primos hermanos. Al cabo de un año nacieron uno por cada lado; luego hubo que separarse de nuevo.
Mi tío Bernard era ingeniero: fue a servir al Imperio y a Hungría bajo el mando del príncipe Eugenio. Se distinguió en el asedio y en la batalla de Belgrado. Mi padre, tras el nacimiento de mi único hermano, partió hacia Constantinopla, donde había sido llamado, y se convirtió en relojero del serrallo. Durante su ausencia, la belleza de mi madre, su ingenio y sus talentos le granjearon admiradores. El señor de la Closure, residente de Francia, fue uno de los más entusiastas en rendirle homenaje. Su pasión debía de ser muy intensa, ya que treinta años después le vi emocionarse al hablarme de ella. Mi madre tenía más que virtud para defenderse; amaba tiernamente a su marido. Le instó a que regresara: él lo dejó todo y volvió. Yo fui el triste fruto de ese regreso. Diez meses después, nací lisiado y enfermo. Le costé la vida a mi madre, y mi nacimiento fue la primera de mis desgracias.
No sé cómo mi padre soportó esta pérdida, pero sé que nunca se consoló. Creía volver a verla en mí, sin poder olvidar que yo se la había quitado; cada vez que me abrazaba, sentía en sus suspiros, en sus convulsivos abrazos, que un amargo pesar se mezclaba con sus caricias: estas no eran más que más tiernas. Cuando me decía: Jean-Jacques, hablemos de tu madre; yo le respondía: ¡Bueno, padre, vamos a llorar! Y solo con esa palabra ya le brotaban las lágrimas. «¡Ah!», decía gimiendo, «devuélvemela, consuélame, llena el vacío que ha dejado en mi alma. ¿Te querría así si solo fueras mi hijo? Cuarenta años después de perderla, murió en brazos de una segunda mujer, pero con el nombre de la primera en los labios y su imagen en lo más profundo de su corazón.
Así fueron los autores de mis días. De todos los dones que el cielo les había concedido, un corazón sensible es lo único que me dejaron: pero había sido su felicidad y fue la causa de todas las desgracias de mi vida.
Nací casi moribundo; había pocas esperanzas de que sobreviviera. Traía conmigo el germen de una dolencia que los años han agravado y que ahora solo me da tregua para hacerme sufrir más cruelmente de otra manera. Una hermana de mi padre, una mujer amable y sensata, me cuidó tanto que me salvó la vida. En el momento en que escribo esto, ella sigue viva, cuidando, a sus ochenta años, de un marido más joven que ella, pero consumido por la bebida. Querida tía, te perdono por haberme hecho vivir, y me aflige no poder devolverte al final de tus días los tiernos cuidados que me prodigaste al comienzo de los míos. También tengo a mi querida Jacqueline, que sigue viva, sana y robusta. Las manos que me abrieron los ojos al nacer podrán cerrármelos al morir.
Sentí antes de pensar; es el destino común de la humanidad. Yo lo experimenté más que otros. No sé qué hice hasta los cinco o seis años. No sé cómo aprendí a leer; solo recuerdo mis primeras lecturas y el efecto que tuvieron en mí: es el momento desde el que data mi conciencia de mí mismo sin interrupción. Mi madre había dejado novelas; mi padre y yo nos pusimos a leerlas después de cenar. Al principio solo se trataba de practicar la lectura con libros entretenidos, pero pronto el interés se hizo tan intenso que leíamos por turnos sin descanso y pasábamos las noches dedicados a esta ocupación. Solo podíamos dejar de leer cuando terminábamos el volumen. A veces, mi padre, al oír por la mañana a las golondrinas, decía avergonzado: «Vamos a acostarnos; soy más niño que tú».
En poco tiempo, gracias a este peligroso método, adquirí no solo una gran facilidad para leer y comprender, sino también una inteligencia única para mi edad sobre las pasiones. No tenía ni idea de las cosas, pero ya conocía todos los sentimientos. No había concebido nada, lo había sentido todo. Esas emociones confusas, que experimentaba una tras otra, no alteraban la razón que aún no tenía, pero me formaron una de otro tipo y me dieron nociones extrañas y románticas de la vida humana, de las que la experiencia y la reflexión nunca han podido curarme del todo.
Las novelas terminaron con el verano de 1719. El invierno siguiente fue otra cosa. Una vez agotada la biblioteca de mi madre, se recurrió a la parte de la de su padre que nos había correspondido. Afortunadamente, allí se encontraron buenos libros; y no podía ser de otra manera, ya que esa biblioteca había sido formada por un ministro, es cierto, y erudito incluso, como estaba de moda entonces, pero también hombre de gusto y espíritu. La Historia de la Iglesia y del Imperio de Sueur, el Discurso de Bossuet sobre la historia universal, los Hombres ilustres de Plutarco, la Historia de Venecia de Nani, las Metamorfosis de Ovidio, La Bruyère, Los mundos de Fontenelle, sus Diálogos de los muertos y algunos tomos de Molière fueron trasladados al despacho de mi padre, y se los leía todos los días mientras trabajaba. Desarrollé un gusto poco común, y quizás único a esa edad. Plutarco se convirtió en mi lectura favorita. El placer que me producía releerlo una y otra vez me curó un poco de las novelas, y pronto preferí a Agesilao, Bruto y Aristides antes que a Orondato, Artameno y Juba. De estas interesantes lecturas y de las conversaciones que suscitaban entre mi padre y yo se formó ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y orgulloso, impaciente ante el yugo y la servidumbre, que me ha atormentado toda mi vida en las situaciones menos propicias para darle alas. Ocupado sin cesar por Roma y Atenas, viviendo por así decirlo con sus grandes hombres, nacido yo mismo ciudadano de una república e hijo de un padre cuyo amor por la patria era su mayor pasión, me entusiasmaba su ejemplo, me creía griego o romano; me convertía en el personaje cuya vida leía: el relato de los rasgos de constancia e intrepidez que me habían impresionado me hacía brillar los ojos y enarbolar la voz. Un día, mientras contaba en la mesa la aventura de Scévola, se asustaron al verme avanzar y poner la mano sobre un hornillo para representar su acción.
Tenía un hermano siete años mayor que yo. Estaba aprendiendo la profesión de mi padre. El gran cariño que me tenían le hacía descuidarle un poco, y eso no me parece bien. Su educación se resintió de ese descuido. Se dedicó a la libertinaje, incluso antes de tener la edad para ser un verdadero libertino. Lo enviaron con otro maestro, de donde se escapaba como lo había hecho de la casa paterna. Casi no lo veía, apenas puedo decir que lo conocía; pero no dejaba de quererlo tiernamente, y él me quería tanto como un granuja puede querer algo. Recuerdo que una vez, cuando mi padre lo castigaba con dureza y enfado, me interpuse impetuosamente entre ellos y lo abracé con fuerza. Lo cubrí con mi cuerpo, recibiendo los golpes que le propinaban, y me mantuve tan firme en esa postura que mi padre finalmente tuvo que perdonarlo, ya fuera porque mis gritos y lágrimas lo ablandaron o porque no quería maltratarme más que a él. Al final, mi hermano se volvió tan malo que huyó y desapareció por completo. Poco después se supo que estaba en Alemania. No escribió ni una sola vez. No hemos tenido noticias suyas desde entonces, y así es como me quedé como hijo único.
Si este pobre chico fue criado con descuido, no fue así en el caso de su hermano; y los hijos de los reyes no pueden ser cuidados con más celo que yo durante mis primeros años, idolatrado por todo lo que me rodeaba y, lo que es aún más raro, tratado siempre como un niño querido, nunca como un niño mimado. Ni una sola vez, hasta que salí de la casa paterna, se me dejó correr solo por la calle con los demás niños; nunca se tuvo que reprimir en mí ni satisfacer ninguno de esos caprichos que se atribuyen a la naturaleza y que nacen todos de la educación. Tenía los defectos de mi edad; era charlatán, glotón, a veces mentiroso. Habría robado fruta, caramelos, comida; pero nunca me gustó hacer daño, causar estragos, culpar a los demás, atormentar a los pobres animales. Sin embargo, recuerdo haberme meado una vez en la olla de una de nuestras vecinas, llamada señora Clot, mientras ella estaba en la misa. Confieso que ese recuerdo todavía me hace reír, porque la señora Clot, una mujer buena por lo demás, era la anciana más gruñona que he conocido en mi vida. Esta es la breve y verídica historia de todas mis travesuras infantiles.
¿Cómo iba a convertirme en una persona malvada, cuando solo tenía ante mis ojos ejemplos de bondad y a mi alrededor a las mejores personas del mundo? Mi padre, mi tía, mi madre, mis padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos los que me rodeaban no me obedecían, en realidad, sino que me querían; y yo les quería igualmente. Mis deseos eran tan poco estimulados y tan poco contrariados que no se me ocurría tenerlos. Puedo jurar que, hasta mi sometimiento a un maestro, no sabía lo que era una fantasía. Excepto el tiempo que pasaba leyendo o escribiendo con mi padre, y el que mi amada me llevaba a pasear, siempre estaba con mi tía, viéndola bordar, escuchándola cantar, sentado o de pie a su lado; y era feliz. Su alegría, su dulzura, su agradable rostro me causaron una impresión tan fuerte que aún recuerdo su aspecto, su mirada, su actitud; recuerdo sus cariñosas palabras; diría cómo vestía y peinaba, sin olvidar los dos rizos que su cabello negro formaba en las sienes, según la moda de la época.
Estoy convencido de que a ella le debo mi gusto, o más bien mi pasión, por la música, que no se desarrolló plenamente en mí hasta mucho más tarde. Conocía una cantidad prodigiosa de melodías y canciones que cantaba con una voz muy dulce. La serenidad de alma de esta excelente muchacha alejaba de ella y de todo lo que la rodeaba la melancolía y la tristeza. El atractivo que su canto tenía para mí era tal que no solo varias de sus canciones se me han quedado grabadas en la memoria, sino que, ahora que la he perdido, algunas de ellas, totalmente olvidadas desde mi infancia, vuelven a mí a medida que envejezco, con un encanto que no puedo expresar. ¿Se diría que yo, viejo charlatán, carcomido por las preocupaciones y las penas, me sorprendo a veces llorando como un niño, tarareando esas pequeñas melodías con una voz ya quebrada y temblorosa? Hay una en particular que me ha vuelto a la memoria por completo en cuanto a la melodía, pero la segunda mitad de la letra se ha resistido constantemente a todos mis esfuerzos por recordarla, aunque me vienen confusamente a la mente las rimas. Aquí está el comienzo y lo que he podido recordar del resto:
Tircis, no me atrevo Escuchar tu flauta Bajo el olmo; Porque se habla Ya en nuestra aldea. .......... .....un pastor .....comprometerse .....sin peligro; Y siempre la espina está bajo la rosa.
Busco dónde está el encanto conmovedor que mi corazón encuentra en esta canción: es un capricho que no entiendo; pero me es imposible cantarla hasta el final sin que me detengan las lágrimas. He pensado cien veces en escribir a París para que busquen el resto de la letra, si es que alguien la conoce todavía. Pero estoy casi seguro de que el placer que me produce recordar esta melodía se desvanecería en parte si tuviera la prueba de que otros, además de mi pobre tía Suson, la han cantado.
Tales fueron los primeros afectos de mi entrada en la vida; así comenzó a formarse o a manifestarse en mí ese corazón a la vez tan orgulloso y tan tierno, ese carácter afeminado, pero a la vez indomable, que, flotando siempre entre la debilidad y el coraje, entre la blandura y la virtud, me ha puesto en contradicción conmigo mismo hasta el final, y ha hecho que la abstinencia y el disfrute, el placer y la sabiduría, se me hayan escapado por igual.
Esta educación se vio interrumpida por un accidente cuyas consecuencias influyeron en el resto de mi vida. Mi padre tuvo un desencuentro con un tal Gautier, capitán en Francia y pariente del consejo. Este Gautier, hombre insolente y cobarde, sangró por la nariz y, para vengarse, acusó a mi padre de haber empuñado la espada en la ciudad. Mi padre, a quien querían enviar a la cárcel, se obstinaba en que, según la ley, el acusador entrara allí tanto como él: al no poder conseguirlo, prefirió salir de Ginebra y expatriarse para el resto de su vida, antes que ceder en un punto en el que le parecía que se comprometían el honor y la libertad.
Me quedé bajo la tutela de mi tío Bernard, que entonces trabajaba en las fortificaciones de Ginebra. Su hija mayor había fallecido, pero tenía un hijo de mi misma edad. Nos enviaron juntos a Bossey, a la pensión del ministro Lambercier, para aprender, junto con el latín, todo ese batiburrillo que se acompaña con el nombre de educación.
Dos años en el pueblo suavizaron un poco mi aspereza romana y me devolvieron a la infancia. En Ginebra, donde no me imponían nada, me gustaba estudiar y leer; era casi mi único entretenimiento. En Bossey, el trabajo me hizo amar los juegos que servían de descanso. El campo era tan nuevo para mí que no me cansaba de disfrutarlo. Le tomé un gusto tan vivo que nunca ha podido extinguirse. El recuerdo de los días felices que pasé allí me ha hecho añorar su estancia y sus placeres en todas las edades, hasta la que me ha devuelto a ella. El señor Lambercier era un hombre muy razonable que, sin descuidar nuestra instrucción, no nos cargaba con deberes excesivos. La prueba de que lo hacía bien es que, a pesar de mi aversión por las molestias, nunca recordé con disgusto mis horas de estudio y, aunque no aprendí muchas cosas de él, lo que aprendí lo aprendí sin dificultad y no he olvidado nada.
La sencillez de esa vida campestre me hizo un bien inestimable, al abrir mi corazón a la amistad. Hasta entonces solo había conocido sentimientos elevados, pero imaginarios. La costumbre de vivir juntos en paz me unió tiernamente a mi primo Bernard. En poco tiempo sentí por él un afecto mayor que el que había sentido por mi hermano, y que nunca se ha desvanecido. Era un chico alto y delgado, tan dulce de espíritu como débil de cuerpo, que no abusaba de la predilección que se le tenía en la casa, como hijo de mi tutor. Nuestros trabajos, nuestras diversiones, nuestros gustos eran los mismos: estábamos solos, teníamos la misma edad, cada uno necesitaba un compañero; separarnos era, en cierto modo, aniquilarnos. Aunque teníamos pocas ocasiones de demostrar nuestro afecto mutuo, este era extremo; y no solo no podíamos vivir un instante separados, sino que no imaginábamos que pudiéramos estarlo jamás. Ambos, de espíritu fácil de ceder a las caricias, complacientes cuando no se nos quería obligar, siempre estábamos de acuerdo en todo. Si, por favor de quienes nos gobernaban, él tenía cierta influencia sobre mí ante sus ojos, cuando estábamos solos yo tenía otra sobre él que restablecía el equilibrio. En nuestros estudios, yo le susurraba la lección cuando dudaba; cuando terminaba mi tema, le ayudaba a hacer el suyo y, en nuestros entretenimientos, mi gusto más activo siempre le servía de guía. En definitiva, nuestros dos caracteres encajaban tan bien y la amistad que nos unía era tan verdadera que, en los más de cinco años que fuimos casi inseparables, tanto en Bossey como en Ginebra, nos peleábamos a menudo, lo confieso, pero nunca fue necesario separarnos, nunca ninguna de nuestras peleas duró más de un cuarto de hora y nunca nos dirigimos ninguna acusación el uno al otro. Estas observaciones son, si se quiere, pueriles, pero sin embargo dan lugar a un ejemplo quizás único desde que existen los niños.
La forma en que vivía en Bossey me convenía tan bien que solo le faltó durar más tiempo para fijar definitivamente mi carácter. Los sentimientos tiernos, afectuosos y pacíficos constituían su base. Creo que nunca un individuo de nuestra especie ha tenido menos vanidad que yo. Me elevaba en impulsos a movimientos sublimes, pero enseguida volvía a caer en mi languidez. Ser amado por todo lo que me rodeaba era mi deseo más ferviente. Yo era dulce, mi primo también lo era; los que nos gobernaban también lo eran. Durante dos años enteros no fui testigo ni víctima de ningún sentimiento violento. Todo alimentaba en mi corazón las disposiciones que había recibido de la naturaleza. No conocía nada tan encantador como ver a todo el mundo contento conmigo y con todo. Siempre recordaré que, en la iglesia, al responder al catecismo, nada me perturbaba más, cuando dudaba, que ver en el rostro de la señorita Lambercier signos de inquietud y pena. Solo eso me afligía más que la vergüenza de fallar en público, que sin embargo me afectaba enormemente: porque, aunque poco sensible a los elogios, siempre lo fui mucho a la vergüenza; y puedo decir aquí que la espera de las reprimendas de la señorita Lambercier me alarmaba menos que el temor de entristecerla.
Sin embargo, ella no carecía de severidad cuando era necesario, al igual que su hermano; pero como esa severidad, casi siempre justa, nunca era excesiva, me afligía y no me rebelaba contra ella. Me enfadaba más desagradar que ser castigado, y la señal de descontento me resultaba más cruel que el castigo aflictivo. Es embarazoso explicarlo mejor, pero sin embargo hay que hacerlo. ¡Cómo cambiaría el método con los jóvenes si se vieran mejor los efectos a largo plazo del que se emplea siempre indistintamente y, a menudo, de forma indiscreta! La gran lección que se puede extraer de un ejemplo tan común como funesto me lleva a decidir contarlo.
Como la señorita Lambercier nos tenía el cariño de una madre, también tenía la autoridad de una, y a veces la llevaba hasta el punto de infligirnos el castigo de los niños cuando lo merecíamos. Durante bastante tiempo se limitó a amenazarme, y esa amenaza de un castigo totalmente nuevo para mí me parecía muy aterradora; pero, una vez ejecutado, lo encontré menos terrible en la práctica de lo que había sido la espera; y lo más extraño es que ese castigo me hizo sentir aún más afecto por quien me lo había impuesto. Hicieron falta toda la sinceridad de ese afecto y toda mi dulzura natural para impedirme buscar el retorno del mismo trato mereciéndolo; pues había encontrado en el dolor, incluso en la vergüenza, una mezcla de sensualidad que me había dejado más deseo que temor de volver a experimentarlo de la misma mano. Es cierto que, como sin duda se mezclaba en ello algún instinto precoz del sexo, el mismo castigo recibido de su hermano no me habría parecido en absoluto agradable. Pero, dado su carácter, no había mucho que temer de esa sustitución: y si me abstenía de merecer el castigo, era únicamente por miedo a enfadar a la señorita Lambercier; pues tal es en mí el imperio de la benevolencia, e incluso de la que han engendrado los sentidos, que siempre les ha dictado la ley en mi corazón.
Esta reincidencia, que yo alejaba sin temerla, se produjo sin que fuera culpa mía, es decir, sin que fuera por mi voluntad, y aproveché, puedo decir, con la conciencia tranquila. Pero esta segunda vez fue también la última, pues la señorita Lambercier, al darse cuenta por alguna señal de que este castigo no estaba surtiendo efecto, declaró que renunciaba a él, ya que le resultaba demasiado agotador. Hasta entonces habíamos dormido en su habitación, e incluso en invierno a veces en su cama. Dos días después nos hicieron dormir en otra habitación, y desde entonces tuve el honor, del que hubiera prescindido gustosamente, de ser tratado por ella como un chico mayor.
¿Quién creería que ese castigo infantil, recibido a los ocho años de manos de una chica de treinta, determinó mis gustos, mis deseos, mis pasiones, mi vida para siempre, y precisamente en sentido contrario al que habría sido natural? Al mismo tiempo que se despertaron mis sentidos, mis deseos cambiaron tanto que, limitados a lo que había experimentado, no se les ocurrió buscar otra cosa. Con una sangre ardiente de sensualidad casi desde mi nacimiento, me mantuve puro de toda mancha hasta la edad en que se desarrollan los temperamentos más fríos y tardíos. Atormentado durante mucho tiempo sin saber por qué, devoraba con mirada ardiente a las personas hermosas; mi imaginación me las recordaba sin cesar, solo para ponerlas en práctica a mi manera y convertirlas en damiselas Lambercier.
Incluso después de la edad núbil, este gusto extraño, siempre persistente y llevado hasta la depravación, hasta la locura, me conservó las costumbres honestas que parecía que debían haberme quitado. Si alguna vez hubo una educación modesta y casta, sin duda fue la que yo recibí. Mis tres tías no solo eran personas de una sabiduría ejemplar, sino también de una reserva que las mujeres ya no conocen desde hace mucho tiempo. Mi padre, hombre de placeres, pero galante a la antigua usanza, nunca dijo, en presencia de las mujeres que más amaba, palabras que pudieran hacer sonrojar a una virgen; y nunca se llevó más lejos que en mi familia y delante de mí el respeto que se debe a los niños. No encontré menos atención en el señor Lambercier sobre el mismo tema; y una criada muy buena fue despedida por una palabra un poco picante que había pronunciado delante de nosotros. No solo no tuve hasta mi adolescencia ninguna idea clara de la unión entre los sexos, sino que esa idea confusa solo se me presentaba bajo una imagen odiosa y repugnante. Sentía por las prostitutas un horror que nunca se ha borrado: no podía ver a un libertino sin desdén, incluso sin espanto; porque mi aversión por la libertinaje llegaba hasta tal punto que, un día, yendo al pequeño Sacconex por un camino hundido, vi a ambos lados cavidades en la tierra, donde me dijeron que esas personas tenían sus encuentros sexuales. Lo que había visto de las perras también me venía siempre a la mente cuando pensaba en los demás, y se me revolvía el estómago solo con recordarlo.
Estos prejuicios de la educación, propicios por sí mismos a retrasar las primeras explosiones de un temperamento inflamable, se vieron favorecidos, como he dicho, por la distracción que me causaron los primeros indicios de la sensualidad. Imaginando solo lo que había sentido, a pesar de las efervescencias de sangre muy incómodas, no sabía dirigir mis deseos más que hacia el tipo de voluptuosidad que me era conocido, sin llegar nunca a la que me habían hecho odiar, y que estaba tan cerca de la otra sin que yo tuviera la menor sospecha. En mis tontas fantasías, en mis furias eróticas, en los actos extravagantes a los que a veces me llevaban, tomaba prestada imaginariamente la ayuda del otro sexo, sin pensar nunca que fuera apto para otro uso que no fuera el que yo ansiaba obtener de él.
Así que no solo pasé la pubertad con un temperamento muy ardiente, muy lascivo, muy precoz, sin desear ni conocer otros placeres sensuales que los que la señorita Lambercier me había inculcado muy inocentemente; sino que, cuando por fin el paso de los años me convirtió en hombre, fue así como lo que debía perderme me conservó. Mi antiguo gusto infantil, en lugar de desvanecerse, se asoció tanto con el otro que nunca pude apartarlo de los deseos encendidos por mis sentidos; y esta locura, unida a mi timidez natural, siempre me ha hecho muy poco emprendedor con las mujeres, por no atreverme a decirlo todo ni poder hacerlo todo, ya que el tipo de placer del que el otro no era para mí más que el último término no puede ser usurpado por quien lo desea, ni adivinado por quien puede concederlo. Así pasé mi vida codiciando y callando ante las personas que más amaba. Como nunca me atrevía a declarar mi gusto, al menos lo divertía con relaciones que me permitían conservar la idea. Estar a los pies de una amante imperiosa, obedecer sus órdenes, pedirle perdón, eran para mí placeres muy dulces; y cuanto más me inflamaba la sangre mi viva imaginación, más parecía un amante transido. Es comprensible que esta forma de hacer el amor no conduzca a progresos muy rápidos y no sea muy peligrosa para la virtud de aquellas que son su objeto. Por lo tanto, poseí muy poco, pero no dejé de disfrutar mucho a mi manera, es decir, con la imaginación. Así es como mis sentidos, en consonancia con mi carácter tímido y mi espíritu romántico, me conservaron sentimientos puros y costumbres honestas, por los mismos gustos que, quizás con un poco más de descaro, me habrían sumergido en los placeres más brutales.
He dado el primer y más penoso paso en el oscuro y fangoso laberinto de mis confesiones. Lo que más cuesta decir no es lo criminal, sino lo ridículo y vergonzoso. Ahora estoy seguro de mí mismo; después de lo que me he atrevido a decir, nada puede detenerme. Se puede juzgar lo que me han costado tales confesiones, por lo que, a lo largo de toda mi vida, arrastrado a veces cerca de aquellas a quienes amaba por los furores de una pasión que me quitaba la facultad de ver, de oír, fuera de mí y presa de un temblor convulsivo en todo mi cuerpo, nunca pude atreverme a declararles mi locura y a implorarles, en la más íntima familiaridad, el único favor que les faltaba a las demás. Esto solo me ocurrió una vez en la infancia con una niña de mi edad, y fue ella quien dio el primer paso.
Al remontarme de este modo a los primeros vestigios de mi ser sensible, encuentro elementos que, aunque a veces parecen incompatibles, no han dejado de unirse para producir con fuerza un efecto uniforme y simple; y encuentro otros que, aparentemente iguales, han formado, por la concurrencia de ciertas circunstancias, combinaciones tan diferentes que nunca se imaginaría que tuvieran entre sí ninguna relación. ¿Quién creería, por ejemplo, que uno de los resortes más vigorosos de mi alma se empapó en la misma fuente de la que la lujuria y la blandura fluyeron en mi sangre? Sin abandonar el tema del que acabo de hablar, veremos surgir una impresión muy diferente.
Un día, estaba estudiando solo mi lección en la habitación contigua a la cocina. La criada había puesto a secar en la placa los peines de la señorita Lambercier. Cuando volvió a recogerlos, uno de ellos tenía toda una fila de púas rota. ¿A quién culpar de este daño? Nadie más que yo había entrado en la habitación. Me interrogaron: negué haber tocado el peine. El señor y la señorita Lambercier se reunieron, me exhortaron, me presionaron, me amenazaron: yo persistí obstinadamente; pero la convicción era demasiado fuerte, prevaleció sobre todas mis protestas, aunque era la primera vez que se me acusaba de tal audacia al mentir. El asunto se tomó en serio; merecía serlo. La maldad, la mentira y la obstinación parecían igualmente dignas de castigo; pero, en esta ocasión, no fue la señorita Lambercier quien me lo infligió. Escribieron a mi tío Bernard, que vino. Mi pobre primo estaba acusado de otro delito no menos grave; nos envolvieron en la misma ejecución. Fue terrible. Si, buscando el remedio en el mismo mal, se hubiera querido amortiguar para siempre mis sentidos depravados, no se habría podido hacer mejor. Así que me dejaron en paz durante mucho tiempo.
No pudieron arrancarme la confesión que exigían. Interrogado varias veces y sometido a las condiciones más espantosas, me mantuve inquebrantable. Habría sufrido la muerte, y estaba decidido a ello. La fuerza misma tuvo que ceder ante la diabólica obstinación de un niño, pues así llamaban a mi constancia. Finalmente, salí de esa cruel prueba destrozado, pero triunfante.
Han pasado casi cincuenta años desde aquella aventura y no temo ser castigado de nuevo por el mismo hecho: ¡pues bien! Declaro ante Dios que era inocente, que no había roto ni tocado el peine, que no me había acercado a la placa y que ni siquiera lo había pensado. Que no me pregunten cómo se produjo el daño, porque lo ignoro y no puedo entenderlo; lo que sé con certeza es que yo era inocente.
Imagínense un carácter tímido y dócil en la vida cotidiana, pero ardiente, orgulloso e indomable en las pasiones; un niño siempre gobernado por la voz de la razón, siempre tratado con dulzura, equidad, complacencia, que ni siquiera tenía la idea de la injusticia y que, por primera vez, sufre una tan terrible precisamente por parte de las personas a las que más quiere y respeta: ¡qué cambio de ideas! ¡Qué confusión de sentimientos! ¡Qué trastorno en su corazón, en su cerebro, en todo su pequeño ser inteligente y moral! Digo que uno se imagina todo eso, si es posible; porque yo no me siento capaz de desentrañar, de seguir el más mínimo rastro de lo que entonces ocurría en mí.
Aún no tenía suficiente razón para sentir cuánto me condenaban las apariencias y para ponerme en el lugar de los demás. Me mantenía en el mío, y todo lo que sentía era el rigor de un castigo espantoso por un crimen que no había cometido. El dolor físico, aunque intenso, me era poco sensible; solo sentía indignación, rabia, desesperación. Mi primo, en un caso casi similar, y al que se había castigado por una falta involuntaria como si fuera un acto premeditado, se enfurecía siguiendo mi ejemplo y se exaltaba, por así decirlo, al unísono conmigo. Los dos en la misma cama, nos abrazábamos con convulsiones, nos ahogábamos; y cuando nuestros jóvenes corazones, un poco aliviados, podían exhalar su ira, nos sentábamos y los dos gritábamos cien veces con todas nuestras fuerzas: ¡Carnifex! ¡Carnifex! ¡Carnifex!
Al escribir esto, siento que mi pulso se acelera de nuevo; esos momentos estarán siempre presentes en mi memoria, aunque viviera cien mil años. Ese primer sentimiento de violencia e injusticia quedó tan profundamente grabado en mi alma, que todas las ideas relacionadas con él me devuelven mi primera emoción; y este sentimiento, relativo a mí en su origen, ha adquirido tal consistencia en sí mismo y se ha desligado tanto de todo interés personal, que mi corazón se inflama ante el espectáculo o el relato de cualquier acción injusta, sea cual sea su objeto y dondequiera que se cometa, como si el efecto recayera sobre mí. Cuando leo las crueldades de un tirano feroz, las sutiles maldades de un sacerdote engañoso, estaría dispuesto a partir para apuñalar a esos miserables, aunque tuviera que morir cien veces por ello. A menudo me he puesto a correr o a lanzar piedras a un gallo, una vaca, un perro, un animal que veía atormentar a otro, solo porque se sentía más fuerte. Este impulso puede ser natural en mí, y creo que lo es; pero el recuerdo profundo de la primera injusticia que sufrí estuvo vinculado a él durante demasiado tiempo y con demasiada fuerza como para no haberlo reforzado considerablemente.
Ahí terminó la serenidad de mi vida infantil. A partir de ese momento dejé de disfrutar de una felicidad pura, y hoy mismo siento que el recuerdo de los encantos de mi infancia se detiene ahí. Nos quedamos en Bossey unos meses más. Estábamos allí como se representa al primer hombre todavía en el paraíso terrenal, pero habiendo dejado de disfrutarlo: en apariencia era la misma situación, pero en realidad era una forma de ser completamente diferente. El apego, el respeto, la intimidad y la confianza ya no unían a los alumnos con sus guías; ya no los veíamos como dioses que leían en nuestros corazones: nos avergonzábamos menos de hacer el mal y temíamos más ser acusados: empezábamos a escondernos, a amotinarnos, a mentir. Todos los vicios de nuestra edad corrompían nuestra inocencia y afeaban nuestros juegos. Incluso el campo perdió a nuestros ojos ese encanto de dulzura y sencillez que llega al corazón: nos parecía desierto y sombrío; estaba como cubierto por un velo que nos ocultaba sus bellezas. Dejamos de cultivar nuestros pequeños jardines, nuestras hierbas, nuestras flores. Ya no rascábamos ligeramente la tierra y gritábamos de alegría al descubrir el germen del grano que habíamos sembrado. Nos disgustó esa vida; nos disgustamos nosotros mismos; mi tío nos retiró y nos separamos del señor y la señorita Lambercier, hartos unos de otros y sin lamentar mucho el separarnos.
Han pasado casi treinta años desde que salí de Bossey, sin que haya recordado mi estancia allí de forma agradable con recuerdos un poco relacionados: pero desde que, habiendo pasado la madurez, declino hacia la vejez, siento que esos mismos recuerdos renacen mientras los demás se desvanecen, y se graban en mi memoria con rasgos cuyo encanto y fuerza aumentan día a día; como si, sintiendo ya que la vida se me escapa, tratara de recuperarla por sus comienzos. Los hechos más insignificantes de aquella época me gustan por el simple hecho de ser de aquella época. Recuerdo todas las circunstancias de los lugares, las personas, las horas. Veo a la criada o al criado trabajando en la habitación, una golondrina entrando por la ventana, una mosca posándose en mi mano mientras recitaba mi lección: veo toda la disposición de la habitación en la que estábamos; el gabinete del señor Lambercier a la derecha, un grabado que representaba a todos los papas, un barómetro, un gran calendario, frambuesas que, desde un jardín muy elevado en el que la casa se hundía por detrás, daban sombra a la ventana y a veces llegaban hasta el interior. Sé bien que el lector no tiene mucha necesidad de saber todo esto, pero yo necesito contárselo. ¡Cómo me atrevo a contarle todas las pequeñas anécdotas de esa feliz época, que aún me hacen estremecer de placer cuando las recuerdo! Cinco o seis sobre todo... Compongamos. Le perdono las cinco, pero quiero una, solo una, siempre que me dejen contarla lo más extensamente posible, para prolongar mi placer.
Si solo buscara el suyo, podría elegir la del trasero de la señorita Lambercier, que, por una desafortunada voltereta al final del prado, quedó expuesto ante el rey de Cerdeña al pasar; pero la del nogal de la terraza es más divertida para mí, que fui actor, en lugar de solo espectador de la voltereta; y confieso que no encontré ni una sola palabra para reírme de un accidente que, aunque cómico en sí mismo, me alarmaba por una persona a la que quería como a una madre, y quizás más.
Oh, vosotros, lectores curiosos por conocer la gran historia del nogal de la terraza, escuchad la horrible tragedia y absteneos de estremeceros, si podéis.
Fuera de la puerta del patio, a la izquierda al entrar, había una terraza en la que a menudo nos sentábamos por las tardes, pero que no tenía sombra. Para darle sombra, el señor Lambercier mandó plantar un nogal. La plantación de este árbol se llevó a cabo con solemnidad: los dos pensionistas fueron los padrinos y, mientras se rellenaba el hoyo, cada uno de nosotros sujetaba el árbol con una mano y cantábamos canciones de triunfo. Para regarlo, se hizo una especie de estanque alrededor de la base. Cada día, como espectadores entusiastas de este riego, mi primo y yo nos confirmábamos en la idea muy natural de que era más hermoso plantar un árbol en la terraza que una bandera en la brecha, y decidimos procurarnos esta gloria sin compartirla con nadie.
Para ello, cortamos un esqueje de un sauce joven y lo plantamos en la terraza, a unos dos metros y medio del augusto nogal. No nos olvidamos de hacer también un hueco alrededor de nuestro árbol: la dificultad era tener con qué llenarlo, ya que el agua venía de bastante lejos y no nos dejaban ir a buscarla. Sin embargo, era absolutamente necesario para nuestro sauce. Empleamos todo tipo de artimañas para proporcionársela durante unos días; y le fue tan bien que lo vimos brotar y crecer pequeñas hojas cuyo crecimiento medíamos hora a hora, convencidos, aunque no estuviera a un pie de tierra, de que no tardaría en darnos sombra.
Como nuestro árbol nos ocupaba por completo y nos incapacitaba para cualquier aplicación o estudio, estábamos como delirantes y, como no sabíamos a quién culpar, nos tenían más controlados que antes, vimos llegar el momento fatal en que se nos iba a acabar el agua y nos desesperábamos esperando ver cómo nuestro árbol perecía por la sequía. Finalmente, la necesidad, madre de la industria, nos sugirió un invento para salvar al árbol y a nosotros de una muerte segura: construir bajo tierra un canal que condujera secretamente al acueducto sauce una parte del agua con la que regábamos el nogal. Esta empresa, llevada a cabo con entusiasmo, no tuvo éxito al principio. Habíamos elegido tan mal la pendiente que el agua no fluía; la tierra se desmoronaba y taponaba el canal; la entrada se llenaba de basura; todo salía mal. Nada nos desanimó: Labor omnia vincit improbus. Cavamos más la tierra y nuestra cuenca, para dar al agua su curso; cortamos los fondos de las cajas en pequeñas tablas estrechas, algunas de las cuales colocamos en fila y otras en ángulo a ambos lados de estas, formando un canal triangular para nuestro conducto. Plantamos en la entrada pequeños trozos de madera delgados y entrelazados, que, formando una especie de rejilla o rejilla, retenían el limo y las piedras sin obstruir el paso del agua. Cubrimos cuidadosamente nuestra obra con tierra bien apisonada; y el día en que todo estuvo listo, esperamos con una mezcla de esperanza y temor la hora del riego. Tras siglos de espera, por fin llegó ese momento: el Sr. Lambercier también acudió, como de costumbre, a presenciar la operación, durante la cual ambos nos mantuvimos detrás de él para ocultar nuestro árbol, al que, por suerte, él daba la espalda.
Apenas terminamos de verter el primer cubo de agua, empezamos a verla correr por nuestra palangana. Ante este espectáculo, la prudencia nos abandonó; empezamos a dar gritos de alegría que hicieron volver al señor Lambercier: y fue una lástima, porque estaba disfrutando mucho viendo cómo la tierra del nogal era buena y bebía ávidamente su agua. Sorprendido al ver que se dividía en dos cuencas, exclamó a su vez: «¡Mirad!», se percató de la travesura, pidió que le trajeran rápidamente una pico, dio un golpe, hizo volar dos o tres astillas de nuestras tablas y, gritando a pleno pulmón: «¡Un acueducto! ¡Un acueducto!», asestó golpes implacables por todas partes, cada uno de los cuales nos llegaba al corazón. En un instante, las tablas, la conducción, el estanque, el sauce, todo quedó destruido, todo quedó arrasado, sin que durante esa terrible expedición se pronunciara otra palabra, salvo la exclamación que repetía sin cesar: «¡Un acueducto!», gritaba mientras lo destrozaba todo, «¡un acueducto! ¡un acueducto!».
Se podría pensar que la aventura terminó mal para los pequeños arquitectos, pero se equivocaría: todo terminó. El señor Lambercier no nos dijo ni una palabra de reproche, no nos miró mal y no volvió a hablarnos de ello; incluso lo oímos reír poco después con su hermana a carcajadas, porque la risa del señor Lambercier se oía desde lejos: y lo más sorprendente aún es que, pasada la primera conmoción, nosotros mismos no nos sentimos muy afligidos. Plantamos otro árbol en otro lugar y recordábamos a menudo la catástrofe del primero, repitiendo entre nosotros con énfasis: «¡Un acueducto! ¡Un acueducto!». Hasta entonces había tenido accesos de orgullo de forma intermitente, cuando era Aristides o Bruto: este fue mi primer impulso de vanidad bien marcada. Haber podido construir un acueducto con nuestras propias manos, haber puesto en competencia un esqueje con un gran árbol, me parecía el grado supremo de la gloria. A los diez años lo juzgaba mejor que César a los treinta.
La idea de ese nogal y la pequeña historia relacionada con él se me quedó tan grabada, o volvió a mí, que uno de mis proyectos más agradables en mi viaje a Ginebra, en 1754, fue ir a Bossey a volver a ver los monumentos de los juegos de mi infancia, y sobre todo el querido nogal, que entonces debía de tener ya un tercio de siglo. Estaba tan obsesionado, tan fuera de mí, que no pude encontrar el momento para satisfacer mi deseo. Es poco probable que esta ocasión se repita alguna vez para mí; sin embargo, no he perdido el deseo con la esperanza, y estoy casi seguro de que si alguna vez, al volver a esos lugares queridos, encontrara allí mi querido nogal todavía en pie, lo rociaría con mis lágrimas.
De vuelta en Ginebra, pasé dos o tres años en casa de mi tío, esperando a que se decidiera qué hacer conmigo. Como quería que su hijo se dedicara a la ingeniería, le enseñó un poco de dibujo y le enseñó los Elementos de Euclides. Aprendí todo eso por compañía y le cogí gusto, sobre todo al dibujo. Sin embargo, se deliberaba si me convertirían en relojero, procurador o ministro. Prefería ser ministro, porque me parecía muy bonito predicar; pero los escasos ingresos de la herencia de mi madre, que debíamos repartirnos mi hermano y yo, no bastaban para continuar mis estudios. Como mi edad aún no hacía que esta elección fuera urgente, me quedé en casa de mi tío, perdiendo casi todo mi tiempo y pagando, como era justo, una pensión bastante elevada.
Mi tío, hombre de placeres como mi padre, no sabía como él dedicarse a sus obligaciones y nos prestaba muy poca atención. Mi tía era una devota un poco pietista, que prefería cantar salmos a velar por nuestra educación. Nos dejaban casi total libertad, de la que nunca abusamos. Siempre inseparables, nos bastábamos el uno al otro y, al no sentir la tentación de frecuentar a los granujas de nuestra edad, no adquirimos ninguno de los hábitos libertinos que la ociosidad podía inspirarnos. Incluso me equivoco al suponer que éramos ociosos, porque nunca lo fuimos menos que en la vida; y lo feliz era que todas las diversiones que nos apasionaban sucesivamente nos mantenían ocupados juntos en casa, sin que nos tentara siquiera bajar a la calle. Hacíamos jaulas, flautas, volantes, tambores, casas, equiffles, ballestas. Estropeábamos las herramientas de mi buen abuelo para hacer relojes imitando los suyos. Sobre todo, nos gustaba manchar papel, dibujar, lavar, iluminar, hacer un desastre de colores. Llegó a Ginebra un charlatán italiano llamado Gamba-Corta; fuimos a verlo una vez, pero luego no quisimos volver: sin embargo, tenía marionetas, y nosotros empezamos a hacer marionetas: sus marionetas representaban comedias, y nosotros hicimos comedias para las nuestras. A falta de práctica, imitábamos con la garganta la voz de Polichinelle para representar esas encantadoras comedias que nuestros pobres y buenos padres tenían la paciencia de ver y escuchar. Pero un día, mi tío Bernard leyó en familia un sermón muy bonito de su autoría, dejamos las comedias y nos pusimos a componer sermones. Reconozco que estos detalles no son muy interesantes, pero muestran hasta qué punto nuestra primera educación debió de estar bien dirigida para que, siendo casi dueños de nuestro tiempo y de nosotros mismos a una edad tan tierna, nos sintiéramos tan poco tentados de abusar de ello. Teníamos tan poca necesidad de hacer amigos que incluso descuidábamos la oportunidad. Cuando salíamos a pasear, mirábamos sus juegos sin codicia, sin siquiera pensar en participar en ellos. La amistad llenaba tanto nuestros corazones que nos bastaba con estar juntos para que los gustos más sencillos nos deleitaran.
Al vernos tan inseparables, se fijaron en nosotros, sobre todo porque mi primo era muy alto y yo muy pequeño, lo que nos convertía en una pareja bastante divertida. Su rostro alargado y afilado, su carita de manzana cocida, su aire apático y su andar indolente incitaban a los niños a burlarse de él. En el dialecto de la región le pusieron el apodo de Barnâ Bredanna; y tan pronto como salíamos, solo oíamos Barnâ Bredanna a nuestro alrededor. Él lo soportaba con más tranquilidad que yo. Yo me enfadaba, quería pelear; eso era lo que querían esos granujas. Golpeaba y me golpeaban. Mi pobre primo me apoyaba como podía, pero era débil, un puñetazo bastaba para derribarlo. Entonces me enfurecía. Sin embargo, aunque recibía muchos golpes, no era a mí a quien querían, sino a Barnâ Bredanna: pero yo empeoraba tanto las cosas con mi ira rebelde, que ya no nos atrevíamos a salir más que durante las horas de clase, por miedo a que los escolares nos abuchearan y nos siguieran.
Ya me había convertido en un justiciero. Para ser un paladín en toda regla, solo me faltaba tener una dama; tuve dos. De vez en cuando iba a ver a mi padre a Nyon, una pequeña ciudad de la región de Vaud, donde se había establecido. Mi padre era muy querido, y su hijo se sentía parte de esa benevolencia. Durante la breve estancia que pasaba con él, todos querían agasajarme. Una señora de Vulson, en particular, me colmaba de atenciones; y, para colmo, su hija me tomó por su galán. Ya se puede imaginar lo que es un galán de once años para una chica de veintidós. Pero a todas estas pícaras les resulta muy fácil poner delante a muñequitos para ocultar a los grandes, o tentarlos con la imagen de un juego que saben hacer atractivo. Por mi parte, que no veía ninguna incompatibilidad entre ella y yo, me lo tomé en serio; me entregué con todo mi corazón, o más bien con toda mi cabeza, porque apenas estaba enamorado, aunque lo estaba locamente, y mis transportes, mis agitaciones, mis furias, daban lugar a escenas para morirse de risa.
Conozco dos tipos de amor muy distintos, muy reales, y que no tienen casi nada en común, aunque ambos son muy vivos y diferentes de la tierna amistad. Toda mi vida se ha dividido entre estos dos amores de naturaleza tan diversa, e incluso los he experimentado a ambos a la vez; pues, por ejemplo, en el momento del que hablo, mientras me apoderaba de la señorita de Vulson, de forma tan pública y tiránica que no podía soportar que ningún hombre se le acercara, tenía con una pequeña señorita Goton unos encuentros bastante breves, pero muy vivos, en los que ella se dignaba hacer de maestra de escuela, y eso era todo: pero ese todo, que en realidad lo era todo para mí, me parecía la felicidad suprema; y sintiendo ya el valor del misterio, aunque solo sabía utilizarlo como un niño, devolvía a la señorita de Vulson, que no sospechaba nada, el cuidado que ponía en emplearme para ocultar otros amores. Pero, para mi gran pesar, mi secreto fue descubierto, o al menos peor guardado por parte de mi pequeña maestra que por la mía, pues no tardaron en separarnos.
La pequeña señorita Goton era, en verdad, una persona singular. Sin ser bella, tenía un rostro difícil de olvidar, y que aún recuerdo, a menudo demasiado para un viejo loco. Sobre todo, sus ojos no correspondían a su edad, ni su estatura, ni su porte. Tenía un aire imponente y orgulloso muy propio de su papel, y que había dado lugar a la primera idea entre nosotros. Pero lo más extraño en ella era una mezcla de audacia y reserva difícil de concebir. Se permitía conmigo las mayores libertades, sin permitirme nunca ninguna con ella; me trataba exactamente como a un niño, lo que me hace creer que o bien ya había dejado de serlo, o bien, por el contrario, aún lo era lo suficiente como para ver solo un juego en el peligro al que se exponía.
Yo era todo, por así decirlo, para cada una de estas dos personas, y tan perfectamente que con ninguna de las dos se me ocurría pensar en la otra. Pero, por lo demás, nada similar en lo que me hacían sentir. Hubiera pasado toda mi vida con la señorita de Vulson, sin pensar en dejarla; pero al acercarme a ella, mi alegría era tranquila y no me emocionaba. La amaba sobre todo en compañía; las bromas, las provocaciones, incluso los celos me atraían, me interesaban; triunfaba con orgullo de sus preferencias ante los grandes rivales a los que ella parecía maltratar. Estaba atormentado, pero me gustaba ese tormento. Los aplausos, los ánimos, las risas me animaban, me entusiasmaban. Tenía arrebatos, salidas, estaba transportado por el amor; en un círculo, cara a cara, me habría sentido cohibido, frío, tal vez aburrido. Sin embargo, me interesaba tiernamente por ella, sufría cuando estaba enferma: habría dado mi salud por recuperar la suya; y fíjese que sabía muy bien por experiencia lo que era la enfermedad y lo que era la salud. Cuando estaba lejos de ella, pensaba en ella, la echaba de menos; cuando estaba presente, sus caricias me eran dulces al corazón, no a los sentidos. Era familiar con ella con total impunidad; mi imaginación solo me pedía lo que ella me concedía: sin embargo, no habría podido soportar verla hacer lo mismo con otros. La amaba como a una hermana, pero estaba celoso de ella como amante.
Lo habría estado de la señorita Goton en Turc, en furioso, en tigre, si solo hubiera imaginado que ella pudiera dar a otro el mismo trato que me daba a mí; porque eso mismo era una gracia que había que pedir de rodillas. Me acercaba a la señorita de Vulson con un placer muy vivo, pero sin turbación; en cambio, al ver a la señorita Goton, ya no veía nada, todos mis sentidos se alteraban. Era familiar con la primera sin tener familiaridad; por el contrario, estaba tan tembloroso como agitado ante la segunda, incluso en el momento de mayor familiaridad. Creo que si hubiera permanecido demasiado tiempo con ella, no habría podido vivir; las palpitaciones me habrían ahogado. También temía disgustarlas, pero era más complaciente con una y más obediente con la otra. Por nada del mundo habría querido enfadar a la señorita de Vulson, pero si la señorita Goton me hubiera ordenado lanzarme a las llamas, creo que habría obedecido al instante.
Mis amores, o más bien mis citas con esta última, duraron poco, por suerte para ella y para mí. Aunque mis relaciones con la señorita de Vulson no entrañaban el mismo peligro, no dejaron de tener también su catástrofe, después de haber durado un poco más. El final de todo ello siempre debía parecer un poco romántico y dar pie a exclamaciones. Aunque mi relación con la señorita de Vulson era menos intensa, quizá era más entrañable. Nuestras separaciones nunca se producían sin lágrimas, y es curioso el vacío abrumador en el que me sentía sumido después de dejarla. No podía hablar más que de ella, ni pensar más que en ella: mi pesar era verdadero y vivo; pero creo que, en el fondo, ese heroico pesar no era todo para ella, y que, sin darme cuenta, las diversiones de las que ella era el centro tenían su parte importante. Para mitigar los dolores de la ausencia, nos escribíamos cartas tan patéticas que habrían partido las rocas. Finalmente, tuve la gloria de que ella no pudo aguantar más y vino a verme a Ginebra. En ese momento, mi cabeza terminó de dar vueltas; estuve ebrio y loco los dos días que ella permaneció allí. Cuando se marchó, quise tirarme al agua tras ella y grité durante mucho tiempo. Ocho días después, me envió caramelos y guantes, lo que me habría parecido muy galante si no hubiera sabido al mismo tiempo que se había casado y que ese viaje con el que había tenido a bien honrarme era para comprar su vestido de novia. No describiré mi furia; es comprensible. Juré en mi noble ira no volver a ver a la pérfida, sin imaginar para ella un castigo más terrible. Sin embargo, no murió por ello, pues veinte años después, habiendo ido a ver a mi padre y paseando con él por el lago, le pregunté quiénes eran las damas que veía en una barca no muy lejos de la nuestra. «¿Cómo?», me dijo mi padre sonriendo, «¿no te lo dice tu corazón? Son tus antiguos amores: son la señora Cristin y la señorita de Vulson». Me estremecí al oír ese nombre casi olvidado, pero le dije a los barqueros que cambiaran de rumbo, ya que, aunque tenía motivos suficientes para vengarme, no creí que valiera la pena traicionar mi palabra y reavivar una disputa de veinte años con una mujer de cuarenta.
Así se perdía en tonterías el tiempo más precioso de mi infancia, antes de que se decidiera mi destino. Tras largas deliberaciones para seguir mis inclinaciones naturales, finalmente se tomó la decisión que menos me gustaba y me enviaron a casa del señor Masseron, secretario municipal, para aprender con él, como decía el señor Bernard, el útil oficio de escribano. Ese apodo me desagradaba soberanamente; la esperanza de ganar muchos escudos por una vía ignominiosa no halagaba mucho mi altivo temperamento; la ocupación me parecía aburrida, insoportable; la asiduidad, la sumisión, terminaron por repugnarme, y nunca entraba en la secretaría sino con un horror que crecía día a día. El señor Masseron, por su parte, poco contento conmigo, me trataba con desprecio, reprochándome sin cesar mi torpeza, mi estupidez; repitiéndome todos los días que mi tío le había asegurado que yo sabía, que sabía, cuando en realidad no sabía nada; que le había prometido un chico guapo y solo le había dado un burro. Finalmente, fui expulsado de la secretaría de forma ignominiosa por mi ineptitud, y los clérigos del señor Masseron dictaminaron que solo servía para manejar la lima.
Una vez determinada mi vocación, me pusieron de aprendiz, pero no en un relojero, sino en un grabador. El desdén del secretario me había humillado enormemente, y obedecí sin protestar. Mi maestro, el señor Ducommun, era un joven grosero y violento que, en muy poco tiempo, consiguió empañar todo el esplendor de mi infancia, embrutecer mi carácter cariñoso y vivaz y reducirme, tanto en espíritu como en fortuna, a mi verdadera condición de aprendiz. Mi latín, mis antigüedades, mi historia, todo quedó olvidado durante mucho tiempo; ni siquiera recordaba que hubiera habido romanos en el mundo. Mi padre, cuando iba a verle, ya no encontraba en mí a su ídolo; ya no era para las damas el galante Jean-Jacques; y yo mismo sentía tan bien que el señor y la señorita Lambercier ya no habrían reconocido en mí a su alumno, que me avergonzaba presentarme ante ellos y no los volví a ver desde entonces. Los gustos más viles, la más baja picardía sucedieron a mis amables diversiones, sin dejarme ni la más mínima idea de ellas. Debía de tener, a pesar de la educación más honrada, una gran inclinación a degenerar, pues esto se produjo muy rápidamente y sin el menor esfuerzo, y nunca César, tan precoz, se convirtió tan rápidamente en Laridon.
El oficio no me desagradaba en sí mismo: tenía un gran gusto por el dibujo, me divertía bastante el juego del buril; y como el talento del grabador para la relojería es muy limitado, tenía la esperanza de alcanzar la perfección. Quizás lo habría conseguido, si la brutalidad de mi maestro y la excesiva incomodidad no me hubieran desanimado. Le robaba tiempo para dedicarlo a ocupaciones del mismo tipo, pero que para mí tenían el atractivo de la libertad. Grababa una especie de medallas para que mis compañeros y yo las utilizáramos como órdenes de caballería. Mi maestro me sorprendió en esta actividad clandestina y me dio una paliza, diciendo que me estaba entrenando para falsificar moneda, porque nuestras medallas tenían el escudo de la República. Puedo jurar que no tenía ni idea de la moneda falsa, y muy poca de la verdadera; sabía mejor cómo se hacían los as romanos que nuestras monedas de tres céntimos.
La tiranía de mi maestro acabó por hacerme insoportable el trabajo que me habría gustado y por inculcarme vicios que habría odiado, como la mentira, la pereza y el robo. Nada me enseñó mejor la diferencia que hay entre la dependencia filial y la esclavitud servil que el recuerdo de los cambios que produjo en mí aquella época. De naturaleza tímida y vergonzosa, nunca sentí más rechazo por ningún defecto que por la descaro; pero había disfrutado de una libertad honesta, que solo se había restringido gradualmente hasta entonces, y que finalmente desapareció por completo. Era audaz con mi padre, libre con el señor Lambercier, discreto con mi tío; me volví temeroso con mi maestro y, a partir de entonces, fui un niño perdido. Acostumbrado a una perfecta igualdad con mis superiores en la forma de vivir, a no conocer ningún placer que no estuviera a mi alcance, a no ver ningún manjar del que no tuviera mi parte, a no tener ningún deseo que no manifestara, a poner, en definitiva, todos los movimientos de mi corazón en mis labios: que se juzgue lo que tuve que llegar a ser en una casa donde no me atrevía a abrir la boca, donde había que levantarse de la mesa al tercer tercio de la comida, y de la habitación tan pronto como no tenía nada que hacer en ella; donde, encadenado sin cesar a mi trabajo, solo veía objetos de disfrute para los demás y de privaciones para mí solo; donde la imagen de la libertad del amo y los compañeros aumentaba el peso de mi sometimiento; donde, en las disputas sobre lo que yo sabía mejor, no me atrevía a abrir la boca; donde, en fin, todo lo que veía se convertía para mi corazón en objeto de codicia, únicamente porque estaba privado de todo. Adiós a la comodidad, la alegría, las palabras felices que antes, a menudo en mis faltas, me habían librado del castigo. No puedo recordar sin reírme que una noche, en casa de mi padre, condenado por alguna travesura a irme a la cama sin cenar, al pasar por la cocina con mi triste trozo de pan, vi y olí el asado girando en el espiedo. Todos estaban alrededor del fuego: tuve que saludar a todos al pasar. Cuando terminé la ronda, mirando de reojo ese asado, que tenía tan buen aspecto y olía tan bien, no pude evitar hacerle también una reverencia y decirle con tono lastimero: «Adiós, asado