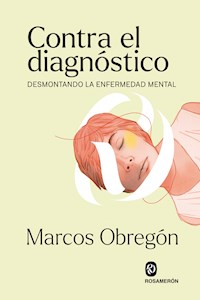
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El autor de este libro pasó de trabajar en el mundo editorial, dar clases de interpretación actoral y estar bien considerado, a ser bipolar, con vida de bipolar, con pensión de bipolar. Y ser mirado y tratado como bipolar; en algunos casos con desconfianza, en otros con paternalismo y casi siempre con recelo. Esta obra valiente y sincera cuenta cómo el sentimiento de ineptitud social, junto a la cronicidad de la medicación parecen el camino marcado para alguien que ha sufrido una crisis mental grave. Es fácil que el diagnóstico se confunda con la esencia de la persona y se reduzca a una receta cómoda para millones de personas. A un diagnóstico. Con el valor emocional de lo vivido, este libro resulta tan intenso que rehúye la posibilidad misma de redención. Pero de eso se trata. De afrontar la soledad, el desamparo, con ayuda ajena, hablando, compartiendo la angustia. No de describir patologías ni de marcar con dudosos diagnósticos, sino de comprender, si se puede, y de aliviar el sufrimiento. Nada que ver con la autoayuda ni con la negación radical de la medicación, pero tampoco con una biomedicina pautada, inflexible y despersonalizada. Solo la aceptación de la locura como parte del ser humano nos permitirá una mirada de ternura hacia los considerados locos, pero sobre todo hacia nosotros mismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2022, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S. L.
Contra el diagnóstico
Primera edición: marzo de 2022
© 2022, Marcos Obregón
Imagen de cubierta © J. Mauricio Restrepo
Imagen de interior © Tithi Luadthong / Shutterstock
ISBN (papel): 978-84-124739-6-4
ISBN (ebook): 978-84-124739-7-1
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Producción: Ángel Fraternal
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón.
www.rosameron.com
Los que estamos al otro lado
Así como del fondo de la música
brota una nota
que mientras vibra crece y se adelgaza
hasta que en otra música enmudece,
brota del fondo del silencio
otro silencio, aguda torre, espada,
y sube y crece y nos suspende
y mientras sube caen
recuerdos, esperanzas,
las pequeñas mentiras y las grandes,
y queremos gritar y en la garganta
se desvanece el grito:
desembocamos al silencio
en donde los silencios enmudecen
OCTAVIO PAZ
LLEVABA MUCHOS AÑOS QUERIENDO RELATAR aquello que me sucedió y determinó mi vida de una forma drástica. Me resulta difícil escoger un único motivo que pusiera en marcha la escritura de este ensayo. Sí recuerdo un mañana de otoño, hace tres años, que cambió la mirada que tenía sobre mí y sobre el diagnóstico en salud mental que llevo conmigo desde que en 2005 un médico determinó, sin quizá considerar demasiado las consecuencias, que esa es mi condición.
Venía de tomar un café en un bar de la calle Numancia con los ponentes que me acompañarían en la mesa preparada para la presentación sobre salud mental y exclusión social. Delante estaba el hospital que había organizado el evento. Yo representaba a Radio Nikosia, la asociación de la que hacía muy pocos meses era presidente. Siempre trazo antes mi intervención, no recuerdo bien cómo la había enfocado. Habló una compañera primero, Mica, y a continuación otras dos personas: un autodenominado enfermo mental, y alguien que había vivido en la calle y contaba su experiencia, y que antes en el café y después en su exposición quería dejar claro que él no tenía problemas mentales ni nunca los había tenido. Una intérprete traducía al inglés todo lo que se iba comentando. Miré a los asistentes. Me habían aclarado que en su gran mayoría eran profesionales de la salud, psiquiatras en concreto. Lu, una compañera, me sonrió afectuosa desde la primera fila. El moderador, Edgar, en aquel entonces presidente de la Federació Veus (Federació Catalana d’Entitats de Salud Mental en Primera Persona), me advirtió desde mi izquierda que ya era mi turno. No podía levantar la mirada de las miradas del auditorio: «No sé qué hago aquí. No sé por que estoy yo a este lado de la mesa y vosotros al otro. No sé qué represento en estos momentos para vosotros. Solo sé que yo también quiero estar ahí, en esa parte del mundo. No quiero que mi identidad pase por representar la exclusión, la locura. Y no sé qué es lo que originó que así fuera».
Desconozco de dónde brotaron mis palabras. Es muy probable que me molestara la condescendencia que se respiraba por los que estábamos en el lado de la mesa en el que me encontraba yo. Qué valientes y meritorios los pobrecillos locos. Era manifiesto, o al menos yo lo estaba percibiendo así, cómo me miraban los destinatarios de nuestras hazañas. Desde qué lugar. Y realmente no sabía qué había pasado en mi vida para que yo en aquella mañana de noviembre estuviera hablándoles a esos señores que no conocía de nada.
Desde que sufrí una rotura en otoño de 2005 he dedicado muchas horas a intentar descifrar qué es lo que ocurrió. He tenido que replantearme mi lugar en el mundo, lo que me reveló una profunda sensación de soledad que me había acompañado en silencio hasta entonces. Me viene a la cabeza un verso de uno de mis poemas favoritos, de John Donne:
Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta,
porque me encuentro unido a toda la humanidad
Al final del poema Donne nos previene de preguntarnos por quién doblan las campanas pues en realidad lo hacen por todos nosotros. Si ninguna persona es una isla, me pregunto qué nos lleva a convertirnos en ellas. A callar lo que nos pasa, fingiendo que no pasa. A preguntar por quién doblan las campanas. A no escuchar: los silencios de uno mismo y los de los otros. A no atender a esos otros. Mudez que se convierte en malestar. Y malestar que se transforma en espada.
¿Y cómo iba a hablar de mí si apenas recuerdo nada? Cuatro o cinco imágenes que han permanecido registradas en mi memoria por su naturaleza traumática. Y lo demás: una nebulosa difuminada. Seis años de un vacío abrumador e inquietante que he ido ocupando con lo que las personas más cercanas me descubrían. Poco a poco dejé de discernir entre lo que era un retrato propio y lo que me habían asignado mi familia, amigos, pareja. Una psicóloga se esforzó durante un tiempo en que pudiera dar una salida o, quizá mejor, una entrada a esa gran grieta que se había formado en mi recuerdo: una suerte de escotoma mental (ciñéndome a la concepción de Oliver Sacks). No obtuvimos grandes resultados. Por otro lado, ¿me servía la memoria de mi gente para apaciguar la zozobra que me acompañaba? Los recuerdos que me relataban eran anécdotas reeditadas con tal de sacar algo bueno de todo lo malo que nos pasó. Habíamos desechado el resto con resolución.
Vivo en el piso de arriba de mi madre. Nos vemos casi siempre para la cena. Estamos un rato comentando el día o viendo juntos algún programa y después yo subo a mi casa. Una de esas noches, después de haberle dado vueltas, le pregunté: «¿Qué te parece si te hiciera una entrevista y revisamos la época en la que tuve la crisis?». Me contestó con vaguedades: «¿Para qué ahora? Quizá más adelante, cuando estemos en el pueblo, más tranquilos, ¿no?». Para eso faltaban casi seis meses. No fue hasta más tarde, ya en Galicia, en plena conversación, que no interpreté el significado de esa indecisión. Para ella era muy doloroso desempolvar la memoria de aquellos años. Afrontar sus actos, los posibles errores. Cada una de sus aportaciones la abrigaba con tal prudencia y delicadeza, que se me hicieron palpables sus esfuerzos por no hacerme daño ni hacérselo a ella misma. Aunque esto último no se logró en ninguno de los encuentros con ninguno de los entrevistados: «No quería llorar. Es que me ha quedado el miedo en el cuerpo de si te vuelve a pasar. Es solo eso, te quedan secuelas».
Había tenido ya varias entrevistas. Algunas muy duras. Y en todas notaba los beneficios que íbamos obteniendo la dos partes: la posibilidad de que ese otro y yo pudiéramos enunciar aquello que normalmente se sortea, se arrincona o simplemente se sepulta, pero fue con mi madre cuando me resultó notorio que descubrir mi pasado velado no era el principal objetivo que buscaba. La herida había quedado abierta y los encuentros nos procuraban la cicatriz. «Ahora lo que estás haciendo tú es tratar de explorar esas respuestas que ellos no supieron buscar en ese momento», me diría mi amigo Martín tiempo después. Y ese ellos los representaban unos profesionales con prácticas poco éticas pero por los que, en cambio, incluso llegué a sentir una especie de ciego síndrome de Estocolmo.
Cuatro años antes me habían cambiado de psiquiatra por enésima vez. No me lo había tomado nada bien. Por aquel entonces me visitaba en el Clínic con Marcial Capó. Un joven indolente pero con la suficiente cordialidad como para no desear probar con un posible peor. Me explicó que tenía que derivarme al CSMA (Centro de Salud Mental de Adultos) que me pertenecía por padrón: «Ya no nos permiten llevar pacientes que no estén censados en la zona». Tengo asignado el Centro de Salud Camp de l’Arpa, me adjudicarían un profesional del CSMA correspondiente. No siempre es fácil dialogar con tu psiquiatra. Se genera cierta desconfianza cuando uno entiende que según lo que le cuentes te pueden sancionar con más medicación. Es un problema común que he advertido en muchos compañeros, no mencionan sus malestares o angustias. A veces incluso da igual que el médico sea confiable. Levantan un muro impracticable, sea quien sea quien tengan delante, a causa de las malas experiencias pasadas. A pesar de que yo abogue siempre por el diálogo, no en pocas ocasiones me he sentido en desventaja, con la sensación de estar hablando más con un centinela que no con alguien que se preocupe por mi bienestar.
Así que el primer día llegué repleto de suspicacias ante mi nueva y jovencísima psiquiatra, la doctora Milena Ávila. El primer cambio que detecté es que se preocupaba por mi vida social. No podía atenderme como necesitaba por falta de tiempo, pero escuchaba mis malestares sin referirse a la medicación como único modo de atajarlos. Le pregunté si era posible reducir la dosis del antipsicótico. Solicitó una analítica para ver mis niveles de clozapina en sangre y dijo que con los valores actuales no se arriesgaba a bajar. Me frustré. Aunque identificaba una mayor atención y afinidad. Había salido ganando con el cambio. Dos años después volvían a sustituir a mi médica referente. Todavía me enfadé más. En esta ocasión me asignaban uno que había conocido en mi estancia en el Hospital de Día unos años antes, Miguel Estero. Mi recuerdo de él no era especialmente bueno. Lo tenía por altivo. Ese prejuicio saltó por los aires ya en los primeros compases. Se molestó en explicarme cómo actuaban en mi cuerpo cada uno de los fármacos que tomaba, qué efectos secundarios me provocaban. Sabiendo esto, me ofreció pensar cómo quería distribuir yo mismo la pauta. Valoré de qué manera hacerlo y, al razonarle mi elección, me sugirió una pequeña modificación para asegurar un descanso adecuado. Después de este cambio, me alentó a que rebajáramos algo la dosis. Y así lo estuvimos haciendo durante un par de años. Me avisaba de que quizá en algún momento podíamos probar a interrumpir el tratamiento. Yo no las tenía todas conmigo. La medicación había pasado a convertirse en talismán, sin ella guardaba la impresión de no estar protegido. Me lo habían repetido una y otra vez desde hacía más de diez años.
En poco tiempo, había pasado de un psiquiatra con más bien pocas ganas de trabajar y de ser importunado, a uno que usaba referentes literarios para equiparar emociones, que me ofrecía el poder de administrar la pauta y que buscaba que tuviera una vida lo más digna posible, asumiendo la tarea (y riesgo) de atender las situaciones adversas potenciales. En mis fantasías, vivir sin medicación psiquiátrica, además de desterrar los molestos efectos secundarios que empecé a padecer desde el mismo día que tomé la primera pastilla, me proporcionaría la posibilidad de reemprender una vida sin disfraz. Finjo que formo parte de la sociedad igual que los demás, pero no lo siento así. Desde que me diagnosticaron me he sentido apartado de ella. He tenido que trabajarme mucho para desprenderme de la vergüenza. Pasé de corregir libros, dar clases de interpretación actoral y estar bien considerado en mis trabajos a ser bipolar, con vida de bipolar, con pensión de bipolar. Algunos te juzgan con desconfianza, te ven holgazán. Otros no pueden evitar una mirada más paternalista. Y una gran mayoría disimulan su recelo.
La reducción de la medicación era solo una consecuencia más de una trayectoria en la que mi propósito no es otro que dejar de sentirme pequeño. Hace unos años entré en Nikosia, una asociación que trabaja por los derechos y la dignidad de las personas que han pasado por un sufrimiento psíquico o por el peso de llevar a las espaldas un diagnóstico psiquiátrico. Había seguido algunos circuitos relacionados con la salud mental, pero me acababa sintiendo un enfermo en ellos. Allí me sorprendió y re-descubrí una ya remota mirada que había olvidado, la mirada hacia un Marcos no enfermo. ¿Y por qué nadie había reparado en mí de esa forma en los últimos tiempos? ¿Qué veían las personas que me habían tenido a su cuidado, los llamados especialistas? ¿Quizá me pensaban como enfermo y por eso yo me juzgaba del mismo modo? ¿Quién era yo ahora y quién había sido antes? ¿Por qué yo me había quedado a aquel lado de la mesa? Al principio del brote buscaba urgentemente volver a mi situación anterior. Huía de hacer cualquier reflexión sobre lo que me había pasado. El porqué había alcanzado esa situación límite no era significativo. Quería recuperar lo que intuía que estaba perdiendo: mi vida. Era fácil no aceptar la invitación al lugar que me ofrecían. O al no lugar, si queremos definirlo con rigor. Por otro lado, mi insistencia en volver a la misma vida de antes sin una reflexión de por medio provocaba una constante colisión con los mismos e insistentes escollos. Insistía en repetir el mismo proceder que me había provocado esa circunstancia.
Así que, si bien mi intención inicial era aliviar mi desazón mediante la recuperación de la memoria perdida, pronto entendí que el libro se había convertido —quién sabe si siempre fue ese mi verdadero propósito— en un pretexto para darme la oportunidad de revelar la palabra callada. Y esa misma palabra compartida al cobrar voz se tornaba cura. Decía Pizarnik: «El silencio es la piel, el silencio cubre y cobija la enfermedad». Encerrado en el silencio que uno mismo construye no te puedes ver. Pienso en la cantidad de malestares que crecen en uno, con miedo a compartirlos, y así mismo van forjando muros difíciles de salvar. Muros que aíslan de tal forma que convierten el malestar en soledad, en miedo, en culpa.
silencio
yo me uno al silencio
yo me he unido al silencio
y me dejo hacer
y me dejo beber
me dejo decir
PIZARNIK
Mi madre, que quizá había evitado el encuentro por sortear esas culpas, acababa reconociendo su aún hoy preocupación: «Cuando una cosa te lo hace pasar muy mal, se te queda. Si a lo mejor veo, por ejemplo, que haces muchas compras seguidas y que te pones muy animado, siempre tengo la tendencia a pensar: “A ver si le va a pasar, a ver si le va a pasar de nuevo”. El miedo queda, eso no se puede evitar». Puede ser que no lo podamos evitar, pero sí podemos aprender a convivir mejor con él. Son los miedos los que nos llevan a esa sobreprotección asfixiante. En muchos casos no damos aire a la duda. Queremos resolver. Y es difícil resolver lo complejo. Una pastilla no puede hacerlo. Puede ayudar en un momento determinado, pero no soluciona. Negar ese miedo, esconderlo de por vida tras la medicación, ofrecer explicaciones simplistas sobre química alterada, todo ello lo único que hace es contribuir a que ese miedo sea cada vez mayor y crónico. Y detrás de un problema de salud mental se esconde sobre todo miedo. Mucho miedo.
Una de las entrevistas más difíciles para mí fue la de Elena, una amiga muy querida que estuve a punto de perder por mi estado metamorfósico en el que me vi sumido en el brote. No sabía que ella conservaba tanto resentimiento y me alegré de que me lo pudiera expresar, a pesar de lo arduo que se me hizo recibir su testimonio. Después de transcribir sus palabras me planteé si quería realmente que saliera a la luz esa faceta oscura mía que ella tan bien relataba. Ya me lo había planteado con algunos pasajes de mi exmujer, Thanh-vân, y Elena me confirmaba que en las crisis psicóticas pueden aflorar aspectos clandestinos de uno que habitan silenciosos en un estado de mayor moderación. El recelo de escribir sobre una persona que en no pocas ocasiones me caía mal se despejó con la evocación de un poema de Pessoa.
¡Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien
que confesara no un pecado, sino una infamia;
que contara, no una violencia, sino una cobardía!
(…)
¿Quién hay en este ancho mundo que me confiese que ha
sido vil alguna vez?
Cuando me sobrevenía desasosiego, tristeza y recato al reconocerme como un verdadero imbécil, me preguntaba: «¿Yo he sido así? ¿Yo soy ese de quien hablan?». La respuesta inequívoca que siempre hallo es afirmitiva. Estoy acostumbrado a escuchar a otras muchas personas con diagnóstico que identifican dos individuos diametralmente opuestos: por un lado, sitúan al que les acompaña en el día a día cotidiano; por el otro, el que está en crisis, en una euforia o en un delirio. Los diferencian de tal manera que parece que uno no tenga que ver con el otro. Al decir que a mí me cuesta asimilar a ese personaje es precisamente porque procuro huir de fabricar un divorcio. Soy yo siempre. YO en unas circunstancias determinadas, bajo unos condicionantes, y quizá, como en algún momento algunos relatan, «he perdido el contacto con la realidad», pero continúo siendo yo. Es la única forma que he encontrado de entenderme, de poner responsabilidad en mis actos y de desentrañar las motivaciones con las que rastrear y recuperar mi mejor versión.
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana
MERCEDES SOSA
Creo en el cambio constante, aunque no seamos capaces de atisbarlo. Estamos en continuo movimiento. En el primero de los dos encuentros que tuve con el doctor Longo, un psiquiatra que ha arrojado luz a aquella época cediéndome todas las notas que registraba sobre mí, señaló que yo tenía uno de los TOC más «bestias» —utilizó esta palabra— con que se había topado en su carrera. El TOC precisamente es una manera de negar el cambio. Ritualizar la vida para poder calmar la ansiedad que nos produce la falta de control y de previsibilidad a la que todos estamos expuestos. Las entrevistas y los informes pusieron de manifiesto la gran cantidad de cambios por los que he pasado. No creo que sean ni más ni menos que cualquier otra persona en el trayecto de su existencia. Con mi actual psicóloga, Gemma, me reunía cada dos semanas y le trasladaba todo aquello que decían los otros de mí en el transcurso de las entrevistas. Me provocaba temor esa mirada enfocada en mí. Con ella, buscaba la reconciliación con ese villano del que hablaban algunos. Y a un mismo tiempo los dos perseguíamos la detección de la vulnerabilidad camuflada tras el villano. Esos pensamientos me aproximaron a otro ser: perdido, buscando un lugar en el mundo a ciegas, lleno de carencias, miedos y deseos furtivos.
Antes mencionaba la tremenda dificultad que se establece para una buena comunicación entre usuario y médico. En Nikosia he podido comprobar que algunos compañeros que habitualmente se ven obligados a tratar con profesionales de la salud se han convertido en verdaderos expertos en percibir cómo están siendo a su vez reconocidos por estos. Yo veo qué ves tú: si a una persona o un trastornado. Muchos médicos y psicólogos solo ven el trastorno, pero hay profesionales excepcionales que pueden mirar sin esas gafas. Pueden reconocerte. Si no coincides con uno de ellos es fácil que el diagnóstico se convierte en tu esencia. Sacks dice que estamos destinados «nos guste o no, a una vida de singularidad y autodesarrollo, a crear nuestros propios caminos individuales a través de la vida». En cierto sentido esa forma de mirarte como enfermo pierde esos caminos individuales y los reduce a una receta absurda para millones de personas. Sin pasar por alto que una sociedad tan desquiciadamente competitiva e intransigente, en la que prevalecen valores de artificiosa individualidad por encima de nuestra natural predisposición colaborativa (y en la que se agiganta el vacío por la inviabilidad de consumar la ingente demanda de expectativas), se constituye en un exitoso dispositivo de manufacturar trastornados.
El doctor Longo es uno de esos profesionales que sí te valoran más allá de los síntomas. Admitió con honestidad que algunas decisiones suyas provocaron o al menos aceleraron la crisis. En el 2004, cuando regresé a Barcelona de Madrid con la idea de ordenar mi caos emocional, lo llamé para que fuera él quien se encargara de mi terapia. Tuvo la prudencia de conservar las notas que escribía después de aquellas sesiones conmigo. Repasamos juntos la trayectoria pre y pos brote: «A ver, está recogido el momento en que te rompes, pero hay toda una previa en la que te estás defendiendo de la rotura de mil maneras. Con defensas obsesivas, por un lado. Yo creo que el TOC era un mecanismo de intento de control defensivo. Luego se sustituyó por el alcohol. En el momento en que dejas el alcohol se abandonan algunas defensas. Pero porque dentro había una fragilidad grande. Había una FRAGILIDAD grande». Fue muy emocionante prestar oídos a todas esas anotaciones ordenadas cronológicamente. Me escuchaba como alguien desposeído de la capacidad actual para dar cabida a la incertidumbre, al dolor, a la duda, al miedo. El sufrimiento se acrecentaba por una rigidez a la hora de interpretar la realidad y la propia ignorancia del origen de ese dolor. Iremos horadando esa opacidad en estas páginas.
También he disfrutado mucho con mi hermano, con el que nunca he acabado de entenderme muy bien. Miramos el mundo con ojos muy diferentes. Nos hemos construido desde ideologías desiguales. En cambio pudimos charlar con cordialidad, y ha sido quizá uno de los momento más sinceros que recuerdo con él. Su visión, en vez de descartarla de buen principio, la recibía con atención. Y ese mismo hecho, el estar pendiente de su discurso y no de mi punto de vista, nos condujo a ver que no estamos tan alejados el uno del otro. Sino que, en este mundo tan complejo y difícil, muchas veces adoptamos estrategias diferentes para asimilar el dolor.
El conjunto de entrevistas me ha facilitado la reflexión sobre cómo y qué recordamos. En alguna ocasión me contaron la misma anécdota varias personas y todas ellas la vivieron, la entendieron y la almacenaron de diferente forma. Lo que reafirma mi convencimiento de que no podemos entender lo que percibimos como hechos objetivos, pues en el momento que pasan por el filtro de la subjetividad estamos «creando nuestros propios caminos individuales a través de la vida». En el tiempo que estuve trabajando en Plaza & Janés como corrector colaborábamos juntamente con el departamento de diseño. Para no llegar a equívocos con los colores —donde yo veo azul tú ves gris— nos entendíamos con los pantone —código universal para referirnos a un mismo color—. Años más tarde, en una clase muy matutina de una asignatura de la luz y el color en un erasmus que realicé en Bruselas para una formación de audiovisuales que estaba estudiando por el 2013, un profesor nos dijo que, a pesar de que podíamos identificar un color mediante la física, su percepción era subjetiva. Nadie veía exactamente el mismo color. Esta premisa me interesó muchísimo, pues tengo un grado leve de daltonismo, y la empecé a trasladar a la percepción de otras realidades. «¿Quizá lo que llamamos “realidad” existe verdaderamente (pantone) pero nadie la percibe igual (colores)?», me preguntaba. ¿Quizá la normalidad a la que se me ha procurado doblegar con medicación y algunos intentos fallidos de mala psicoterapia es algo que existe tan solo como constructo o como ideal? Y sobre ello iba conjeturando cuando unos y otros se referían a los mismos hechos vividos pero registrados y almacenados con diferentes matices. Volvía Sacks a validar mis barruntos: «A Edelman le gusta decir que, por lo que se refiere a la percepción de los objetos, el mundo no está “etiquetado”; no viene ya clasificado en “objetos”. Debemos llevar a cabo nuestras percepciones a través de nuestras propias categorizaciones. “Toda percepción es un acto de creación”, dice Edelman».
Y también me dejaba seducir por lo que no se recuerda. Cada cual reconstruía los puntos muertos con su forma de entender el universo. Lo que uno halla y califica de divertido, el otro lo juzga dramático. Y lo que uno menciona como vital, el otro lo ha olvidado. Y así iba construyendo el relato, con todos los puntos de vista. La vivencia se llenaba de ángulos, de chaflanes. Pasados reconstruidos con lo que somos ahora, porque no podemos evitar ser ahora. Y al hablar de mí o del resto de personajes la naturaleza de cada uno se descorría, tanto por lo que exteriorizaba como por lo que dejaba en el tintero.
Y las narraciones se iban entretejiendo con los pocos recuerdos que aún siento que me pertenecen, los que persistieron. Recuerdos en muchos casos traumáticos que quedaron congelados como una ensoñación, como el poso volátil de una pesadilla. Por un lado me sentía muy culpable de no recordar. Experimentaba verdadero pánico al imaginar que mis actos podrían haber sido tan despreciables que había decidido borrarlos por completo instintivamente, ya que las pocas películas que habían sorteado el formateo en mi cerebro se caracterizaban por su crudeza. Estuve con una psicóloga durante un tiempo intentando sacar algo en claro de esos agujeros de la memoria. Pero la señora no tenía demasiado talento, y además se dispuso a ofrecerme una serie de consejos que pretendían corregir mi percepción del mundo ante la suya, por lo visto más certera. Teniendo en cuenta que cobraba ochenta euros por sesión no quise tirar más el dinero.
Después de las entrevistas, solo me quedaba consultar los informes psiquiátricos. «Quizá ellos también pueden ayudar a reedificarme», imaginé. ¿Qué decían de mí? ¿Cómo me veían los profesionales? Me puse en contacto con todos los hospitales en los que había estado ingresado para que me entregaran lo que conservaban de mi historial. En el caso del Clínic hubo alguna reticencia al principio, con muestras de suspicacias sobre las razones de la petición. Quería averiguar cómo me sentía y me encontraba yo en aquel momento según los ojos de los profesionales, tal como había hecho con mi familia y amigos. Les mentí asegurando que era parte de la terapia actual con mi psicóloga y ya no pusieron más pegas. Me pregunté si una persona no diagnosticada con un trastorno mental recibiría las mismas suspicacias si solicitaba su legítimo historial médico. También pedí el seguimiento ambulatorio. Allí estaban los primeros momentos de desconcierto, mis repetidos intentos por volver a introducirme en la sociedad como ciudadano de pleno derecho, mi falta de esperanza ante el «futuro de la enfermedad»: «Refiere ideas de tristeza, anhedonia, desesperanza, apatía y sentimientos de rabia».
Leer los informes me generaba un enojo y un dolor punzantes. Se volvía más veneno que alivio. Concluí que debía compartirlos para ahuyentar ese sentimiento. Que fueran otros también los que me descifraran esos papeles. Propuse a Martín, Lu y Jon, amigos y coordinadores de Nikosia, que quedáramos para tomar un café y hablar de lo que había referido en ellos. Al interpretar las palabras de los psiquiatras los tres acabaron por dar un repaso a la actualidad de la salud mental. Ponían énfasis en el lastre que supone la mirada hegemónica actual de la biomedicina, llena de intereses económicos subterráneos, el dolor amordazado tras las paredes de los hospitales, la electroconvulsión ante comportamientos «anormales» o la predilección por un cerebro plano antes que una conducta molesta. Mi diagnóstico me puso bajo sospecha desde el mismo instante en que se decretó. Mis tristezas pasaron en un abrir y cerrar de ojos a ser tildadas de patológicas; mis alegrías, también. Todo ello sin ignorar que hubiera un sufrimiento que intervenir. Con ellos me daba la sensación de estar asistiendo a una jam session. Mi mente viajaba con perseverancia de cómo me retrataban los informes a cómo me dibujaban ellos, en algo que se tornó a la postre en un deambular. Donde los anteriores profesionales ven desorden químico, Lu, Martín, Jon, mi actual psiquiatra, el doctor Longo o mi psicóloga Gemma distinguen sufrimiento. Lo entiendo como una llave para mejorar la aproximación a la hora de afrontar el sistema asistencial en salud mental. Quizá más porqués. No hay. En uno de los apuntes de Longo expreso enfado ya que, al parecer, en urgencias de un hospital me dijeron que tenía poco aguante porque acudía a ellos con «demasiada» frecuencia. Jon se refería a este hecho: «En la repetición hay un llamamiento a hacer algo diferente. Como cuando un periodista repite mucho la misma pregunta porque no le vale la respuesta del entrevistado. Y repite y repite. Cámbiala, porque no me está valiendo la respuesta. Busca otra. Los de urgencias se enojan. ¡Pero si están para eso!».
¿Cómo se pueden obtener respuestas sin formular preguntas? No creo que se pueda abordar un brote sin tener en cuenta los contextos de una persona, y esos contextos relatan miedo y soledad en su mayoría. Una vez me encontraba con diversos ponentes para la presentación de la Guía para la gestión colaborativa de la salud mental, en la que había participado. Recuerdo a una directora de un hospital de día. Hablamos un poco antes de exponer y me pareció una persona amable e interesada por su trabajo. Cuando le tocó su turno de palabra contó que si se optaba por una visión biomédica era por comodidad. Tenían poco tiempo para los pacientes y mucha burocracia. Me pareció valiente que lo expresara: que no diera lo opción como válida sino como práctica. «Es un problema estructural de la biomedicina, que también cosifica a los profesionales. El nivel de angustia de los profesionales, que no pueden poner en juego nada de lo de ellos, y que tienen que estar reproduciendo protocolos y fórmulas, interpretaciones que le llegan en un manual», prevenía Martín.
Cuando oigo protocolos siempre me acude el mismo recuerdo. Acompañé a una amiga que se dolía de una angustia insoportable (ella lo vivía así) a Urgencias Psiquiátricas. Nos atendió una joven protegida por una mampara. Hicieron pasar a mi amiga y a mí me dejaron en la sala de espera. Me empecé a comunicar con ella por móvil. Tardaban mucho en ocuparse de ella. Se encontraba aislada en una pequeña salita cerrada. Fui a hablar con la joven parapetada tras el cristal. «Mi amiga no está bien. O la pasáis de nuevo aquí hasta que pueda escucharla el médico o llamad ya a alguien». Me contestó: «Hay que esperar. Es el protocolo». Mi amiga había ido porque se encontraba desamparada y la mantenían con mayor desamparo por protocolo. Mientras, escuchábamos gritos de otras personas que debían de estar en otras salas también desamparados.
Martín proseguía en su reflexión: «Es cierto que no es cuestión de responsabilizar solamente a la psiquiatría, sino que la psiquiatría está dentro de una cultura, y esa cultura también tiene que ver con nosotros, que estamos reclamando respuestas simples a cuestiones complejas». Y Lu concluía el argumento: «Pero sí que la culpa es bastante jodida porque no en cualquier momento puedes llegar a otra posición. No solo en tu situación o en la de tu familia, sino que cuando hay mucha angustia y mucha dificultad, qué vas a decir: “Vamos a hablar de la subjetividad y de cómo puede una persona transformarse”. Estamos acostumbrados y queremos que nos lo resuelvan rápido. Yo no me pongo a hacer yoga cada día, quiero ir al osteópata a que me arregle la contractura y ya está. Yo la primera. En lugar de cambiar un poco algunos hábitos o de pensarlo en relación con la propia vida». Son inercias de los tiempos modernos. Soluciones inmediatas, sin previsiones de futuro. Sacarse los problemas de encima nos está conduciendo a un crecimiento de malestares psíquicos. Parece que si interviniéramos los problemas no solo con vistas a atajar las implicaciones actuales sino previendo las derivaciones que esa misma intervención puede causar mañana (o ya en el mismo momento que empiezas a aplicar las primeras medidas) nos fuera a reventar el cráneo.
El miedo, la angustia, la soledad no se resuelven de un día para otro, y, en cambio, la solución que necesitamos sí nos corre prisa. Toda una sociedad entera buscando calmar malestares, desasosiegos, angustias. Pastillas en los casos graves, libros de autoayuda, coaches con cuatro fórmulas aprendidas. Y los síntomas siguen trabajando a hurtadillas, en silencio. Y, como decíamos al principio de este prefacio, esos miedos y angustias nos dirigen a un aislamiento seguro. ¿Qué tiene la locura para que la gente la tema tanto? ¿Qué hay detrás? Un día entrevisté junto a otros compañeros de la asociación al músico Javier Álvarez. Ha pasado varias veces por psiquiátricos para recuperarse de diferentes crisis. Él nos dijo que lo que había aprendido y lo que a la vez le había salvado es darse cuenta de que en el ser humano se hospeda la locura. No es algo ajeno. La tenemos todos. Quizá eso es lo que produce tanto pavor. Pensar que está en nosotros. Que somos frágiles. Que se desencadena con la dureza de la vida. Algunos gozan de más resistencia y otros de menos. Esto último me recuerda una reflexión que nos hizo la pedagoga Asun Pié en el posgrado sobre salud mental colectiva que estoy cursando en la actualidad: «No nos intimida la diferencia que vemos en los otros sino la similitud. Lo que nos pone en alerta es precisamente el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad en los demás. Las personas mal llamadas discapaces alumbran la fragilidad y la finitud inherente a la naturaleza humana».
Este libro busca respuestas a esas preguntas que tememos formularnos. La muerte de mi padre y la obsesión en la realización de un cortometraje, interpretadas como detonantes de mi crisis según mi gente más próxima, las comprendo como consecuencia la una de la otra. La ausencia de referencia, el vacío abismal de esa muerte y la necesidad imperiosa de reconocimiento, de cerrar, de explicar, de protestar, de reivindicar. Me parece más interesante si además de albergar esperanza contemplamos la cara absurda, hueca y desalentadora de la existencia. En mi caso, no me quedó otra opción que parar, dejar de seguir la inercia de los mandatos de nuestra cultura: positividad, triunfo, superación. Tenía que explorarme y desglosarme. Asumir la fragilidad, la derrota también, como la verdad más profunda de mi existencia.
Mi amigo David, una persona impulsiva, algo excéntrica, a veces extraña, como cualquiera que se permite quitar la máscara de normalidad de vez en cuando, pone de relieve cuando relata su testimonio la dificultad de hallar segundas oportunidades una vez el diagnóstico ya te ha determinado. Incluso cuando no hay diagnóstico, la dificultad para tener segundas oportunidades es general. Nos gusta etiquetar, clasificar, categorizar. Nos da seguridad. Este es esto: da la falsa sensación de que así el «esto» lo tengo bajo control.
Todavía no entiendo por qué quedé relegado a ese otro lado de la mesa. Hace muy poco hablaba con mi psiquiatra actual. Me decía que estas cosas se van corrigiendo poco a poco. Que es verdad que antes uno casi estaba condenado cuando pasaba una mala racha y que ahora se procura tener más cuidado. Él no puede declarar el error. No puede hablar mal de un compañero. No lo ha hecho nunca. Pero lo entendí como una forma velada de asentir que se equivocaron conmigo y que, como yo, sigue habiendo personas a las que se les arrebata la vida por estar en manos de profesionales con demasiado poder para sus aptitudes. Lo debió pensar cuando decidió que yo merecía otro tipo de existencia, lejos de una constante vigilancia psiquiátrica. Siempre me ha animado a ello. Siempre ha confiado. Desde el primer día.
Para todos aquellos que, como yo, se han visto supeditados a una vida de descrédito y trabajan día a día para encontrar la dignidad arrebatada, y para todos los que perseveran con el propósito de ayudar en ese empeño, va destinado este libro.
Soledad
—————
Estábamos muy solos tú y yo
SI TUVIERA QUE DESTACAR UN ÚNICO SENTIMIENTO que ha acompañado todo mi proceso de crisis desde sus orígenes hasta escrito ya el diagnóstico en el historial clínico no dudaría en decantarme por la soledad.
¿Qué determina tal soledad si contaba con el apoyo y la protección de amigos y familia durante ese transcurso? La vergüenza es uno de los factores que dictan el aislamiento. Cuando me reuní con Thanh-vân, mi antigua compañera sentimental, asomó una circunstancia que había desterrado por completo: «Me prohibiste contarlo porque te daba mucha vergüenza. Entonces a mí me daba vergüenza también. Me decías: “No cuentes que estoy enfermo, nadie lo va a entender. Y es mi vida. Es nuestra vida. Estábamos muy solos tú y yo”».
No habría vergüenza si no hay una previsión de censura. Cualquier comportamiento o circunstancia que se aleje de las convenciones admitidas por la sociedad puede llevarnos a dejar de pertenecer a ella, o al menos a disfrutar de iguales derechos. Aunque poco a poco se transige más con esta clase de fragilidades, persevera el desprestigio social que se origina de la declaración popular de que tu cabeza no está regulando según las pautas consensuadas por este mismo pueblo.
Esta apreciación quedó corroborada más tarde en mi encuentro con Ramon. Es un viejo amigo con el que había perdido toda relación a raíz de mi crisis. El día de mi entrevista con Thanh-vân ella apuntó que Ramon había participado de la última noche que salí de farra con presencia del alcohol. «¿Seguro?» «Sí, yo creo que sí. Sería interesante que hablaras con él.» Las dos o tres veces que me lo había cruzado casualmente por la calle o en el metro nos habíamos mostrado incómodos y huidizos. Lili, amiga en común, me había adelantado que no sabía qué decirme y que por eso se había esfumado de mi vida. Le escribí un wasap con la propuesta de un café y sugiriéndole que quizá me podía ayudar en un proyecto. Se alegró mucho de mi mensaje. Quedamos en un primer momento para hablar de los últimos años y contarnos en qué andábamos ahora mientras dábamos un largo paseo por el barrio: «Sí, me acuerdo muy bien de aquella noche. Supongo que fue la última».
Cuando nos volvimos a juntar, ya fue en mi casa y con la grabadora a punto. Después de narrarme una desenfrenada noche suprimida de mi archivo personal, se apresuró a disculparse por su desaparición estos últimos años: «Me siento muy mal. Te quería pedir disculpas y no sabía cómo. Bueno, te las pido ahora, porque no supe cómo hacerlo entonces. Yo no quería dejar de verte, pero me resultaba demasiado incómodo y no sabía cómo aproximarme». Lo que sucediera aquella última noche de juerga pasó a un segundo plano. Si estábamos sentados el uno frente al otro era para recuperar lo que se extravió durante este tiempo. De alguna forma, la disculpa nos permitió levantar barreras. Hablamos de los años que nos perdimos juntos. Se me hizo evidente el paso del tiempo como derrocador de grandes anhelos. Una perspectiva cruda del ahora. Y al mismo tiempo me enternecía la idea de recuperar la amistad con los deseos del hoy.
La incomprensión, el desconocimiento, derivados de la propia resistencia de nuestra comunidad a correr la cortina de esta realidad, se erigen como nuevos factores relacionados con la decisión que tomé de mantener en secreto todas las alarmas. Ya levantado el tabú, me confió que tampoco él estaba «del todo bien». Llevaba muchos años yendo al psicólogo: «Me he ido conociendo mejor y he ido viendo que no existe una normalidad. En ese momento no lo tenía tan claro: para mí existía la normalidad y la NO normalidad». Esa normalidad que mencionaba la intuía como la instigadora de nuestro calabozo mental: el suyo y el mío. Calabozos en los que vivimos.
Me llamó la atención cuando empezó la pandemia lo bien que se manejaban algunos compañeros en el encierro. Era como si dijeran: «Pero si esta es mi vida. Resguardado del mundo. Llevo años encerrado. Veréis que no se está mal». Se postularon enseguida como asesores de la comunicación audiovisual, acostumbrados a relacionarse a través de pantallas antes que optar por la amenazadora presencialidad. Otros incluso, como mi amigo Nacho, llegaban a decir: «Aquí puedo hacer lo que quiera. Es verdad que tengo prohibido salir de casa, pero estoy en mi casa. Puedo tener mi espacio». Para muchos diagnosticados que han pasado por ingresos involuntarios el simple hecho de que la involuntariedad se diera en el salón de casa lo cambiaba todo.
Las formas de protegernos ante las injusticias y las dificultades son vergonzantes. Pueden venir de bullying, abusos, acoso y miles de injusticias o dificultades que nos son cotidianas. La propia sinrazón de la existencia nos atenaza en no pocas ocasiones. Yo mismo he llegado a estar más de ocho horas haciendo rituales para que «no pasara nada malo». Olvidas el impulso primario y un día te levantas con la sensación de que ya no queda tiempo más que para seguir creando nuevas liturgias. Una hora para mirar el gas, la lectura de un texto deber realizarse por norma tres, siete o doce veces. Y si te pierdes, vuelta a empezar. Comprobaciones de todas las puertas bien cerradas. Dieciséis horas al día de verificaciones. Las manos lavadas una y otra vez. Y todo lo va uno llevando solo. Lo has hecho tan a hurtadillas que al quebrarte se genera desconcierto en el entorno. Algunos amigos te dejan de lado. Al menos, mientras se desencadena el episodio. No creo que se haga con mala voluntad. Sucede por ignorancia, porque no hay cultura de salud mental.
A veces pienso que fueron el sigilo, el disimulo y la reserva los que facilitaron mi primer ingreso en un hospital. En otro capítulo, hablaré de todo lo que se soslaya para llegar a esta situación, de los indicios que obviamos. El tratamiento se reduce a lo dramático: hospitales, contenciones mecánicas y químicas, etcétera. La medicación psiquiátrica, a pesar de que por momentos resulta beneficiosa, suscita clandestinidad. Muchos compañeros evitan tomarla delante de otras personas. No hace mucho Alfons, un compañero de Nikosia, confesaba su pudor a la hora de ingerir la pauta en una cena de antiguos compañeros de colegio: «Me fui al lavabo». ¿Cuántas preguntas te harían o cuántos silencios se instalarían en ese restaurante si Alfons hubiera sacado las pastillas por descuido?
Todo ello me hace pensar en Nemo, un joven que asiste a nuestra asociación. Al principio apenas tenía contacto con el resto. Se mostraba esquivo, temeroso. Fue en un programa de radio con el silencio como temática cuando se atrevió a hablar de su mundo.
Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es,
de los encuentros con nadie…





























