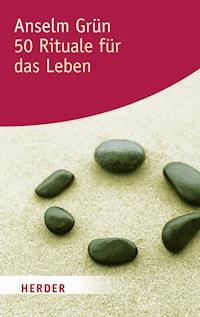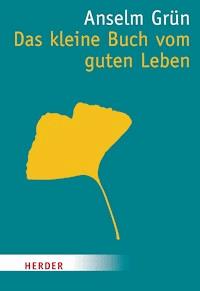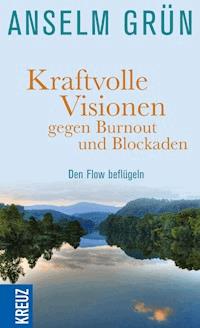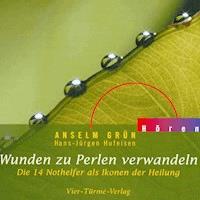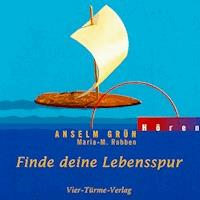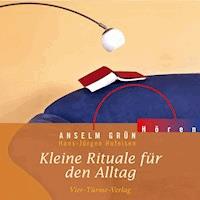Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Surcos
- Sprache: Spanisch
Andrea J. Larson escribe unas cartas a su tío Willi -uno de los autores más famosos de nuestro tiempo-. Se trata de Anselm Grün. Por un lado, la joven madre de tres hijos, que ve en una vida llena de libertades también muchas limitaciones; por otro, el monje ya mayor, que de joven eligió la vida monástica y en la limitación descubrió enormes libertades. En su diálogo muy personal abordan el amor, la relación, la comunidad, la soledad, la responsabilidad con uno mismo y con el mundo, los descubrimientos y las decepciones, la fe y la duda, en suma, la vida con todas sus facetas. También hablan de la enfermedad y de la muerte. Surge así una imagen fascinante de las posibilidades para una vida lograda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Pobres y comunidades de base
Soportar la soledad
Vivir en plenitud
Vivir con coherencia
Éxito, ambición y satisfacción
Dinero, posesión y trabajo
Desinterés y encuentro con uno mismo
Vivir con la propia historia
Amor y vitalidad
Imágenes de Dios
Iglesia y fe en la actualidad
Gratitud y búsqueda del sentido
Las preguntas de la filosofía y las repuestas de la Biblia
Buscando a un Dios «femenino»
Sobre la relación con la crítica y las crisis
El camino de la vida y las «últimas cosas»
Epílogo
Créditos
Querido tío Willi:
Aún me acuerdo bien de cuando nos visitaste en casa. Tenía yo entonces trece años y acababa de descubrir mi vena poética. Tú estabas sentado relajadamente en nuestro sofá estampado de flores silvestres, tomando café mientras mi madre te contaba que estaba escribiendo poemas y que ya tenía un cuaderno completo. Bien porque estuvieras aburrido o simplemente porque no podías desestimar el deseo de tu sobrina, quisiste leer mis primeros poemas. Todavía conservo ese cuaderno, y me asombra, al recordar aquel episodio, que tú, como buen tío, pudieras alabar con tanta insistencia aquellos ejercicios poéticos aun siendo inexplicablemente melancólicos. Quién hubiera pensado entonces que, veinte años después, escribiríamos juntos un libro.
Me alegra sinceramente plantearte preguntas personales y conocerte una vez más como ser humano desde una nueva perspectiva. Además, espero de ti alguna que otra enseñanza que quizá hayas encontrado en el silencio del monasterio. Un silencio que yo, como madre de tres hijos, he llegado a perder casi por completo en mi vida diaria. Me interesa saber cómo se solapan nuestras experiencias y actitudes ante la vida o cómo se complementan o incluso se contraponen. Pero tengo la sensación de que en el fondo nosotros no somos distintos, a pesar de las evidentes y numerosas diferencias: tú eres el hermano de mi madre; por consiguiente, una generación mayor que yo. De todos modos, en cuanto hombre y mujer, somos radicalmente diferentes. Tú vives en el monasterio y has hecho de la espiritualidad y de la religión el centro de tu vida; yo emigré a Estados Unidos, siguiendo a mi amor, y he hecho de mi familia mi tarea principal. En un punto coincidimos de forma sorprendente: además de teología, estudiaste economía, como yo. Sin embargo, tu modo de vida me resulta extraño en muchos aspectos, y estoy segura de que hay puntos de fricción en los que no llegaremos a estar de acuerdo. En todo caso, este proyecto promete ser interesante y, conociendo tu humor, también divertido.
Ante todo, tenemos que aclarar cómo surgió el título del libro, un título que constituye una escisión en nuestra familia, a saber, que por una parte se te llame Anselm desde tu profesión en la orden y, por otra, te sigamos llamando Wilhelm, que es tu nombre de pila, como yo lo hago ahora.
¿Cómo compaginas el Anselm espiritual y el Willi anterior? ¿Se llevan bien o se producen frecuentes conflictos? ¿Conservas todavía el Willi o es algo que pertenece a tu infancia? ¿Qué se siente cuando uno se quita de repente el nombre que tenía desde niño? Yo te puedo decir que el hecho de quitarme mi apellido no me ha importado absolutamente nada, porque nadie sabía pronunciarlo en Estados Unidos. Además, pude convertirlo en mi segundo nombre, y por eso tengo la experiencia de que quitarse el nombre propio no es algo esencial. Con un nuevo nombre, ¿se convierte también uno en una nueva persona? ¿Por qué elegiste precisamente el nombre de Anselm?
Querida Andrea:
Me preguntas por mi nombre. Al respecto tengo que diferenciar entre mi actitud emocional ante los dos nombres y la actitud más bien espiritual. Mis padres y hermanos me llamaban Willi, y así fui llamado durante mis primeros diecinueve años. Esa era mi identidad. Cuando entré en el monasterio teníamos que elegir un nombre como miembros de la orden. Había reflexionado durante tiempo sobre esta cuestión. Entonces me vino a la mente el nombre de Anselm, pues me fascinaba Anselmo de Canterbury. En aquella época no sabía mucho sobre él. Solo sabía que era el gran teólogo de la orden benedictina. Tras acabar el bachillerato, yo era muy ambicioso. Quería llegar a ser un gran teólogo. Solo posteriormente profundicé más en la vida de Anselmo. Había dos aspectos de su personalidad que me llamaban la atención. Era un filósofo claro, pero también, al mismo tiempo, un teólogo profundamente creyente. Su programa se sintetizaba en el lema «Fides quaerens intellectum», es decir, «la fe que busca el entendimiento».
El creyente no se contenta con creer en algo que se le presenta desde fuera, sino que quiere indagar en lo que cree y armonizarlo con su razón. Con toda seguridad, este es también un programa importante de mi teología. Yo quiero preguntarme siempre: ¿qué significa esto para mí? ¿Qué experiencia hay detrás de este enunciado de fe y a qué experiencia quiero que me conduzca? El segundo aspecto de Anselmo, según sus biógrafos, es que era la persona más amable de su época. Es evidente que no podía imitarle, pero el desafío ya estaba ahí: yo sería íntegramente un ser humano y no destacaría en mi teología.
Hace ya cuarenta y nueve años que vivo con el nombre de Anselm, y me siento interiormente unido a él. Y experimento mi identidad en él. Pero cuando mis hermanos, mis sobrinas y mis sobrinos me llaman «Willi», algo muy familiar se despierta en mí. También como monje soy un miembro de la familia Grün. Yo no estoy por encima de los demás. Me siento hermano de mis hermanas y hermanos. Y es bueno para mí encontrarme en el círculo familiar en el mismo nivel que los demás y sentir que las vivencias que nos marcaron en la infancia son también mías. En el nombre Willi reverberan por consiguiente mis raíces, y estas forman parte también de mi identidad.
Durante los últimos años me he dedicado a estudiar más la etimología del nombre. Wilhelm significa «el protector servicial». Mi padre también se llamaba Wilhelm, y por él me llamo así, aunque yo no fui el primogénito, sino el tercer hijo. Mi padre era el protector de nuestra familia. También nos apoyaba a nosotros, los niños. Así pues, encuentro en este nombre algo muy familiar. En toda mi existencia siempre he querido proteger a los demás. No podía tolerar que nadie ridiculizara a otra persona. Cuando se producía esa situación, se despertaba mi instinto de protección. Anselm significa «el que es protegido por los dioses». Me sorprendió constatar este paralelismo entre los dos nombres. En el nombre de Anselm percibo que soy protegido por Dios. Y porque soy protegido por Dios, puedo proteger a los demás. La experiencia de la protección de Dios me quita el miedo a experimentar lo nuevo. Y esta ausencia de miedo me une también a mi padre, que era un hombre valiente. En efecto, dejó la región del Ruhr sin dinero en el bolsillo y se fue a vivir a la católica Baviera, y de la nada montó un negocio.
Así pues, los dos nombres me dicen algo. No experimento ningún dilema interior. Ambos nombres me dicen algo esencial sobre mi identidad. Ciertamente, el nombre nuevo puso en marcha algo en mi interior, pero no me distanció de mi nombre originario.
Hablas de la unión con tu padre porque tenéis el mismo nombre, pero también porque os parecéis en vuestro modo de ser. Lamentablemente, él murió antes de que yo naciera. Sé que también le rondó la idea de hacerse monje, pero finalmente fue padre en siete ocasiones. Seguro que no tuvo ocasión en la vida diaria, con tantos hijos, de desarrollar su lado intelectual y espiritual como a él, tal vez, le hubiera gustado. Carl Gustav Jung dijo una vez: «Nada influye con tanta fuerza en la vida de los hijos como la vida no vivida de los padres». En efecto, es frecuente que asumamos, inconscientemente, los anhelos de nuestros padres y que luego los realicemos. En general, no encuentro en esto nada perjudicial, pues a menudo también nos parecemos en nuestro modo de ser, y a nuestros padres tal vez no les fue posible alcanzar esos sueños.
Al echar una mirada a la decisión de hacerte monje que tomaste siendo joven, ¿no te ves como una especie de «portador de los sueños» de tu padre?
Seguro que en la espiritualidad me parezco a mi padre. Al igual que él, me apasiona la belleza de la naturaleza y la belleza de la liturgia, y me entusiasma el misterio de Dios. Pero la verdad es que nunca he pensado que estuviera viviendo en el monasterio la vida que mi padre no vivió. Ahora bien, cuando has mencionado la cita de Jung, he reflexionado de nuevo. Puede ser que con mi deseo de hacerme religioso hubiera querido cumplir en parte los sueños de mi padre. Él era comerciante y sus tres hermanos eran todos benedictinos: el hermano fue el padre Sturmius, monje en el monasterio de Münsterschwarzach; su hermana mayor fue benedictina en Herstelle, sor Synkletika, y su hermana menor, sor Giselinde, fue misionera benedictina en Tutzing y de allí le trasladaron a Manila. Mi padre me contó que de soltero fue una vez a St. Ottilien y pidió que se le admitiera en el monasterio. Fue presentado al maestro de novicios, el padre Erhard Drinkwelder, quien le preguntó secamente: «¿Qué profesión tiene?». Al responderle que era comerciante, el padre Erhard le dijo que no necesitaban comerciantes en el monasterio. En consecuencia, mi padre cambió de rumbo y se puso a buscar una mujer. Y yo pienso que, después de todo, fue toda una bendición lo que creó con su familia.
En todo caso, no siento que mi vida monástica sea algo impuesto. Incluso aunque fuera una especie de «portador de sueños» de mi padre, yo siento que esta vida estaba predispuesta para mí. Claro que mi padre estaba orgulloso de que yo me hiciera benedictino. Pero, desgraciadamente, murió poco antes de que me ordenara como sacerdote. Ya tenía preparado por escrito el discurso que quería pronunciar en mi primera misa. Con toda seguridad, era su sueño hecho realidad. Hoy siento que el anhelo espiritual lo recibí de mi padre, pero también es hoy mi anhelo personal, que busco vivir como monje.
De forma parecida siento yo también mi camino. Hace ya mucho tiempo, mi madre me preguntó una vez si sentía, inconscientemente, sus ganas de vivir en el extranjero y conocer otras culturas, porque de joven ella, sencillamente, no tuvo la libertad de salir. Me sorprendí mucho, pues hasta entonces yo pensaba, orgullosamente, que estaba recorriendo mi propio camino de forma singular. Sin embargo, veo que por nuestras características comunes estamos hechas de la misma pasta, al menos respecto a nuestra curiosidad por la vida, al igual que tú lo experimentaste respecto a la espiritualidad de tu padre. Actualmente, como madre, siento que también se transmiten unos anhelos semejantes, y no solo unas capacidades.
Evidentemente, hay un momento en el que hacemos nuestros caminos por nosotros mismos, porque ellos nos hablan interiormente y algo se estremece en nosotros. Con mi emigración quería experimentar algo totalmente nuevo, aprender a comprender a otras personas y su cultura desde la raíz, que me desafiaran y me hicieran vivir otra vez nuevamente.
Pero, quizá, hacemos nuestros caminos también para comprender mejor a las personas que tienen los mismos anhelos en su existencia. Tal vez, lo experimentamos inconscientemente así, creyendo que de ese modo podremos estar especialmente cerca de ellos.
Efectivamente, tanto si quieres como si no, tú transmites a tus hijos no solo lo que quieres positivamente, sino también lo que vive en ti y lo que a veces no puedes vivir como te gustaría vivirlo. Me parece algo completamente normal. Nuestra tarea consiste solamente en que lleguemos a ser conscientes de ello. Nadie comienza desde cero. Siempre heredamos algo de nuestros padres. En algún momento tenemos que decidir si queremos seguir viviendo conscientemente con lo que hemos recibido inconscientemente de los padres, o si optamos libremente por nuestro camino personal, que en absoluto tiene que ser tan diferente como el camino de los padres. Pero, en todo caso, ya es nuestro propio camino.
Tú hablas del afecto espiritual que sentías por tu padre. ¿Qué semejanzas ves entre tú y tu madre, mi abuela, cuya forma de ser, práctica y comunicativa, estaría, con toda seguridad, en fuerte contraposición con la de tu padre?
Ciertamente, fue mucho lo que recibí de mi padre, pero hay también cosas que se las debo a mi madre. En primer lugar, su carácter práctico y optimista, dispuesta a coger el toro por los cuernos si era necesario. También la facilidad y el humor con que dominaba las situaciones difíciles, así como el arte con que afrontaba su vejez y sus enfermedades, manteniéndose siempre alegre. De mi madre también heredé el interés por las personas. De jóvenes, la poníamos frecuentemente verde, porque ella quería saber todo de la gente. Pero no lo hacía por pura curiosidad, sino por un interés sincero por las personas y por su historia única. De mi madre recibí asimismo el sentido de lo práctico, pero también la fe sencilla de que estamos en las manos de Dios y de que él cuida de nosotros.
Con diez años decidiste entrar en un internado monástico, a una edad en la que mis hijos aún me piden que me siente en la cama con ellos por la noche para acurrucarles antes de dormir. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión que implicaba una separación de tu gran familia, formada por seis hermanos? ¿Sabías ya con esa edad que tenías vocación monacal? ¿Qué te indujo especialmente a pensar que tenías que irte a un internado dirigido por los monjes?
Con diez años no podía todavía tomar una decisión sobre mi vida. Sin embargo, yo estaba fascinado con lo numinoso, con aquello que fundamenta el sacerdocio. Después, mi padre me proporcionó unos folletos de St. Ludwig –donde estaba el internado de la abadía de Münsterschwarzach– y de esta misma abadía, y lo que leí en ellos me conmovió. Me entusiasmé inmediatamente. Y, así, con este entusiasmo, entré en el internado. Al principio, tenía una gran morriña, pues la vida en él era mucho más rígida que en nuestra familia. Algunos hábitos alimentarios me llevaban por la calle de la amargura. Pero me mantenía pensando que un día sería monje y misionero. Lógicamente, en esa época no tenía muy claro todo el entramado de mi vida; sin embargo, sí tenía un fuerte deseo de cambiar el mundo, de mejorarlo y de llevar a todas partes el mensaje cristiano. También entraban en juego muchos deseos infantiles de notoriedad. Yo tenía la gran ambición de ser alguien especial en este mundo y de hacer algo importante. Pero, por lo visto, se necesita este entusiasmo al comienzo para ponerse en camino, y más tarde llegarán bastantes desilusiones. Y, sobre todo, esta pregunta: ¿qué quiero realmente? Una pregunta, que me hacía constantemente durante la pubertad. Pero, por encima de todas las dudas que me asaltaban, tenía clara la idea de ser monje y misionero para cambiar y mejorar este mundo.
Pobres y comunidades de base
Actualmente se recomienda con frecuencia a los jóvenes que no tomen demasiado prematuramente decisiones importantes a largo plazo o incluso para toda la vida. Se teme, con razón, que, al ser jóvenes, no nos conozcamos todavía suficientemente y que tampoco conozcamos nuestro entorno, y por eso no podamos evaluar de forma realista las consecuencias de esas decisiones importantes. Especialmente para quienes son de mi generación, gozan de alta prioridad la flexibilidad, las posibilidades de elección y la experimentación de las más diversas formas de vida y de profesión. Quienes prematuramente se atan a una forma de vida, a menudo se arrepienten después. Por ejemplo, las parejas que se han casado muy jóvenes tienen un riesgo más alto de divorciarse que las que no se casan tan jóvenes. No está claro si esto se basa de hecho en su decisión «errónea», tal vez precipitada, o si ocurre por las tentaciones permanentes de otras posibilidades.
Siendo ya un joven adulto, tomaste la decisión de hacerte monje, pero escasamente tenías la edad en la que otros ni siquiera se atreverían a unirse de por vida con una mujer –por temor a tener que renunciar a la posibilidad de estar con otras–. ¿Cómo llegaste al convencimiento de que este era tu camino, a pesar de las restricciones que implica esta forma de vida? En una entrevista que leí hace ya tiempo, decías que por entonces tenías temor a «aburguesarte» si no entrabas en el monasterio y te dedicabas a vivir como una familia normal. ¿Qué querías decir exactamente? ¿Que te hubieras quedado con las ganas de hacer algo que no habrías podido encontrar en la vida burguesa? Y viceversa: ¿qué te habría facilitado esa vida a la que renunciabas?
Cuando con diecinueve años decidí ser monje, es evidente que no había pensado en todas las consecuencias. Lógicamente, con esa edad tenía a veces la añoranza de estar junto a una mujer. Pero la fascinación de la vocación que sentía por ser misionero era más fuerte.
Por entonces se trataba, ante todo, de un acto voluntarista. Posteriormente, ya en el monasterio, entré por primera vez en contacto con mis sentimientos más profundos. Y de nuevo me hice la pregunta de si no sería mejor que me casara. Pues fue estando en el monasterio cuando sentí aquello a lo que había renunciado. Pero cuando me imaginaba casado, con todos los detalles de esa vida, surgía de lo profundo de mí el sentimiento de que no era ese mi camino, sino el de ser monje. Y a esto se añadió un gran temor: si me casaba, me «aburguesaría». Estamos hablando de 1968, la época de la revolución estudiantil. Por entonces, la palabra «aburguesarse» tenía una connotación negativa. Para mí, significaba vivir únicamente para las preocupaciones de cada día y no tener apenas tiempo para reflexionar sobre las preguntas esenciales del ser humano.
Sé que en el matrimonio se puede reflexionar igualmente bien sobre lo que de verdad nos mueve, pero yo tenía la sensación de que, en mi caso, el camino monástico me llenaba interiormente de vida.
Por supuesto que tenía dudas. Pero siempre he pensado en estas ideas hasta el final. Me permití imaginarme con todo lujo de detalles la alternativa a la vida monástica, pero siempre llegaba de nuevo a la siguiente conclusión: apuesto todo a esta carta. Es lo que concuerda conmigo.
Ciertamente, los padres vivimos solo para las preocupaciones diarias: pagar el alquiler y la comida, mimar y alimentar a los hijos enfermos y consolarlos cuando están tristes, y además hay que cuidar la relación de pareja, para que no se hunda en todo el barullo. Idealmente querríamos que el matrimonio fuera siempre una fiesta del entusiasmo, pero hoy ser padres consiste en ejercer «de personal multitarea», lo que significa que no queda mucho tiempo para reflexionar sobre las preguntas esenciales de la existencia humana.
Sin embargo, la vida «burguesa» proporciona, según mi opinión, una plataforma ideal para probar en la práctica de esas preguntas. Incluso afirmo rotundamente que nunca había vivido los valores cristianos con tanta intensidad como ahora, realizando mis funciones de madre y esposa. Intento guiar a mis hijos por la vida y veo en ellos una parte de mí, de mis fuerzas y de mis debilidades. Procuro dar ejemplo, y transmitirlo, de autenticidad e integridad, de fiabilidad y confianza. Procuro dar amor, aunque a veces me sienta muy cansada. Tengo que aprender diariamente a ceder a lo nuevo y a perdonar –a los niños y a mí misma–. En el matrimonio tengo siempre que recordarme que mi marido y yo somos más que una pareja, es decir, que creamos un hogar para nuestros hijos y que por eso nuestros deseos personales no pueden ocupar siempre el primer lugar. En mi relación tengo que aprender a ser tolerante con la diferente forma de ser de mi marido, al igual que él tiene que hacerlo con la mía, si es que de verdad queremos vivir duraderamente bajo el mismo techo.
Solo fui consciente de mis debilidades cuando comencé a vivir con mi pareja –con los años, mi marido resultó ser un espejo eficaz para mí–. Tuve además que aprender a desarrollar un sano equilibrio entre el desinterés y el aprecio por mis propias necesidades. Nosotros queríamos llegar a amarnos y a aceptarnos con nuestras debilidades, al igual que lo somos realmente por Dios.
Por eso, creo que la cuestión no tiene nada que ver con cuál es el mejor estilo de vida para reflexionar sobre las preguntas fundamentales de la vida; sencillamente, se trata de una preferencia de estilo.
Quizá, solo con el transcurso de la vida nos damos cuenta de que no podemos obtener una idea duradera sin gimnasia mental y de que sin esa idea estable no alcanzamos ninguna satisfacción.
De todas formas, para teorizar sobre las preguntas esenciales de la vida no hay que ser necesariamente monje. Se necesita la experiencia.
¿Qué experiencias te han desafiado en tu vida monástica diaria a poner en práctica valores cristianos como el amor, el perdón, el altruismo o la tolerancia, por mencionar solo unos cuantos?
Tienes toda la razón. Los valores cristianos se viven exactamente igual en la familia, en la vida de pareja, en la profesión y en la vida monástica. Ninguna forma de vida es mejor que otra; solo son diferentes. Y todas contienen peligros. La vida monástica puede llevar a que el individuo se acomode, se centre en sí mismo y recubra todo bajo un manto de espiritualidad. Y la vida en el mundo puede llevar al aburguesamiento. Estas dos formas de vida solo se realizan sinceramente cuando afrontamos nuestra propia verdad, cuando nos damos y entregamos unos a otros, y cuando vivimos los valores del amor, del perdón, del desinterés y de la tolerancia. Al vivir en el monasterio, la comunidad siempre ha sido un desafío para mí. Yo estoy viviendo con noventa hombres bajo el mismo techo y, lógicamente, cada uno tiene su carácter. Ellos son para mí un espejo en el que reconocer mi propia verdad. Precisamente, al ser el administrador, tengo que afrontar las necesidades y exigencias de cada uno de los hermanos, algo que me exige siempre amplitud de miras y tolerancia. En esta responsabilidad ejerzo el desinterés y el amor. La vida en comunidad no puede desarrollarse sin perdón, pues constantemente se producen heridas y frustraciones. Si yo no perdonara, llegaría a amargarme con el paso del tiempo. Así pues, mi cargo de administrador es un desafío espiritual permanente. Antes de ponerme a trabajar, procuro purificar mis emociones en la meditación, para que surjan de mí paz y confianza, y no amargura ni descontento.
Nos adentramos ya en cuestiones de la vida concreta. De adolescente y de joven tenía las desorbitadas ideas de que mis hijos tendrían que alimentarse de forma sana, de que yo sería un madre tranquila y cariñosa, y de que, evidentemente, mis hijos nunca se portarían mal –ellos contaban ya con una futura supermamá ¡aún sin fundamento para ello!–. Por entonces pensaba que el matrimonio era un juego de niños, como también mis tareas en el hogar. Al mirar hacia atrás, tengo que darle la razón a Goethe, que hace más de doscientos años decía: «La experiencia es casi siempre una parodia de nuestra idea».
Pero he aprendido algo de lo que estoy convencida, a saber, que hoy sé más que ayer y mañana sabré más que hoy. Por eso me resulta difícil dar consejos sobre cuestiones de la vida a otras personas, sobre todo cuando yo misma no he experimentado esas situaciones. Entretanto, soy de la opinión de que solo la experiencia nos muestra realmente lo que tenemos que aprender, es decir, que cada persona interpreta de forma diferente su realidad y que simplemente es diferente. Lo que para mí está bien, no tiene que estarlo para otro.
Un psicólogo me dijo una vez que los problemas psíquicos pueden ser a veces una forma de progreso, pues con ellos nos acercamos al punto más profundo de nuestra existencia. En un momento en el que finalmente se nos induce a ello, nos ponemos en pie. Así pues, la realidad es pura interpretación.
Evidentemente, esto no significa que, en general, no podamos aceptar consejos y que para tener un conocimiento de una experiencia tengamos que pasar por ella. Pero sí implica que las lecciones que más nos ayudan son las que nos dan las personas con experiencias semejantes.
Gracias a Dios, podemos preguntar, y esto es lo que tú haces como acompañante espiritual en muchas de las conversaciones personales que diriges habitualmente. De ahí que tengas la ventaja de aconsejar como monje a «personas corrientes », aunque no compartas necesariamente sus experiencias. El hecho de que sean tantos los lectores que se conmueven con tus palabras es prueba más que suficiente de que llegas a sus anhelos más profundos.
Sin embargo, me sorprende siempre escuchar consejos espirituales sobre temas que quienes los dan no han experimentando de cerca. Por ejemplo, sobre la pareja, la sexualidad, la presión del éxito y los asuntos propios de mujeres y de la familia. Según tu opinión, ¿hay límites en los temas que los clérigos no deberían rebasar por respeto a la autenticidad de la experiencia de quien busca consejo? ¿O se puede reducir cada problema, por así decirlo, a un común denominador humano original, de manera que podemos ayudar a los demás aunque tengan vivencias completamente diferentes?
Abordas un tema importante. Yo no puedo dar a otro ningún consejo desde fuera. Y la realidad es siempre diferente a nuestro ideal. Quien solo piensa teniendo en cuenta lo ideal, se frustrará pronto o vivirá en dos planos. En la cabeza tiene su ideal, pero la realidad es completamente diferente, y no quiere admitirla.
Yo no entiendo en modo alguno mi vida de monje como la de un consejero. Por eso, tampoco me gustan los libros de consejos. En la conversación intento escuchar lo que las personas me cuentan y ponerme en su lugar, y preguntarme qué podría ayudarles. Mi objetivo es poner al interlocutor en contacto con su propia alma. Yo no me permito dar instrucciones o consejos a nadie. Solo puedo reflejarle lo que provoca en mí lo que me ha contado. Y a veces digo también cómo abordaría yo el asunto.
Ciertamente, los sacerdotes se metían antes mucho en la vida matrimonial. Los sacerdotes católicos se preocupaban demasiado por el modo en que los matrimonios tenían que vivir su sexualidad. De ahí que yo sea muy precavido. Hablo solo en la medida en que se me cuenta, y respondo exclusivamente a lo que se me pregunta. Nunca brota de mis labios ninguna pregunta sobre la sexualidad. Sin embargo, a veces las parejas me cuentan cómo les va y qué problemas tienen. Pero incluso así, yo no les aconsejo nada. Les pregunto más bien cómo abordarían la situación para que les resultara útil.
Tampoco me tomo la libertad de dar consejos a los padres sobre cómo tendrían que educar a sus hijos. Pero los padres me cuentan cómo les va con sus hijos. Así que les escucho e intento sentir con ellos. No les doy ningún consejo, pero sí les comento lo que tal vez a mí me ayudaría en esa situación, es decir, que lo refiero siempre a la relación justa conmigo mismo. Así pues, les aconsejo con frecuencia que se sientan a sí mismos y se sitúen en su centro. De este modo, no se dejarán llevar tan fácilmente por un estallido de ira debido al comportamiento de los hijos. Yo pregunto, entonces, a los padres: ¿qué les irrita tanto de su hijo? ¿A qué les recuerda? ¿Hasta qué punto no es el hijo un espejo para ustedes? ¿En qué situaciones reaccionan con irritación?
Como acompañante solo puedo ofrecer al otro un espejo, para estimularle, para que se haga más consciente de la situación y sea más él mismo. Y esto es válido para la educación de los niños y también, por ejemplo, para las funciones directivas de una empresa, pues de lo que se trata en un caso y en el otro es de creer en el fondo bueno de las personas –niños o colaboradores– y de esperar que se muestre más el bien que las debilidades que tiene cada uno.
Nunca me pongo a conversar con la actitud de saber cómo irá. No sé absolutamente nada. Solo puedo escuchar y comprender comparándolo con mi propia experiencia. Conversando con el otro puedo intentar prestar atención a la inspiración que surge en él o en mí. Una conversación solo tiene éxito cuando dos hablan recíprocamente, y no cuando uno se las da de sabihondo.
Siento una enorme gratitud por todo lo que las personas me cuentan de sí mismas, pues me muestran así una gran confianza, ya que me dicen cosas que para ellas mismas son delicadas. Para mí, es importante no juzgar nunca lo que me cuenta el otro, sino percibir sencillamente de qué se trata y buscar junto con él los caminos para afrontar los problemas. Me siento agradecido cuando el otro posteriormente se marcha de mi lado más erguido, con la impresión de sentirse más fortalecido y de saber lo que tiene que hacer.
Él mismo lo ha reconocido; no sigue simplemente lo que yo le haya dicho. En la conversación descubro a menudo un gran parecido entre todos nosotros. Todos luchamos con problemas parecidos: insuficiente autoestima, susceptibilidad, miedo, envidia, celos y frustraciones, que cada uno experimenta constantemente. Constituyen un patrón absoluto que vale para cada uno, pero que se manifiesta de forma diferente según el contexto de la vida. Yo sé que como monje carezco de experiencia en muchos aspectos; sin embargo, al conversar me siento muy cerca del otro. Yo puedo experimentar qué le pasa, y así los dos podemos conversar sobre lo que ambos experimentamos.
A menudo, las personas buscan consejo cuando tienen que tomar decisiones importantes. Muchos de nosotros analizamos posteriormente sus decisiones vitales una y otra vez. Estas poseían con anterioridad una especie de respaldo emocional –la idea mental de echar una mano a alguien, por así decirlo–. «¿Qué sucedería si…?», es una línea de pensamiento a la que todos nos acercamos con gusto.
Justo porque poseemos tantas posibilidades de elección en nuestra vida, nunca estamos seguros de haber tomado el camino correcto. Me encuentro con frecuencia con personas que se desesperan por decisiones vitales supuestamente erróneas, porque sienten que ya no pueden dar marcha atrás y tienen que vivir con las consecuencias, ya sean la separación de la pareja o la imposibilidad de tener hijos porque la presión por lograr una carrera de éxito pospuso durante demasiado tiempo la construcción de la familia.
Supongo que también tú dudarías en tus decisiones. ¿Cómo aprendiste a superarlas y qué les aconsejarías a aquellos a quienes les cuesta reconciliarse con las consecuencias de sus acciones?
Muchos dudan en decidirse porque quieren tomar la decisión absolutamente correcta. Pero esta no existe. Hay decisiones inteligentes que nos abren un horizonte. En ocasiones, me surgen pensamientos sobre si no tendría que haber elegido mejor algo diferente, pero a continuación me queda claro que no puedo vivir todo de una vez.