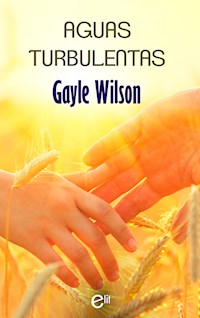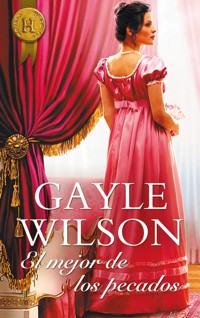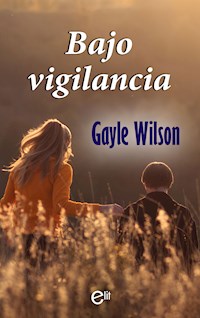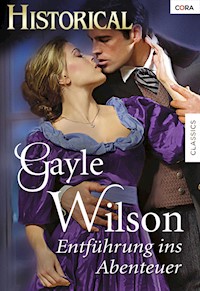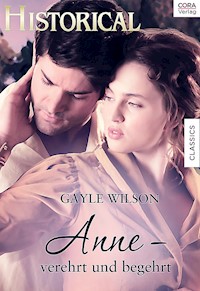3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
La destrucción de la embajada de los Estados Unidos en Amsterdam había dejado unas horribles secuelas en el ex agente de la CIA Rafe Sinclair, y lo habían obligado a abandonar el trabajo al que había dedicado toda su vida. Su único consuelo era que el terrorista responsable del atentado había muerto... a manos del propio Rafe. Pero seis años después alguien estaba intentando convencer a Rafe de que ese terrorista seguía con vida, y de que la única persona capaz de hacerle dejarlo todo estaba en peligro. Elizabeth Richards y Rafe en otro tiempo habían sido compañeros y amantes; él lo daría todo por protegerla, todo. Esa vez parecía que era eso exactamente lo que iba a tener que hacer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Mona Gay Thomas. Todos los derechos reservados.
CORAZONES EN FUGA, Nº 53 - julio 2017
Título original: Rafe Sinclair’s Revenge
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-9815-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
El hombre al que Griff Cabot había ido a buscar estaba deslizando cuidadosamente una pieza de madera por una máquina lijadora. Sus manos de dedos largos y fuertes manipulaban el objeto con fluida destreza.
El taller se encontraba en un cobertizo adosado a la cabaña de troncos que se levantaba en un claro del bosque, en la ladera de Sinclair Mountain. Como nadie había respondido a sus repetidas llamadas en la puerta principal, Cabot había rodeado la cabaña siguiendo un sonido que, en un principio, no había logrado identificar. Ahora sí. Cuando alzó la mirada de aquellas manos, descubrió que los últimos años transcurridos habían dejado muy poca huella en su rostro. Aquellos rasgos austeros, casi severos, eran casi idénticos a como los recordaba.
—No deberías acercarte con tanto sigilo a un hombre que tiene un arma en la mano —pronunció Rafe Sinclair, sin mirarlo—. Tú, más que nadie, deberías saberlo.
—Falta de práctica, supongo —admitió Griff, sonriendo—. Además, no sabía que eso fuera un arma…
—Oh, solo es la culata de una pistola. Pero cuando esté terminada… —y señaló con la cabeza la caja de madera que se hallaba en un extremo del banco de trabajo. Seguía sin mirar a su visitante.
Cabot sabía que lo estaba haciendo a propósito. Se trataba de algo tan deliberado como su sorpresiva visita. Porque si hubiera advertido a Rafe Sinclair de su llegada, habría encontrado la cabaña desierta.
Griff entró en el taller y echó un vistazo a la caja de madera. En el fondo, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba una pistola de duelo. Tan hermosa como mortal. Pero la caja estaba diseñada para dos armas.
—¿Estás reparando su pareja? —le preguntó.
—No. La estoy recreando.
Cabot volvió a examinar el arma. Su curva culata de palisandro era idéntica a la que Sinclair estaba lijando.
—¿Eres capaz de fabricar un duplicado idéntico?
—Por supuesto —respondió Sinclair, mirándolo directamente por primera vez. Sus ojos, de un azul cristalino, tampoco habían cambiado—. La única diferencia —continuó— es que esta será mucho más precisa. Si probaras la que ahora mismo estás mirando, te sorprenderías de que la hubieran utilizado en tantos duelos.
Griff se sonrió. Aquello era típico de Rafe Sinclair. Fabricar un modelo antiguo de pistola idéntico al original, solo que mucho más preciso. Aquel exagerado perfeccionismo, presente en cada tarea de la que se ocupaba, siempre había sido su mejor virtud. Y, últimamente, también su maldición.
—¿Dónde la conseguiste?
—Pertenecía a un antepasado mío. Sebastian Sinclair, que supuestamente perdió la otra pistola en el Támesis, mientras rescataba a su esposa española.
Griff se preguntó si sería ese el origen de su nombre completo, «Rafael», pronunciado con acento español. Un nombre que siempre le había parecido tan enigmático como su poseedor.
—Una lamentable distracción por su parte —añadió Sinclair, irónico—. Aunque supongo que, en aquel entonces, esas pistolas no valían tanto como ahora.
—Es hermosa —comentó Griff, acercándose para examinar mejor el arma.
—En efecto. Aunque eso no basta.
«Hermosa y mortal». Había pensado exactamente eso antes, nada más verla. Y el adjetivo «mortal» definía asimismo al hombre que tenía delante. Antaño, Sinclair había sido un elemento fundamental en la división de la CIA que Griff había creado para luchar contra el terrorismo internacional. Aunque el llamado Equipo de Seguridad Exterior había sido disuelto por la Agencia, el abandono del ESE por Sinclair había tenido lugar bastante antes de que se hubiera tomado aquella decisión.
—Dime, Griff, ¿qué estás haciendo aquí? Yo creía que habíamos llegado a un acuerdo.
Cabot alzó rápidamente la mirada.
—No he venido aquí por lo de Phoenix, aunque la invitación para ingresar en el grupo aún sigue en pie.
La Hermandad Phoenix era una organización de carácter particular fundada por Cabot y algunos antiguos colaboradores suyos. Libres de toda dependencia gubernamental, tenían su propia agenda y empleaban su talento en resolver todo tipo de problemas relacionados con la seguridad nacional.
—Tú nunca fuiste muy aficionado a las visitas de cortesía, así que… —Rafe se acercó a la caja para comparar la curvatura de la culata que acababa de fabricar con la del original.
—Solo quería que vieras algo.
Cabot sacó un papel del bolsillo interior de su chaqueta. Se lo entregó a Sinclair sin molestarse en desdoblarlo.
Sinclair vaciló por un segundo antes de aceptarlo, lo suficiente para que Cabot se preguntara por lo que haría si se negaba a leer la información que contenía aquel documento oficial. Después de todo, Rafe se había mostrado inflexible en su decisión de abandonar la Agencia, sin querer saber nada más de ella.
Finalmente, Sinclair desdobló el papel. Era un mensaje de alerta, transmitido de forma clandestina e ilegal a Griff por uno de los contactos que tenía en la CIA, Carl Steiner. Tan pronto como lo leyó, Cabot tomó el primer avión que salía de Washington.
—¿Por qué me enseñas esto a mí? —inquirió Rafe.
—Tú eres el especialista en Jorgensen. Pensé que podría interesarte…
—Jorgensen está muerto —pronunció, rotundo.
—La firma del autor de los dos últimos atentados con bomba era la misma. Es lo suficientemente clara para que los expertos de la Agencia…
—Al diablo con la Agencia y sus expertos. Te estoy diciendo que Jorgensen está muerto.
—Siempre existe la posibilidad de…
—Yo vi morir a ese canalla. Quienquiera que sea ese tipo, no es Jorgensen.
Sin negar lo que había dicho, Griff lo miró fijamente a los ojos, en silencio.
—¿Estarías dispuesto a apostar la vida de Elizabeth en ello? —le preguntó al fin.
Vio que el azul de sus ojos se oscurecía, como siempre que se ponía furioso.
—Maldito seas —masculló—. Maldito seas mil veces. No has cambiado, ¿verdad? Sigues haciéndoles el trabajo sucio. Te han enviado aquí para…
—Nadie me ha enviado —lo interrumpió Cabot, que también se había enfurecido, muy a pesar suyo—. Y, menos que nadie, la Agencia. Te aseguro que ellos ya no tienen poder alguno para enviarme a ninguna parte —pensó que Rafe debería saber eso mejor que nadie.
—Pero tu visita nada tiene que ver con la amistad, ¿verdad? —el tono de Rafe era sardónico, burlón.
—Mi visita se debe a que pensé que debías leer eso —señaló con la cabeza el documento de la CIA—. Lo que hagas con esa información es cosa tuya. Ah, y buena suerte con la pistola —añadió antes de volverse, dispuesto a salir del taller.
Casi había llegado a la puerta cuando la voz de Rafe lo detuvo:
—Si me he equivocado acerca de tus motivos para venir aquí, me disculpo por ello. Pero, en lo otro, no estoy equivocado. Jorgensen murió. Dile a Steiner que yo se lo garantizo. Probablemente se trate de un admirador suyo. Un imitador.
—Lo han visto un par de veces —replicó Griff, sin volverse—. Una en Berna, y la otra en Praga.
—Suele pasar. ¿Cuántas veces se ha informado de que alguien ha visto al doctor Mengele?
Era una analogía adecuada, dada la muerte y destrucción que había provocado Gunther Jorgensen.
—Pensé que debías estar al tanto —repitió Griff—. Por si acaso.
Dio un paso más y se detuvo en el umbral, contemplando el paisaje.
—¿Alguna vez has sentido el impulso de pronunciar la frase «ya te lo había dicho yo»? —le preguntó Sinclair, a sus espaldas.
—De vez en cuando. Pero procuro resistirlo.
—Yo creo que no podría —de repente, todo rastro burlón desapareció de su tono de voz—. Gracias por haber venido.
Un tenso silencio siguió a sus palabras.
—¿Sabes dónde está ella? —le preguntó Griff.
—Claro —respondió Sinclair, lacónico.
Suspirando, Cabot salió del taller. Sin mirar atrás, subió al coche que había alquilado en el aeropuerto Charlotte. Mientras hacía la maniobra para salir, fue consciente de que Sinclair lo estaba observando desde la puerta del taller.
Y sabía, porque hubo un tiempo en que habían sido como hermanos, que aquellos ojos azules no se despegarían de él hasta que no viera desaparecer su coche detrás de las montañas. Algunas cosas nunca cambiaban.
1
La mujer conocida como Beth Anderson retiró la mano de la llave del encendido para ajustar el espejo retrovisor, fingiendo revisar su pintura de labios. Pero no eran sus labios lo que estaba viendo realmente en el espejo, sino la corta fila de coches que tenía detrás, en el aparcamiento del supermercado. Aunque nada sospechoso había en ellos. Aparentemente.
Hacia el final de la tarde, eran pocos los coches que había aparcados, lo cual la hacía sentirse un tanto estúpida. Una sensación a la que se estaba acostumbrando. Volvió a ajustar el espejo retrovisor a su posición original. «Los viejos hábitos nunca mueren», pensó. En ese caso, sin embargo, se trataba más bien de un hábito resucitado. Resucitado después de una larga muerte de varios años.
Hacía mucho tiempo que no se mostraba tan prudente. Pero durante toda aquella semana, había tenido la inequívoca sensación de que alguien la estaba observando. Quizá incluso siguiendo. En la silenciosa y veraniega somnolencia de Magnolia Grove, en Mississippi, aquello resultaba a todas luces ridículo. Y eso era precisamente lo que se había estado diciendo a sí misma desde que comenzó a experimentar aquella sensación.
Llevaba demasiado tiempo fuera de escena como para que alguien pudiera estar interesado en ella. Su posición actual como socia minoritaria en un pequeño bufete de abogados le había ganado la antipatía de alguna que otra persona. Pero nadie, incluida la propia Elizabeth, podía creer que esa fuera la causa de que alguien estuviese detrás de su pista. No, la simple posibilidad resultaba impensable. No había ninguna razón por la que alguien pudiera estar interesado en su rutina diaria.
«Rutina». La palabra reverberó en su conciencia, provocándole una punzada de culpa. «Esa era una de las cosas que te habían enseñado. No establecer jamás una rutina. Variar constantemente tu ruta de ida y venida del trabajo. Variarlo todo en tu existencia para que nadie pueda saber lo que estás haciendo en cualquier momento preciso del día o de la noche».
Pero el problema que tenía seguir aquellas instrucciones era que solo existía una única ruta entre su oficina y el bungaló que había comprado tres años atrás. Y no era ella precisamente la que administraba su tiempo. Podía cambiar la hora en que regresaba a casa, como había hecho aquel día, pero era ella la que abría el despacho cada mañana, a las nueve en punto. Sí, llevaba una vida rutinaria, pero no le importaba. De hecho, había tenido emociones y excitación para hartarse. Todo lo que ahora quería era paz y tranquilidad.
«No es cierto», admitió con cierta amargura mientras salía del aparcamiento. No era eso todo lo que quería. Porque, al fin y al cabo, paz y tranquilidad se lo ofrecía Magnolia Grove en abundancia. En cuanto a lo otro…
¿Qué era lo que había dicho Paul Newman? Ah, sí. ¿Para qué pedir una hamburguesa cuando tienes un bistec esperándote en casa? La imagen no era muy acertada, pero todavía no había encontrado en Magnolia Grove a nadie lo suficientemente interesante como para entrar a competir con sus recuerdos.
Quizá por eso se había estado imaginando que la seguía alguien. Soledad. Rutina. Aburrimiento. Y, sin embargo, ese era precisamente el motivo por el que estaba allí. Aquel lugar superaba las mayores cotas de aburrimiento. Por eso lo había elegido. El hecho de que estuviera padeciendo la crisis resultante de haber llegado a la mitad de su vida, no significaba que…
¿La mitad de su vida? Con treinta y cuatro años, todavía le quedaba mucha vida por delante. Aunque su peculiar sensación de estar siendo observada fuera resultado de algún tipo de insatisfacción con su existencia actual, afortunadamente no podía atribuirla a una crisis de ese tipo. Fijó la mirada en la lejanía. Oleadas de calor se levantaban del asfalto, distorsionando el horizonte vacío, interminable. No había ningún otro coche a la vista. Una rápida mirada al espejo retrovisor le confirmó que tampoco había nadie detrás.
Nadie la estaba siguiendo. Nadie podía estar mínimamente interesado en lo que estaba haciendo. En eso consistía lo patético de su situación. Su madre solía decir: «ten cuidado con lo que ansíes tener, por si alguna vez lo consigues». Había querido paz, tranquilidad y seguridad. Y ahora que las tenía…
Pisó a fondo el acelerador, aprovechando el desierto tramo de autopista que se extendía interminable frente a ella.
Nada más abrir la puerta trasera, supo que algo había cambiado en la casa. Un cambio sutil. Y, cuando dejó las bolsas de las compras sobre el mostrador de la cocina, estuvo absolutamente segura de ello.
No era ninguna clarividente, pero podía sentirlo. Un cambio físico. Quizá algo había sido movido de su sitio, y de ahí su sensación de extrañeza. O quizá fuera un olor. Un olor distinto de los habituales de su casa.
Recorrió la habitación con la mirada. Aquella mañana, antes de salir para el trabajo, había abierto las cortinas de la cocina. El sol del ocaso derramaba sus rayos sobre el fregadero y sobre el suelo de baldosas blancas y negras. Su dorado reflejo parecía desmentir su inquietud, aunque la sensación persistía.
Se volvió hacia el pasillo que llevaba al comedor. Estaba oscuro: hasta allí no llegaba la luz del sol. Dejó las llaves al lado de las bolsas de la compra, dispuesta a explorar toda la casa. Lo más inteligente, sin embargo, sería volver a salir por la puerta trasera, subir al coche y regresar al pueblo para hablar con el sheriff. ¿Y decirle qué? ¿Transmitirle una simple sensación?
Podía imaginarse la cara que pondría. Y cuando se prestara a volver con ella, y descubrieran que no había pasado nada…
Atravesó la cocina, diciéndose que no existía motivo alguno para su aprensión. Era ridículo. Nadie sabía que estaba allí. Y nadie conocía su identidad. Había cambiado de nombre, de apariencia, de vida…
Se detuvo ante la puerta del comedor. Cuando encendió la luz, no percibió nada extraño. Soltó un profundo suspiro de alivio. De pronto fijó la mirada en su colección de licoreras antiguas, en el aparador. Una de ellas estaba abierta. El tapón de cristal se hallaba sobre la pulida superficie de madera. Y faltaba un vaso de whisky en la bandeja de plata que estaba al lado.
Al menos ahora tenía una explicación racional para el presentimiento que la había asaltado nada más entrar en casa. Alguien había estado allí. O seguía allí. Y, a juzgar por la elección de aquella licorera en particular, sabía quién podía ser. Quizá hubiera cambiado radicalmente de hábitos, pero seguía teniendo el mejor whisky de todo el país. Cuestión de rutina.
—¿Qué diablos andas haciendo aquí, Rafe? —inquirió, sin molestarse en alzar la voz. Quienquiera que fuera, seguro que la había estado observando desde que entró en la cocina.
—Te has cortado el pelo.
Siempre se fijaba en cosas como esa. Quizá demasiado. Y había pasado demasiado tiempo sin que nadie se hubiera fijado en esos detalles. Ni en su pelo, ni en su ropa, ni en su estado de ánimo. Por pura costumbre, alzó una mano para apartarse la corta melena del rostro. Una melena que, antaño, había sido lo suficientemente larga como para enredarse en sus hombros desnudos cuando hacían el amor…
—¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó de nuevo, ignorando la punzada de deseo que le había provocado aquel recuerdo.
Dispuesta a encararlo, atravesó el comedor y entró en el salón. Después de más de cinco años, volvía a encontrarse en una misma habitación con Rafe Sinclair. Algo que había estado segura que jamás volvería a suceder.
—Y has adelgazado.
La voz procedía de las sombras cercanas a la chimenea. Estaba de pie, en la esquina más oscura del salón, apoyado en una de las estanterías de libros. Llevaba una camisa gris. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, fue capaz de distinguir otros detalles. En la mano izquierda, aquella que tenía apoyada en la estantería, sostenía el vaso que había echado en falta en la bandeja. Estaba medio lleno.
Parecía perfectamente relajado, exudando aquel aire de confianza que siempre había formado una parte esencial de su persona. Elizabeth todavía no había encontrado el coraje necesario para mirarlo a la cara. Tendría que hacerlo, por supuesto, pero necesitaba de unos cuantos segundos para prepararse.
Él, desde luego, había dispuesto de tiempo para hacerlo. Obviamente la había estado observando desde que entró en la casa. Y su posición en aquella esquina se lo había facilitado. Desde aquel lugar aventajado, no la había perdido de vista en ningún momento. Esa era una lección que antaño le había enseñado: servirse de todas y cada una de las ventajas que el adversario pudiera facilitarle. Había aprovechado el momento y la oportunidad para observarla a placer, mientras ella era completamente ajena a su presencia. Ajena y desprevenida.
Solo que, al mismo tiempo, le había dejado saber con una serie de pistas que se encontraba allí. Por eso se había servido el whisky y había dejado destapada la licorera.
Y ella había tardado demasiado en descubrirlo. «Estoy perdiendo práctica», admitió para sus adentros.
—Te he hecho una pregunta —le recordó, en vez de responder a sus comentarios acerca de su apariencia.
—Griff vino a verme.
De todas las cosas que podía haberle dicho, esa era la que menos se había esperado. Rafe le había dejado tan claro a Cabot como a ella misma que aquella parte de su vida que los había incluido a ambos estaba muerta y enterrada. Quizá Griff fuera un hueso duro de roer.
—¿Para qué?
Estaba empezando a recuperarse. Pero su primera reacción ante su presencia había sido estrictamente visceral. Dado lo que había ocurrido entre ellos, probablemente había sido algo inevitable. Lo único que necesitaba era un mínimo de distancia, de alejamiento.
—Alguien de la Agencia le pasó un aviso de alerta. Piensan que Jorgensen sigue vivo. Y Griff pensó que tú deberías estar enterada de esa posibilidad.
—¿Por qué no me llamó él?
—Supongo que porque no sabía cómo.
—Tú sí lo sabías, ¿no?
No hubo respuesta. En la penumbra, vio cómo se llevaba el vaso a los labios y bebía un largo trago de whisky. Se preguntó si lo necesitaría realmente.
—Dime, ¿cómo sabías dónde encontrarme?
—Sé cómo funciona tu cerebro.
—Esa no es una respuesta.
—Yo te entrené.
—¿No crees que pude haber aprendido algo por mi cuenta, después de que tú te marcharas?
—Probablemente no —repuso, sonriendo levemente.
Tuvo que resistir el impulso de mandarlo al infierno.
—De acuerdo, ahora ya estoy enterada de que la Agencia piensa que Jorgensen tal vez siga vivo. ¿Algo más?
—Me gusta tu casa.
—Una casa pequeña en las afueras. ¿No era eso con lo que todos soñábamos?
—¿Todos? Sería lo que soñarías tú, supongo.
«Tú eras lo que soñaba yo», pronunció ella para sus adentros. Por mucho que detestara admitirlo, no había podido evitar pensarlo.
—Supongo que eso habría dependido del día en que me lo preguntaras —repuso ella.
—¿Qué te parece hoy mismo?
Inexplicablemente, sintió un nudo en la garganta. No se le ocurría nada que replicarle.
—Tengo que vaciar las bolsas de la compra.
Era una evidente sugerencia de que debía marcharse cuanto antes. Rafe dejó que el silencio se prolongara durante unos segundos antes de romperlo.
—En mi opinión, la Agencia se equivoca. Puede que alguien esté imitando la agenda de Jorgensen. Lo que quiere decir que también está apuntando contra sus enemigos.
—¿Pero por qué habría alguien de fijarse en mí? Yo no tenía nada que ver con Jorgensen.
—Yo sí. Y puede que eso le baste. Quienquiera que sea ese tipo.
—No podría encontrarme. No si ni siquiera Griff ha podido. Y si estás tan preocupado por mí… ¿por qué te has arriesgado a que alguien te siguiera hasta esta casa?
—Nadie me ha seguido.
Su confiada afirmación no se basaba en la arrogancia, sino en su larga e inveterada experiencia. De hecho, tampoco a Elizabeth realmente le había preocupado que alguien pudiera haberlo seguido hasta ella. Lo que la intrigaba eran los motivos que había tenido para venir a verla en persona. A pesar de la excusa que le había dado, aquella visita tenía que obedecer a algo más.
¿Una inocente ilusión? No. Tenía perfecto derecho a saber por qué Rafe Sinclair se había presentado de repente en su casa después de una ausencia de casi seis años.
—¿Qué andas haciendo ahora? —le preguntó—. ¿Trabajando para Griff?
—¿Sabes lo de Phoenix?
—Rumores —respondió, eligiendo las palabras con cuidado.
—Te invitaron a integrarte en el grupo.
En realidad no lo habían hecho, pero dado que él no parecía saberlo, no le veía sentido alguno a decírselo.
—¿Y a ti?
Rafe se echó a reír. El vibrante rumor de su risa le evocaba demasiados recuerdos.
—Creo que ya soy demasiado viejo para jugar a los héroes. En algún momento del camino, ese juego parece haber perdido su encanto. Al menos para mí.
«En algún momento del camino», se repitió Elizabeth. Ella sabía exactamente dónde había sido.
—Bueno, te dejaré que vacíes tus bolsas de la compra.
De repente, y a pesar de lo que antes le había dicho, Elizabeth descubrió que todavía no quería que se marchara. Aún no estaba preparada para dejar que desapareciera de su vida durante otros seis años. O tal vez para siempre.
—¿Has cenado?
Incluso en aquella penumbra, pudo distinguir su expresión de sorpresa. Se recuperó rápidamente, pero por una fracción de segundo había sido incapaz de reprimir una involuntaria reacción fisiológica… como respuesta a una prometedora invitación.
¿Prometedora de qué?, se preguntó Elizabeth, disgustada consigo misma.
—¿Me estás invitando a cenar?
—Sí, no es tan complicado. Puedo preparar algo.
—Bueno, de hecho, preferiría salir de aquí después de que oscureciera. Y dado que estás tan preocupada por tu seguridad…
—No estoy preocupada por mi seguridad. Solamente me preguntaba por qué tú no lo estabas,
—Te lo dije. No me han seguido.
—Entonces no hay razón alguna por la que tengas que esperar a que oscurezca para marcharte, ¿verdad?
Esa vez, Rafe se echó a reír. Y de nuevo aquella risa le provocó una punzada de excitación.
—Eres una pésima anfitriona, Elizabeth. ¿Qué le pasó a esa típica hospitalidad sureña tuya?
—No lo sé. Yo no soy sureña.
—Pues juraría que tienes acento.
—Difícilmente —repuso, desdeñosa—. ¿Vas a quedarte a cenar o no?
Sabía que estaba reprimiendo una sonrisa, lo cual la hizo arrepentirse de su impulsiva invitación. Quizá terminara rechazándola…
—Por supuesto que sí. No te puedes imaginar el tiempo que llevo sin saborear una buena comida casera.
2
—Todavía no me has dicho a lo que te dedicas ahora —le recordó Elizabeth, alzando su copa de vino para apoyarla contra una mejilla.
Era algo que Rafe la había visto hacer centenares de veces. Uno de aquellos gestos que se le habían hecho tan familiares durante el corto período que había durado su relación.
Ni él mismo sabía por qué había aceptado su invitación a cenar. Curiosidad, quizá. O el anhelo por volver a capturar algo perdido. Algo que se negaba a analizar demasiado.
Al menos su tensión se había disipado gradualmente. El vino que habían consumido durante la cena tal vez había tenido algo que ver en ello.
Al fin y al cabo, Rafe rara vez bebía, y Elizabeth no soportaba bien el alcohol. Esa siempre había sido una pequeña fisura en la apariencia de absoluto autocontrol que se había visto obligada a proyectar mientras estuvo en la CIA. Ser una de las escasas mujeres del equipo debió de haber sido muy duro para ella.
—Cosas diversas —respondió al fin a su pregunta—. Labores de asesoría, sobre todo.
—¿En el sector privado?
—Por supuesto.
No tenía el menor deseo de trabajar para los caprichos del gobierno. En su opinión, lo que la Agencia le había hecho a la gente de Griff había rozado lo criminal: por esa razón le molestaba tanto que hubiera sido Steiner el vehículo de la información transmitida sobre Jorgensen. La CIA jamás actuaba por altruismo. Jamás.
—¿Y tú? —le preguntó él.
—Ya sabes lo que hago. ¿Para qué fingir?
La miró por encima del borde de su copa, y esbozó una sonrisa.
—Por puro convencionalismo. No es de buen gusto espiar a la gente.
—A no ser que te dediques profesionalmente a ello, por supuesto.
—Por supuesto —convino Rafe con tono tranquilo.
—Entonces, ¿por qué me espías?
—Ya te lo dije. Griff quería que supieras que la Agencia cree que Jorgensen está vivo.
—Pero tú no estabas muy seguro de que yo necesitara saber eso.
—Porque estoy completamente seguro de que está muerto.
—¿Lo mataste?
Ningún otro miembro del equipo le habría hecho esa pregunta. Ni siquiera Griff. Por una fracción de segundo pensó en no contestarla. Sin embargo, de alguna forma, ella era la única persona que tenía derecho a saberlo.
—Sí —contestó, dejando su copa sobre la mesa.
Elizabeth asintió, como si no hubiera esperado otra respuesta.
—¿Y sirvió eso de algo?
Rafe se dijo que al menos aquel canalla había dejado de asesinar gente. Solo que, según Steiner, aún seguía haciéndolo. O alguien que utilizaba su misma metodología.
—Siempre hay tipos dispuestos a ocupar su lugar.
—O el tuyo.
—Eso es algo que ya me ha ocurrido.
Elizabeth solamente tardó un segundo en comprender su insinuación.
—¿Crees que Griff te está utilizando? ¿Porque eras el especialista en Jorgensen?
—Creo que Steiner lo está utilizando a él.
—Griff no es ningún estúpido. Ni siquiera los de la CIA.
Elizabeth bajó su copa sin llegar a apurarla y se levantó bruscamente, lanzando su servilleta sobre la mesa. Cuando se dispuso a recoger la de Rafe, lo miró directamente a los ojos.
—No estarás detrás de ese tipo, sea quien sea, ¿verdad?
—Ese no es mi trabajo.
Dejó su plato sobre el suyo, para llevárselos a la cocina.
—Hubo un tiempo en que eso no habría sido simplemente «un trabajo».
—Sí. Y también hubo un tiempo en que tú y yo no habríamos estado aquí, cenando y comportándonos como si fuéramos una pareja de desconocidos. Las cosas cambian.
Elizabeth le sostuvo la mirada por un momento antes de asentir. Luego se llevó los platos a la cocina.
Cuando la vio desaparecer en el umbral, Rafe se recostó en su silla, suspirando aliviado después de la súbita opresión que había sentido en el pecho. No era la única. También la había sentido en sus vaqueros. La intensidad de su erección había sido algo absolutamente inesperado. E indeseado.
Desde el primer día que se conocieron, ambos habían sido conscientes de la atracción sexual que compartían. Lo que ninguno de los dos había sospechado era lo muy poderosa que terminaría revelándose aquella atracción. O lo muy adictiva que podría llegar a ser.
Por ese motivo no había confiado lo suficiente en sí mismo como para atreverse a volver a verla, en todos esos años. Si las cosas hubieran sido distintas… Pero no lo habían sido. Y tampoco lo eran ahora.
—Puedo preparar un café.
Alzó la mirada para descubrirla observándolo desde el umbral. El comedor se hallaba en penumbra, ya que habían cenado a la luz de las velas, pero ella había encendido el fluorescente de la cocina, de forma que su silueta se recortaba contra el marco. Rafe advirtió nuevamente que había perdido peso. Seguía conservando aquella figura tan especial, de caderas estrechas, que recordaba vagamente a la de un joven atleta. Un efecto que quedaba resaltado por su cabello corto, sin restarle un solo ápice de feminidad.
—Tengo que irme —pronunció, levantándose de la mesa antes de recordar que su excitación no había desaparecido del todo.
Pensó que tal vez no resultaría tan obvia si se quedaba en el comedor, apenas iluminado. Por supuesto, esa no era la única razón por la que seguía empeñándose en resistir el impulso de acercarse a ella.
Durante la cena, el leve rastro de su perfume le había evocado una multitud de recuerdos. Las noches en que aquel mismo aroma había llenado sus pulmones mientras le cubría el cuerpo de besos… No había ninguna necesidad de añadir la tentación de la cercanía física a la potente sugestión de aquellos recuerdos.
—Gracias por haberme transmitido la advertencia de Griff —le dijo ella, con tono formal.