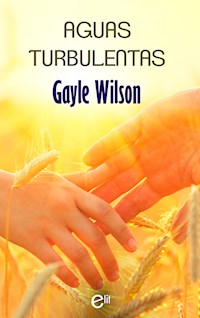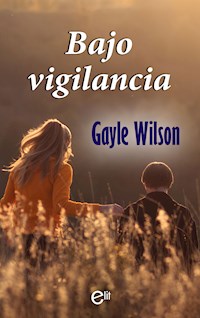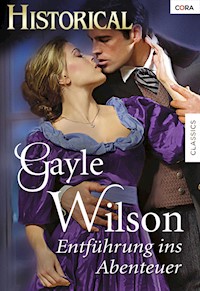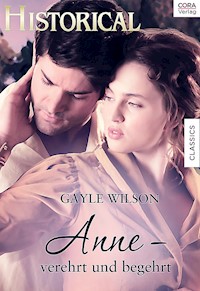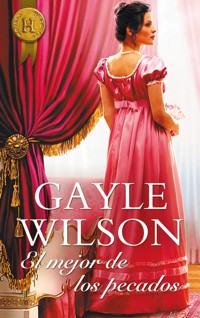
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
¿Se habría casado con ella solo para preservar su buen nombre? Sebastian Sinclair era exacto a sus honorables hermanos en todo, hasta en la manera de perseguir un amor intenso pero imposible. Y estaba claro que lo que había en su corazón no podía ser otra cosa, porque lo llevó hasta rescatar a una valiente y bella mujer de la nobleza española. Doña Pilar sabía que aquel era Sebastian Sinclair, nadie excepto aquel intrépido inglés se habría atrevido a arrancarla de las manos de aquel monstruo y casarse con ella solo para preservar su honor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Mona Gay Thomas
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
El mejor de los pecados, n.º 297 - enero 2015
Título original: Her Dearest Sin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6048-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Epílogo
Publicidad
Prólogo
España, 1813.
—¿Has dicho bañar? —preguntó lord Wetherly, sin moverse del cómodo sillón, el único que tenía su anfitrión. Tenía las botas cubiertas de polvo, pero elegantemente cruzadas por los tobillos y apoyadas sobre el borde del camastro, que, junto con el sillón, componía el mobiliario de importancia en la tienda.
—Bañarse —reiteró el honorable capitán Sebastian Sinclair—. Volver a un estado de limpieza.
—Creo que has estado tomando demasiado el sol, amigo mío. Seguramente podría resultar fatal salir en tu estado. Es mejor que te tumbes y descanses hasta que pase el ataque.
—¿Te importaría que te vieran en Londres en tu actual estado?
—Lo que ocurre, Sin, es que no estamos en Londres —replicó el vizconde, con una sonrisa—. Te lo digo por si no te habías dado cuenta.
—Claro que me he dado cuenta —dijo Sinclair, brevemente.
Con la rodilla, apartó las botas de Wetherly de la cama para poder atravesar la tienda. Cuando estuvo al otro lado de la misma, se puso a revolver en un baúl que se había llevado de Inglaterra hacía dos años.
—Francamente, es imposible no darse cuenta —añadió—, cuando uno se ve forzado a sentarse a cenar con caballeros que no se han aseado en profundidad desde hace meses. Por si no tú no te has dado cuenta, hay un río estupendo a poco más de trescientos metros del campamento. No veo razón alguna para no aprovechar la oportunidad.
—Para mí, las órdenes de Wellington son razón suficiente —repuso el vizconde mientras observaba cómo su amigo colocaba la ropa limpia sobre el camastro—. La presencia de desertores franceses y del ocasional bandolero español en esta zona podría proporcionarme otra, aunque, por supuesto, no espero que tú varíes tus planes en lo más mínimo.
—Bien —dijo Sinclair sacando del baúl los calzones de su uniforme de repuesto para inspeccionarlos—. ¿Con qué demonios lavan esto? ¿Con barro?
Wetherly reconoció que se trataban de preguntas retóricas y no se molestó en responder.
—Lo que te pasa a ti es que estás aburrido —repuso, por el contrario—. Nuestro hedor colectivo no te ha molestado antes. Ahora, de repente, cuando las cosas se han calmado y no hay gabachos a los que matar, resulta que no puedes soportarlo. Por eso te has puesto a planear esta pequeña aventura en territorio enemigo…
—El enemigo está casi a veinte kilómetros —replicó Sinclair, mientras frotaba la sospechosa mancha marrón que había en el lino blanco—. La chusma de la que tú hablas no quiere tener nada que ver con los militares. Atacar a viejos y a mujeres es más de su estilo.
—Si te capturan y piden rescate, Wellington no lo pagará —le advirtió Wetherly—, sobre todo después del atolondrado episodio del que se vio obligado a sacarte. Si nadie paga el rescate, Sin, amigo mío, te venderán al mejor postor. Probablemente termines en un harén en alguna parte y te pasarás el resto de tus días como perrito faldero de una anciana rica.
Los famosos ojos de Sinclair, de un azul profundo y rodeados de espesas pestañas oscuras, dejaron de mirar el uniforme para fijarse en su amigo.
—¿Tú crees? —preguntó. Por primera vez parecía sentir un genuino interés por la opinión de su amigo—. ¡Qué emocionante! Por supuesto, Darse se sentiría muy contrariado porque desapareciera en España por aquello del sentimiento familiar y todo eso. Sospecho que nunca me perdonaría. Ni tampoco Wellington.
A pesar de la aparente arrogancia de aquella última frase, todo el campamento sabía que Sebastian Sinclair, al que todos conocían por Sin, nunca buscaría cambiar la amistad de Wellington con su hermano mayor. Precisamente porque el vizconde lo conocía tan bien, comprendía perfectamente que Sebastiano no lo haría nunca. Para Sinclair, aquella sería una ofensa mucho más grave que acercarse al río para darse un chapuzón.
Después de todo, la orden de Wellington no se había aplicado a los oficiales. Simplemente, se les encargaba que esta se llevara a cabo. Si se marchaba del campamento, Sebastian no estaría desobedeciendo ninguna directiva del comandante, solo el espíritu de la misma.
—Sí. Perrito faldero de harén. Lo sé de buena tinta —afirmó Wetherly, solemnemente—. Si tu reputación con las damas te precede, te garantizo que la puja por tus servicios será de lo más animada.
Entre risas, Sinclair lanzó una bota a su amigo, que la esquivó con un diestro giro de la muñeca.
—Supongo que hay peores destinos que el de convertirse en un esclavo sexual —dijo Sebastian.
—No estoy seguro. ¿Has visto las mujeres del mercado?
La larga guerra había causado interminables privaciones entre la población civil de la Península. Los españoles estaban tan decididos como los ingleses a liberar a su país del yugo de la dominación del fantoche francés que ocupaba el trono. Desgraciadamente, habían sido las mujeres y los niños los que parecían llevar el peso de tantos esfuerzos.
—Pobres criaturas —afirmó Sebastian—. Sin embargo, ellas no representan a las mujeres aristocráticas de este país. Cualquiera capaz de participar en la animada puja de la que tú hablas será por descontado una de ellas. Hermosa, cuidada y mimada.
—Pues gracias a Dios —replicó Wetherly, con sorna. Entonces, recuperó un tono de voz más serio—. A pesar de todo, creo que estás cometiendo un error, Sin. Es demasiado peligroso, amigo mío. Incluso para ti.
—Tal vez tengas razón, Harry, pero al menos me enfrentaré a mi destino oliendo como un hombre y no como un caballo.
—¿Es a eso a lo que hueles? Llevo un mes o más tratando de identificar exactamente a lo que hueles. Me alegro de haber resuelto el misterio.
Sebastian respondió a aquellas palabras con la compañera de la otra bota. A pesar del nuevo intento del vizconde por apartarla, terminó dándole de pleno en la cabeza. Entre risas, Wetherly se la devolvió a su amigo, golpeándolo en el hombro. Sinclair no prestó atención alguna al golpe y prosiguió colocando la ropa limpia en un pulcro atadijo.
Mientras iba de camino hacia la entrada de la tienda, se detuvo para recoger las dos botas y las enganchó entre la ropa. Cuando llegó a la puerta, se detuvo para dirigir un breve saludo al vizconde.
—Diles a mis hermanos que morí como un valiente y tan limpio como un caballero. Mucho más de lo que muchos de vosotros seréis capaces de decir.
—Nunca he tenido deseo alguno de convertirme en esclavo sexual —replicó Wetherly—. Vete, Sin, y date tu baño. Sin embargo, si te metes en algún lío, no esperes que vaya a rescatarte. Eso va más allá de mis posibilidades. Tú eres el valiente.
—Si desaparezco, limítate a enviar a la caballería. A ellos siempre les gusta una buena pelea.
—Siempre me pregunté por qué no te metiste tú en la caballería.
—Dare no se podía permitir pagar la comisión —dijo Sinclair, alegremente.
El vizconde sabía que aquello era completamente ridículo. Había pocas fortunas en Inglaterra mayores que la de los Sinclair. A pesar de la larga guerra, el conde había conseguido, al contrario de muchos de sus pares, incrementar las enormes sumas que había heredado.
—¿Es que decidiste guardarla para el rescate? —sugirió el vizconde.
—Sin duda. Encárgate de que Dare lo pague, ¿de acuerdo? Mientras tanto, yo estaré dispuesto a sangrar al servicio de mi país.
La conversación terminó cuando Sinclair dejó caer la lona que servía como puerta a la tienda. Con una sonrisa en los labios, el vizconde de Wetherly se puso de pie y se acercó hasta el lugar por el que había desaparecido su amigo. Levantó la lona y observó cómo Sinclair atravesaba el campamento.
Sus ojos no fueron los únicos que siguieron el avance del capitán. La apostura de Sinclair era tal que siempre llamaba la atención. Sin embargo, entre las tropas, era su osada y generosa valentía lo que le había ganado su admiración. Más de uno de los soldados también levantó los ojos para observar el avance del oficial más popular de las tropas de Wellington.
Como era su costumbre, Sin se paraba para intercambiar unas palabras con los que le hablaban. Aunque la distancia era ya demasiado grande para que Wetherly pudiera estar seguro, tal vez incluso decidió revelar a algunos adónde se dirigía.
Sin embargo, lo que sí resultó cierto fue que ninguno de los que observaron cómo atravesaba el campamento pudo imaginar cómo la aventura de aquel día cambiaría irrevocablemente, y para siempre, al hombre al que tanto admiraban.
Sebastian Sinclair ya había terminado de bañarse. Incluso había conseguido sacar suficiente espuma del jabón que había comprado a una de las mujeres del pueblo para poder lavarse el cabello. En aquellos momentos, estaba flotando perezosamente sobre la espalda, disfrutando de la calidez del agua y recordando los largos días de verano en la pacífica Inglaterra de su juventud.
Entonces, en medio de tan agradables ensoñaciones, sintió el indefinible aguijonazo de la intranquilidad en la espalda. Llevaba tanto tiempo acostumbrado a vivir en peligro que no pudo ignorar tal advertencia y, muy lentamente, levantó la cabeza, permitiendo que los pies se le hundieran hasta que consiguieron tocar el arenoso lecho del río.
Recorrió con la mirada la ladera cuajada de piedras por la que había descendido. Como no encontró allí nada que lo alarmara, se giró para observar la orilla opuesta del río, que era mucho más escarpada y traicionera que el lado que controlaban las tropas inglesas.
Entre los riscos y las cornisas, había una docena de lugares en los que una persona podría esconderse. Dado que se trataba de rocas sueltas, estaba seguro de que hubiera escuchado si alguien bajaba por ellas. Miró la ladera atentamente antes de volverse de nuevo al lado del río de los ingleses. No había nada. No se movía nada. No había ningún ruido. Sin embargo…
Avanzó cuidadosamente por el agua para no alborotarla para llegar al lugar de la orilla sobre el que había dejado sus ropas y sus armas. Había escondido la pistola bajo la pila de prendas, pero había dejado la espada al descubierto, al lado de las botas. Se sentiría mucho mejor si tuviera en las manos una o ambas armas.
Pisó sobre la arena de la orilla. El agua le caía a chorros por las pantorrillas y los tobillos desde los calzoncillos que llevaba puestos. Había dudado si quitárselos o no durante el baño, pero al final había decidido que se sentiría demasiado vulnerable si estaba completamente desnudo. Estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo en una situación espinosa, pero prefería hacerlo al menos parcialmente vestido.
Precisamente por eso, en cuanto llegó al lado del montón de ropa, lo primero que agarró fueron los calzones limpios que había sacado del baúl. Justo en ese momento, sintió que alguien le apretaba algo afilado sobre la garganta, justo encima de la arteria.
Sinclair obedeció inmediatamente aquella tácita orden y se quedó inmóvil. Inclinado como estaba sobre sus ropas, pudo examinar atentamente sus posesiones, las que estaban allí donde las había dejado y las que no. Rápidamente, llegó a la conclusión de que le estaban amenazando con su propia espada. De reojo, siguió el filo de la hoja hasta llegar a la mano que la empuñaba. Más allá…
—Le ruego que dé un paso atrás.
La voz era suave e inconfundiblemente femenina. A pesar de que el inglés en el que había hablado era impecable, tenía acento.
Sebastian dudó un instante, preguntándose qué ocurriría si agarraba la hoja de la espada con la mano y trataba de apartársela de la garganta. Dado que sabía bien lo afilado de su acero, dedujo inmediatamente cuál sería la inmediata consecuencia de sus actos. Si su asaltante era lo suficientemente rápida, aquella consecuencia en particular se vería seguida por otras mucho más graves.
Además, Harry tenía razón. Estaba aburrido. Aquel intento de robo, que era sin duda lo que estaba ocurriéndole, era mucho menos peligroso que el resto de las situaciones que se le habían pasado por la cabeza mientras salía del agua.
A pesar de que la mujer apretaba la punta de la espada con fuerza, creía que podría arrebatarle el arma en cualquier momento. Lo más importante era que podría hacerlo antes de que ella consiguiera infligirle el menor daño. Muy lentamente, comenzó a erguirse.
La hoja de la espada lo siguió. Al hacerlo, la mujer que la sostenía se colocó delante de él de modo que, cuando Sebastian consiguió incorporarse por completo, tenía la espada alojada firmemente sobre la laringe. La línea que el filo había trazado le escocía como si su criado hubiera apurado demasiado el afeitado.
Al verse cara a cara con su captora, aquella molestia pasó a ser algo completamente secundario. Muy secundario.
A pesar del inusual timbre de su voz, Sebastian no se podría haber imaginado nunca a nadie como aquella muchacha, dado que era eso precisamente lo que parecía. Iba vestida muy sencillamente, con las mismas prendas que llevaban las campesinas que había visto por el distrito. Sin embargo, en ella, adquirían un efecto más que notable.
Llevaba la cola de la falda oscura recogida en la cintura, dejando así al descubierto el rizado encaje de las enaguas bordadas, dos esbeltos tobillos tapados por medias blancas y unas sencillas zapatillas negras.
Por el cuello de la blusa sin hombros, llevaba bordado el mismo dibujo que en las enaguas y su tela era solo un poco más pálida que la blancura de su piel. Tanta palidez producía un marcado contraste con el negro cabello, que estaba apartado del rostro por dos peinetas de plata.
Tenía los ojos tan negros como los rizos que le caían por los hombros. Y parecían mirarlo muy en serio.
—Creo que es justo que le advierta que mis camaradas están al otro lado de la colina —dijo Sebastian.
—Pero sus camaradas no se bañan. Si hubiera seguido su ejemplo, habría demostrado tener más sentido común.
—Me temo que no tengo mucho de valor —replicó él, mirándola fijamente a los ojos.
Ella inspeccionó las ropas, sin apartar ni un momento la punta de la espada de la garganta de Sebastian. Cuando volvió a levantar los ojos, estos mostraban un gesto de diversión.
—Ya lo veo —dijo la mujer.
Al fijarse en lo que la desconocida estaba mirando, Sebastian descubrió que la fina tela de los calzoncillos se le pegaba a la piel y dejaba que esta se le transparentara como si no hubiera llevado nada en absoluto. Increíblemente, Sebastian Sinclair, que había seducido a muchas bailarinas y actrices, sintió que el rubor le teñía las mejillas.
Las mujeres que él conocía se hubieran avergonzado por su desnudez, o al menos lo habrían fingido. Ninguna de ellas lo hubiera mirado tan directamente.
—No se preocupe —prosiguió ella—. Solo me interesan sus ropas.
—Mis ropas —repitió él, sintiéndose en franca desventaja.
—Las limpias. Si fuera tan amable de colocármelas en un montón aparte…
—Tal vez crea que mi guardarropa es ilimitado…
Aquella mujer se podía llevar su dinero, pero Sebastian no estaba dispuesto a darle la única muda decente que tenía.
—…, pero le aseguro que no es así —añadió, antes de que ella tuviera oportunidad de hablar—. Delante de usted está lo único que ha sobrevivido a la voracidad de los ríos, a los ladrones o a las manchas de sangre durante dos años.
—Y yo le aseguro —replicó ella, clavándole un poco más la punta de la espada—, que yo las necesito más que usted. Si me da su nombre y su regimiento, tal vez pueda devolvérselas cuando haya terminado con ellas. ¿Le resulta satisfactoria esa posibilidad?
Sebastian se asombró por el dominio del inglés que la mujer tenía. A pesar del acento, aquellas palabras podrían haber sido pronunciadas en cualquier salón de Londres, dejando aparte, por supuesto, la inusual naturaleza de lo que estaban hablando.
—Creo que prefiero quedármelas —insistió Sebastian—. Resulta algo difícil predecir dónde estará uno dentro de un tiempo…
—Tal vez tenga razón —respondió ella, con una sonrisa—. Mis planes están tan en el aire como los suyos, así que no puedo prometerle que pueda devolverle la ropa. Ahora, si hace el favor…
Aquella vez, no le quedó ninguna duda sobre el incremento en la presión de la espada. Sintió que la punta comenzaba a rasgarle la piel. La cálida sangre comenzó a derramarse por la carne, refrescada por la reciente inmersión en el agua.
Evidentemente, aquel gesto era una advertencia. Permanecieron así durante unos segundos, mirándose desde sus posiciones enfrentadas, desafiándose con los ojos. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder.
De repente, sobre el murmullo del río, se escuchó el rumor de los cascos de los caballos sobre las rocas. Ella levantó la mirada y abrió los ojos. Al mismo tiempo, apartó ligeramente la punta de la espada de la garganta de Sebastian, lo que él aprovechó para dar un paso atrás y girar la cabeza. Fijó los ojos sobre la colina que había justo detrás de él. Estaba esperando que Wetherly o uno de los otros a los que les había contado su intención de ir a bañarse apareciera al mando de una partida de búsqueda. Sin embargo, debían aproximarse desde el lado opuesto del río…
No eran sus amigos. Tal vez se tratara de una partida de búsqueda, pero los hombres que se alineaban en lo alto de la colina no iban tras él. Estimó que el hombre que parecía estar al mando tendría unos treinta y nueve o cuarenta años , unos diez más que él. Lo suficiente para ser el padre de la muchacha. O su esposo. Al pensar en aquella última posibilidad, sintió una profunda desilusión.
Tras dar una seca orden a sus hombres, el jinete comenzó a bajar por el precipicio, sin aparente preocupación por la seguridad del caballo ni por la suya propia. A pesar de que Sebastian era un jinete muy experimentado, no se habría atrevido a descender por entre aquellos riscos, y mucho menos a aquella velocidad. Admirado, pensó que, fuera quien fuera aquel jinete, era fantástico.
—Corra —dijo la muchacha.
Sorprendido, Sebastian apartó los ojos del hombre y volvió a mirar a la joven. Su hermoso rostro estaba completamente lívido. Tenía los ojos muy abiertos y, aunque no habían tenido ni rastro de miedo mientras hacía prisionero a Sebastian con su propia espada, el terror se había apoderado de ellos.
—¿Es su esposo? —preguntó Sebastian, indicando al hombre, que ya estaba a medio camino de la colina.
—No.
—¿Viene hacia aquí por usted?
—Lo matará —le advirtió la joven—. Yo no quería que esto ocurriera. Si echa a correr, lo distraeré lo suficiente para que usted tenga oportunidad de escapar.
Lógicamente, a Sebastian no le atraía la idea de regresar corriendo al campamento en calzoncillos. Si lo mataban allí, nadie sabría nunca lo que le había ocurrido. Si salía huyendo en ropa interior, podría salvar la vida, pero sus compañeros estarían veinte años contándose la misma historia, no solo allí, sino también en Londres.
Se imaginaba el rostro de Dare cuando oyera la historia. El gozo que se reflejaría en su rostro fue más que suficiente para que Sebastian se lanzara sobre la ropa. Apartó rápidamente las prendas hasta encontrar la pistola que había ocultado bajo ellas. Esperaba que, en cualquier momento, los disparos comenzaran a caer sobre él. Después de todo, los mosquetes que los jinetes llevaban habían quedado a la vista desde el principio.
Se echó a rodar por el suelo para apartarse rápidamente de la ropa. Cuando por fin se incorporó, levantó la mirada hacia lo alto de la colina. Los hombres que se habían alineado allí hasta hacía unos pocos segundos habían desaparecido. Solo su jefe seguía visible y en aquellos momentos guiaba el caballo hacía río.
Sebastian se abalanzó sobre la joven y la agarró por el brazo. Entonces, tiró de ella hacia el montón de rocas en el que ella debía de haberse escondido para emboscarlo. Les ofrecerían protección hasta que él pudiera averiguar dónde estaban el resto de los jinetes.
La joven, que aún tenía la espada en la mano, permitió que Sebastian tirara de ella unos pocos metros. Entonces, con un brusco giro del brazo, se soltó. Antes de que pudiera volver a agarrarla, él se dio cuenta de lo que la muchacha tenía intención de hacer.
Regresó rápidamente hasta el montón de ropa y agarró los calzones que Sebastian había querido recoger cuando ella se lo impidió. Entonces, se dio la vuelta y regresó corriendo hasta él. Una vez a su lado, le tiró los calzones al brazo con el que Sebastian estaba apuntando al jinete, que en aquellos momentos estaba ya cruzando el río. En cuestión de segundos…
—Váyase.
—No —replicó Sebastian.
Se colocó los calzones encima del hombro y volvió a agarrarla por el brazo. Mientras se retiraba, tiró de ella, sin apartar los ojos del jinete que se les acercaba. Parecía que el hombre no estaba armado, lo que hacía que las peticiones de la joven para que echara a correr fueran algo ridículas. Armado y con un parapeto suficiente…
—Estúpido… —susurró la joven.
Sorprendido por la vehemencia de su voz, Sebastian se volvió a mirarla. Entonces, vio lo que ella debía de haber sabido desde el principio.
La línea de jinetes que había desaparecido de la colina se dirigían al galope hacia ellos, por su misma orilla del río. Debían de haber cruzado el río por una zona más fácil de vadear, lo que hacía que el modo tan arriesgado en el que su jefe había bajado la ladera fuera menos comprensible.
Sin embargo, nada de aquello importaba ya. Desgraciadamente para Sebastian, le estaban cortando el paso por ambos lados. Rápidamente, empezó a pensar en las opciones que tenía. Si disparaba, sin duda alertaría a sus compañeros, pero era otra cuestión saber si sus amigos comprenderían el significado y responderían a tiempo.
—Suéltala.
La orden se le había dado en español. Sebastian había aprendido el idioma rápidamente durante el tiempo que llevaba en la península, al menos lo suficiente como para comprender lo que se le había ordenado, pero, en vez de obedecer, levantó la pistola para apuntar al corazón del hombre. Este estaba lo suficientemente cerca como para que Sebastian pudiera ver sus rasgos con claridad a pesar de la ancha ala del sombrero negro que llevaba puesto. Tenía los ojos oscuros, tanto como los de la joven, pero aquel era un negro diferente, frío y opaco. Casi sin alma.
Al mirar aquellos ojos, Sebastian Sinclair, del que se decía tenía nervios de acero, se echó a temblar involuntariamente.
—Ella está bajo mi protección —respondió Sebastian, en inglés.
Durante un instante, la rabia fue claramente visible en los ojos del hombre. Entonces, se echó a reír y el sonido que produjo fue más aterrador de lo que había sido su furia.
—¿Su protección? —replicó con sorna, en el lenguaje que Sebastian había usado—. En ese caso —añadió, mirándolo de la cabeza a los pies—, es más estúpida de lo que me había imaginado.
—Déjalo marchar —dijo la chica—. Él no tiene nada que ver con esto.
—Me pregunto por qué no te creo, querida mía —le espetó el jinete.
A sus espaldas, Sebastian oyó que el resto de los jinetes comenzaban a descender la cuesta. Levantó bien la pistola, para que fuera evidente que estaba apuntando al corazón de su jefe
—Le estaba robando la ropa —afirmó la joven—. Te aseguro que no sabe nada.
—Sabe lo suficiente como para darse cuenta de que está en peligro.
—No representa ninguna amenaza para ti —le aseguró, soltándose de Sebastian.
—A pesar de la opinión que esta dama pueda tener de la situación —repuso Sebastian, poco dispuesto a esconderse tras las faldas de una mujer—, le aseguro que tengo intención de serlo, señor. Esta mujer está bajo mi protección. No tiene deseo alguno de marcharse con usted.
—No se haga parecer más estúpido de lo que ya parece —dijo el hombre—. Lo que ella desee no me interesa. Ni a usted tampoco. Vamos, Pilar. Ya me has hecho perder bastante tiempo.
Durante un momento, nadie se movió, pero Sebastian tuvo el presentimiento de que los mosquetes de los jinetes habían empezado a apuntarle directamente a la espalda. Sintió un desagradable hormigueo, como si los nervios se le estuvieran preparando para el impacto de una bala.
—Su espada, señor —le dijo la joven.
—No tenga miedo —respondió él—. No permitiré que este hombre se la lleve.
Sebastian era consciente de que aquella afirmación era una pura bravuconada. Le superaban en número. Sin embargo, su naturaleza y su educación le pedían que hiciera todo lo posible por cumplir la promesa que había hecho, fueran cuales fueran las posibilidades que tenía de conseguirlo.
—Tiene a sus espaldas una docena de los mejores tiradores de España —le dijo el jinete—. Le están apuntando a la espalda. No me gustaría que uno de ellos fallara y diera a la muchacha que usted está tratando de proteger.
—Creo que usted debería recordar que mi pistola le está apuntando al corazón. Si ellos me disparan, aún tendré tiempo de apretar el gatillo, que por cierto es muy sensible, para disparar. Parece que estamos en jaque mate, amigo mío.
El hombre se echó a reír. Una vez más, Sebastian sintió el frío dedo de la aprensión recorriéndole la espalda.
—Quiero que me dé su palabra —dijo, de repente, la muchacha.
¿Su palabra? En aquel contexto, aquella frase carecía de sentido. Sebastian resistió el impulso que sintió de mirarla. No quería apartar la atención, ni por un momento, del jefe de los hombres que tenía a su espalda.
—Por supuesto —replicó el jinete, con voz burlona.
El hombre levantó la mirada a un punto por encima de la cabeza de Sebastian. En aquel instante, el inglés supo que acababa de dar la señal para lo que estaba a punto de ocurrir, fuera esto lo que fuera. Casi antes de que el pensamiento pudiera formársele en la cabeza, la muchacha le golpeó con el mango de la espada en la muñeca. Tal y como Sebastian había amenazado la pistola se le disparó.
Cuando lo hizo, ya no apuntaba al pecho del jinete. El caballo se tambaleó, chillando de dolor y de miedo. Entonces, se desplomó al suelo. El jinete consiguió saltar del animal, dándose cuenta antes que Sebastian de lo que había ocurrido.
Atónito, Sinclair se volvió para mirar a la joven que lo había traicionado. Tenía los ojos húmedos. Sebastian los miró durante un instante, antes de que le golpearan por detrás en la cabeza. Su rostro fue lo último que vio antes de perder el conocimiento.
Más tarde, se daría cuenta de que había sido el disparo lo que lo había despertado. En aquel momento, no era consciente de casi nada más que la calidez de la roca que tenía bajo la mejilla y el fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza. Trató de abrir los ojos, pero la luz del sol se reflejaba en el agua y se los cegaba.
Cuando su visión comenzó a aclararse, lo primero que vio fue un par de botas, directamente delante de su rostro. La fina piel estaba tan pulida que rivalizaba con el brillo del agua.
Sebastian, que estaba demasiado desorientado para comprender lo que estaba ocurriendo, fue comprendiendo poco a poco que estaba echado en el suelo, con las manos atadas por las muñecas. La tira de cuero le apretaba tanto que los dedos se le estaban quedando insensibles.
A su alrededor, parecía haber un cierto número de hombres y de caballos. Los observó con desinterés hasta que uno de ellos cruzó su línea de visión con un mosquetón echando humo por el cañón. En aquel momento, Sebastian comprendió lo que lo había despertado.
Habían sacrificado al caballo al que él había disparado para librarlo de su agonía. Los gemidos del animal moribundo lo habían acompañado a lo largo de su inconsciencia. Aunque no se había dado cuenta hasta entonces de la causa de aquellos sonidos, el silencio resultante fue un alivio.
De repente, se dio cuenta de que volvía a tener la punta de su espada contra el cuello, justo debajo de la barbilla, lo que lo obligó a levantar ligeramente la cabeza.
—Mírame, maldito inglés.
Sebastian levantó los ojos para mirar al hombre que le había hablado. El hombre cuyas botas había visto cuando se despertó. El hombre que había montado al semental que acababa de ser sacrificado.
Al mirar de nuevo aquellos ojos sin alma, llenos de un odio que resultaba casi palpable, Sebastian sintió miedo por primera vez. No de morir, algo que en realidad nunca había temido mientras que la muerte fuera limpia y honorable. Sin embargo, durante los dos años que llevaba ya en aquella guerra, había comprendido que había muchas cosas peores que la muerte. Todas ellas parecían estar reflejadas en los ojos de aquel hombre.
—Has matado a mi semental —dijo el español—. Lo saqué de su madre con mis propias manos y le soplé en las narices y tú, despojo despreciable, lo has matado.
Los hombres y los caballos se habían quedado inmóviles. Solo la voz del hombre y el murmullo del río turbaban el calor de la tarde. Los rodeaba el mismo inquietante silencio que precedía siempre a las tormentas.
—Me diste tu palabra —le recordó la muchacha.
Pilar.
El jinete levantó los ojos y miró hacia el lugar donde había sonado la voz de la chica. Sebastian comprendió que estaba al otro lado. Giró la cabeza para mirarla. Ella no apartaba la vista del jinete, del hombre que tenía la vida de Sebastian en la punta de una espada.
—¿Mi palabra? —preguntó el español, en tono burlón—. ¿Y qué crees que vale ahora, considerando lo que ha hecho?
—Tu palabra solía valer mucho. ¿Ya no es así?
—La situación ha cambiado.
—¿Tu palabra ya no es tu palabra?
—Ha matado a El Cid.
—No quiso hacerlo. Si deseas culpar a alguien por la muerte de tu semental, entonces debes culparme a mí.
Sebastian abrió la boca para protestar, pero la repentina presión de la espada sobre la fina piel de la garganta le obligó a guardar silencio.
—Me preguntó por qué estás tan interesada en salvar la vida de un soldado inglés, un hombre al que juras no conocer.
—Y no lo conozco. Nunca lo había visto antes de esta mañana. Necesitaba sus ropas y traté de robárselas.
—¿Sus ropas?
La punta de la espada se apartó repentinamente de la garganta de Sebastian, pero fue a colocársele inmediatamente sobre el pecho. La presión que ejerció fue suficiente como para rasgarle la piel, dejando una fina línea de sangre.
—No parece tener ninguna —se mofó el hombre.
—Exactamente. Se las había quitado para poder bañarse.
—Entonces, tu único interés eran sus ropas, no en el hombre en sí mismo. ¿Estoy en lo cierto?
La espada volvió a moverse. Aquella vez, la punta fue a descansar sobre la parte más vulnerable de la masculinidad de Sebastian.
—Efectivamente. Ese hombre no me interesaba en absoluto.
—En ese caso —replicó el español, con una cruel sonrisa en los labios—, supongo que no te importara que… que ya no sea un hombre.
Sebastian sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero trató de controlarse. Había conocido hombres como aquel, hombres que disfrutaban infligiendo dolor, tanto mental como físico. Su crueldad se alimentaba del terror de la víctima.
—Me diste tu palabra que de no resultaría herido —reiteró Pilar.
—Te prometí su vida —contestó el hombre.
—Esa no fue la promesa que yo buscaba.
—Pues fue la que se te dio.
—Has ganado —afirmó ella, haciendo que Sebastian contuviera el aliento—. Puedes permitirte ser magnánimo.
—Puedo permitirme un gran número de cosas, pero solo valoro las que me dan placer.
Sebastian se preguntó si ella le daría placer. Una vez más, aquel pensamiento lo turbó tanto que hizo palidecer hasta al miedo y la furia por su indefensión.
—Tengo tu palabra, Julián. Te vincula el juramento que me diste, sean cuales sean las circunstancias.
La sonrisa del español era casi tan malvada como la expresión de sus ojos. Casi antes de que esta se le formara en los labios, la espada volvió a moverse. Un giró de muñeca y luego otro. Con la punta, había trazado una equis en el pecho de Sebastian, directamente sobre el corazón.
Antes de que al inglés se le ocurriera un modo de responder, la punta de la hoja se colocó en el mismísimo centro de la cruz. Lo único que el jinete tenía que hacer era apretar un puño la empuñadura y…
—Espero que me estés diciendo la verdad, querida mía. Odio profundamente a los mentirosos.
—Te juro que no lo había visto antes de hoy —afirmó ella.
—Y no sientes nada por él.
—Lo único que siento por él es lo mismo que sentiría por cualquier otro ser humano. No deseo verlo herido por la sospecha infundada de que me ha prestado ayuda. Ni por tus celos.
La punta de la espada volvió a levantarse. Se volvió a colocar casi en el mismo lugar en el que había estado cuando Sebastian recuperó la consciencia. El jinete miró al joven capitán. Pareció estudiar los rasgos del inglés como si los estuviera memorizando.
—Muy bien —dijo el español, por fin—. Dado que te di mi palabra…
Una vez más, volvió a sonreír. Con un nuevo giró de la muñeca movió de nuevo la espada. Está se hundió en el rostro de Sebastian Sinclair, en un corte mucho más profundo que el que le había hecho en el pecho. La hoja había cortado diagonalmente desde la barbilla. No le había cortado la comisura de la boca por muy poco y había continuado en el mismo sendero hasta abrirle la mejilla. La punta se levantó únicamente cuando le llegó a la línea del cabello, al lado de la nuca.
Tras el rápido movimiento, el jinete levantó la espada y la llevó directamente hasta el rostro de la joven. Entonces, le dejó una gota de sangre sobre la mejilla.
—Está vivo, como te prometí —dijo el español, con una sonrisa. A continuación, se dirigió hacia uno de los caballos y lo montó—. Traedla —añadió con brusquedad, por encima del hombro.