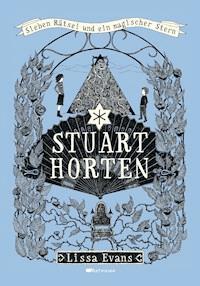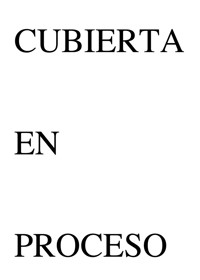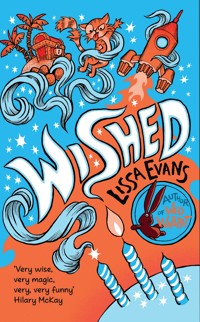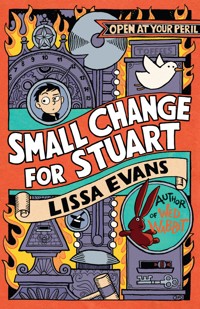Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
El vísperas de los bombardeos alemanes sobre Londres, Noel Bostock -huérfano y con apenas diez años- es evacuado a Saint Albans con Vera Sedge, una mujer agobiada por la necesidad y las deudas. El pequeño Noel aún llora la muerte de su madrina Mattie, una sufragista que lo había educado en el desdén hacia la autoridad, y no tiene mucho en común con otros niños de su edad. Por su parte, Vera -o Vee- no sale de un lío cuando ya se ha metido en otro, y aunque la guerra ha propiciado nuevas fórmulas de ganar dinero, lo que en realidad ella necesita es alguien con la cabeza fría y capaz de trazar un buen plan. Por sí sola, Vera es un desastre; con Noel, parte de un equipo. Juntos recorrerán la periferia bombardeada de Londres, mientras Vera comienza a hacer dinero y Noel a recuperar su interés por la vida. Sin embargo, son muchos los que procuran hacer fortuna en tiempos de guerra, y algunos de ellos son muy peligrosos. Noel ha sido evacuado a una zona más segura, pero no por ello está fuera de peligro...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SEGUNDA PARTE
12
13
14
15
16
17
18
TERCERA PARTE
19
20
21
22
AGRADECIMIENTOS
Créditos
A Kate Anthony y Gaby Chiappe
PRÓLOGO
Se le perdían las palabras. Al principio resultaba divertido.
—La cajita con cosas… —decía Mattie dando vueltas por la cocina y ondeando distraídamente las manos surcadas de venas malvas—, la cajita con cosas que encienden llamas. ¡Es una canción, Noel!:
La cajita con cosas que encienden llamas,
no recuerdo cómo diantres se llaman.
O como cuando, desde lo más alto del parque natural de Hampstead Heath, contemplaba el bosquejo azul grisáceo en el que la distancia transformaba Londres y preguntaba:
—Aquella iglesia con cúpula… ¿Cómo se llamaba?
—Catedral de Saint Paul.
—Exacto. El nombre del arquitecto era algo así como Cristo… Christian, Chris…
—Christopher, Christopher Wren.
—De nuevo estás en lo cierto, joven Noel. No obstante, puesto que el caso que nos ocupa es una catedral, no puedo sino pensar que sir Cristo Wren suena mucho mejor…
Después de un tiempo, dejó de tener gracia.
—¿Dónde está mi… mi…? —Su madrina se bamboleaba en zapatillas por el salón: los pies apenas lograban sostener su abultado cuerpo—. ¿Dónde diantres estará esa cosa, la azul, la que me pongo por los hombros, la cosa azul…?
Algunas palabras resurgían pasados unos días; otras, caían para siempre en el olvido. Noel comenzó a hacer etiquetas: «CHAL», «RADIO», «MÁSCARA DE GAS», «CAJÓN DE LA CUBERTERÍA».
—Qué jovencito más servicial —lo halagaba Mattie agachándose para besarlo en la frente—. Asegúrate de guardarlas antes de que Geoffrey venga a vernos —añadía con repentina lucidez.
Tío Geoffrey y tía Margery vivían a poco más de un kilómetro, en Kentish Town. Tío Geoffrey los visitaba un domingo al mes para tomar el té y una vez al año por el cumpleaños de Mattie, a quien siempre obsequiaba con alguna manualidad hecha por él mismo o por tía Margery.
—En ocasiones —señaló Mattie examinando otro antimacasar más de punto de cruz—, tener una chimenea en casa resulta de gran utilidad. Noel, ¿qué es lo único más importante que el dinero?
—El buen gusto.
—Algo que Geoffrey y… pechos…
—Margery.
—… nunca tendrán.
En sus visitas mensuales para tomar el té, tío Geoffrey lucía una perenne sonrisa y hablaba de su empleo como recaudador de la contribución, de los marcos de marquetería que fabricaba en los ratos libres y del delicado estado de salud de tía Margery, el cual le impedía salir de casa. Sus dientes eran almenas regulares y bien espaciadas; a Noel le gustaba imaginar a diminutos soldados asomándose entre ellos y disparando flechas por la habitación o vertiendo plomo fundido por la barbilla de tío Geoffrey.
—¿Y tú qué has estado haciendo últimamente, jovencito? —solía preguntarle—. ¿Disfrutando de algún pasatiempo? ¿Aeromodelismo? ¿Filatelia?
—Los pasatiempos son para quienes no leen libros —contestó Noel en una ocasión. Era una de las máximas de Mattie.
Después del té, tío Geoffrey preguntaba si había algún arreglo que hacer en la casa y Mattie siempre encontraba alguna tarea engorrosa o sucia, como cambiar muebles de sitio, engrasar una puerta… Cuando, ante la amenaza de ataques aéreos nazis, se anunció la normativa de oscurecimiento nocturno de la ciudad, tío Geoffrey se dedicó a pegar papel marrón en los cristales de las puertas y a revisar que ni el más mínimo rayo de luz interior se escapara por las contraventanas.
—Después de todo —decía Mattie—, eres nuestro experto en cuestiones bélicas.
El día después de que el primer ministro Chamberlain regresara de firmar los Acuerdos de Múnich, tío Geoffrey se hizo voluntario del Cuerpo de Vigilancia y Alarma Antiaérea. Le habían entregado un casco, un silbato y un brazalete.
—Ya sólo te falta el ataque aéreo —señaló Mattie.
Mattie no pensaba que fuese a estallar la guerra.
Vivían en una espaciosa villa de ladrillo rojo y planta cuadrada con un bonito porche de hierro forjado y un jardín repleto de azaleas.
—Una residencia digna de un gentleman victoriano —solía decir— o, más bien, el nido secreto de amor donde un gentleman de la época victoriana ocultaría a su amante: familia en el céntrico barrio de Mayfair y querida en Hampstead, que por aquel entonces se consideraría una zona periférica terriblemente alejada de Londres.
La calle estaba situada en una delgada estría de la frondosidad de aquel espacio natural de Hampstead Heath y desembocaba sin salida en un verde montículo ocupado por madrigueras de conejos; desde las ventanas traseras de la casa sólo se veían árboles.
—¡Quién diría que esto es Londres! —se maravillaba Mattie casi a diario.
El verano transcurría cálido y lento. A primera hora de la mañana, aún con el fresco, recorrían a pie el kilómetro que separaba el extremo sureste del parque de la cima de Parliament Hill. Luego regresaban dejando tras de sí huellas oscuras bajo la hierba húmeda mientras entonaban canciones de protesta con las alondras como auditorio:
A medida que vamos marchando, marchando,
traemos con nosotras días mejores.
El levantamiento de las mujeres
significa el levantamiento de la humanidad.
Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán:
diez que trabajan para que uno repose.
¡Queremos compartir las glorias de la vida!
¡Pan y rosas!
¡Pan y rosas!
Nuestras vidas no serán explotadas
desde el nacimiento hasta la muerte;
Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos.
¡Dennos pan, pero también dennos rosas!
En el último estribillo, Mattie tarareaba y silbaba a la vez.
—Una habilidad en verdad rara e infravalorada —apuntaba ella— y por la que, he de decir con gran pesar, nunca me han otorgado el más mínimo y merecido reconocimiento.
En el calor de la tarde, con el arrullo de las palomas torcaces posadas en los árboles, Mattie dormía en una tumbona mientras Noel, tendido sobre el césped, leía historias de detectives y anotaba pistas sobre la trama.
—¡Quién diría —suspiraba Mattie—, quién diría que esto es… es…!
En el silencio que siguió, Noel rodó sobre sí mismo y la observó. Sin aviso, aquel rostro cuadrado y seguro perdió su familiaridad, nunca antes había visto aquella expresión: «Es pánico», pensó Noel. En algún rincón de su ser, Mattie se tambaleaba sobre un precipicio.
—Londres —le recordaba el muchacho—, es Londres.
—Sí, claro, Londres —repitió Mattie reclinándose de nuevo.
El día que llegaron las excavadoras ellos se encontraban en la biblioteca. Para cuando regresaron a casa, el primer camión ya rugía de vuelta por delante de la casa dejando a su paso sendos regueros de arena por los bordes de la calle.
—¿Qué están haciendo? —preguntó Mattie al conductor, mas éste decidió no contestarle.
Siguieron el rastro arenoso hasta el final de la calle, donde se erigía una enorme excavadora roja que ya había arrancado de cuajo unos cincuenta metros de matorrales y ahora mordía salvajemente una elevación de tierra. Junto a la máquina, otro camión esperaba su carga.
—¡No! —gritó Mattie.
Llegaron tres vecinos sudorosos y gesticulando, y luego un cuarto con la expresión adusta de quien ostenta la información.
—Es oficial —anunció—. Acabo de hablar con el ayuntamiento. Lo están haciendo para rellenar sacos de arena porque si empiezan a bombardearnos van a necesitar miles. También están excavando en Hyde Park…
Después de una semana ya no eran una, sino cuatro las excavadoras, y el estruendo de los camiones se paseaba en un constante ir y venir por delante de la casa. El agujero en el parque crecía a diario, sus bordes expuestos, una paleta de amarillos ocres, mostazas, dorados y mantequilla. Cuando soplaba el viento, el césped de la parte delantera de la casa de Mattie se asemejaba más a una playa que a un jardín, los suelos de toda la casa crujían bajo las pisadas y la señora Harley, la asistenta, comunicó que todo aquel trabajo extra era demasiado para ella y se marchó.
Un día llamó a la puerta un hombre que vendía cien sacos llenos de arena por cinco libras o vacíos por tres peniques cada uno.
—Así los puede rellenar usted misma —aclaró—. Tienen la suerte de vivir en el sitio perfecto.
Mattie le cerró la puerta en las narices.
La ruta de su paseo matutino cambió: debido al rodeo que tomaban para evitar el hoyo al final de la calle, tenían que recorrer otro kilómetro más, lo cual alargaba demasiado el trayecto para la maltrecha pierna de Noel, que siempre llegaba cojeando a casa. A las espaldas de Parliament Hill habían construido un emplazamiento de artillería; en los páramos paralelos a la vía del tren, cavado refugios. Mattie solía otear el horizonte de pie, fijar la vista en los globos dirigibles de defensa antiaérea, inmóviles y suspendidos sobre sus cables invisibles e, incrédula, negar con la cabeza.
—¿No resulta extraño que las arcas siempre estén llenas para la guerra?
En agosto, durante su visita mensual para tomar el té, tío Geoffrey comentó el panorama internacional antes de darle unas palmaditas en la cabeza a Noel.
—Y me pregunto adónde enviarán a este muchachuelo —dijo con su habitual sonrisa.
—¿Cómo que adónde lo enviarán? —se inquietó Mattie con brusquedad.
La sonrisa se evaporó.
—Supongo que lo habrás inscrito en la lista de evacuación, ¿no es así?
—No, ¿por qué habría de hacer tal cosa?
Geoffrey parecía confundido.
—No era mi intención incomodarte, Mattie, querida —continuó al tiempo que hacía el ademán de darle una palmadita en la mano, justo antes de juzgar más sensato no hacerlo—. Es sólo que el gobierno… —Se esforzó por volver a colocarse la sonrisa, que esta vez más bien adoptó aire de rictus—. El gobierno considera que, de estallar la guerra, los niños deberían estar alejados de las zonas con más probabilidades de ser bombardeadas.
—No estamos en guerra.
—Puede que aún no, pero probablemente…
—¿Y desde cuándo he tomado yo nota de lo que tenga que decir el gobierno? —inquirió Mattie.
Aquella pregunta no tenía respuesta posible: la habían encarcelado cinco veces por sufragista. Aún conservaba las cicatrices de las esposas en las muñecas.
—¿Quieres que te evacuen? —preguntó Mattie a Noel más tarde.
—No —contestó.
—Estoy convencida de que a Roberta no le importaría que te quedaras con ella en… ¿Dónde era que vivía Roberta? ¿Ipswich? Estoy convencida de que allí estarías a salvo.
—No quiero irme a ninguna parte.
A Noel la idea de los bombardeos le preocupaba un poco, aunque mucho más le preocupaba el que Mattie pareciese haber olvidado que su mejor amiga, Roberta, había fallecido dieciocho meses atrás. Para el funeral, Mattie se había engalanado con sus antiguos distintivos de sufragista: la banda cruzada sobre el pecho y su escarapela blanca, verde y morada.
La invasión a Polonia había comenzado y las vacaciones estivales llegaban a su fin. El sábado anterior a que comenzara el nuevo curso escolar, Noel fue a la biblioteca. Había leído todas las novelas que había en las estanterías del detective lord Peter Wimsey y también de Albert Campion. La bibliotecaria, alta y con bigote, le recomendó que probara con un relato de suspense en lugar de detectivesco.
—Seguro que Eric Ambler no le defraudará.
Mientras intentaba decidir qué novela negra elegir de dicho autor, Noel recibió un golpe en la espalda, entre los omóplatos.
—¡Buenas, zopenco! —vociferó Peter Wills.
Noel le devolvió el saludo dedicándole un gesto, educado aunque desdeñoso, con la cabeza. Peter estudiaba en un curso por debajo de él en la escuela privada de Saint Cyprian. Si bien sólo tenía nueve años y Noel casi diez, Peter solía comportarse con cierta condescendencia porque su padre era reservista. Y porque tenía padre.
—¿Listo para la evacuación? —preguntó Peter—. Mi madre se topó con el muermo del director que le dijo que nos mandan a Gales. Vamos, el colmo de la mala suerte. Pero también dijo que estaremos cerca del mar.
—No voy a ir —dijo Noel—, he decidido quedarme en Londres.
—¡Jopé! —exclamó Peter con envidia—, te vas a cargar todo el espectáculo en primera fila.
«Podrán imaginarse lo duro que me resulta este golpe, mi largo empeño por lograr la paz ha fracasado…». Mattie cortó la declaración de guerra del primer ministro apagando la radio de un botonazo.
—Imbécil. Pedazo de imbécil. ¡Al cuerno con los hombres! Sólo saben solucionar las cosas a tiros. ¡Pum, pum!, estás… estás… —Andaba de un lado a otro del comedor, toqueteándose nerviosamente el cabello y encumbrándolo en una enmarañada corona—. ¿Cómo hemos llegado a esto? —preguntó mirando a Noel.
Tío Geoffrey, que nunca llamaba por teléfono, lo hizo para informarlo de que se había declarado la guerra a Alemania y, de paso, preguntar si necesitaban ayuda para colocar los paneles de oscurecimiento en puertas y ventanas.
—Te lo agradezco, pero nos las podemos apañar —contestó Mattie.
Una hora tardaron, se hizo de noche antes de que terminaran.
—No me gustan las habitaciones sin ventanas —protestó Mattie, que rara vez cerraba las cortinas por la noche—. Sin ventilación, me recuerdan a esos lugares… Los que tienen cerrojos en las puertas y eso.
Noel se despertó de repente en plena noche. Tendido, en la asfixiante oscuridad, escuchaba a Mattie ir de una habitación a otra abriendo con ímpetu las contraventanas.
Al día siguiente, todos los niños habían desaparecido como si Londres se hubiese retraído y los pequeños se hubiesen escurrido por una grieta.
A Noel, que andaba haciendo unos recados, se lo quedaban mirando en la calle. El panadero le preguntó por qué no se había marchado con los demás.
—A buen seguro tendrá entendido que la evacuación no es obligatoria —apuntó Noel con altanería: era la respuesta que Mattie le había dado a un vecino entrometido.
Subió paseando la cuesta que conducía a la escuela y observó el candado y la cadena en la verja donde un cartel rezaba: «Cerrado hasta nuevo aviso». No se le había ocurrido que esto pudiese ocurrir, había imaginado que sería el único alumno en el colegio, que le impartirían clases exclusivamente a él. La escuela pública de Fletcher Road también estaba clausurada y con paneles en las ventanas.
Noel pasó un rato reclinado contra una pared antes de regresar a casa. Mattie odiaba el gobierno, pero era una entusiasta de la educación.
Durante dos semanas, Noel estuvo saliendo de casa a las ocho, vestido con su uniforme escolar y llevando su cartera y su máscara de gas. Después de pasar por la biblioteca, tomaba el autobús hasta lo más alto de Hampstead Heath y caminaba hasta el árbol caído: un roble fulminado por un rayo tres años antes que yacía tendido a todo lo largo en un claro del parque. Casi siempre infestado de niños, ahora tenía aquella magnífica figura despernancada para él solo, así que, sentado en el recodo de una rama, devoró todas las novelas de Eric Ambler y luego todas las de Sherlock Holmes. A principios de la tercera semana, alzó la vista y se encontró a Mattie mirándolo.
—Andaba intentando escuchar algún pájaro carpintero y mira por dónde me encuentro con el más pequeño de la familia, un pico menor haciendo novillos.
—Han cerrado la escuela.
—En ese caso, ¡que nuestra casa sea la escuela!
En los tres días que siguieron, Mattie le impartió clases de verdad: «Grandes mujeres de la historia», «Las causas de la Revolución francesa»; le encargó redacciones: «¿Preferirías ser ciego o sordo?», «¿Qué es la libertad?», «¿Debe la gente tener animales domésticos»?, «Argumenta el aforismo del historiador Thomas Fuller: “Todo es difícil antes de ser sencillo”» y se las corrigió con tinta roja y caligrafía inclinada: «Excelente intento, argumentación defendida con brillantez».
La cuarta mañana, llamaron a la puerta. Se trataba de un hombre bajito enfundado en un mono y un casco blanco que dijo ser el vigilante jefe del sector este del Cuerpo de Vigilancia y Alarma Antiaérea de Hampstead.
—Hemos recibido denuncias de que ha infringido usted la normativa relativa al oscurecimiento nocturno.
—¿Denuncias por parte de quién? —preguntó Mattie haciendo resonar la última sílaba como un gong.
—De vecinos —aclaró el vigilante—. Nos han avisado de que han visto abrir y cerrar las contraventanas y apagar y encender las luces como si se estuviese enviando señales. Estoy seguro de que ése no ha sido el caso —se apresuró a añadir al observar la expresión de Mattie—. Dadas las circunstancias, tienen derecho a estar nerviosos, ¿no cree, señora? Y es normal que usted esté perdida con la normativa.
—¿Perdida? ¿Por quién me toma? Sé bien cuál es mi rumbo en la vida.
—He de advertirle que lo próximo será una citación judicial —replicó el vigilante.
—¿Has escuchado eso? —le dijo Mattie a Noel—. Este hombrecillo amenaza con llevarme ante los tribunales.
Al vigilante se le encendió la cara.
—No hay por qué faltar, señora, yo sólo velo por que se cumpla la normativa y, ya que estoy aquí, me gustaría preguntarle si ha adoptado usted las siguientes medidas: colocación de paneles en las ventanas, preparación de cubos llenos de arena y de agua, aplicación de material aislante en una habitación para que haga las veces de refugio en caso de ataque de gas.
—¿Y todas éstas son también jurídicamente vinculantes?
El vigilante negó con la cabeza.
—Entonces, no —contestó Mattie—. Márchese, hombrecito, y vaya a entrometerse en la vida de otro.
—¿Es usted consciente de que los tribunales se toman pero que muy en serio las infracciones a la normativa de oscurecimiento? —inquirió con voz grave—. Y no me refiero sólo a que le pondrían una multa, también podría ir a la cárcel.
Dicho esto, el vigilante se marchó haciendo crujir la arena bajo sus pies hasta llegar a la verja de la entrada. Mattie refunfuñó y Noel la miró: tenía el semblante hinchado y torcido, como si la última frase del vigilante le hubiese asestado un revés con un guante de boxeo.
—A esos lugares —dijo antes de agarrarle la mano a Noel—, nunca.
*
Durante las siguientes semanas Noel pensó en el doctor Long, profesor de Algebra y Física en el Saint Cyprian que explicaba cada ley o principio como si extrajera una joya de un cofre ante la clase. El doctor Long buscaba suscitar interés y solicitaba asombro entre los alumnos, al contrario del señor Clegg, cuyas clases de Geografía eran como sufrir un castigo tras otro: diez azotes de exportaciones principales de la península de Malasia.
—Imaginen —explicó el doctor Long a la clase de Noel el trimestre anterior—, imaginen la palanca de Arquímedes, imaginen cómo se extiende de una estrella de la galaxia a otra; nuestro planeta reposando en uno de los extremos, el centro de la palanca apoyado sobre un fulcro colosal y, en el otro extremo, envuelto por una nube de polvo galáctico, un hombre con una toga. Este hombre extiende la mano, coloca un dedo en el borde de la palanca, empuja apenas ligeramente… y nuestro planeta Tierra sale disparado por el universo.
Un ligero empujoncito bastaba para trastocar el mundo. La visita del vigilante lo había conseguido: había lanzado a Mattie fuera de su órbita y ahora se alejaba siguiendo un curso que sólo ella conocía.
Mattie elaboró una lista con los vecinos que podrían haberla denunciado ante el vigilante. La comenzó con el señor Arnott, que vivía en la casa de al lado, pero luego fue añadiendo nombres hasta incluirlos a todos.
—Les dejaremos de hablar —dijo a Noel—. De hecho, en realidad preferiría no verlos siquiera.
Ahora, cuando daban su paseo matinal, Noel tenía que adelantarse a la verja de la entrada y comprobar que no hubiera nadie en la calle antes de que Mattie saliera de la casa. La verdad es que ya no se les podía llamar paseos matutinos, Mattie no dormía bien y se levantaba tarde, con lo que cuando llegaban a lo alto de Parliament Hill ya era más de mediodía. Las clases particulares se habían convertido en preguntas o encargos esporádicos: «Treinta y cinco multiplicado por quince», «La invasión del Imperio romano», «El ciclo de vida de la abeja común». En una ocasión, Mattie lo despertó al alba y le pidió que nombrara tres científicos británicos. «Newton, Boyle, Darwin», enumeró Noel bostezando mientras un pajarillo trinaba con estridencia posado fuera en la hiedra.
Los días transcurrían deshilvanados, las comidas cambiaban de horario o simplemente desaparecían. Noel estuvo tres días alimentándose casi exclusivamente de galletas hasta que halló un libro de cocina con recetas de lo más gratificantes: las recetas se le antojaban ecuaciones en las que el resultado correcto se podía comer.
—Muy rico, riquísimo —dijo su madrina de la tarta de moras que elaboró Noel con los frutos que había recogido en el parque, aunque Mattie sólo le hubiera dado un par de bocados. Desde que Noel se mudara con ella, siempre había sido una mujer corpulenta, robusta y fuerte cual tocón de árbol, pero se iba consumiendo poco a poco, se le caían las medias, decía no tener tiempo para comer porque, aseguraba, había demasiadas cosas que hacer.
Una mañana, al bajar de su cuarto, Noel se encontró con que todas las etiquetas que había hecho para ayudarla estaban tachadas. Tenía en la mano «CAJÓN DE LA CUBERTERÍA» cuando Mattie entró en la cocina.
—Alguien ha entrado en la casa y ha dejado mensajes escritos, tendremos que cambiar la cerradura de la… la cosa para abrir.
El domingo siguiente, cuando tío Geoffrey llamó al timbre, Mattie permaneció sentada con un libro en su regazo y el dedo señalando el punto de lectura. Noel se levantó, pero ella le hizo un gesto de negación con la cabeza.
El timbre resonó dos veces más; luego se oyó el rechinar de la verja.
—¡Toma! —se congratuló Mattie con aire satisfecho.
—Tengo que ir al servicio —dijo Noel.
El chico salió corriendo escaleras arriba. Echó una mirada furtiva por la pequeña ventana redonda del descansillo y vio al tío Geoffrey aún en la calle observando la casa con cara de pocos amigos. Noel se agachó, contó cien y volvió a asomarse. Geoffrey se había marchado.
—¿Por qué no queremos que entre? —preguntó a Mattie por la noche.
—¿Quién?
—Tío Geoffrey.
—Todos los vigilantes se conocen entre ellos —respondió—, todas las formas de autoridad están conectadas, Angus, así funciona este mundo. La independencia es la única esperanza que aún nos queda. Has de prometerme algo.
—¿El qué?
—No contarle nunca nada a nadie.
—De acuerdo. —Transcurridos unos segundos añadió—: Me has llamado Angus.
—No he hecho tal cosa —pronunció con aplastante certeza.
Aquélla fue la primera vez que Noel realmente sintió miedo, un miedo que pronto comenzaría a acompañarlo a todos lados como una fría bufanda amarrada al cuello, como renacuajos coleando en el estómago.
El otoño se presentó cálido y seco. Noel se dedicaba a barrer hojas con un rastrillo y a quemarlas después; Mattie, por su parte, se ocupaba de otros menesteres, si bien Noel desconocía cuáles. Los dos habían empezado a orbitar en diferentes direcciones y sólo se alineaban tres o cuatro veces al día durante las horas de las comidas o en el salón, donde Mattie solía rebuscar en su escritorio y ordenar papeles mientras Noel, sentado en el asiento bajo la ventana, leía novela negra: primero, todas las de Edgar Wallace y, luego, todas las de Dashiell Hammett. A veces, simplemente se sentaba y contemplaba cómo avanzaban los camiones por el camino dando sacudidas.
Ya no recibían visitas, aparte de los recaderos, el cartero y, un día, una señora que recaudaba donativos para la sección noroeste de Londres del Fondo de Consuelo del Ejército. Desde la ventana del salón, Noel la vio salir corriendo calle arriba perseguida por los gritos que Mattie le profería. Tío Geoffrey no volvió a aparecer; tampoco el vigilante. Por las noches, Noel le daba una vuelta a la casa para asegurarse de que ningún hilo de luz se escapaba por puertas o ventanas.
El invierno llegó de repente: Noel se despertó y vio su propio aliento. El cubo de carbón de la cocina estaba vacío, así que fue a rellenarlo a la carbonera que se encontraba en el jardín trasero. Al deslizar la pesada trampilla hacia arriba se derramó una cascada de carbones pequeños, seguida de un montón de papeles: cartas, abiertas y arrugadas, y un haz de formularios rotos por la mitad. Se agachó, cogió algunos entre los dedos y leyó su propio nombre bajo las manchas negruzcas. Recogió todos los papeles y los llevó a la casita de verano que estaba en una de las esquinas del jardín.
Se trataba de una pequeña casita de marquetería calada construida sobre una plataforma giratoria de forma que se pudiera orientar buscando el sol. En algún momento, la plataforma se oxidó y se quedó atascada mirando al este. Después, la hiedra había trepado por el tejado convirtiendo la casita en un montículo verde que apenas se utilizaba. El paso del tiempo había imprimido un tacto sedoso a la madera de la barandilla frontal. Noel se arrodilló sobre las frías tablas de madera del suelo del porche y extendió los papeles ante sí:
Una carta del señor Clegg, el director del Saint Cyprian, en la que éste sugería que Noel debería reunirse con sus compañeros en Gales.
… a menos, por supuesto, que haya previsto alguna otra alternativa en lo concerniente a su educación, en cuyo caso le agradeceríamos se lo comunique a nuestro administrador tan pronto como le sea posible y que, según corresponda, salde la cuenta que tenga pendiente con nosotros. Las plazas en el Saint Cyprian están muy solicitadas, especialmente a la luz de la actual coyuntura internacional. Además, creo que convendrá conmigo en que otros centros educativos pueden no mostrar la misma tolerancia ante el interés caprichoso de su ahijado por el estudio y su actitud reacia a participar en las actividades de grupo…
Formularios de censo, fechados el siete de septiembre:
Por imperativo legal, se le envía la presente para solicitarle que proporcione los datos indicados en las páginas que siguen. De no recibir dicha información, nos será imposible hacerle entrega de la cartilla de racionamiento que necesitará para adquirir alimentos de primera necesidad o emitir el documento nacional de identidad que habrá de presentar ante las autoridades.
Se ruega utilice tinta negra. Cualquier información errónea o deliberadamente engañosa derivará en sanciones.
Dos cartas de tío Geoffrey y tía Margery:
25 de septiembre de 1939
Querida Mattie:
Como de costumbre, Geoffrey te hizo una visita el domingo, aunque quizás no estuvieses en casa o quizás te encontraras un poco «pachucha» y prefirieras no recibir a nadie. Geoffrey creyó ver a Noel, pero quizás se confundió.
¿Te parece bien que se pase el próximo domingo?
Un cariñoso abrazo,
Geoffrey y Margery Overs
9 de octubre de 1939
Querida Mattie:
Te escribo esta pequeña nota sólo para decirte que intentamos llamarte por teléfono, pero debía de haber algún problema con la línea porque no podías oírnos.
¿Os va todo bien a ti y a Noel? ¿Te parece bien que Geoffrey te visite el habitual domingo este mes? Suponemos que puede haber algún arreglo que hacer en la casa y, como siempre, Geoffrey estará encantado de echar una mano.
Un cariñoso abrazo,
Geoffrey y Margery Overs
Geoffrey y Margery siempre se referían a ellos mismos con un «nosotros», parecían estar unidos como los siameses Chang y Eng. Noel se los estaba imaginando a los dos con las orejas pegadas simultáneamente al teléfono. Aunque, pensándolo bien, había sido testigo de aquella llamada: Mattie escuchó en silencio unos segundos antes de colgar.
Tenía las manos tiznadas de negro. Llenó el cubo, lo arrastró de nuevo hasta la cocina y, una vez encendido el fogón, quemó todos los documentos uno a uno, salvo la carta de la Oficina Nacional del Censo. Había decidido que escribiría para solicitar nuevos formularios y que, cuando llegaran, los cumplimentaría él mismo.
Se lavó las manos y preparó una crema de copos de avena para desayunar. Mattie estaba despierta, podía oírla hablar consigo misma. Llevaba unos días haciéndolo de forma intermitente, lanzando observaciones extrañas, inconexas, fuera de un contexto evidente, como si estuviese leyendo un artículo de periódico y comentándolo.
—Nunca pidieron permiso —la oyó decir bajando a medio camino de las escaleras—, simplemente se adelantaron a toda velocidad. Una estupidez, en mi opinión.
Oyó sus zapatillas chancletear sobre otros tres escalones, luego se detuvo.
—Te dije que no, maldita sea —porfió Mattie. Se volvieron a oír las pisadas, esta vez subiendo de vuelta al dormitorio.
Noel se quedó mirando fijamente la cucharada de crema de avena que tenía en la mano: la crema se movía y se percató de que le temblaba la mano. Soltó la cuchara y se agarró las manos entrelazando los dedos. Tenía que estar haciendo mucho frío, pensó, para estar temblando de ese modo.
Encontró un par de manoplas y una bufanda en el armario del recibidor y luego, ya que parecía un tanto absurdo llevar ropa de abrigo en casa, salió. Le invadió el deseo apremiante de ir a algún sitio que estuviese bien lejos, así que se subió al 136 que descendía por Pond Street y no se bajó hasta que giró la curva al norte de Regent’s Park. Tan pronto se apeó, escuchó el chillido de los gibones.
Habían pasado al menos seis meses desde la última vez que vino al zoo, el cual parecía ahora una versión desdentada y venida a menos de su antiguo esplendor. Habían trasladado a los pandas y los elefantes fuera de Londres, habían cerrado los acuarios y sacado las serpientes venenosas de la caseta de los reptiles. Le preguntó al guardia qué habían hecho con ellas y éste, que se creía un gracioso, sacó un pañuelo, se lo colocó sobre la nariz y la boca, y fingió estar sufriendo estertores.
—No tuve más remedio. Cuando Hitler arremeta, a la primera bomba que caiga, tendríamos a las cascabel campando a sus anchas por Camden High Street.
Los habitantes que aún quedaban en la casa de los insectos se reducían en su mayoría a hormigas y escarabajos. Noel se quedó mirando la caja de cristal que antes contenía viudas negras.
—Tenía una profesora en la Universidad de Somerville que era igualita —había comentado Mattie cuando estuvieron aquí a principios de la primavera—. Tenía piernas y brazos larguiruchos, y el cuerpo grande y redondo. Al parecer, devoró a su esposo nada más terminar la boda.
Fue a la cafetería y se comió un trozo de pastel. Luego siguió durante un cuarto de hora a un grupo de aviadores canadienses, asombrándose ante el número de palabrotas que soltaban: calculó la media por minuto, que resultó ser veintitrés.
—Tú, chaval —dijo al final uno de ellos—, como no te vayas a la mierda te tiramos con los chimpancés, ¡hostia! Las orejas ya las tienes.
No llegaban autobuses, por lo que comenzó a regresar a pie atravesando el parque de Primrose Hill, pero pronto deseó no haberlo hecho. En el zoo, los únicos niños con los que se había encontrado eran pequeños e iban acompañados de niñeras; sin embargo, aquí había una multitud de chicos colgados de los árboles, jugando al fútbol, insultando a las señoras o cavando agujeros en la pendiente que había hacia el sur. Un grupo estaba inmerso en una competición de escupitajos en la que la diana eran las nalgas de una señora. Cuando Noel pasó de largo, uno de los escupidores se apartó de la banda y dio una zancada para colocarse junto a Noel.
—Hola —saludó el chico en tono poco amigable. Tenía una postilla en el labio—. ¿Adónde vas?
—A mi casa —respondió Noel.
—¿Y eso dónde queda?
—Bastante cerca.
Si comenzaba a caminar más rápido, empezaría a cojear, así que mantuvo el paso.
—¿Por qué no te han evacuado? —preguntó el muchacho.
—¿Y a ti? —replicó Noel con valor.
—Me fui y volví —explicó lacónicamente—, el campo es una mierda. No hay cine, ni golfas, y cagan en un agujero en el suelo. Danos un chelín o te mato.
—No —contestó Noel.
—Pues seis peniques.
—No. No tengo dinero.
—Embustero. —Casi como quien no quiere la cosa, el chico le puso una zancadilla y Noel tropezó—. Ahora van a ser dos chelines, por embustero.
Noel se hurgó en el bolsillo y encontró tres monedas de seis peniques.
—Ahí tienes —dijo.
Se los tiró por encima del hombro y acto seguido intentó ponerse en pie rápido, pero el chico estampó una de sus zapatillas de lona sobre la mano de Noel y giró el cuerpo para recoger el dinero. Tras estudiar atentamente las monedas, volvió la vista y le dijo:
—Hala, ya puedes irte a casa con tu mami.
Aún le quedaban tres medios peniques en el otro bolsillo, lo suficiente para tomar el autobús, sin embargo, sin saber cómo, acabó en los grandes almacenes Woolworth’s de Camden Town comprando una bolsa de caramelos tofe y una madeja de espaguetis de regaliz. Se comió un regaliz entero y dos tofes de golpe, sintiendo cómo el pegamento dulce se le pegaba a la boca.
De camino a casa, pasó por casualidad por Mafeking Road, la calle donde vivían tío Geoffrey y tía Margery, en el número 23, en un apartamento en semisótano. Sólo había estado allí un par de veces.
—Una conejera. —Así lo había calificado Mattie después de una de las visitas—. Además, el orden es excesivo, la gente debería vivir en casas de habitaciones amplias y luminosas en las que reine un agradable desorden. Recuérdalo, Noel.
Desde la baranda a pie de calle, fisgó mirando hacia abajo y vio el umbral blanquecino y el conejo de porcelana junto a la puerta de la entrada.
En realidad no eran sus tíos: Geoffrey era el pariente más cercano de Mattie, un primo segundo, pero no guardaba relación alguna de parentesco con Noel.
—En una analogía literaria reciente —comentó Mattie no hacía mucho—, se comparaba a la familia con un pulpo, un adorable pulpo de cuyos tentáculos no logramos escapar. No obstante, yo diría que Geoffrey y Margery más bien son un par de percebes adheridos al casco de un buque ancestral, mientras que tú, Noel, eres el grumete que algún día tomará mi puesto como capitán.
Le había encantado aquella imagen: Mattie y Noel en una carabela como la Santa María, un pequeño cascarón de nuez redondo y de intrincada talla deslizándose viento en popa por el océano con ondeantes gallardetes. Aunque, visto el reducido número de tripulantes, el tiempo tendría que serles propicio.
Permaneció un rato junto a la baranda hasta que se le terminaron las chucherías, inclinando la cabeza hacia atrás y sorbiendo el regaliz como si fuesen espaguetis de verdad. Luego, arrugó la bolsa y la tiró abajo para romper la pulcritud de la entrada. Tardó una hora en recorrer lo que le quedaba del camino de vuelta.
La casa estaba congelada y la calle atestada de rugientes camiones. El dormitorio de Mattie estaba cerrado, pero al apretar la oreja contra la puerta creyó oír ronquidos.
Bajó y se arrodilló para abrir el fogón. El sol del atardecer se filtraba por la ventana de la cocina y una luz naranja bañaba todos los objetos. De repente, tuvo la sensación de estar contemplando la habitación por primera vez en semanas: la vajilla con restos resecos que colmaban el fregadero y el escurreplatos; los montones de baratijas en la mesa, la alacena, el aparador y el alféizar de la ventana; el reguero de zapatos y libros, de medias sin lavar, de corazones de manzanas, de horquillas, de cerillas usadas y de periódicos estrujados, esparcidos por un suelo con más arena que la playa de Broadstairs. Por el hueco de la puerta abierta, aquella marea fluía hasta el salón, donde no quedaba sitio para nada y nada estaba en su sitio, donde el desorden reinante ya no era agradable, sino chocante.
—Fue idea mía. —Oyó decir a Mattie mientras bajaba las escaleras. Aún llevaba puesta la bata a rayas, pero se había calzado unas chanclas de goma y sostenía una linterna—. Y estaba en el mueble de aquella habitación —continuó—. Ni que decir tiene que lo habían escondido. El pan sabe horrible, deben de estar añadiéndole ese polvillo, el de madera. Le dije al chico que eso es lo que hicieron en la Gran Guerra, pero pienso que no me creyó.
—¿Cómo te ha ido el día?
—¡Oh! —respondió Noel pasados unos segundos al darse cuenta de que le había lanzado una pregunta—. He ido al zoo.
—¡Maravilloso! Tostada, creo.
Cortó un par de rebanadas de la hogaza que habían traído por la tarde y luego pareció perder interés, ya que las dejó sobre la tabla del pan sin siquiera untarles mantequilla.
—No veo tres en un burro —se quejó, tras lo cual recitó a George Eliot—: «Oh, oscuridad radiante, oh, rayo amparado en la noche».
—Creo que será mejor que empiece a colocar los paneles en las puertas y las ventanas —dijo Noel.
Cuando bajó las escaleras, Mattie se había marchado. La puerta principal estaba abierta de par en par y el viento la movía ligeramente.
Salió y miró a izquierda y derecha de la calle. La luz había abandonado el cielo dejando una única franja gris suspendida al oeste del horizonte. Un único camión, el último del día, descendía en dirección a Hampstead estremeciéndose al pasar por las rodadas y emborronando el suelo con la escasa luz que atravesaba las pantallas de oscurecimiento colocadas en los faros. Noel esperó a que el ruido se disipara en el ocaso y llamó a Mattie. No hubo respuesta. El miedo le envolvió la piel como una fina película de hielo.
Anduvo unos cien metros por la calle, pero tropezó con una sombra azulada, un reborde disfrazado de agujero, y se raspó la rodilla. Regresó cojeando a la casa y se llevó un cuarto de hora hurgando en los cajones repletos de cosas inservibles y polillas para intentar encontrar otra linterna, hasta que agarró el viejo farol del jardín y un cabo de vela. Aunque probablemente era ilegal, la encendió de todos modos. Para cuando volvió a salir de la casa, ya se había hecho de noche.
A excepción del círculo que alumbraba la vela, era incapaz de ver nada en absoluto. Podría decirse que Londres había desaparecido. Caminaba con cuidado, meciendo el farol, esperando en cierto modo que alguien se diera cuenta y se apresurara a reprenderlo. En cambio, sólo se oía el ruido de sus propias pisadas. En un segundo, distinguió un zorro sentado en un césped sin cortar, pero cuando el farol volvió a balancearse en aquella dirección, el animal ya había desaparecido.
Cuando la calle desembocó en la carretera asfaltada que bajaba a Hampstead, Noel se detuvo. Un automóvil, apenas visible, pasó a toda velocidad. La luz del farol empezó a parpadear, señal de que pronto se apagaría del todo, y no tenía idea de qué hacer. Quizás debería llamar a la policía, pero Mattie odiaba a la policía y jamás se lo perdonaría, o podría ir a casa de algún vecino. El problema era que, avisase a quien avisase, vendría a la casa y vería el estado en que se encontraba, lo cual sería el punto final para él y Mattie. Sabía que la gente no debería vivir como ellos lo hacían, que se redactarían cartas y se tomarían decisiones, así que dio media vuelta. También podría ordenar un poco la parte de abajo, las zonas a la vista. De todas formas, aunque pidiera ayuda, ¿cómo podría nadie buscar a Mattie si estaba prohibido usar linternas a menos que estuviesen cubiertas por dos capas de papel de seda y apuntando únicamente a los pies? Quizás un perro pudiera dar con ella, un sabueso. Aunque no estaba seguro de que quedaran perros en Londres, hacía semanas que no había visto ninguno. El parque de Hampstead Heath estaba ahora lleno de conejos que habían recortado el tapiz de hierba salvaje hasta dejarlo como el césped de un campo de bochas. ¿Adónde habría ido Mattie?
Se notaba el cuerpo flojo, descosido, como si el pavor hubiese cortado los hilos que lo mantenían de una pieza. Desde los cuatro años nunca había pasado una noche sin ella. Recordó el primer día que llegó a la casa: «¿Te puedes creer que no tengo ni un juguete?», le dijo, y le dio el fósil de una amonita para que jugara. Parecía un gran guijarro gris del tamaño de un bollo de leche, pero cuando levantó la parte de arriba, abriéndola como una tapadera, descubrió el brillante relieve de una espiral nacida en una época remota, hacía cien millones de años.
La vela duró hasta llegar a la verja de la entrada y a partir de ahí caminó hasta la puerta principal a tientas, como un niño jugando a la gallinita ciega. Albergaba la esperanza de que su madrina hubiese regresado, pero no fue el caso.
El abrigo de piel de castor de Mattie estaba colgado de la barandilla, se lo puso y se sentó en el rellano de la escalera, bajo la ventana. Desde allí podría ver la puerta de la entrada y oír cualquier ruido proveniente de la parte de atrás. Transcurrido un rato, fue a su dormitorio a por la amonita. Al principio le resultó helada como el hielo, pero la resguardó bajo el abrigo y para cuando despertó ya se había calentado.
Una pálida luz dorada se filtraba por las contraventanas. Tenía el cuello agarrotado; bajó las escaleras como si fuese un anciano, pero Mattie aún no había regresado. Abrió la puerta y salió a buscarla.
PRIMERA PARTE
1
Hitler les hacía burla desde el otro lado del canal de la Mancha y Londres había decidido evacuar de nuevo a los niños, tanto a los que habían regresado como a los que no llegaron a marcharse. En esta ocasión, Noel entraba en el lote, a pesar de que, una vez más, nadie se lo había consultado. Margery le había preparado la maleta y Geoffrey lo había acompañado a la escuela de primaria de Rhyll Street cual escolta a un prisionero. Ni que estuviese pensando en fugarse: ser enviado con toda una clase llena de niños a los que odiaba continuaba siendo mejor alternativa que su vida en el 23B de Mafeking Road.
Cuando sonó el silbato en Saint Pancras vio cómo el jefe de tren se retiraba del andén. El ferrocarril abandonó la cúpula de cristal de la estación, ahora cubierta de paneles, y la luz del sol le abofeteó en la cara. Escribió: «Estoy sentado junto a Harvey Madeley. Su trasero es tan ingente que lleva puestos unos pantalones de su padre cortados por encima de las rodillas».
—Pues aquí estamos todos —dijo el señor Waring al entrar al compartimento—, la quinta columna de Rhyll Street, y el joven Noel con lápiz y papel. ¡Uno de ustedes tomando notas!
—¿Adónde vamos? —preguntó alguien.
—Parece que es un gran secreto —contestó el maestro—, no me han hecho partícipe de los planes.
—¿Vamos a Gales?
—Esperemos que no.
—En Gales no hablan inglés —sentenció una de las gemelas Ferris.
«La única diferencia apreciable entre las gemelas Ferris —escribió Noel— es que una de ellas supera en necedad a la otra».
—Y en Gales comen ardillas —añadió la otra gemela Ferris.
—No pienso ir a ningún lugar lleno de vacas otra vez —se quejó Alice Beddows—. En Dorset veía una vaca cada vez que me asomaba a una ventana y el olor a boñiga entraba por cada una de ellas.
—En Gales ni siquiera hablan inglés —repitió una de las Ferris.
—Una lata de carne cocida —se sorprendió Roy Pursey al rebuscar en la bolsa de papel marrón que una integrante del Servicio Voluntario de Mujeres le había entregado.
—No abran las bolsas aún —ordenó el señor Waring. Todos a excepción de Noel abrieron las bolsas al momento—, contienen presentes para sus madres de acogida, no refrigerios para el viaje —advirtió el maestro.
Con todo, Roy Pursey ya estaba girando la llave de la tapa de su lata de carne cocida. Noel observó cómo los gránulos de carne picada asomaban por los bordes.
—¡Galletas! —exclamó Harvey Madeley.
—Puede que cuando nos encontremos en mitad de la noche marchando cuesta arriba por la costa noroeste de Escocia —advirtió el señor Waring—, se arrepientan de su repentino ataque de gula. —Dicho lo cual, se reclinó en su asiento y abrió un libro.
Al otro lado de la ventana, Londres se movía muy despacio. En su mayoría, las vistas se reducían a patios traseros y ropa tendida, aunque si aplastaba la mejilla contra la ventana podía ver suficiente cielo como para divisar los globos cautivos y parte de los cables metálicos que los sujetaban al suelo creando barreras de defensa antiaérea ante ataques de baja altitud.
—Tengo que ir al servicio —anunció Shirley Green.
—En Dorset —dijo una de las gemelas— sólo tienen un váter fuera, por eso nos volvimos. Llamamos a nuestra madre y ella vino a recogernos. Nos dijo que si nos quedábamos allí íbamos a pillar la fiebre tifoidea, señor Waring.
—¿Mmm?
—Sólo nos podemos quedar en un sitio que tenga váter dentro. Nuestra madre nos ha dicho que…
—Donde yo estaba ni siquiera había electricidad —interrumpió Roy Pursey—, usaban velas de mierda.
—Castigado —sentenció el señor Waring.
—No estamos en el colegio, señor.
—Así y todo, lo primero que haré cuando volvamos a tener clase será castigarle por utilizar un lenguaje soez.
El tren cruzó un puente y Noel atisbó durante unos segundos un camión que pasaba por la carretera de abajo cargado de soldados. Si Hitler invadía Londres, como probablemente sucedería, la próxima vez que regresara a la ciudad puede que las calles estuvieran repletas de nazis y que todos tuvieran que aprender alemán. A tío Geoffrey, como miembro del Partido Conservador, lo enfilarían contra una pared y lo fusilarían.
—¿A qué viene esa cara de felicidad? —preguntó Roy Pursey.
—A nada —contestó Noel.
—¿Qué hay en el cuaderno?
—Nada —repitió.
Roy se lo arrancó de las manos y entrecerró los ojos intentando descifrar las líneas de símbolos.
—Esto no hay quien lo entienda —concluyó.
Noel, satisfecho, le arrebató el cuaderno. Se trataba de un código muy simple denominado cifra Pigpen y acababa de escribir: «Roy Pursey es el chico más ignorante y desagradable de la escuela de Rhyll Street».
El tren aceleró al pasar por los barrios periféricos de Londres. Noel escribió una lista de personas que deberían ser enfiladas contra una pared y fusiladas. La siguiente vez que miró por la ventana, vio un campo con una cabra.
—¡Es una vaca! —gritó una de las hermanas Ferris.
—Y hay un caballo montado encima de otro caballo —dijo Shirley Green—. Justo encima. ¿Por qué hacen eso, señor Waring?
—Si un tren viaja a una velocidad media de setenta y dos kilómetros por hora durante tres horas y media —comenzó el docente—, y después a una velocidad media de treinta y cinco kilómetros por hora durante cinco horas y quince minutos, ¿cuánta distancia habrá recorrido?
Noel anotó «cuatrocientos treinta y nueve kilómetros» en su cuaderno y pasó a contemplar el paisaje de campos llanos y apacibles. El tren redujo de nuevo la velocidad.
—¿Hemos llegado ya? —preguntó una de las gemelas Ferris.
—Sólo acabamos de salir de Londres, Doreen —explicó el señor Waring.
Sin embargo, el tren fue aún más lento y por la ventana comenzaron a aparecer casas.
—Es un pueblo —dijo Roy Pursey.
—Una ciudad pequeña —corrigió el maestro—: Saint Albans.
—No debería decírselo a nadie, señor —advirtió Roy Pursey—, puede que haya espías escuchando.
—¿Y cuál de sus compañeros es sospechoso de estar al servicio del Tercer Reich?
—¡Yo no! —se apresuró a decir Harvey Madeley.
—La clásica estratagema de despiste —dijo el señor Waring—. Harvey es su espía.
Roy negó con la cabeza y clavó la mirada fijamente en Noel.
—No, señor. Tiene que ser alguien salido de la nada que ha empezado a venir a nuestro colegio hace seis meses y que nunca habla, y que cuando lo hace es un finolis y que se lleva todo el rato anotando cosas.
—Estamos parando en una estación —dijo Doreen Ferris entusiasmada—. ¡Hemos llegado!
Una señora corpulenta con sombrero verde y dientes amarillos les sonreía ostentosamente al otro lado de la ventana.
—¡Hola, londinensitos! —saludó a voces—. Bienvenidos a un lugar seguro.
*
Vee paró con un plato en la mano y miró por la ventana de la cocina al grupo de niños que avanzaba perezosamente.
—Evacuados —comentó—. ¿Te dije que los vi esta mañana? Los llevaban a Mason’s Hall para distribuirlos entre las familias y ¿sabes quién estaba en la puerta recibiéndolos y dándoles palmaditas en la cabeza a medida que subían los escalones de la entrada? El concejal rubio ése, el hijo de… El que fue tan grosero conmigo la semana pasada. Hace cualquier cosa con tal de pillar una foto en el periódico y, con suerte, algún que otro piojo.
Al bajar del tren, los niños sintieron curiosidad, luego, entusiasmo y emoción; ahora sólo quedaban unos cuantos sin familia de acogida. Vee los observó caminar arrastrando ya los pies por el camino: uno bostezaba, otro fruncía el ceño, un tercero interrumpió la marcha para estornudar estrepitosamente. «Los siete enanitos», pensó; hasta había un retrasado con orejas de soplillo que cojeaba a la cola del grupo. Lo único que estropeaba el cuadro era la funcionaria del Servicio de Alojamiento para Evacuados, demasiado metidita en carnes como para hacer de Blancanieves.
—Ahora lo intentará a las afueras, en las casas de Green End Cottages —continuó Vee—. Irene Fletcher acogió a tres el año pasado, pero todos han vuelto a Londres. Y no es que me extrañe, porque si tuviera que escoger entre Irene Fletcher y una bomba, no lo dudaría ni por un momento.
A su espalda se elevó un canturreo de espeluznante dulzura, como el musical sonido de una sierra. Vee se giró y vio a su madre sentada a la mesa, con la pluma planeando sobre una carta a medio escribir y la cabeza inclinada en dirección a la radio. Llevaba puestos unos auriculares con un cable que atravesaba la cocina colgando a la altura de las rodillas.
—¿Estás cantando? —preguntó Vee—. Mira qué bien.
Se giró de nuevo hacia el fregadero con el ánimo ligeramente levantado por ver a su madre contenta. Ese día Vee estaba enfadada y sabía bien por qué.