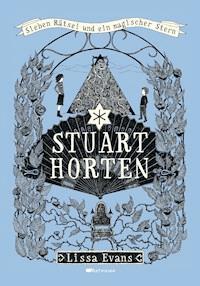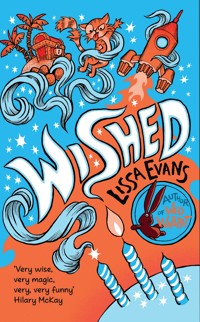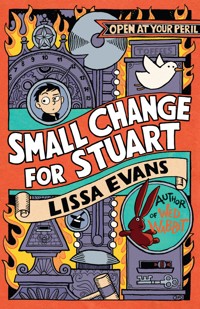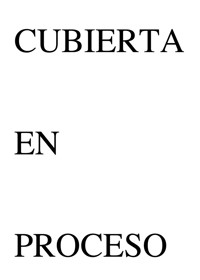
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
1940. En una pequeña agencia de publicidad del Soho londinense, Catrin Cole escribe breves textos cantando las alabanzas de Vida Elastic y del colorante So-Bee-Fee para la salsa de carne. Pero la nación está en peligro, se necesitan todos los recursos y en el esfuerzo bélico también hay lugar para quienes tienen habilidad con las palabras. A Catrin la recluta el mundo de las películas de propaganda. Tras una breve etapa promocionando las alegrías del colinabo para el Ministerio de Alimentación, se ve escribiendo diálogos de Un miércoles corriente: una emocionante "historia verídica", aunque en gran parte inventada, sobre el rescate en las playas de Dunquerque en la que se incluye, además, un toque romántico. Y mientras las bombas caen sobre Londres, Catrin descubre que entre bastidores hay tanto dramatismo, tanto humor y tanta pasión como delante de las cámaras...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
TRÁILER
Abril de 1940
ANUNCIOS
Mayo de 1940
EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN PRESENTA…
Junio de 1940
CORTOMETRAJE
Agosto de 1940
Septiembre de 1940
NOTICIARIO DE ACTUALIDADES
Noviembre de 1940
AVANCE DE ALIMENTACIÓN
Diciembre de 1940
INTERMEDIO
Enero de 1941
Marzo de 1941
PELÍCULA PRINCIPAL
Abril de 1941
PRÓXIMAMENTE EN ESTA PANTALLA
Agosto de 1941
Agradecimientos
Créditos
Para mi hombre, nada corriente
«… una vez que empieza el trabajo en el estudio, nada de lo que ocurra en el mundo exterior tiene la menor importancia…».
GEORGE ARLISS
TRÁILER
ABRIL DE 1940
–Me preguntaba —dijo Sammy, vacilante, cuando estaban entre dos platos en La Venezia— si no debería pensar ushted en hacerse una fotografía nueva. Algo sólo un poquito más actualizado, quizá…
El primer impulso de Ambrose fue descartar aquella idea. Después de todo, como le recordó a Sammy, le habían tomado unas fotos estupendas no hacía mucho y le habían costado carísimas, y su nivel de ingresos actual no le permitía, precisamente, incurrir en dispendios innecesarios. Además, la única finalidad de un agente era aumentar los ingresos de su cliente, ¿verdad?, y no hacer que se los gastara para él.
Sammy se quedó bien escarmentado, como tenía que ser.
Esa tarde, ya en casa, Ambrose buscó en el buró la carpeta de las fotografías, sólo para quedarse tranquilo; en efecto, apenas tenían ocho años —hechas en febrero de 1932, no mucho después del gran éxito obtenido por el estreno cinematográfico de El inspector Charnforth y el misterio de los limones agrios—, y sí que eran más que adecuadas: de rostro entero, la barbilla apoyada en la mano, una elegante y directa mirada a cámara, una cortina artísticamente plegada en la pared de detrás, y delante, sobre una mesa, una pipa de brezo y un libro de poemas. Las fotos rezumaban profundidad y madurez, energía y, al mismo tiempo, también cierta sensibilidad masculina. La leyenda invisible decía, inequívocamente, «Primer actor». Guardó otra vez la carpeta y no volvió a pensar en el asunto hasta dos semanas después, en la oficina de Sammy. Donde estaban haciéndolo esperar.
—Volverá enseguida, señor Hilliard, —no dejaba de repetír la mecanógrafa en tono animado—. Sabe que venía usted, pero es que ha tenido que llevar al perrito al veterinario, el pobrecillo se comió media lata de betún y se ha puesto muy malo.
Como el caos de papeles de la mesa de Sammy indicaba que era imposible averiguar qué guion tenía que recoger Ambrose, éste se vio obligado a quedarse allí, sufriendo. En el anaquel del despacho vio la edición de 1940 de Spotlight y durante un rato se entretuvo repasando la sección de «Actores de carácter»: páginas y páginas de feúchos y gorditos, hombres en su día atractivos y hombres que nunca habían sido guapos; cada uno de ellos, sin duda, albergaba la esperanza de que un día algún director, cansado de bellezas impecables, a lo mejor echaba una ojeada y elegía una cara más «interesante» para su siguiente protagonista romántico. Pobres e ilusos idiotas.
Pasó la página del último espantajo y, con ademán exagerado, consultó el reloj.
—Enseguida, señor Hilliard —dijo la mecanógrafa.
A Ambrose se le ocurrió que debería mirar su propia referencia en el libro y, tras volver a abrirlo por el principio, empezó a hojear «Primeros actores», al principio con brío y luego con creciente sensación de incomodidad. Al llegar por fin a su fotografía, clavó los ojos en ella un momento; esta vez, sin saber por qué, le pareció menos satisfactoria. Volvió a echar un vistazo a los retratos de sus rivales y tuvo la sensación de hurgar en un expediente policial con el rótulo de «Casos peligrosos»: todo era melancolía, hosquedad, furiosa introspección. Aquí, en postura desgarbada, Marius Goring, envuelto en sombra; aquí Jack Hawkins, asomado con aire furtivo por debajo del ala del sombrero. Una ceñuda presencia tras otra. Nadie se mantenía derecho. Nadie miraba de frente a la cámara. Nadie sonreía. Quedaba claro que el momento de la mirada elegante y directa ya había pasado; hoy día era de rigor tener el aspecto de alguien que estuviese a punto de arrearle un buen porrazo a una anciana.
—He estado pensando en la sugerencia que me hizo el otro día —le dijo a Sammy, cuando su agente llegó por fin a la oficina—. Todo es cuestión de estilo, claro está. Hay modas en la fotografía como en todo, y, sencillamente, es preciso aceptarlo. Estamos en una época nueva y descarnada.
Sammy asintió con la cabeza, algo indeciso.
—Entonces, ¿irá ushted a hacerse otra foto?
—Si no hay más remedio… —respondió Ambrose.
El fotógrafo era un refugiado húngaro, de mejillas azuladas debido a la barba que pugnaba por salir, llamado Erno. Sammy explicó que intentaba establecerse en Londres y por eso resultaba aceptablemente barato. Tenía la pega de que hablaba un inglés rudimentario.
—Caviloso —dijo Ambrose, que había tomado la precaución de llevarse el ejemplar de Spotlight al gabinete fotográfico: una habitación situada encima de una sombrerería de D’Arblay Street—. Enigmáticamente siniestro. —Golpeó con el dedo la imagen de Leslie Howard (otro húngaro, ahora que lo pensaba; Señor, estaban en todas partes). Mostraba al actor con aire de malhumor, la vista desviada hacia un lado, y la iluminación tenue resaltaba los contornos de su rostro—. Como él —aclaró, pronunciando con esmero.
Erno frunció el ceño y miró de Ambrose al retrato de Leslie Howard y vuelta.
—¿Como ál? —repitió con aire dubitativo.
«Dame fuerzas, Dios mío», pensó Ambrose.
—Sí —contestó, procurando que no se le notara la exasperación en la voz—. Quiero que me saque usted exactamente igual que él.
Erno clavó la vista en la fotografía durante casi un minuto entero y después fue a una esquina del cuarto y revolvió en una bolsa. Al cabo de un instante volvió con un trozo de algo que parecía una delicada muselina.
—Momento, por fafor —dijo, y, con desesperante lentitud, empezó a poner la tela sobre el objetivo de la cámara.
—¿Va a tardar usted mucho más? —preguntó Ambrose—. Porque tengo por delante un día ocupadísimo.
ANUNCIOS
MAYO DE 1940
–¿Crees que debo ponerme los zapatos buenos para la entrevista? —preguntó Catrin, aún hecha un ovillo bajo el edredón—. No irán a fijarse en mis pies, imagino…
Ellis no respondió enseguida. Estaba de pie y desnudo junto a la ventana, mirando entre las cortinas opacas abiertas en un intento por calcular qué tiempo haría en la calle; se rascó los nudillos, primero una mano y luego la otra, pues del contacto con el aguarrás la piel entre los nudillos siempre la tenía inflamada, antes de volverse.
—¿Cómo dices? —preguntó.
—Ah… bueno, nada importante.
Catrin ya había aprendido que hablaba demasiado por las mañanas.
Lo vio recoger la camisa del suelo y empezar a vestirse. Era alto, con la piel muy blanca bajo la ropa y un rostro de pómulos marcados, casi eslavo. No sólo era guapo sino también extranjero, había pensado, emocionada, la primera vez que lo vio, aunque, de forma bastante prosaica, luego Ellis resultó ser de Kent.
—¿Vienes a cenar? —preguntó ella—. Es que creo que debería gastar la remolacha, empiezan a salirle manchitas blancas.
—¿Qué dices?
—Quería saber si venías a cenar.
—No, esta noche estoy de servicio.
—Ah. Bueno, puedo llevarte algo de comer al estudio, si quieres.
Él estaba atándose los cordones de las botas y la miró con aire de desconcertada impaciencia, como si se empeñara en hablarle en suajili. Y, como siempre, a Catrin le resultó imposible decidir si tener un tímpano dañado implicaba que Ellis no acababa de entender lo que ella le decía o que, sencillamente, no la escuchaba.
—Podría llevarte la cena al estudio —volvió a decir—. Cuando vuelva del trabajo. Si quieres.
Él dio un gruñido y después se enderezó y tiró de las mangas, que siempre le quedaban cortas.
—Más vale que me vaya —dijo.
Catrin se puso una bata y fue trás él a la cocina. Estaba junto a la mesa, mirando con el ceño fruncido el gastado cuadernillo en que guardaba sus notas, inclinando las páginas para que les diera la luz.
—¿Me las pasas a máquina, Cat? —preguntó—. Uno de estos días, antes de que este condenado se caiga a pedazos.
—Claro que sí.
—Aunque es probable que no puedas leer mi letra.
—Podré. Seguro que podré. Deberías ver la del señor Caradoc, parece un montón de arañas borrachas.
Él hizo un gesto afirmativo, con la mente ya en otra parte.
—Pues hasta luego —repuso.
Ella se quedó descalza en el felpudo y lo vio subir los escalones del sótano de dos en dos, y mientras él desaparecía de vista, se le ocurrió que el «hasta luego» debía significar que sí esperaba que Catrin fuera al estudio con la cena, pues de lo contrario, Ellis iría directamente de allí al puesto de vigilancia de Baker Street, y ella no lo vería ya hasta la mañana siguiente. Aunque quizá estaba dándoles demasiada importancia a las palabras.
Era una tendencia suya hurgar, como un especialista en criptografía, en lo que decía Ellis, tratando de conseguir respuestas sin tener que hacerle más preguntas. Y casi siempre eran las cosas aburridas pero necesarias las que él no oía a la primera: comidas y arreglos de zapatos y qué decirle al casero sobre el calentador del agua; cosas que, sencillamente, debía resolver antes de irse a trabajar. Catrin se oía picotear el mismo tema, planteándolo de formas distintas una y otra vez, en un intento por sacar una respuesta útil, y le resultaba espantoso pensar en lo torpe que debía de parecerle a Ellis.
Cerró la puerta principal, llenó el hervidor de agua y puso la última rebanada de un pan bajo el grill. Sólo quedaba margarina y, para acompañar, únicamente la confitura de zanahoria que había comprado por equivocación, creyendo que era mermelada de naranja. Puso una cucharada en la tostada y se la comió deprisa, antes de que le diera tiempo de notar el sabor, y después volvió al dormitorio y empezó a buscar por todas partes los zapatos nuevos. Hacía mucho que no se los ponía.
En Finch & Caradoc compartía despacho con el redactor publicitario auxiliar, un chico simpático, sólo un mes o dos más pequeño que ella, pero gran parlanchín, y como esta mañana estaba de revisión médica militar, Catrin pudo pasar de un tirón las cartas del señor Caradoc sin interrupciones. Ya había cambiado al otro trabajo cuando Donald abrió de golpe la puerta, lanzó el sombrero por el aire más o menos hacia el perchero y se puso a agitar los codos.
—¡Venga, adivina! —dijo, mientras añadía unos pasos de baile al buen tuntún—. Venga, adivina qué calificación acaban de darme. Vamos, Catrin… adivina.
—¿A1?
—¡No! Soy D2, y eso quiere decir —dejó de bailar el tiempo suficiente para sacar un papel del bolsillo del abrigo y sostenerlo con gesto triunfal por encima de la cabeza— no apto para ningún servicio militar ya sea en el país o en el extranjero. Ninguno.
Besó el impreso y reanudó la danza, acompañando el golpeteo de los pasos con una poco melodiosa letra:
D2, te quiero guapa,
nunca te vayas.
D2, me vuelves loco
y yo… y yo…
—Necesito una rima, Catrin.
—¿En la playa?
—Magnífico.
—Desde aquí te oigo resollar.
—¿Sí? Es verdad. —Donald dejó de dar brincos y se sentó, y luego, cuando el esfuerzo excesivo empezó a pasarle factura, apoyó las manos en las rodillas y respiró con trabajo un rato, con los tendones del cuello tensos—. Me entusiasmé un poco… —dijo, entre inspiraciones—. Me daba pavor… creí que me darían servicios civiles… que me destinarían a algún poblacho asqueroso… hermano tiene asma… C1, no le va tan mal… ahora en Caithness… vigilando un vertedero de ropa interior.
—No será ropa interior, ¿no?
—Prendas de protección… Ropa interior es mejor… ¿cómo se dice?, mejor desenlace.
—Me parece que a lo mejor deberías dejar de hablar un rato.
—¿Sueno mal?
—Fatal.
—Vale. —Con una sacudida del pulgar señaló hacia la ventana—. ¿Cuándo es la…?
—A las once… Más vale que siga.
Catrin le echó otra ojeada a la libreta.
—¿Material nuevo? —preguntó Donald.
—Sí.
—¿Ivy y Lynn?
—Sí.
—¿Puedo leerlo? ¿Cuando termines?
Ella asintió con la cabeza y después, como cabía la posibilidad de que Donald prefiriera, en sentido literal, morir antes que callarse durante treinta segundos, metió el papel carbón en el carro de la Underwood y empezó a escribir a máquina directamente de las notas, cambiando alguna que otra palabra al paso.
IVY & LYNN #9. «IMAGINACIÓN»
Colin - esto pasa en la cocina de Ivy (ya se dijo en I & L # 3, 4 & 7). Agradecería muchísimo que Ivy pareciera un poco menos atractiva y sofisticada que de costumbre (por favor - nada de ramilletes en la cintura ni sombreros, sólo está guisando). __________
Ilustración 1
Ivy, sentada a la mesa de la cocina, mira abatida una minúscula chuleta, tres patatas y una chirivía. Lynn ha asomado la cabeza por la puerta trasera.
Lynne:¿Sin ingredientes?
Ivy:Sin ideas, más bien.
Ilustración 2
Lynn se ha acercado a la mesa y tiene en la mano una patata.
Lynne:Digo yo que que hasta a Bert le gustarán los guisos, ¿no?
Ivy:Le encantan… pero intenta tú hacer una buena salsa de carne con una sola chuleta.
Ilustración 3
Lynn ha abierto uno de los armarios de la cocina y está rebuscando en él.
Lynne:No sabrá que sólo tiene una chuleta si añades una única y deliciosa cucharadita de…
Ivy:¡No me tortures! Acabo de llegar de la calle y en las tiendas no queda ni rastro ahora.
Ilustración 4
Lynn, con gesto burlón, saca del armario una botella llena de Extracto Cien por Cien de Carne So-Bee-Fee. Ivy se queda estupefacta.
Ivy:¿Otra botella? Pero ¿dónde diablos estaba escondida?
Lynne:En un sitio donde nunca miras, niña mala. ¡Detrás del bote de confitura de zanahoria que te hizo la madre de Bert!
Colin, ¿es posible poner la última leyenda –«Extracto Cien por Cien de Carne So-Bee-Fee: Asegúrese de usar hasta la última gota»– encima de una ilustración de Ivy que, avergonzada, se tapa la boca con una mano y en la otra tiene el producto?
Catrin se echó hacia atrás y flexionó los dedos. Seis meses atrás, cuando el servicio militar obligatorio empezó a llevarse a los empleados más jóvenes de Finch & Caradoc, sus labores de secretaria se habían ampliado —primero para incluir la corrección y después, la escritura de material publicitario—, y le habían pasado el cáliz envenenado de la cuenta de So-Bee-Fee, empeñada, como en los tiempos de antes de la guerra, en presentar siempre gigantescos asados de carne y ayudantas de cocina cortas de luces, pero animosas.
«Procure sugerir algo más moderno…», fueron las vagas instrucciones del señor Caradoc, y Catrin se decidió por dos protagonistas no mucho mayores que ella: jóvenes y atareadas amas de casa con demasiadas cosas que hacer y sin tiempo para hacerlas; el tipo de mujeres cuyo programa de belleza consistía en un par de horquillas y un toque de polvos. La ilustración prototípica de Colin Finch mostraba a dos matronas de complicado peinado, que aparecían en actitud lánguida y extenuada junto a la mesa de cocina como si no pudieran soportar el peso de su atuendo de mañana parisino.
«Pero es que nadie se pone guantes para hacer masa de empanada», se había quejado Catrin, y Colin se había encogido de hombros y había seguido dibujando el broche de strass de la estola de Lynn. Desde entonces, mediante un lento proceso de desgaste (o «de dar la lata», como lo llamaba Colin), sus creaciones se habían acercado un poquito más a la realidad, y Catrin les había cogido mucho cariño a las dos… Sobre todo a Ivy, que siempre estaba falta de ideas para la cena y cuyo marido revelaba un nuevo, e irritante, capricho con la comida una semana sí y otra no. («Bert me ha dicho que nunca le ha gustado la col rizada», «Bert me preguntó por qué tenemos que comer patatas tan a menudo», «Bert dice que está harto de carne picada»).
—¿No les importa a los fabricantes? —preguntó Donald, que se había recuperado en parte y resollaba bajito por encima de su hombro.
—¿Decir que no hay So-Bee-Fee en las tiendas? —Catrin lo miró—. ¿Quieres decir que no has oído todavía el sermoncito del señor Caradoc?
—¿Sermón de qué?
—¿De Haz-Tam? ¿El maravilloso limpiador de parrillas?
—Nunca he oído hablar de él.
—¿Ni de Kleeze? ¿El quitamanchas?
—No.
—¿Ni de Effika? ¿Brimmo? ¿Kalma-tina?
—Te los estás inventando.
—De verdad que no. —Sacó las páginas de la máquina de escribir y las unió con uno de los seis clips que aún quedaban en la oficina—. Según el señor Caradoc, estaban en el armario de todas las criadas hasta la Gran Guerra, y luego las fábricas de Kleeze dejaron de producir Kleeze y empezaron a producir en serie máquinas excavadoras para zurdos, o lo que quiera que fuese, y a nadie se le ocurrió que, cuando todo acabara, a la gente se le habría olvidado que habían usado Kleeze alguna vez.
—¿Te refieres a que habrían olvidado que en todo el país, ni una mancha con Kleeze? —dijo Donald, alegre, al tiempo que volvía a sentarse y ponía los pies sobre la mesa.
—Así que el señor Caradoc dice que es nuestro deber recordar que tenemos una obligación para con nuestros clientes: mantener vivo el recuerdo de sus productos, estén o no disponibles en las tiendas. Y en el caso de So-Bee-Fee, no lo está. Al menos desde hace un mes o dos.
—¿Por qué no?
—Han desviado el ingrediente principal para salsa de carne destinada a las tropas.
—Y con lo de «ingrediente principal» se refieren a…
—Azúcar quemado, dice el señor Caradoc.
—¿No carne de vaca?
—No. —Catrin se calló un instante—. No hay carne en el Extracto de Carne. —Al pensarlo aún se sentía violenta, aunque la idea hizo reír a Donald. Se puso de pie—. Más vale que corra.
—Pues buena suerte. Creo.
—Qué poco entusiasmo.
—No quiero que te vayas. Es agradable tener a una chica por aquí.
—Gracias.
—Sobre todo, una chica como tú.
Donald se puso como un tomate y empezó a buscarse un cigarrillo en el bolsillo con mucho aspaviento. Catrin subió la escalera hasta el cuarto que a Colin Finch le gustaba llamar su estudio y llamó a la puerta entreabierta.
—¡Pase!
Su corpulenta silueta se recortaba en la ventana, mirando los plátanos de Fitzroy Square.
—Quiero su opinión, señorita —dijo, sin volverse, con la voz atascada en una nota de eterna melancolía—. El Punto de Vista Femenino. Eche una ojeada al boceto.
Catrin se acercó al tablero de dibujo y examinó a la rubia neumática del Servicio Territorial Auxiliar que, con botones reventones, posaba junto a la rueda de un camión.
—¿Le parece a usted atractiva? —preguntó Colin.
Catrin vaciló. Aunque Colin siempre pedía pareceres, en realidad no le interesaban a menos que coincidiesen por completo con el suyo.
—Sí… —contestó ella.
—¿Sí, qué? Suéltelo.
—Sí… de una forma un poco falta de sutileza.
—¿Quiere decir zorrón?
—No. Tanto como eso no.
—¿Fulanesca?
—Pues quizá un poquitín. ¿Para quién es?
—Para McLean. «Hoy Molly Brown se ha mcleanado los dientes». Me pregunto si es una chica McLean.
Catrin tardó uno o dos segundos en formular una respuesta diplomática.
—Si quiere que le sea sincera, Colin, no estoy segura de que nadie vaya a mirarle los dientes.
Él dio un suspiro.
—Qué brujas son las mujeres. ¿Ha traído usted su material?
Ella se lo dio.
—Me temo que debo irme ya.
—¿Y eso por qué?
—La entrevista. Aunque estoy segura de que estaré de vuelta poco después de mediodía.
Colin se volvió a mirarla.
—¿Qué entrevista?
—En el Ministerio de Información. Le enseñé a usted la carta la semana pasada.
—Ay, Dios mío —exclamó él, en tono feroz—, es verdad, se me olvidó. Un recluta más para la sección de lemas.
—¿Cree usted que eso es lo que haré?
—Lo más probable. «No comenten nada con extraños y coman más ciruelas». Aunque seguro que se pasará casi todo el tiempo mecanografiando memorandos. «Estimado Cecil —adoptó una voz aguda y remilgada—: respecto al suyo del uno de los corrientes, estudiaré el asunto de la enmienda a la Cláusula 9 del Impreso 3/B7 en cuanto la situación internacional lo permita…». —Se volvió de nuevo hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal—. Pronto no quedará nadie que escriba textos publicitarios —dijo—. Los productos se venderán en gigantescas cajas de cartón rotuladas con el sello: «Arroz» o «Brillantina». A la pechugona Molly Brown la sustituirá una etiqueta que diga: «Lávese los dientes por orden del ministro de Higiene».
Suspiró de nuevo y empañó el cristal que tenía delante.
—De verdad que tengo que irme —dijo Catrin, cuando el momento de introspección se dilató hasta el medio minuto.
—Pues muchísima suerte —repuso Colin, en tono nada sincero—. No vaya usted a resbalar en todo el papeleo.
*
Desde lejos el Ministerio de Información parecía casi telúrico, un risco de greda que se elevaba por encima de los disparejos tejados de Fitzrovia. Desde la entrada principal, donde Catrin se detuvo a darse un ligero retoque en una media para que el abrigo le escondiera el zurcido, parecía más bien un enorme mausoleo.
«¿Autorización?», dijo el policía de la puerta, y Catrin le entregó la carta (División H/HI/F, Sala 717d, Swain). Con una inclinación de cabeza, el policía le indicó que pasara.
Estaba claro que la Sala 717d había formado parte de un pasillo antes de que tres paneles de madera contrachapada la transformaran en un espacio de dimensiones justas para que cupiesen una mesa de escritorio y dos sillas. Catrin llevaba esperando sola casi diez minutos cuando un joven cuyo nombre no oyó bien asomó la cabeza por la puerta y, al ver que no estaba ocupada, procedió a sentarse, abrió una carpeta y, sin más explicaciones ni preámbulos, le leyó una serie de chistes. Cada vez que remataba uno la miraba de pronto, es de suponer que esperando una risa, pero dado que su forma de hablar poseía la misma comicidad de quienes anuncian los trenes en los andenes, costaba complacerlo, y Catrin notó que la boca se le agarrotaba en una horrible mueca fingida.
—Sólo uno más —dijo él, después del cuarto—. Un vigilante de Precauciones ante Ataques Aéreos entra en una carnicería y mira lo que el carnicero tiene expuesto. Luego ve que el carnicero está partiendo carne con el cuchillo al revés, con el filo para arriba. «Voy a pedir que le den una medalla», dice el vigilante. «¿Por qué?», pregunta el carnicero. «No he hecho nada de mérito». «Huy sí, sí que lo ha hecho usté».
El joven frunció el ceño, y se produjo un instante de silencio mientras releía la línea, moviendo los labios.
—Lo siento muchísimo —prosiguió—, claro, están transcritos de conversaciones de verdad, de ahí el elemento de incorrección que tiende a dificultar enormemente la lectura. De cualquier modo, el carnicero dice: «No he hecho nada de mérito», y entonces el vigilante dice: «Huy sí, si que lo ha hecho usté, no tiene usté luces ningunas».
Se echó hacia atrás en la silla y miró a Catrin con gesto expectante. Se produjo un largo silencio.
—¿Ha comprendido usted el juego de palabras? —preguntó el joven, con el ceño fruncido.
—Sí.
—¿Comprendió usted que «luces» se emplea aquí como sinónimo de inteligencia, viveza mental?
—Sí.
—Y, por lo tanto, el comentario final del vigilante juega con el acostumbrado grito del vigilante de PAE: «Apaguen las luces».
—Sí.
—Pero ¿el chiste no le pareció divertido?
—No, la verdad es que no. Quizá… en otro contexto.
—¿Quiere usted decir en un foro más jovial, como un establecimiento donde se consume alcohol?
—Sí, tal vez.
El joven anotó algo.
—¿Y diría usted que su opinión sobre la autoridad y/o capacidad de los vigilantes de Precauciones ante Ataques Aéreos se vería afectada en sentido adverso al oír esta pieza humorística concreta?
—No creo, no, claro que mi marido es vigilante a tiempo parcial.
—Entiendo. —Él anotó algo más—. Y si esta pieza humorística concreta se emitiera por radio, ¿cree usted que afectaría a su opinión acerca de la autoridad y/o la capacidad de la BBC para…?
La puerta del pasillo se abrió de pronto y dejó pasar a dos hombres.
—Lárgate, Flaxton —dijo el más joven y guapo de los dos—, nadie quiere oír tus chistes.
Flaxton cerró la carpeta dando un golpetazo y se puso de pie.
—Todos tenemos trabajo que hacer, Roger —respondió, con algo parecido a un aspaviento—. Resulta que el mío es levantar la moral, mientras que por lo visto el tuyo es socavarla.
—No, el tuyo es contar mal unos chistes desastrosos y, en realidad, el mío es intentar que se haga algo. ¿Has oído ese del subauxiliar subalterno que estaba en Información de Interior y lo trasladaron a Recepción y Servicios?
—No —repuso Flaxton, procurando llegar a la puerta.
—Pues ya lo oirás.
La puerta se cerró, y el que había hablado miró de nuevo a Catrin, le dirigió una encantadora sonrisa y le tendió la mano.
—Roger Swain, subcontrolador suplente subalterno de la división cinematográfica. Siento muchísimo nuestro retraso y que se viera usted sometida a Flaxton. Su sección realiza una encuesta de humor para estudiar el punto de vista del público respecto a los servicios de defensa civil, y se ha quedado sin víctimas en el edificio. ¿Se ha reído usted?
—Me temo que no mucho.
—Bien.
—¿División cinematográfica?
—Exacto. Señorita Cole, ¿verdad? ¿O señora?
—Señora.
—¿Su marido está en el ejército? ¿O es otro chupatintas como nosotros?
—Es artista, pintor.
Catrin pronunció la palabra con orgullo.
—¿Pintor? —Roger alzó una ceja—. Quizá lo conozca.
—Ellis Cole.
—Me suena. ¿Cargaderos de pozos mineros, chimeneas vomitando humo, ese tipo de cosas?
—Eso es.
—¿Y se mantiene ocupado?
—Le han hecho un contrato temporal en el Comité de Artistas de Guerra: cuatro cuadros para el Ministerio de Suministros.
Ella sabía que aquello no era mucho, pero Roger hizo un cortés gesto de asentimiento.
—Magnífico. Bueno, creo que deberíamos empezar. Le presento…
—Buckley —lo interrumpió, lacónico, el de más edad, al tiempo que se sentaba en una esquina de la mesa y cruzaba los brazos sobre la repisa de su panza; tenía un bloque de pelo rubio, un estrecho bigote pelirrojo y unos dientes de aspecto algo afilado. Sonreía, pero el efecto era más rapaz que acogedor—. Me han dicho que soy asesor especial —añadió—, aunque resulta que no lo bastante especial como para que me paguen. Eres galesa, ¿no?
—Sí.
—Qué le vamos a hacer. Y además eres mucho más joven de lo que pensé que serías. ¿Qué edad tienes, veintiuno, veintidós años?
Hablaba en tono acusador. Catrin sintió que empezaba a sonrojarse.
—Casi veinte —respondió.
—Por todos los santos… Toma. —Le pasó un delgado fajo de papeles por la mesa—. Léelo. Dime qué te parece.
Ella lo miró con aire indeciso.
—Léelo —repitió él, despacio, y ella se apresuró a inclinar la cabeza.
Era un breve guion, mecanografiado sin demasiado esmero en un papel tan fino que veía la sombra de sus dedos a través de cada hoja.
COGER EL TORO POR LOS CUERNOS
1. EXTERIOR. FÁBRICA DE ARMAMENTO BROWN, NOCHE
Ruido de maquinaria etc.
2. INTERIOR FÁBRICA
Hileras de cadenas de montaje, mujeres trabajando sin parar fabricando casquillos de bala. Primer plano de 2 jóvenes en partic. Hablan a gritos por encima del ruido de las máquinas.
RUBY
¿Vas a algún sitio especial esta noche, Joan?
JOAN
Sí, he quedado con Charlie en el Palais, tiene permiso de fin de semana y me muero por un baile. ¿Y tú?
RUBY
No, es que estoy cansadísima, llevo trabajando siete días seguidos. Pienso quedarme en casa y acostarme temprano.
JOQN
Y muy bien que harás, yo me pasaría una smana entera durmiendo. A ver si llega pronto el final del turno.
RUBY
Quedan cinco minutos nada más.
JOAN
¡Sólo cinco minutos para acabar, chicas!
Las demás aplauden y luego siguen trabajando.
3. INTERIOR DESPACHO ACRISTALADO EN UN LADO DE LA FÁBRICA
Una encargada trabaja con el papeleo. El reloj que tiene detrás marca las ocho menos un minuto. Suena el teléfono.
ENCARGADA
Encargada de día al aparato. Ah, hola, señor Carr. Sí, sí, hemos atendido el pedido sin problema. Sí, exactamente.
La manecilla del reloj llega a las ocho en punto, y suena un timbre.
4. INTERIOR FÁBRICA
Las mujeres de la cadena de montaje empiezan a apagar las máqui.as, salen de la fábrica y pasan deprisa por delante del despacho.
5. INTERIOR DESPACHO
ENCARGADDA
Perdone, señor Carr, ¿qué ha dicho? ¿Un pedido de emergencia? ¿Necesita cien gruesas de balas? ¿Para mañana por la mañana?
Joan y Ruby, al pasar ante la puerta abierta del despacho, oyen esto y se miran haciendo una mueca.
Esperan a oír lo que dice la encargada.
ENCRAGADA
Me temo que va a ser imposible. Mis chicas llevan todo el día trabajando sin parar, están exhaustas.
Todo un grupo de muchachas escucha ya junto a la puerta.
ENCARGADA
No, no puedo pedirles que se queden, ni aunque sea por nuestros soldados.
Ruby se muerde el labio.
ENCARGADA
No, lo siento, señor Carr, sé que nuestras tropas lo necesitan desesperadamente, pero me pide usted que presione a mis trabajadoras más allá de sus posibilidades físicas, y yo no puedo…
Ruby toma una decisión.
RUBY
¡Vamos chicas! ¡El trabajo tiene que hacerse, y nosotras somos las que podemos hacerlo!
6. INTRIOR FÁBRICA
Con una fuerte ovación, las mujeres vuelven corriendo a las máquinas y las conectan otra vez.
7. INTRIOR DESPACHO
ENCARGADA
(sonriente) Señor Carr, no va a creérselo, pero ha ocrrido algo maravilloso de veras…
8. INTERIOR FÁBRICA
Cadena de mont. funcionando a toda pastilla.
—¿Qué te parece? —preguntó Buckley.
Catrin lo miró, tratando de calibrar el nivel de la pregunta.
—¿Quiere decir, qué me parece el mensaje patriótico? —respondió ella vacilante, tirando por alto. No recibió respuesta y bajó la mirada—. ¿La forma de exponerlo, quiere usted decir? No estoy familiarizada con esto, pero me parece que es desigual, estoy segura de que… ¿o se refiere usted al trabajo de mecanografía? Hay muchos errores, yo podría revisarlo con…
—Hablo del guion —la interrumpió él. Su voz tenía un rastro de acento norteño, no oculto del todo—. ¿Es un buen guion? ¿Sería una buena película?
Catrin se encogió de hombros en un gesto de impotencia.
—No sé nada de películas. ¿Está usted seguro de…?
—Vuelve a leerlo —insistió él—. Imagínate que fueran chicas de verdad que mantienen una conversación de verdad y dime exactamente qué te parece lo que Joan le dice a Ruby y lo que Ruby le dice a Joan.
Con aire tímido, Catrin obedeció.
—¿Y bien?
—No creo que ha… —empezó a decir, y de pronto se calló a mitad de palabra; se le acababa de ocurrir una idea horrible.
—Yo no lo he escrito —aclaró Buckley, interpretando su gesto—. Di lo que quieras.
—No creo que hablen como si estuvieran en una fábrica. Aquí dice que gritan por encima de las máquinas, pero se lee como si estuvieran en un sitio tranquilo, charlando mientras toman una taza de té.
—¿Y cómo hablarían en una fábrica?
—Supongo que de forma abreviada para no quedarse sin voz. Con medias frases. «¿Sales esta noche?». Algo así.
—De acuerdo. ¿Algo más?
Catrin miró el guion otra vez.
—La llamada de teléfono.
—¿Qué le pasa?
—Pues que en la vida real nadie repite lo que la otra persona acaba de decir: el pedido de emergencia, las cien gruesas de balas y demás. Queda falso.
—¿Ah, sí?
Roger se inclinó hacia delante.
—¿Y el mensaje patriótico, por usar sus palabras? Si usted estuviera haciendo balas, ¿cree que la inspiraría para trabajar un turno extra?
—Yo creo… —¿Había una respuesta correcta? Catrin intentó contestar con tacto—. Yo creo que a lo mejor me parecía demasiado poco realista.
—¿Demasiado poco realista como para tomarlo en serio?
—Sí.
Roger asintió con la cabeza y se sacó una carta del bolsillo.
—Ya está usted en la tripulación —dijo, en tono irónico, mientras desdoblaba el papel—. Permítame que le lea una cosa. Nuestro actual jefe de la división cinematográfica recibe con regularidad informes desde el terreno, por así decir, y éste es del encargado del cine Granada de Woolwich. Dice como sigue: «Nuestro público, formado por gran cantidad de trabajadores del Arsenal (casi todos mujeres), recibió el corto del Ministerio de Información Hacer de tripas corazón con risas satíricas y entre exclamaciones de “¡Oh!” y “¡Sí, claro!”». —Volvió a meterse en el bolsillo la carta y se cruzó de brazos—. El actual jefe de la división cinematográfica dice que en nuestros cortometrajes se necesita hacer más hincapié en un punto de vista femenino convincente y realista. Buckley, que ha escrito un par de guiones o tres…
—Treinta y tres películas, catorce cortos y un serial de radio —intervino Buckley.
—… ha visto el trabajo de usted…
—Los anuncios de salsa de carne —precisó Buckley.
—… y, por lo visto, piensa que tiene usted cierto oído para los diálogos de mujeres.
—Que podría —concretó Buckley, toqueteándose una uña—. Que podría tener cierto oído. Que al final…, dedicándole tiempo y recibiendo muchas enseñanzas y asesoramiento de alguien paciente y entendido, podría aprender a redactar una línea o dos de diálogo.
—Y, como es lógico —prosiguió Roger—, dado que jamás haríamos caso omiso de una recomendación tan apabullantemente entusiasta venida de un experto de su talla, se nos ocurrió contar con usted. Trabajamos en una serie de cortos nacionales para Seguridad Interior, coproducidos con una compañía independiente. Puede usted sumarse a los chicos de guiones de la quinta planta el lunes y ver cómo le va. ¿Alguna pregunta? ¿Señora Cole?
—No. —Catrin no pudo decir más.
Al llegar, durante el trayecto de cinco minutos entre la entrada y la Sala 717d, mientras pasaba por delante de paredes de archivadores y cajas de carpetas, por delante de reuniones tan escasas de sillas que los participantes estaban sentados en papeleras puestas bocabajo, por delante de mecanógrafas cuyas manos eran un pálido borrón, había pensado que veía su futuro inmediato: un cuchitril de madera contrachapada compartido y un sinfín de taquigrafía. La nueva realidad le resultaba demasiado extraña como para asimilarla.
Roger se levantó.
—Tendrá que ir a personal antes de marcharse, le indicaremos la dirección correcta. Ayer oí otro nombre que nos dan —añadió, dirigiéndose a Buckley, mientras salían en fila del despacho.
—¿Cuál?
—El Ministerio de Malformación. Dicho en serio, por una mujer en el autobús.
—No está mal.
—Mi preferido por ahora es el Misterio de Información. Muy apropiado.
—Me han contado que Reith se ha ido.
—Sí, la semana pasada, de momento estamos entre ministros. Dicho sea de paso, el dato es de conocimiento público señora Cole, así que no debe preocuparse por si son palabras dichas a la ligera. Me temo que esto es como el tiro al blanco de una feria: llevamos dos ministros desde septiembre, y tres jefes de la división cinematográfica en cinco meses. El penúltimo nos llegó de la National Gallery; pensaron que nos daban a alguien que era un auténtico experto con las imágenes. —Se rio con disimulo de su propio chiste y se detuvo junto a una pared de ascensores—. Vaya a la sexta planta —le dijo a Catrin—, y vuelva a preguntar. Hasta la semana que viene.
Le estrechó la mano y esperó a Buckley, que se asomaba a otra de aquellas chozas de madera de tres tabiques.
—Diablos —comentó Buckley—. Es como un hormiguero.
—No —repuso Roger—. Las hormigas se ayudan. Adiós, señora Cole.
Catrin pasó la tarde en Finch & Caradoc dándole vueltas al material para una crema facial inencontrable ya, mientras todo el rato pensaba en las veces que había visto surgir de la oscuridad el letrero «El Ministerio de Información Presenta». Asociado con su aparición había un ruido característico del público, una expresión vocal que no llegaba a gemido, más bien un alivio de tensión, como si se diera permiso para seguir charlando, doblando abrigos y acomodándose antes de que empezara la parte importante de la velada. Recordaba muy poco de las películas en sí —alguna que otra magnífica vista de un campo tachonado de almiares («esto, pues, es Gran Bretaña…»), un hombre que llevaba cuello duro hablando de bonos de guerra, o una demostración de cómo utilizar correctamente un bieldo—, todas sobre asuntos sanos, pero indigestos; el plato de col que había que comerse antes de la carne. Los diálogos, vivaces o no, eran mínimos.
¿Sales esta noche, Joan?
Al Palais con Charlie. ¡No veo el momento!
A las cinco y media no había conseguido nada que pudiera considerarse trabajo aprovechable, y Colin Finch le dijo que se fuera a casa; en lugar de eso, cogió el metro directamente hasta Paddington e hizo cola durante diez minutos en una tienda de patatas fritas antes de seguir el camino conocido por una estrecha calle que discurría en paralelo a las vías del tren, dejando atrás una serie de almacenes, hasta llegar al garaje abandonado donde Ellis tenía el estudio. «Techo de cristal», le había explicado él la primera vez que Catrin fue allí; una ventaja que, por lo visto, compensaba el retrete sin asiento, la falta de agua caliente y las atroces corrientes de aire que silbaban por entre las puertas dobles. Las normas del oscurecimiento suponían una nueva pega, y al anochecer los inquilinos tenían que encaramarse al tejado y pasar media hora poniendo un conjunto de contraventanas caseras sobre los cristales; justo eso era lo que Ellis, subido a una escalera de mano, hacía cuando ella llegó y atravesó las sombras sin ser vista hacia el rincón toscamente tabicado donde él trabajaba.
Como de costumbre, todo estaba en orden: las botellas de linaza y aguarrás, limpias y tapadas; los lienzos terminados, apoyados unos en otros y cubiertos con un paño; la madera para los bastidores, atada en un haz debajo de una mesa. El único cuadro visible apenas estaba empezado: líneas de carboncillo y una capa grisácea brindaban una vista fantasmal de un gigantesco objeto cilíndrico y una pequeña figura que se asomaba al interior.
El cuaderno de Ellis estaba sobre la mesa. Catrin lo cogió, pasó las páginas hasta la entrada más reciente y vio que leía con facilidad los diminutos comentarios garabateados que él había hecho durante su visita a una fábrica de artillería.
Obus antiaér guardados en filas en suelo almac – a los 10 mins allí pierdes todo sentido proporción, obus empiezan a parecer hileras d balas.
Vigas ponen rejilla d sombra en suelo.
Hombre revisa calibre d batería antia, cabeza metida en cañón como domador leones.
Catrin volvió una o dos páginas.
Laberinto blanqueado, nº en cada ruta.
Mapas tan grandes q a 1ª vista parec papel pared estampado.
Aquél era el anterior contrato temporal del Comité de Artistas de Guerra: dos cuadros de las salas de control subterráneas de los vigilantes de Precauciones ante Ataques Aéreos de Kensington. Ellis había terminado el encargo y luego se había alistado como vigilante voluntario.
—Debería pintar esta guerra desde dentro —dijo, con su acostumbrada seguridad.
Por encima de ella, otra contraventana encajó con un golpe, y Catrin oyó la voz de Ellis, poco clara a través del cristal. La primera vez que lo vio ante el caballete de verdad, se había esperado brío, sudor e inspiración galopante, y en el fondo sufrió una desilusión; su técnica estaba completamente desprovista de dramatismo. Él pintaba de manera concienzuda y metódica, mezclaba los colores con tranquila concentración y se pasaba minutos estudiando los bocetos previos. Desde entonces Catrin había aprendido que si lo que necesitaba era inspiración al galope, no tenía más que mirar a Perry, que trabajaba en un cubículo al otro lado del garaje y que hacía poco, sin querer, había pintado encima de una mosca que se había posado un momento en el lienzo. Su obra no tenía ni punto de comparación con la de Ellis.
Sin pensarlo, empezó a hojear la libreta desde el principio, buscando el momento en que lo había visto entrar por la puerta del Café Rivoli de Ebbw Vale, hacía dos años y medio. Le sirvió sardinas sobre pan tostado y una taza de café, y se puso como una cereza cuando él la sorprendió mirando por encima de su hombro el cuaderno de bocetos, los dibujos enérgicos, sobrios.
—Son buenísimos —dijo ella, con timidez—. Es la fundición, ¿verdad?
Él hizo un gesto afirmativo. Estaba en Ebbw Vale quince días, le dijo, tomando apuntes.
Y además era pintor, pintor de verdad, catorce años mayor que ella, y acababa de volver, herido, de la guerra civil española, y esa noche la esperó a la salida del café y la besó en un portal enfrente del cine, y hasta ese instante ella había confiado en que un diploma de taquigrafía y mecanografía de un curso nocturno en Merthyr tal vez fuese el billete que la sacara del número 12 de Barram Terrace y la alejara de una madrastra recién adquirida, que iba dejando desagradablemente claro que en aquella casa sólo había sitio para una mujer. Se había imaginado un futuro en algún lugar lejano como Swansea —un empleo en un servicio de mecanografía quizá, una cama en una residencia para chicas solteras—, pero cuando Ellis se marchaba a Londres, diez días después, le dijo: «Ven conmigo, si quieres», y eso hizo ella, escaparse con él, y, oh, qué atrevimiento.
—Y te seré útil —le había prometido a Ellis—. Te cuidaré estupendamente.
Aunque, a pesar de todos sus esfuerzos, no valía mucho como cocinera y parecía no poder planchar una camisa sin dejar marcas triangulares de quemaduras; y además, como no había llegado a terminar la parte de taquigrafía del curso, al principio le costó encontrar un trabajo que le permitiera contribuir con una suma decente al alquiler del estudio y el piso. Tuvo suerte de dar con el señor Caradoc, que se mostraba tremendamente sentimental con los recuerdos de su infancia pasada en Gales, y a quien no le importaban unos cuantos errores.
Fundición Ebbw
Gotas d vapor, hasta últma supficie negra
Mugre & pureza metálica, oscuridad & luz cegadora, cielo & infierno. Blake
Veo oveja mira x enrejado almac. Inesperadamente blanca.
No se hacía mención de ella en las notas. No era esa clase de diario, desde luego.
Las últimas contraventanas cayeron con un porrazo y durante unos segundos reinó la más absoluta oscuridad hasta que las luces se encendieron de repente. Perry, que estaba junto al interruptor, gritó: «¿Se ve algo?», y desde el tejado llegó un «no» por respuesta, y al cabo de medio minuto Ellis se coló con cuidado por la puerta doble.
Catrin lo saludó con la mano.
—Os he traído algo de comer —dijo, y los dos hombres cruzaron sin prisas, hablando, y Ellis le rodeó la cintura con un brazo y se la acercó—. Nunca adivinarías… —empezó a decir ella.
—No me importaría tanto —aseguró Perry, prosiguiendo la conversación— si no fuera por el hecho de que la mayor parte de lo que compra, salvando a los presentes, claro está, la mayor parte de lo que compra el Comité es del todo anodino, joder, guarderías de chiquillos, y empleados de banco con cascos metálicos, y bonitas estelas de vapor sobre campos de cebada, e incluso cuando surge la posibilidad de mostrar la guerra, la guerra de verdad, ¿a quiénes eligen para mandarlos a Francia con la Fuerza Expedicionaria Británica? A malditos ilustradores, a ésos eligen. ¿Y a quién rechazan, aunque ofreció sus servicios? Nada menos que a Bomberg, pobre diablo.
—Les parece demasiado izquierdoso —contestó Ellis—. Y lo mismo quienes fuimos a España.
—¡Rechazaron a Bomberg! —repitió Perry, incrédulo.
—Traigo una noticia —dijo Catrin.
—Y cuando empiecen los bombardeos en Londres —añadió Perry, al tiempo que alargaba la mano para coger una patata frita—, cuando la muerte esté en cada casa, ¿a quién escogerán para que pinte esa destrucción? —Hizo una pausa dramática—. A los malditos ilustradores, a ésos. Seguro que andan dándose cabezazos contra la pared porque Beatrix Potter no está disponible.
Ellis meneó la cabeza.
—Eso cambiará. Las nuevas formas de guerra exigen nuevas formas de arte.
—Pues espero que sea así. Estoy harto de ver acartonados retratos de generales, el tipo de cosas que hace ese fulano de Eves… una técnica que no ha cambiado en veinte años. ¿Sabes que recibe un maldito sueldo del Ministerio de la Guerra?
Ellis liberó la cintura de Catrin y se puso a cortar el pescado con el cuchillo que usaba para afilar los lápices.
—Hice la entrevista —intervino Catrin.
—¿Cómo? —preguntó Ellis.
—Hice la entrevista en el Ministerio de Información. Y no te figuras dónde he terminado.
—Lemas —sugirió Perry—. «Divide y vencerás», «Tu Valor, Tu Alegría y Tu Decisión nos llevarán a la Victoria».
—No, lemas no. Han visto los anuncios que escribí para So-Bee-Fee y me ponen en la división cinematográfica. ¡Ayudando a escribir guiones!
Aguardó una reacción. Ellis asintió con la cabeza un par de veces.
—Sí, había oído que van a empezar a desviar dinero para la propaganda cinematográfica.
—Las artes efímeras —comentó Perry, en tono despectivo—.Y lo siguiente será que monten una división de ballet. ¿Y cuánto van a pagarte?
—Tres libras semanales. Trabajaré sobre todo en diálogos de mujeres. En los cortometrajes. Y me han dicho que…
—¡QUE SE VE LA LUZ! —gritó de pronto Ellis.
La figura que acababa de entrar en el garaje cerró rápidamente la puerta tras de sí y se disculpó a voces.
—Y eso me recuerda —dijo Ellis, mirando el reloj— que debo irme ya al Puesto C. Gracias por la cena, Cat.
La besó en los labios y luego se metió en la boca un último puñado de patatas fritas.
Catrin lo vio marcharse.
—¿Quieres lo que queda de ese bacalao? —preguntó Perry.
—No, gracias —respondió ella. Se sentía extrañamente desalentada. Qué pocas veces tenía algo interesante que contarle a Ellis.
—Tres libras semanales —comentó Perry, meditabundo, mientras recogía migajas de rebozado con un dedo húmedo de saliva—. Ojalá yo supiera escribir cotilleos por tres libras semanales.
EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN PRESENTA…
JUNIO DE 1940
No había silla con su nombre en el respaldo. No había camerino y, de todas formas, no había vestuario que probarse. No había coche que lo recogiera en su casa o lo llevara de vuelta al final de la jornada. El guion estaba impreso en lo que parecía papel de arroz. El único baño del estudio lo usaba cualquiera, hasta los electricistas. El director tenía ocho años. La secretaria de rodaje, noventa. El salario era un insulto.
—Agradezco mucho —dijo Ambrose al periodista de Kinematograph Weekly— poder hacer algo por el esfuerzo bélico. De veras… es casi un privilegio.
Tomó un sorbo de achicoria tibia y, por encima del hombro del periodista, le sonrió a la señora que estaba sentada en la mesa de al lado. Ella se sobresaltó. Una decepción más que añadir al catálogo de decepciones que llevaba acumuladas durante el día era que el periodista —un hombre desaliñado y entusiasta llamado Heswell— no acudiese a entrevistar a Ambrose para un artículo sobre Ambrose, sino para hacer un artículo sobre las películas que patrocinaba el Ministerio, donde Ambrose sólo servía de mero conducto de información. Al no haber —¡cómo iba a haberlo!— camerino en el estudio, se habían trasladado a una cafetería de la calle de al lado, aprovechando la pausa de media mañana impuesta por la tarea de desmontar un decorado, que dejaba mucho que desear, y montar otro.
—Tengo entendido que todo es muy sobrio —dijo Heswell, dando toquecitos a una diminuta libreta—. ¿Qué se hace… dos películas al día? ¿Setenta segundos cada una?
—Así es.
—¿Y otras dos mañana?
—Por mis pecados.
Heswell lo miró con expresión inquisitiva.
—Eso significa «sí» —explicó Ambrose, renunciando al encanto—. Lo único que espero es que el grado de sobriedad que se utiliza no trascienda a la pantalla.
—Quiere decir que espera que no se vea chapucero.
—Usted lo ha dicho, querido amigo, no yo.
—El escenógrafo empleó la palabra «simplicidad» en vez de «sobriedad». Dijo que en realidad le apasionaba el reto de conseguir algo elegante con un presupuesto minúsculo… que eso le hacía pensar mucho.
—No me diga…
Era de suponer que le hacía pensar mucho en pintar un bastidor en color marrón topo y luego poner una mesa delante y llamar a aquello «El comedor de los Brown». Ambrose miró el reloj. Resultaba extraordinario que, pese a la brevedad de los guiones, el tiempo de espera sin sentido fuese mayor aún de lo normal en los rodajes. Se dijo que tal vez valdría la pena utilizar ese tiempo extra en ir a buscar unos cigarillos decentes, ya que la semana anterior su estanquera le había endilgado una marca turca llamada Pachá que olía a lana quemada y sabía a mierda de camello.
—Pues si eso es todo… —añadió, echando atrás la silla.
—No, todo no. Quisiera preguntarle a usted por el reto de actuar en una película propagandística.
—Ah. —Ambrose bajó las posaderas hasta el asiento otra vez—. ¿Qué ocurre con eso?
—Y bien… ¿es un reto? ¿Se precisan técnicas nuevas cuando intenta usted expresar un mensaje patrocinado por el Estado en vez de una sencilla historia? ¿Es usted consciente de tener más responsabilidad de la acostumbrada a la hora de interpretar el texto? ¿Dónde acaba la caracterización y comienza el didactismo?
Heswell asió el lápiz y se quedó expectante, como si aquella catarata de tonterías mereciera una respuesta considerada. Didactismo. Ambrose no estaba seguro de lo que significaba eso siquiera. Era una de las palabras que de pronto habían aparecido en la década de 1930, inventadas, presumiblemente, con el fin de rellenar los largos y plúmbeos artículos políticos que en la actualidad dominaban todas las revistas, incluso las que en teoría se dedicaban al entretenimiento. Curioso que el Film Fun Weekly no hubiera sentido la necesidad de plantear preguntas así. Cuando en 1924 Ambrose quedó tercero en la votación de fin de año para elegir a la estrella masculina británica más popular, le enviaron una lista de «cosas que nuestros lectores quieren saber», y entre ellas aparecían preguntas tales como: «¿Cuál es su flor preferida?», «¿Qué considera usted más importante: la sinceridad o la belleza?» y «¿Cuál es su opinión acerca de las mujeres solteras que llevan “maquillaje” facial?». Tal vez fueran trivialidades, pero al menos el lector sí que terminaba el artículo con más información que cuando empezó.
Heswell seguía esperando.
—Un actor actúa —contestó Ambrose—. Igual podría usted preguntarle a un río qué piensa de su nombre: Támesis o Tíber, Rhin o Estigio, ¿qué diablos importa? Sencillamente, continúa siendo un río.
Heswell frunció el ceño, como si intentara recordar algo.
—¿Eso no era de…? —empezó a decir.
—Lo siento mucho —dijo Ambrose, poniéndose de pie—, pero voy a tener que dejarlo a usted, señor Heswell. El trabajo me llama.
Le dio un golpecito al reloj, sonrió y, al dar media vuelta, vio que le cerraba el paso un hombre bajo y completamente calvo.
—Vengo a por usté —afirmó el hombre, con voz bronca y monótona.
Era como si se dirigiese a él un bolardo de hierro.
—¿Y usted es…?
La figura alzó mínimamente la cabeza.
—Tercer ayudante de dirección —respondió, clavando en Ambrose una mirada fija, inexpresiva y gris—. Me mandan que le diga a usté que lo quieren a usté en el plató ahora mismo.
—Muy bien, muy bien —contestó Ambrose, un poco nervioso—. Pero en el futuro hágame el favor de utilizar mi nombre. Es Hilliard, señor Hilliard.
—Y el mío es Chick —lo informó el hombre, reteniendo la consonante final en el fondo de la garganta. Sonó como si quitaran el seguro de un revólver.
—¿Chick?
¿Gallinita?
—Chick. —Se produjo una pausa innecesariamente larga—. Antes criaba gallinas bantam —explicó el tercer ayudante de dirección, en un anticlímax, y después dio media vuelta (giró, podría decirse, pues la parte de detrás de su cabeza no parecía más humana que la delantera) y precedió a Ambrose al salir por la puerta de la cafetería.
Ambrose se sorprendió respirando otra vez.
Se preguntó dónde diablos buscaban los estudios la mano de obra hoy día. La movilización se había llevado la flor y nata, y era evidente que la industria del cine estaba inundada de cuajadas rancias. Por supuesto, el cargo de tercer ayudante de dirección (el título era risible de verdad, ya que no era más que el recadero) venía en muy distintos modelos, desde hijos menores de gente bien, superfinos y locos por el cine, con quienes era preciso mostrarse cortés por si más tarde se reencarnaban en directores, hasta marchitos excómicos de variedades, desesperados por pillar cualquier mendrugo, aunque ellos acostumbraban a parecer personas más que objetos de mobiliario urbano. Solían tener un nombre. «Chick» era el tipo de apelativo que Ambrose asociaba con los electricistas, que, cuando no chantajeaban al reparto y al equipo con su particular versión del manifiesto soviético, se llamaban unos a otros por un sinfín de motes zafios: «Moose», «Spud» o «Dixie».
El portero del estudio le dio paso con una inclinación de cabeza, y Ambrose se paró nada más franquear la puerta de doble hoja para encender otro cigarrillo. Por el despliegue de actividad que reinaba en el plató, estaba claro que el equipo no estaba listo ni mucho menos: la cámara estaba desmontada, una vez más; los electricistas seguían jugando al póquer, y su colega de profesión, Cecy, sentada en una caja de embalaje puesta bocabajo en la parte trasera del bastidor, bebía té en una minúscula cucharilla intentando evitar que se le corriera el carmín.
—Qué divertido, ¿verdad? —dijo al divisar a Ambrose—. Es maravilloso volver a estar delante de la cámara. Lo echaba muchísimo de menos, la verdad, no puedo fingir que no, y cuando oigo sonar ese silbato… ¡vaya, el corazón…!
Hizo un pequeño revoloteo con la mano sobre el esternón y luego volvió a lo de las cucharaditas de té, algo que permitió a Ambrose liberar los músculos faciales de la cortés sonrisa que los tenía oprimidos. Cecy Clyde-Cameron. Ambrose había estado a punto de girar sobre sus talones y marcharse cuando la vio sentada en maquillaje esa mañana, con aquellos grandes dientes repiqueteando mientras relataba los años de vacas flacas teatrales que había pasado desde su última aparición en el celuloide. Sin embargo, al verlo Cecy soltó un gran chillido de reconocimiento, y él se vio obligado a un intercambio de besos y cumplidos, y a sentarse a su lado durante la evocación de la última vez que habían coincidido en el plano profesional. ¡Cuantísimo había envejecido! Siempre se había parecido a un caballo, pero en quince años había descendido de la cuadra de carreras al carro del cervecero: todo más ancho, más pesado, más bajo que antes. Increíble, pensar que en 1925 hubieran intercambiado un beso cinematográfico de doce segundos en La puerta de su corazón, y que él incluso sugiriera una segunda toma porque le había gustado muchísimo. Increíble —espantoso—, pensar que ahora le hubiesen dado el papel de su esposa. Nada de besos en este guion, gracias al Señor, tan sólo necio diálogo. Ambrose terminó el cigarrillo y carraspeó; tenía las cuerdas vocales cubiertas de porquería turca y escupió discretamente en un pañuelo, y luego siguió sin prisas hacia el plató justo cuando Briggs, el ayudante de dirección, abría la boca para llamar a los actores.
—Guion dos, La carta, señor Hilliard, señora Clyde-Cameron —dijo Briggs, que en vez de personalidad tenía una corbata de colores—. ¿Quieren repasar el texto antes de que iluminemos?
«No», respondió Ambrose, en el mismo instante en que Cecy contestaba: «Ay, sí, querido», y se encontró sentado junto a ella en la sala de los Brown, un decorado de dos paredes con empapelado de rosas de Provenza y amueblado con lo que parecía los desechos de la tienda de un chamarilero.
Cecy frunció las facciones en una afectada sonrisa y comenzó a actuar.
—He recibido carta de April hoy —dijo—. Sus buenas cuatro páginas.
—¿Y en qué anda ahora? —preguntó Ambrose.
—Dice que ella y Tony han ideado un código ingeniosísimo de veras para que él le escriba sobre lo que está haciendo sin que nadie pueda adivinarlo.
—¿Ah, sí?
—Han pensado en una palabra que significa «en el extranjero» y en una palabra que significa «marchar» y en una palabra que significa «Francia» y en otra que significa «Inglaterra».
—Ya entiendo.
—Y en una palabra que significa «tren militar» y en una palabra que significa «regimiento» y en un número que significa la fecha y en una palabra que significa «embarque».
—Ajá.
—Es ingeniosísimo de veras.
Cecy se echó hacia atrás y se puso a hacer una imaginaria labor de punto.
—¿Y no tiene algo para «palabras dichas a la ligera»? —preguntó Ambrose—. ¿Y algo más para… hay un perro en el plató, que alguien haga el favor de echarlo… algo más para «poner en peligro mortal las vidas de los soldados»?
Se produjo un largo silencio.
—Me has desconcertado, querido, al ponerte a hablar de perros —dijo Cecy, al tiempo que dejaba las invisibles agujas de punto—. Se me ha olvidado el texto.
—Es: «Oooh, no sé» —intervino Briggs—. Y entonces el señor Hilliard dice…
—Cuando quiera apuntador, ya lo pediré —lo interrumpió Ambrose—. Mis palabras finales son: «Pues más valdría que se pusiera a pensar, ¿no?».Ese perro sigue ahí.
El animal estaba sentado tranquilamente junto a la jirafa, con una pata apoyada en un cable.
—Perdone, señor Hilliard —repuso Briggs—. Es el perro de nuestro tercer ayudante de dirección. Va a todas partes con él y no da molestia alguna. En realidad, es una especie de mascota.
—Mire esto, señor Hilliard —le dijo el técnico de sonido—. Dame la mano, Chopper.
El perro, amablemente, le tendió una pata.
—Oh, es para morirse de risa —exclamó Cecy—. Pero, claro, la escena no termina con la línea del señor Brown, ¿verdad? Según el guion, acaba cuando, horrorizada, me llevo una mano a la boca mientras, poco a poco y de manera desgarradora, me doy cuenta de las horribles consecuencias de las habladurías. Bueno, ¿sería posible que yo tuviera una labor de punto? Las manos me pedían a gritos algo que hacer durante el final de la escena, y me parece muy adecuado para el personaje. Y la carta, claro está, creo que debería tener una carta de verdad en el plano aunque no la lea… ah, y ¿esta lámpara de pie funciona?, porque creo que si hiciera punto necesitaría una luz encendida. ¿Funciona, querido?
Se produjo una interrupción mientras Briggs iba a consultar con los bolcheviques respecto a la iluminación, y Ambrose encendió un cigarrillo y apoyó la cabeza en el descolorido antimacasar. Tenía que reconocerle ese mérito a Cecy: trece años lejos de las cámaras, y sus tácticas para hacerse con el plano estaban tan en forma como siempre. A él no se le ocurría nada que realzara su papel salvo más texto. Lo mismo había ocurrido con el primer guion de la jornada: la señora Brown hablando sin parar, el señor Brown cabeceando como un tonto. Ni siquiera le habían dado un primer plano. «No da tiempo», había dicho Briggs, aunque, no se sabía cómo, sí que habían tenido tiempo para uno larguísimo, y sin duda poco favorecedor, de Cecy. ¡Y qué calidad de diálogo! «Ah, sí». «Ya entiendo». «Ajá». No había ningún trabajo de caracterización en «Ajá», ninguna sustancia, ni rastro de material con el que Ambrose pudiera modelar una figura humana. Ni siquiera era una palabra inglesa. Con «Ajá» como texto, igual podría haber estado cenando grasa de foca en una nueva versión de Nanuk el esquimal.
En ese instante tomó una decisión.
—Pippin —dijo, levantándose de la butaca—, ¿podemos hablar un momento?
Enseguida el director pareció ponerse nervioso. Era un hombrecillo de mejillas rosadas y aire amariconado al que, como a tantos otros en esta época terrible, estaba claro que lo habían ascendido muy por encima de su capacidad y experiencia; hasta este momento se había pasado la mañana entera agachado en una diminuta silla de tijera debajo de la cámara, dejando caer comentarios fútiles con voz que era un inepto balido.