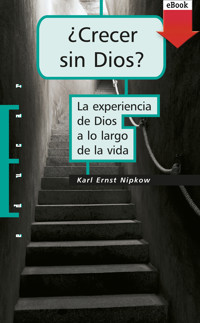
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PPC Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Educar
- Sprache: Spanisch
Uno de los clásicos de la pedagogía religiosa, escrito por el alemán Karl Ernst Nipkow. Plantea una tarea apasionante: la reformulación de la tarea educativa cristiana, a la manera de un proyecto de búsqueda y aprendizaje común entre las generaciones.Libro que ayuda a comprender los contenidos religiosos capaces de ser comprendidos y estimados con el paso de los años y desde la aportación de la psicología evolutiva. El profesorado de religión encontrará en este libro una herramienta indispensable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÓLOGO
Lo que comúnmente se entiende por religión viene señalado por su relación con instituciones religiosas y, entre nosotros, con las Iglesias cristianas. Cuán grande o pequeño sea el rol de lo religioso en la sociedad suele depender del espacio que, en cada caso, le reconoce el orden social. Con todo, donde su relevancia es experimentada de la forma más inmediata es a la manera de un dato de la propia vida: en el propio itinerario vital. El presente estudio pertenece a una serie de otros trabajos de los años ochenta en los que, sin dejar de lado otras opciones, he intentado dirigir la atención a la perspectiva biográfica y a su relevancia en la teología y en la pedagogía de la religión.
Cuando se considera el itinerario vital en su integridad y se incluye dentro del mismo a los adultos, las tareas pedagógicas adquieren una nueva configuración: llegan a abarcar a todas las generaciones y se resisten a ser interpretadas exclusivamente como problemas que nosotros, los adultos, tenemos con nuestros niños y jóvenes. Ahora descubrimos que somos nosotros mismos los cuestionados. En este sentido, las consideraciones que publicamos aquí se incluyen en una tarea que iniciamos hace varios años: la reformulación de la tarea educativa cristiana, a la manera de un proyecto de búsqueda y aprendizaje común entre las generaciones.
Lo nuevo es, con todo, la inclusión de la densa y difícil pregunta en torno a Dios: un nivel de cuestionamiento en el que no solo somos nosotros los que preguntamos por Dios, sino que más bien es él quien pregunta por nosotros. Tengo que agradecer al profesorado de Religión de Hannover que me invitaran a un congreso en torno al tema en otoño de 1984. El que muchos de sus alumnos opinaran con la mayor naturalidad que se puede crecer en la vida –bien y muy a gusto– sin Dios se había convertido en algo que les inquietaba no poco. En qué medida este tema sigue interesando a jóvenes y mayores lo pude comprobar en los dos años que siguieron al congreso, ya que tuve ocasión de presentar y proponer a discusión mis resultados de investigación y mis respuestas en no pocos lugares de Alemania y del extranjero.
Por haberme ayudado a descubrir la significación del tema he de dar las gracias a los jóvenes con los que he podido dialogar mediante sus textos escritos o en conversaciones directas. Con sus preguntas, siempre elementales y directas, y no pocas veces desafiantes, llevan hoy la situación de la religión cristiana, en lo referente a la cuestión de Dios, hasta su «punto cenital», hasta su auténtico núcleo.
KARL ERNST NIPKOW
Tubinga, en la fiesta de la Reforma, 1986
UN PAR DE CONSIDERACIONESEN TORNO A LA OBRA
Este libro trata de un tema de vital importancia: la biografía de cada uno. Y de sus alternativas: con Dios o sin Dios. Mediante estas breves palabras queda señalada la relevancia de la publicación de Karl Ernst Nipkow, que data de 1987. Si a ello añadimos que, desde entonces hasta hoy, importantes instituciones sociales de prestigio como la familia, el trabajo, la política o la religión han seguido perdiendo, también entre nosotros, su anterior capacidad de guiar la vida de los individuos, no habría de extrañarnos observar cómo muchas personas optan por construir e impulsar –cada uno a su manera– su propia biografía. La situación, con todo, da lugar a preguntas. Trazar el propio itinerario, pero... ¿desde qué punto de partida, en previsión de qué objetivos o metas, según qué plan estratégico u «hoja de ruta», con qué recursos para situaciones de inevitable contingencia? Sin pararnos a buscarla, parece venir a nuestro encuentro aquella pregunta que se dirige al ser humano en el segundo relato del Génesis: «¿Dónde estás?».
Movido por esta pregunta, y consciente del valor de la perspectiva biográfica tanto en la teología como en la pedagogía de la religión, el autor comenzó a poner el foco en esta notable dimensión ya en los primeros años de la década de los ochenta. Era la época en la que la psicología evolutiva, tras haber dedicado su primera atención a la infancia y a la adolescencia, descubría ahora el valor de las grandes transformaciones que tienen lugar en la vida adulta y abría así el arco de su interés para integrar esta fase –a modo de tramo bien relevante– dentro del itinerario vital que va trazando su desarrollo en etapas evolutivas muy diferentes. Con esta ampliación, la psicología evolutiva se convertía en investigación sobre el itinerario biográfico de la persona.
En consecuencia, las grandes corrientes que hasta entonces habían mantenido su dominio –tanto la psicoanalítica de Freud como la cognitiva de Piaget– fueron propiciando visiones cada vez más integrales del ser humano, tanto en lo referente al razonamiento moral (Lawrence Kohlberg) como también al pensamiento religioso (Fritz Oser) y a la búsqueda de sentido en la vida con inclusión de la fe (James W. Fowler).
El panorama presentaba así un nuevo encuadre de dimensiones que hacía ahora posible una recepción cuidadosa de los conocimientos brindados por una psicología de corte preferentemente angloamericano. Es precisamente en ese marco de ciencias humanas y sociales, hasta entonces inédito, donde nuestro autor establece –en calidad de pedagogo de la religión– un diálogo de «convergencia crítica» entre el interés, indudablemente honesto, por el logro de la biografía humana (pedagogía) y la propuesta de una fe cristiana que llega a su propia reflexión (teología).
El proceso dialogal entre ambas dimensiones permite entrever, por otra parte, que en el sustrato de la psicología evolutiva y de sus visiones subyace una determinada antropología, según la cual la persona es, ella misma, la que construye y crea sentido. Es en este punto donde Nipkow –de nuevo en calidad de pedagogo de la religión– tendrá que hacer su reclamación, movido no en último término por su interés en el auténtico desarrollo humano a lo largo de las fases de la vida. Su alegato, perceptible entre líneas a lo largo del libro, pudiera quedar formulado en los siguientes términos.
La pedagogía de la religión hace bien en afirmar y subrayar sin recelo los rasgos emancipatorios que la psicología destaca al presentar ante nuestros ojos al ser humano como un sujeto eminentemente activo en los procesos que conducen al logro de su propia autonomía. Por otra parte, y ante lo que sería una transgresión metafísica, es necesario recordar que la actividad indiscutiblemente constructiva del hombre no puede pretender crear, desde sí misma, el sentido de la vida. Esto último no es producción del hombre mismo y su logro no está asegurado por el recurso a las recetas técnicas de los expertos de uno u otro campo. El sentido de la vida –y esto es ya antropología teológica desde la experiencia religiosa cristiana– le es brindado al ser humano a modo de regalo y don gratuito, y es precisamente en la actualidad de su propio itinerario vital donde se le puede manifestar a modo de promesa, llegando a convertirse en una certeza suficiente para el vivir y el convivir. Sin esta perspectiva, que es central en el autor, y que, con unas palabras u otras, se da a conocer a través de los diferentes capítulos, no se entendería el ductus de esta obra de Nipkow.
El primer capítulo de la obra, abierto a la cuestión en torno a Dios, hace resonar desde el principio el leitmotiv que acompañará los diferentes movimientos de su sinfonía.
El segundo capítulo trata de la relación con Dios en la infancia; su detenida lectura habrá de determinar si nuestro modo actual de acercamiento a la cuestión –en catequesis y enseñanza religiosa escolar– supera con creces el nivel de esta obra o si la aportación de Nipkow sigue manteniendo su carácter de vigente actualidad.
El capítulo tercero, sobre la cuestión de Dios en la fase juvenil, no tiene desperdicio por cuanto recoge y ordena testimonios de una fe residual, que interroga y busca a un tiempo, se da a conocer en ocasiones como contrariada, pero sigue manteniendo su interés. El que una investigación de los años ochenta del siglo pasado siga siendo actual puede depender de la capacidad del lector a la hora de comparar generaciones de jóvenes algo distintas en el tiempo y detectar posible aspectos de continuidad y discontinuidad.
Posiblemente será el capítulo cuarto –en torno a la relación con Dios en los tramos de la vida adulta– el que contenga las referencias que con mayor claridad identifican al autor en su propia confesión cristiana. Junto con su interesante trazado, tributario de las aportaciones angloamericanas anteriormente citadas, la alusión algo desarrollada que dedica Nipkow a figuras relevantes como los reformadores Martín Lutero y Calvino, el obispo protestante de Moravia Juan Amós Comenius –reconocido universalmente como padre de la pedagogía y con cuyo nombre funciona actualmente un programa europeo para la movilidad y cooperación de centros educativos de educación básica– y al filósofo y escritor Johann Georg Hamann, pueden resultar de gran interés para quienes, como los lectores de habla española, tenemos sobre todo acceso a las grandes referencias que nos acompañan desde nuestros propios orígenes.
MIKEL AMAS
KARL ERNST NIPKOW Y EL NIVELDE LA PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN
Desde hace aproximadamente cien años, la disciplina que, ajustada a cánones de rigor académico, investiga la socialización, la educación y la formación religiosas lleva el nombre de pedagogía de la religión. Habrá sido el teólogo y pedagogo católico U. Hemel quien, hace algo más de dos décadas1, ha logrado clarificar de modo convincente la cuestión en torno al estatuto epistemológico de la disciplina dentro de la totalidad del universo teológico, al haberle asignado –en calidad precisamente de teoría de la comunicación religiosa– un lugar propio y diferenciado dentro de la teología práctica o pastoral.
La reciente historia de la pedagogía de la religión ha tenido su origen en el ámbito de las Iglesias de la Reforma. Razones de orden histórico, sociocultural, político e institucional explican en gran parte su emergencia –así como la del término utilizado: Religionspädagogik– en Centroeuropa. Con todo, es justo destacar que la toma de conciencia de los problemas de la práctica catequética en el mundo católico y un interés creciente por la necesaria renovación pedagógica llegaron a cristalizar, a mediados del siglo XX, en un vigoroso movimiento, con revistas y asociaciones que se convertirían en auténticos foros de comunicación y convergencia catequética, así como de recepción y aplicación de las visiones psicológicas y pedagógicas del momento. Cabe aludir, en este sentido, al influjo que dentro de la historia de la catequética católica tuvieron las visiones renovadoras provenientes de Centroeuropa con el nombre de «método de Múnich».
En la actualidad, la pedagogía de la religión, establecida como ciencia y no exclusivamente como disciplina de aplicación de la teología dogmática, investiga la teoría y la práctica de procesos de socialización, educación y formación religiosas en los diferentes escenarios vitales de las personas y de los grupos –familia, escuela, Iglesia, sociedad, etc.– y acredita, allá donde está integrada en Facultades de Teología (en especial en países del centro y norte de Europa, y, por lo que respecta al ámbito anglosajón, en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá) un nivel notable de colegialidad y colaboración interconfesional.
La relevancia de una disciplina de este formato supera, con todo, los límites confesionales de catolicismo y protestantismo, va incluso más allá de un ecumenismo de las Iglesias cristianas y se abre a un ecumenismo global y universal que busca tener en cuenta los distintos ámbitos geográfico-culturales y sus más diversos contextos religiosos. En este sentido, universidades estatales como la de Erlangen (Baviera) y Osnabrück (Baja Sajonia) albergan ya cátedras de Pedagogía de la Religión islámica, que en lo sucesivo contará igualmente con sedes de docencia e investigación tanto en Münster como en Colonia. La mirada a Austria, por su parte, permite descubrir la creación, en 2001, de un Instituto Central de Pedagogía de la Religión Budista, con sede en Salzburgo, con la intención, entre otras, de garantizar la enseñanza del budismo en las escuelas públicas a los numerosos escolares de familias de proveniencia asiática.
En lo concerniente a nuestra situación cabe decir que el quehacer de la pedagogía de la religión –al igual que en Italia y solo en parte en lo que atañe a la vecina Francia– es realizado entre nosotros día a día por innumerables personas y agrupaciones, así como por no pocas instituciones episcopales, diocesanas y religiosas –en especial sus grandes familias: jesuita, lasaliana, salesiana, marianista y marista, entre otras–, que realizan cada una de ellas su propio carisma en vinculación con la responsabilidad educativa. Se trata, por tanto, de muchas personas en muchos centros escolares y en parroquias, amén de todo un anillo de destacadas editoriales con publicaciones, revistas y materiales de texto, que, en el marco de las circunstancias sociales, culturales y legales vigentes, contribuyen a diario al buen ejercicio y a la renovación tanto de la catequesis de la comunidad cristiana como de la enseñanza escolar de la religión. Salvando la diferencia, ahora cabría ampliar la mirada y detectar algo similar, aunque con notables variaciones, en las Iglesias orientales y en las sociedades del sureste y este ortodoxos de Europa, desde Grecia hasta aquellos países, anteriormente comunistas, en los que la enseñanza religiosa escolar está volviendo a instaurarse.
Que entre nosotros mismos la pedagogía de la religión esté centrada básicamente en las tareas insustituibles de la catequesis –a lo largo de sus diversas fases– y en la enseñanza escolar de la religión es algo que no pasa inadvertido a quien se acerque a los diccionarios de referencia. Así, en el Nuevo diccionario de catequética, dirigido por V. M. Pedrosa, M. Navarro, R. Lázaro y J. Sastre (Madrid, San Pablo, 1999), la voz «Pedagogía de la religión» no aparece como tal. La voluminosa obra, de procedencia lasaliana, dirigida por el Hno. Pedro Chico González (Lima, Bruño, 2006), lleva, al menos como título, el de Diccionario de catequética y de pedagogía religiosa. Con anterioridad, el Diccionario de catequética de Joseph Gevaert (Barcelona, CCS, 1984), de procedencia esta vez salesiana, incluía ya una entrada al respecto, que curiosamente añadía entre paréntesis la denominación de origen (Religionspädagogik).
Lo cierto es que la pedagogía de la religión ha reclamado desde un principio la clarificación de su identidad propia y diferenciada. Y es precisamente en esta tarea donde ha jugado un papel insustituible el teólogo y pedagogo Karl Ernst Nipkow, de cuya numerosa producción procede la obra que hoy se brinda al lector de habla española y que, aun tratándose de una publicación de 1987, sigue manteniendo su interés y actualidad. Su autor, nacido en 1928 en la ciudad de Bielefeld, es en este momento profesor emérito de la cátedra de Teología Práctica (sección Pedagogía de la Religión) en la Facultad de Teología protestante de la histórica Universidad de Tubinga, al suroeste de Alemania.
Por lo que respecta a la indudable relevancia de Nipkow, que le ha hecho merecedor de ser considerado el Néstor indiscutible de la pedagogía de la religión, tal vez convenga recordar aquí aquellas palabras que Ortega escribió en una ocasión en referencia a su propio ámbito: que «más que todo en la vida, la filosofía es nivel». Ortega se refería en concreto a su maestro en Marburgo, el filósofo de procedencia judía Hermann Cohen, «con el que la filosofía tiene una gran deuda, porque él fue quien obligó, con un empellón sin duda un tanto violento, a elevar el nivel de la filosofía»2.
El impulso dentro de la pedagogía de la religión –no tanto a modo de «empellón», sino de apertura de horizontes y ajuste de su calibrado– fue realizado por Nipkow durante las décadas posteriores a las grandes transformaciones sociales, culturales y religiosas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Sus observaciones, reflexiones y propuestas de actuación culminarían con la presentación de su gran obra en tres tomos, publicados entre 1975 y 1978 con el título: Cuestiones fundamentales de pedagogía de la religión3. Las indicaciones contenidas en esta obra magna suya constituyen la obra de cimentación decisiva de la pedagogía de la religión hasta nuestros días, tanto en el ámbito protestante4 como en el católico5.
Uno de los pilares de su visión está constituido por el emplazamiento de la pedagogía de la religión entre la teología y la pedagogía, lo que solo resulta posible bajo condiciones de un equilibrio sumamente respetuoso. Con el fin de precisar la relación entre teología y pedagogía, Nipkow acuñó el concepto de «convergencia crítica», refiriéndose con ello a una correlación muy determinada, de modo que el interés que establece la comunicación entre ambas dimensiones tome en cuenta seriamente tanto a la una como a la otra, sin que la pedagógica resulte instrumentalizada ni la teológica sufra menoscabo en su identidad. El modelo de «convergencia crítica» designa por ello una consideración cuidada de los elementos tanto convergentes como divergentes en las dos ciencias o ámbitos que constituyen las referencias obligadas para la pedagogía de la religión. En este sentido, la obra cuya traducción se brinda ahora es una buena muestra del tratamiento de una misma cuestión –el itinerario de la propia biografía de cada cual– desde ambas vertientes, de modo que la consecuencia no sea ni la pérdida de identidad teológica ni una utilización instrumental de un saber que –en calidad de pedagogía– no es necesariamente teológico.
La propia biografía de Nipkow refleja esta tensión sostenida a la que nos hemos referido: entre 1949 y 1954 estudió Germanística, Anglística, Teología protestante y Pedagogía, y fue maestro de Educación Secundaria. Tras su promoción6 a doctor en Pedagogía, y después de asumir la función de docente en el Seminario Pedagógico de Marburgo, pasó a la Escuela Superior de Hannover, donde fue profesor de Pedagogía; desde entonces hasta nuestros días ha sido catedrático de Teología Práctica en la Facultad de Teología protestante de Tubinga y miembro asignado a la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la misma universidad.
Claves decisivas en la concepción de su teoría –que emplaza a la pedagogía de la religión en su conexión con sociedad, educación, religión e Iglesia– provienen igualmente de su experiencia en el Consejo Ecuménico de las Iglesias, especialmente en lo que atañe a las categorías que sirvieron como guía del 5º Congreso de Nairobi (1975): libertad y comunidad7. Desde una amplitud de horizontes que permite así superar la reducción de la disciplina a una mera cuestión didáctica, ajustada a necesidades de transmisión de doctrina, Nipkow accede a declarar como objeto de la pedagogía de la religión «todos los procesos de aprendizaje religioso, tanto los escolares como los no escolares... [e igualmente] todas aquellas otras experiencias y supuestos de aprendizaje religioso que –aun sin serlo de modo directo y expreso– son religiosamente relevantes y atañen, por ello, al destino educativo (y en consecuencia humanizador) de cada tiempo y de cada época»8.
Desde una concepción procesual teórica que únicamente ha podido ser sido expuesta aquí en breves palabras, Nipkow hace derivar para la Iglesia estas cuatro tareas pedagógicas básicas:
1.El refuerzo identitario a lo largo de las diferentes fases de la vida.
2.La responsabilidad para una diaconía social y política.
3.El logro de una religiosidad (auto)crítica.
4.El itinerario ecuménico.
A estas tareas enunciadas corresponden otras tantas consideraciones o fórmulas eclesiológicas que en la obra de Nipkow se explicitan más o menos como sigue:
1)La de una Iglesia sociológica realmente existente9, constituida por personas y grupos que no pocos suelen considerar «periferia» en contraposición a un supuesto centro o núcleo, pero que, en la realidad de la vida vivida y en medio del anonimato y dispersión de las actuales sociedades modernas y posmodernas, tienen derecho –desde la fe– a un refuerzo de su identidad personal y a una respuesta ante necesidades de comunicación e identificación que acompañan a la vida diaria.
2)La de una Iglesia para los demás, en continua apertura desde la individuación –tarea 1– a la realización en sociedad; una Iglesia que muestra interés tanto por las personas individuales como por las estructuras sociales, y contempla la tarea de su estabilidad y asimismo la de su transformación; y esto último en una responsabilidad configurada desde la experiencia cristiana, que unifica debidamente «salvación eterna» y «bien temporal». Esta segunda tarea –que no está muy presente en el horizonte de expectativas que la mayoría sociológica tiene con respecto a la Iglesia y a la existencia cristiana– habrá de conducir necesariamente a un largo proceso de aprendizaje.
3)La de una Iglesia crítica (en primer lugar consigo misma): capaz de ofrecer una aportación pedagógica para una interpretación –crítica– de uno mismo así como del mundo en que uno vive; con una religiosidad crítica en el sentido de la reflexividad personal y de la conciencia, mediante un discernimiento autocrítico de la religión cristiana y de la Iglesia, y con capacidad igualmente de una crítica social cristiana que incluya la autocrítica.
4)La de una Iglesia entendida como el pueblo entero de Dios, cuya dimensión horizontal presenta en el ancho mundo una pluralidad de Iglesias, movimientos y grupos que, en su conjunto, constituyen el pueblo entero de Dios, el cristianismo integral. Tal cuestión –la de la relación entre pluralidad y unidad– trae consigo inevitablemente la solicitud pedagógica de cómo llevar adelante entre los cristianos el debate en torno a la Verdad dentro del panorama real de las diferentes confesiones y concepciones, y cómo compartir hoy con niños, jóvenes y adultos la búsqueda del recto entendimiento de la fe (ecumenismo de la unidad u ortodoxia) y la urgente configuración práctica y socio-política de una convivencia desde la fe (ecumenismo de la justicia u ortopraxis).
Por su parte, la dimensión vertical de la tarea muestra las fragmentaciones que son conocidas: las existentes entre los de arriba y los de abajo, Iglesia como clero y como laicado, el poder de los teológicamente «competentes» y la impotencia de los no instruidos, la situación de dominio en cristianos pertenecientes a estructuras de poder en la sociedad y la dependencia en cristianos dominados por esas mismas estructuras y por los portadores de sus intereses. Bajo estas condiciones reales, una visión de pueblo entero de Dios no puede sino coincidir con la pregunta por el sentido y la legitimación de tales diferencias, y con la tarea de la superación de las mismas allá donde contradicen el carácter liberador del Evangelio.
Si lo someramente apuntado puede servir para dar razón del nivel al que Karl Ernst Nipkow ha elevado la disciplina a que nos referimos, ahora sería el momento de abordar una cuestión de otra naturaleza, esta vez más intereclesial: la de su valiosa cooperación con la Iglesia católica en el ámbito de la teología y de la pedagogía de la religión. Tal vez pueda ser precisamenteTubinga el nexo que enlace con esta nueva cuestión.
Junto con ser sede histórica de aquel seminario de élite que un mandatario de Württenberg creó para la formación de párrocos protestantes en su territorio10, Tubinga llegó a ser en el siglo XIX un notable foco universitario en el que teólogos de ambas confesiones desplegarían una línea de pensamiento en contraste con la Ilustración, el Romanticismo y el Idealismo, formando dos corrientes –la protestante y la católica– que en la historia de la teología han recibido una denominación común: la «Escuela de Tubinga».
Mirando ahora a la actualidad y teniendo en cuenta una cooperación interconfesional bien efectiva y fructífera como la que se observa en ambas Facultades de Teología, cabría hablar hoy asimismo de una especie de «Escuela de Tubinga» de la pedagogía de la religión. Con ello tiene no poco que ver la figura y la biografía misma de Karl Ernst Nipkow, como bien lo acredita la aportación de uno de sus colegas en la misma universidad, el teólogo y pedagogo católico Albert Biesinger.
En la obra homenaje11 dedicada a Nipkow con motivo de sus 80 años (2009), Biesinger incluye una lograda exposición de los notables impulsos que la pedagogía de la religión católica debe al homenajeado. En la misma se señala que, después de la guerra, Nipkow creció en un caserío católico en el que era perceptible «un buen espíritu ecuménico» que le dio «la satisfacción de convivir con católicos muy abiertos». Lecturas de Bernanos durante sus últimos años de escuela y relatos sobre curas obreros católicos habrían de llevar al joven Nipkow, en calidad ya de estudiante, a formar parte de grupos de actividad misionera ecuménica. Con todo, su interés académico era, antes que nada, el de establecer puentes entre la pedagogía general y la pedagogía religiosa protestante, de modo que incluso la recepción de sus posiciones desde el lado católico es más tributaria de su competencia en ciencias de la educación que de publicaciones que pudieran parecer de acercamiento católico.
En cualquier caso, una notable ponencia a cargo de Nipkow durante el Congreso Católico de Catequesis (Essen, 1968) habría de suponer, para los interesados católicos –incluida la jerarquía–, un descubrimiento de nuevas perspectivas.
De esta misma época (1969) es la petición a Nipkow por parte de la revista Concilium de un artículo sobre temas y materias para tratar en la catequesis además de la Sagrada Escritura. La contribución de Nipkow, solicitada en su día desde el Comité de Redacción por H. Küng y Karl Lehmann, está a disposición, debidamente traducida al español, en el número 6 de 1970 con el título: «¿Qué temas y materias, además de la Sagrada Escritura, deberán ser utilizados en la catequesis?».
Las propuestas de Nipkow en torno a la «fundamentación teológica y, al mismo tiempo, pedagógica» de la asignatura de Religión contribuyeron no poco al posicionamiento que el Sínodo de las Diócesis Alemanas (1971-1976) plasmó –en referencia a la enseñanza religiosa escolar– en su importante documento sinodal, del que igualmente se hicieron eco las Orientaciones pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar, de la Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis (Madrid, junio de 1979).
Biesinger destaca igualmente que una pedagogía cristiana que pone el acento en lo que une a los cristianos es una obligación cada vez más sentida por Nipkow:
Se nos pregunta por qué somos cristianos, y debemos entonces referirnos a Cristo y debemos poder fundamentarlo. Solo en un segundo momento se nos pregunta por qué somos cristianos de modo católico o de modo evangélico.
E igualmente su deseo de una claridad que resulte existencialmente identificable, situacionalmente realizable, racional y emocionalmente inteligible:
Hablar de la fe de modo elemental y fundamental, pero sin fundamentalismos; hacernos entender ante miembros de otras religiones no cristianas, pero también ante el neo-ateísmo, eso es del todo necesario.
La larga trayectoria de Nipkow en el movimiento ecuménico no le ha conducido a la resignación ni al abandono de las vías de diálogo en el anhelo de una «unidad en la pluralidad o en pluralidad reconciliada», aunque el estado actual de la cuestión le lleva a constatar que «el diálogo teológico-dogmático atestigua convergencias, no así avances decididos y sustanciales», mientras que «el diálogo teológico-social-ético (justicia, paz y mantenimiento de la creación, en calidad de tareas en un proceso ecuménico de aprendizaje) parece presentar síntomas de estancamiento y cansancio».
Mas con ello no está dicha la última palabra ni está acabada la sinfonía. En concreto, la cooperación colegial iniciada por Nipkow sigue su curso. Albert Biesinger12 termina su aportación con una referencia a dos niveles actuales de colaboración efectiva entre los pedagogos de Tubinga: el de la cooperación interconfesional en la enseñanza escolar católica y evangélica (un proyecto de investigación de la Facultad protestante, dirigido por Friedrich Schweitzer, el sucesor en la cátedra de Karl Ernst Nipkow) y el tratamiento interconfesional de la cuestión «Religiosidad y familia: efectos de la educación religiosa familiar» (un proyecto esta vez dirigido por el mismo Biesinger desde la Facultad católica).





























