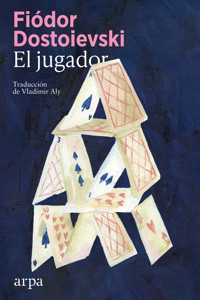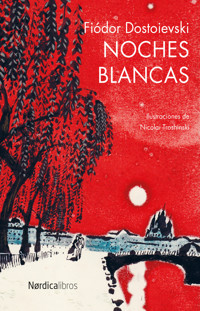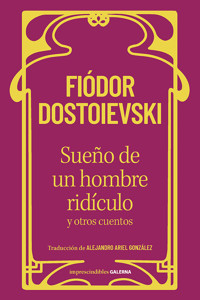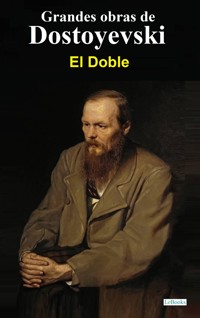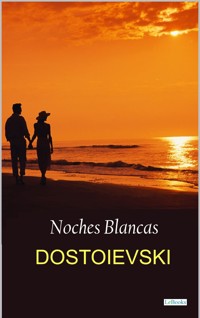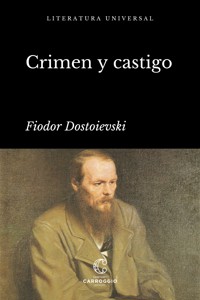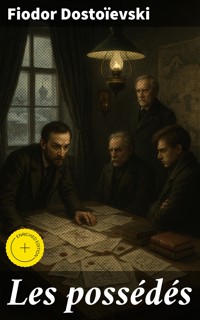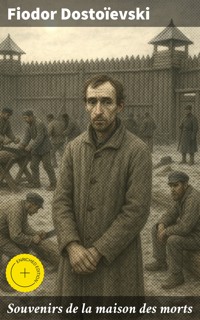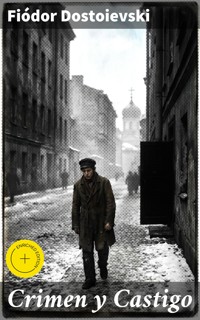
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Crimen y Castigo es una obra maestra de Fiódor Dostoievski que examina las profundidades de la psicología humana a través del dilema moral de su protagonista, Raskólnikov. La narrativa, caracterizada por un estilo introspectivo y denso, se sitúa en la San Petersburgo del siglo XIX, un contexto sociopolítico marcado por la pobreza y la alienación. Dostoievski utiliza un lenguaje rico y simbólico, creando un ambiente opresor donde el crimen se convierte en un medio para explorar la redención y la culpa. La obra no sólo es una historia criminal, sino un profundo análisis de la condición humana, abordando temas como el nihilismo, la justicia y la existencia del mal en la sociedad. Fiódor Dostoievski, un autor que vivió sus propias crisis existenciales y legales, se vio influenciado por sus experiencias en Siberia y su interés por la filosofía y la psicología. Su propia lucha contra la pobreza, la epilepsia y el sentimiento de alienación personal resonó en las páginas de este libro, llevándolo a plasmar su compleja perspectiva sobre la moral y el sufrimiento humano. Esto convierte a Crimen y Castigo en una reflexión de sus vivencias y en una crítica aguda a las ideologías de su tiempo. Recomiendo encarecidamente este libro a aquellos que buscan sumergirse en una exploración profunda de la moralidad y la conciencia. Crimen y Castigo no solo es una lectura rica y compleja, sino que también invita al lector a confrontar sus propias creencias y la naturaleza del bien y del mal. La obra de Dostoievski se mantiene relevante hoy, sirviendo como un espejo inquietante de la lucha interna del ser humano. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción sucinta sitúa el atractivo atemporal de la obra y sus temas. - La Sinopsis describe la trama principal, destacando los hechos clave sin revelar giros críticos. - Un Contexto Histórico detallado te sumerge en los acontecimientos e influencias de la época que dieron forma a la escritura. - Una Biografía del Autor revela hitos en la vida del autor, arrojando luz sobre las reflexiones personales detrás del texto. - Un Análisis exhaustivo examina símbolos, motivos y la evolución de los personajes para descubrir significados profundos. - Preguntas de reflexión te invitan a involucrarte personalmente con los mensajes de la obra, conectándolos con la vida moderna. - Citas memorables seleccionadas resaltan momentos de brillantez literaria. - Notas de pie de página interactivas aclaran referencias inusuales, alusiones históricas y expresiones arcaicas para una lectura más fluida e enriquecedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Crimen y Castigo
Índice
Introducción
Una mente joven imagina que un acto extremo puede enderezar un mundo torcido y descubre que el cálculo no basta para silenciar la conciencia. En ese choque entre razón fría y latido moral se cifra el pulso de Crimen y castigo, una novela que empuja al lector a acompañar el vértigo de una idea que pretende justificarse a sí misma. La tensión no se disipa: en cada calle, en cada habitación sofocante, asoma la posibilidad de que la teoría se derrumbe ante el peso de lo humano. Así, la obra se abre como un laboratorio de la culpa, la libertad y sus límites.
La condición de clásico de este libro no reside solo en su fama, sino en su capacidad para interrogar, con una intensidad rara, los fundamentos de la conducta. Leído a lo largo de generaciones, mantiene intacta su fuerza porque combina el suspenso de una pesquisa con la hondura de una indagación ética. Su prosa convoca voces múltiples que se enfrentan y disputan sentidos, y su arquitectura narrativa sostiene, sin concesiones, una tensión que es intelectual y, a la vez, visceral. El resultado es una obra que sigue moldeando nuestra imaginación sobre el crimen, la responsabilidad y el sentido del castigo.
Fiódor Dostoievski escribió Crimen y castigo en un periodo de notable urgencia creativa y material. La novela se publicó por entregas en 1866 en la revista El Mensajero Ruso, en el marco de una década de cambios sociales y debates morales en el Imperio ruso. Entre 1865 y 1866, el autor trabajó en la historia mientras lidiaba con presiones económicas y con la ambición de llevar a su límite el retrato psicológico. Ese contexto de apremio y de intensa reflexión ética impregna la obra con una energía febril que no se agota, y explica en parte su estructura de ritmo implacable.
La premisa se sitúa en San Petersburgo, ciudad de pasillos estrechos, patios sombríos y veranos agobiantes, donde la miseria convive con una modernidad que promete y desmiente al mismo tiempo. Allí, un exestudiante empobrecido, inteligente y orgulloso, concibe la idea de cometer un crimen que, a su juicio, podría corregir injusticias. Sostiene una teoría que pretende legitimar la transgresión en nombre de un supuesto bien mayor. Lo que se pone en juego, desde el primer movimiento, es la lucha entre ese razonamiento y una conciencia que no cede, en medio de la presión de la pobreza y la soledad.
Dostoievski no presenta un caso criminal como un rompecabezas externo, sino como un proceso interior que contagia a la forma misma del relato. La narración se arrima al pensamiento del protagonista, registra sus vacilaciones, su fiebre, sus sueños, sus racionalizaciones, y los contrapone a la obstinación de lo real. San Petersburgo funciona casi como un personaje: sus olores, su hacinamiento, su bullicio nocturno, crean una atmósfera que exaspera los nervios y multiplica los ecos de la culpa. El resultado es un espacio moral y físico donde la lógica se prueba y se resquebraja a cada paso.
A lo largo del libro, el protagonista encuentra figuras que encarnan posiciones éticas, sociales y espirituales divergentes. Hay quienes seducen con el cinismo y quienes sostienen la compasión contra toda evidencia; hay conversaciones que buscan emboscar, y gestos que, sin palabras, abren una grieta en la certeza. La estructura de encuentros y desencuentros no sirve para dictar una moraleja, sino para poner en tensión voces que se escuchan y se contradicen. Esa polifonía amplía el alcance de la historia, que deja de ser únicamente el derrotero de un individuo para convertirse en un retrato de una comunidad a prueba.
Uno de los logros perdurables de la novela es la precisión con que explora la relación entre crimen y castigo no como fases sucesivas, sino como dimensiones que se interpenetran. El castigo comienza antes de que la ley hable, en el insomnio, en la ansiedad, en el sobresalto de cada mirada. Y, al mismo tiempo, la presencia de la justicia oficial introduce una dialéctica entre verdad y apariencia, entre confesión y prueba. Dostoievski convierte la intriga judicial en una indagación filosófica: ¿qué significa ser responsable?, ¿qué puede la razón frente al dolor ajeno?, ¿qué precio tienen las teorías en contacto con la vida?
Crimen y castigo ocupa un lugar central en la historia de la novela moderna por la radicalidad de su psicologismo y por su estructura híbrida. Combina el relato de investigación con el examen del yo, y logra que el lector participe del combate interior sin perder el hilo de la trama. Su influencia se extiende a la novela psicológica del siglo XX y a corrientes de pensamiento que hicieron de la libertad y la culpa un campo de estudio. Autores y críticos han reconocido en su densidad ética y en su polifonía un modelo para narrar conflictos morales complejos sin simplificarlos.
El impacto de la obra también reside en su estilo: frases que arrastran el temblor de la duda, escenas comprimidas en habitaciones que asfixian, silencios que pesan más que los discursos. Dostoievski dota a cada diálogo de un doble fondo en el que lo dicho convive con lo insinuado, y permite que los gestos, los lapsos y las repeticiones revelen lo que la conciencia intenta ocultar. Ese pulso dramatúrgico, que alterna intensidad y repliegue, creó una forma de leer la mente en acción que ha dejado huella en narrativas posteriores, desde el realismo psicológico hasta formas contemporáneas de la novela de ideas.
Desde su aparición, el libro no ha abandonado el debate público ni las aulas. Traducido a numerosas lenguas y reeditado sin descanso, su atracción no depende de una moda ni de un contexto estrecho. El lector puede acercarse por el suspenso, por la densidad filosófica o por el retrato social, y en cada caso encontrará una obra que dialoga con sus expectativas y las desarma. Que una novela decimonónica logre esa versatilidad explica en parte su estatus de clásico: resiste la relectura y, en cada época, ilumina aspectos nuevos de la relación entre individuo, comunidad y ley.
Leer Crimen y castigo hoy significa atender a tensiones que no han perdido vigencia: la tentación de justificar medios por fines, la fragilidad de las teorías ante el sufrimiento concreto, la urgencia de una justicia que no se reduzca al castigo. En sociedades marcadas por desigualdades y discursos que pretenden racionalizarlo todo, la novela recuerda que la razón sin empatía puede volverse violencia y que la violencia, aunque se enmascare como cálculo, deja cicatrices. Su actualidad no radica en una analogía simple, sino en la potencia con que obliga a pensar y sentir al mismo tiempo.
Esta introducción invita a ingresar en un relato que, sin revelar sus giros, prepara al lector para un viaje exigente y fértil. La obra de Dostoievski ofrece un espejo incómodo en el que se reflejan mecanismos íntimos y estructuras sociales, y lo hace con una forma narrativa que se sostiene por sí misma. Por eso su atractivo perdura: porque cada generación encuentra en estas páginas una pregunta difícil que no puede eludir. Entrar en Crimen y castigo es exponerse a la prueba de la conciencia y a la posibilidad de que la literatura, lejos de consolar, nos despierte con lucidez.
Sinopsis
Crimen y castigo, publicada en 1866 por Fiódor Dostoievski, es una novela ambientada en San Petersburgo que examina la culpa, la justicia y la responsabilidad individual en un contexto de pobreza urbana. La obra sigue a un exestudiante que, atrapado entre la miseria material y una teoría moral radical, se enfrenta a los límites de la racionalidad cuando intenta convertir su idea en acción. Con una estructura que alterna tensión psicológica y escenas de la vida cotidiana, Dostoievski traza un retrato de una ciudad febril y de una conciencia que se descompone, proponiendo un diálogo entre el derecho, la ética y la compasión.
Rodión Raskólnikov, joven exestudiante universitario, vive en una buhardilla estrecha y apenas come. Observa la desigualdad y cree que ciertos individuos excepcionales pueden transgredir la ley si su acción promete un bien mayor. Esa hipótesis, alimentada por lecturas y orgullo herido, se mezcla con su humillación cotidiana: deudas, ropas raídas, aislamiento. Dostoievski muestra su mente en espiral, donde la lógica instrumental convive con febril sensibilidad. El personaje tantea la frontera entre idea y acto, ensayando justificaciones que pretenden convertir una decisión personal en necesidad histórica, mientras la ciudad, hostil y sudorosa en pleno verano, parece empujarlo hacia un experimento moral.
El plan que lo obsesiona se centra en una vieja prestamista a la que considera socialmente dañina. Raskólnikov fantasea con utilizar lo robado para estudiar, ayudar a su familia y, en última instancia, probar que su teoría no es mero sofisma. Dostoievski describe los preparativos con minucia vacilante: rutas ensayadas, un objeto improvisado como arma, excusas para ser admitido. La narración se detiene en titubeos y presagios, subrayando la fragilidad del libre albedrío cuando se somete a una máxima abstracta. Más que un thriller, el relato indaga cómo una idea puede anestesiar la empatía y convertir la percepción ajena en cálculo.
Cuando finalmente ejecuta su decisión, el acto se revela menos controlado de lo que imaginaba. La escena, abrupta y torpe, introduce un imprevisto que intensifica la violencia y desbarata cualquier coartada racional. El protagonista sale con pocas ganancias materiales y una carga psicológica que excede toda expectativa. Dostoievski evita el heroísmo: no hay precisión quirúrgica, solo caos, miedo y una cadena de gestos automáticos. Lo que pretendía ser demostración se trueca en una sombra íntima que empieza a perseguirlo por calles, patios y pasillos. El crimen, lejos de cerrar una ecuación, abre una grieta por la que se filtran dudas, recuerdos y síntomas.
Tras el hecho, Raskólnikov cae en fiebre y delirio. Se mueve por la ciudad con impulsos contradictorios: esconder objetos, volver a la escena, buscar y evitar a la vez a la policía. Un malentendido administrativo lo lleva a una comisaría, donde escucha conversaciones sobre la pesquisa y experimenta picos de pavor y alivio. La prosa captura su hipersensibilidad: ruidos, olores y miradas adquieren intensidad insoportable. Entre sueños fragmentados y repentinos actos de generosidad, alterna arrepentimiento, orgullo y una extraña sensación de separación del mundo. La culpa emerge menos como confesión que como presencia física que deforma el tiempo y el juicio.
Al margen de la investigación, la novela amplía su foco. Raskólnikov traba relación con Marmeládov, funcionario venido a menos, cuya familia vive al borde de la indigencia; a través de ellos conoce a Sonia, hija devota obligada a sostener a los suyos en condiciones dolorosas. Paralelamente, su hermana Avdótia Románovna llega a la ciudad con su madre, en vísperas de un compromiso con Piotr Luzhin, nombramiento que promete seguridad pero plantea dilemas morales. Razumijin, amigo leal, intenta sostenerlo. Estas tramas confrontan la teoría del protagonista con rostros concretos de sufrimiento y solidaridad, y proponen otro lenguaje para pensar la dignidad.
Las pesquisas se encarnan en Porfirio Petróvich, magistrado perspicaz que prefiere el interrogatorio psicológico a la evidencia inmediata. Sus entrevistas con Raskólnikov, tensas y corteses, tejen un juego de hipótesis donde se discute el fin y los medios, la naturaleza del delito y la tentación de colocarse por encima del común. Un escrito previo del joven, en el que abordaba estas ideas, sale a colación y sirve de espejo incómodo. Sin pruebas concluyentes, la presión se vuelve interior: lo que se dirime es si una teoría puede sostenerse frente al sufrimiento ajeno y a la propia desintegración emocional.
El clima se enrarece con la irrupción de Arkadi Svidrigáilov, figura ambigua con pasado ligado a la hermana de Raskólnikov. Sus intenciones, entre la seducción y el cálculo, introducen otra versión de la transgresión, menos ideológica y más caprichosa. La ciudad parece conspirar en coincidencias y encuentros, mientras los personajes negocian deudas materiales y morales. Sonia, con su mezcla de humildad y firmeza, ofrece al protagonista una mirada de compasión que no excusa el daño pero escucha el dolor. Entre ambos surge un diálogo sobre culpa, sacrificio y posibilidad de cambio que tensiona su idea de fuerza y excepcionalidad.
Crimen y castigo avanza hacia un desenlace que privilegia la batalla de la conciencia sobre el expediente policial. Sin revelar su resolución, la novela deja planteadas preguntas sobre quién tiene derecho a decidir el mal menor, qué significa responder ante los demás y cuánto pesa la comunidad en la construcción del yo. Más allá de su contexto ruso del siglo XIX, el texto interpela la actualidad: la racionalización de la violencia, la desigualdad que la alimenta y la esperanza de reparación. Dostoievski propone que pensar el crimen es inseparable de pensar la compasión, y que toda teoría se prueba en la vida.
Contexto Histórico
Crimen y castigo se sitúa en San Petersburgo a mediados de la década de 1860, en el Imperio ruso gobernado por Alejandro II. La autocracia, la Iglesia ortodoxa y una burocracia extensa enmarcan la vida pública. La capital del norte, diseñada como vitrina imperial desde tiempos de Pedro el Grande, exhibe canales, avenidas y ministerios, pero también barrios hacinados y penuria. La novela transcurre en ese doble paisaje: una ciudad que concentra poder y miseria. Las instituciones dominantes —la policía, los tribunales reformados, la censura— definen los límites de la acción individual y el horizonte de lo posible para quienes sobreviven en piezas alquiladas y trabajos precarios.
El telón de fondo inmediato son las Grandes Reformas de Alejandro II, impulsadas tras la derrota en la Guerra de Crimea (1853–1856). La más decisiva, la emancipación de los siervos en 1861, desató migraciones hacia las ciudades y reordenó la economía rural. En San Petersburgo, el flujo de campesinos liberados y jóvenes en busca de educación incrementó la presión sobre viviendas baratas, oficios y servicios. La novela refleja esa transición: el hacinamiento, la inestabilidad laboral y la precariedad material que marcan el pulso de la ciudad. La movilidad social prometida por las reformas convive con nuevas formas de desamparo.
La reforma judicial de 1864 modernizó los tribunales: juicios orales, jurados y jueces de instrucción sustituyeron procedimientos secretos. La figura del juez de instrucción, inspirada en modelos europeos, aparece en la obra como mediación entre la verdad legal y la verdad moral. El nuevo proceso penal buscaba racionalidad y garantías, pero operaba en una sociedad crispada por la pobreza y el conflicto ideológico. La investigación criminal en la novela alude a estos cambios: interrogatorios, psicología del sospechoso y presión del entorno urbano, en contraste con una justicia que aspira a objetividad sin resolver la culpa interior ni el sentido del castigo.
La cultura impresa vivía un auge. Las “revistas gruesas” concentraban crítica, literatura e ideas. Crimen y castigo se publicó por entregas en 1866 en El Mensajero Ruso, dirigido por Mijaíl Katkov, un editor influyente y conservador. La serialización condicionó el ritmo y la estructura: tensión acumulativa, finales de entrega, debates insertos en escenas. A la vez, la censura —reformada en 1865 con normas que relajaron el control previo pero mantuvieron sanciones— exigía sutileza ideológica. Dostoievski escribió dentro de ese marco, negociando con sensibilidades editoriales y un público lector atento a las polémicas de su tiempo.
El estallido de la insurrección polaca de 1863 endureció el clima político. La respuesta imperial reforzó la vigilancia y alimentó un nacionalismo conservador en la prensa de la capital. La Tercera Sección —policía política— y la gendarmería mantenían redes de control sobre círculos estudiantiles y radicales. En la novela, esa sensación de ojo público, sospecha y conversaciones en voz baja forma parte de la atmósfera. La ciudad no sólo oprime por la miseria; también lo hace por la inquietud y el miedo, rasgos de una vida bajo supervisión constante en tiempos de crisis nacional y reafirmación del Estado.
En el plano intelectual, los “demócratas radicales” y el llamado nihilismo ganaron espacio en los años 1860. Autores como Nikolái Chernyshevski y Dmitri Písarev difundieron ideas de utilidad práctica, racionalismo y “egoísmo razonable”, influidos por corrientes utilitaristas. La novela dialoga críticamente con ese clima: teorías que justifican actos por fines abstractos, la tentación de reducir la moral a cálculo social o histórico, el modelo de “hombres extraordinarios” como justificación de transgresiones. Dostoievski no caricaturiza el debate; muestra, más bien, sus seducciones y consecuencias cuando se desgajan de la responsabilidad moral concreta.
Otro eje de la época fue la disputa entre occidentalistas y eslavófilos, que atravesó prensa y salones. ¿Debía Rusia adoptar instituciones y valores europeos o desarrollar una vía propia sustentada en tradiciones comunitarias y ortodoxas? Dostoievski participó en estas discusiones desde sus revistas Vremia (Tiempo) y Epokha (Época). Vremia fue clausurada en 1863 en el contexto de la cuestión polaca, muestra de la tensión entre debate intelectual y control estatal. Crimen y castigo incorpora esa disyuntiva en sus dilemas: la técnica y el cálculo versus la comunidad, el individuo aislado versus la responsabilidad compartida con los más débiles.
La biografía del autor aporta un trasfondo histórico clave. En 1849, Dostoievski fue arrestado por su vínculo con el círculo de Petrashevski, acusado de difundir ideas prohibidas. Tras un simulacro de ejecución, fue sentenciado a trabajos forzados en Omsk (1850–1854) y luego a servicio militar en Siberia. Ese contacto directo con el sistema penal y con reos de diversas clases modeló su comprensión del sufrimiento, la culpa y la redención. Lejos de un dato anecdótico, su experiencia siberiana permea la obra con conocimiento de cárceles, castigos y la psicología de quienes viven al borde de la ley.
El sistema penal y el exilio interno a Siberia eran instituciones centrales del Imperio. La kátorga —trabajos forzados— y las colonias de asentamiento aseguraban castigo y “corrección” a través del aislamiento. La novela, sin describir en detalle la maquinaria legal, hace visible el destino de quien traspasa la norma: no sólo el juicio y la pena, sino el viaje hacia regiones lejanas como parte del castigo y posible transformación. En ese espejo se refleja una Rusia que disciplinaba cuerpos y conciencias mediante la distancia geográfica, la dureza del clima y la ritualización del arrepentimiento.
En el plano económico, la década de 1860 vio la expansión ferroviaria, la diversificación del crédito y la fundación del Banco Estatal (1860). Sin embargo, la vida cotidiana dependía de pequeños oficios, salarios irregulares y redes de empeño. Las casas de préstamo y las compraventas de objetos empeñados eran lugares habituales para sobrevivir a la escasez, y sus figuras —prestamistas, corredores— formaban parte del paisaje urbano. La novela incorpora estas microinstituciones de la economía del día a día, en las que la necesidad, la deuda y la valoración monetaria de lo íntimo definen relaciones humanas tensas y, a menudo, crueles.
San Petersburgo crecía entre palacios y patios insalubres. En zonas como los alrededores de la plaza Sennaya abundaban cuartos de alquiler, tabernas y mercados de subsistencia. El calor del verano y el hedor de patios y callejones, testimoniados por viajeros y cronistas, creaban un ambiente opresivo. El alcohol, objeto de política fiscal y moral, estaba muy presente; las reformas impositivas de los años 1860 cambiaron su régimen, pero no su consumo extendido. La novela recoge esa densidad sensorial: calles saturadas, pensiones estrechas, borrachos, discusiones y penurias que hacen del espacio urbano un actor más del drama social.
La reforma universitaria de 1863 otorgó mayor autonomía a las universidades y amplió el acceso, alimentando un mundo estudiantil heterogéneo. Jóvenes de provincias, muchos pobres, llegaban a la capital con expectativas de ascenso por la educación. La precariedad, las interrupciones de estudios y la dependencia de ayudas o trabajos ocasionales eran frecuentes. Este contexto informa la figura del estudiante empobrecido, suspendido entre ambición intelectual y limitaciones materiales. La novela explora cómo esa fricción —el ideal de formación frente a la realidad de la deuda y el hambre— puede torcer el juicio, radicalizar ideas o quebrar identidades.
La vida religiosa y filantrópica también experimentaba tensiones. La Iglesia ortodoxa sostenía redes de asistencia, y se discutía en la prensa el papel de la caridad frente a soluciones “científicas” a la cuestión social. El Evangelio, las lecturas devocionales y los debates sobre pecado, expiación y perdón seguían presentes en hogares y cárceles. En la novela, la conciencia religiosa no elimina el conflicto moderno, pero lo enmarca: la culpa no se reduce a infracción legal, ni la salvación a un veredicto. El texto dialoga con una sociedad donde el problema de la moral supera a la técnica de las reformas.
La situación de las mujeres en la Rusia urbana de los 1860 estaba marcada por restricciones legales y pocas oportunidades laborales respetables. Trabajo doméstico, costura y comercio menor eran comunes; la prostitución, regulada mediante el “boleto amarillo” desde el siglo XIX, era una salida extrema impulsada por la necesidad. Las dotes, los matrimonios por conveniencia y la dependencia de tutores definían destinos. La novela incorpora estos condicionantes sin convertirlos en tesis: muestra cómo la economía familiar, la honra y la supervivencia se entrelazan, y cómo los cuerpos femeninos pagan con frecuencia el costo de crisis que otros piensan o provocan.
La esfera literaria rusa vivía un apogeo realista. Turgúenev, Goncharov y Tolstói exploraban el carácter y la sociedad; Balzac y Dickens influían desde Occidente. Dostoievski llevó ese realismo hacia la interioridad moral y el conflicto de ideas vivido como experiencia. El público de El Mensajero Ruso esperaba novelas que interrogaran “la cuestión social”. Crimen y castigo respondió situando en primer plano el drama de la conciencia frente a doctrinas contemporáneas, y lo hizo en un formato serial que mezclaba intriga, ensayo y crónica urbana, enlazando el gusto lector con la reflexión histórica de su momento.
La derrota en Crimea había expuesto atrasos técnicos y administrativos, activando reformas y un ímpetu modernizador que convivía con resistencias. San Petersburgo, sede de ministerios y academias, simbolizaba tanto la promesa de eficiencia como la rigidez del aparato imperial. Dostoievski, que viajó por Europa en 1862–1863 y publicó impresiones críticas sobre el capitalismo y el utilitarismo occidental, regresó con una mirada agudizada sobre el precio humano del progreso. Esa mirada se filtra en la novela al presentar una ciudad de cálculo, deuda y competencia donde la dignidad, más que la ley, es el bien escaso.
La gestación material del libro también pertenece a su contexto. En 1866, Dostoievski escribía bajo presiones financieras y plazos editoriales, alternando proyectos y trabajando con una taquígrafa, Anna Snítkina, que después sería su esposa. La premura, lejos de empobrecer el texto, acentuó su energía serial y su sintonía con la prensa. Katkov, como editor, defendía una línea patriótica y escéptica respecto del radicalismo; esa mediación no impidió, sin embargo, que la novela cuestionara tanto la frialdad del cálculo revolucionario como las insuficiencias morales del orden existente, interpelando a lectores de sensibilidades opuestas en la misma revista de prestigio nacionalista y liberal-conservador a la vez en ciertos aspectos de reforma legal y de estado moderno que promovía en su proyecto editorial de orden público con control ideológico habitual en su época para una publicación que aspiraba a influir en la política imperial sin romper con el poder autocrático que le permitía existir y prosperar en la capital imperial, condicionando a los autores sin silenciarlos del todo, en un delicado juego de límites y posibilidades creativas y cívicas que la obra aprovecha críticamente a su modo con ambigüedad productiva y tensión intelectual sostenida en cada entrega serializada en 1866 en El Mensajero Ruso con recepción intensa y polémica, lo que consolidó su impacto inmediato y su diálogo con la coyuntura de ese año difícil para el Imperio y sus debates públicos intensificados tras 1863 y las reformas de 1864–1865 que reconfiguraron tribunales y censura sin estabilizar la vida social.
Biografía del Autor
Introducción
Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821–1881) fue un novelista ruso cuya obra transformó la narrativa moderna al explorar con intensidad psicológica la culpa, la libertad y la fe. Nacido en Moscú y formado en San Petersburgo, alcanzó reconocimiento internacional con novelas como Crimen y castigo, El idiota, Los demonios y Los hermanos Karamázov. También dejó relatos y apuntes que ampliaron su retrato de la vida urbana y de las tensiones morales del siglo XIX. Su prosa interrogó los fundamentos de la conciencia y la responsabilidad, y marcó a generaciones de escritores y pensadores. Hoy se le considera una figura central del canon mundial.
Su trayectoria estuvo atravesada por convulsiones políticas, penurias económicas, enfermedad y un exilio siberiano que reorientó su visión del mundo. De esos vaivenes emergió una obra que combina la inmediatez del folletín con un pensamiento filosófico de largo alcance. Publicada a menudo por entregas, su ficción convirtió a San Petersburgo en un escenario mental donde chocan ideas, pasiones y sistemas morales. La recepción, inicialmente fluctuante, culminó en un prestigio duradero que traspasó fronteras. A través de personajes contradictorios, Dostoievski convirtió el conflicto interior en materia dramática de primer orden, sentando bases para lecturas existencialistas y para una psicología literaria sin precedentes.
Formación e influencias literarias
Educado en la capital imperial, ingresó en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, donde se formó como ingeniero antes de dedicarse por completo a las letras. En esos años leyó con fervor a Pushkin y Gogol, cuyas representaciones de la sociedad rusa lo marcaron profundamente. También se acercó a Balzac y tradujo al ruso una de sus novelas, ejercicio que afinó su oído para el realismo y la estructura. El abandono de la carrera técnica respondió a una vocación literaria precoz. La observación de la vida urbana y de los márgenes sociales se convertiría en una cantera temática permanente.
Además de las influencias rusas, recibió el impacto del romanticismo europeo —con Schiller y Byron— y de la tradición realista —con Balzac y Dickens—, que dialogan en su prosa con la sátira y el grotesco. El contacto con críticos y círculos literarios de San Petersburgo, en particular con Vissarion Belinski, le proporcionó un marco de discusión estética y social. Interesado por ideas reformistas difundidas en su tiempo, frecuentó tertulias donde se debatían proyectos de cambio. Estas corrientes, con el tiempo filtradas por una sensibilidad religiosa cada vez más acentuada, nutrieron la tensión entre utopía, escepticismo y esperanza que atraviesa su obra.
Carrera literaria
Su debut con Pobres gentes (1846) fue recibido con entusiasmo crítico por su lúcida compasión hacia los humildes. Ese mismo año publicó El doble, una exploración de la identidad que desconcertó a algunos lectores por su audacia. A fines de la década aparecieron relatos como Noches blancas, que consolidaron su talento para captar la soledad urbana. En 1849 fue arrestado por su participación en reuniones intelectuales vigiladas por el Estado, lo que interrumpió bruscamente su ascenso. Tras una condena con simulacro de ejecución y trabajos forzados, su voz literaria retornaría más madura y asediada por preguntas radicales sobre la culpa y la libertad.
La experiencia carcelaria en Omsk y el posterior destierro militar transformaron su mirada. De ese periodo provienen Memorias de la casa muerta (publicadas entre 1860 y 1862), obra híbrida que ofreció a la literatura rusa un nuevo registro testimonial. En 1861 apareció Humillados y ofendidos, y ese mismo año fundó la revista Vremia, clausurada por las autoridades en 1863. Su escritura ensayística se ensanchó con Apuntes de invierno sobre impresiones de verano (1863), observación crítica de Europa. Al año siguiente, con Apuntes del subsuelo, propuso un narrador contradictorio que desafiaba los optimismos racionalistas y anticipaba conflictos filosóficos del fin de siglo.
En 1866 irrumpió con Crimen y castigo, cuyo suspense moral y urbano fijó un modelo de novela psicológica. Presionado por deudas y perseguido por el juego, dictó El jugador (1867) a una taquígrafa, Anna Grigórievna, quien se volvería pieza crucial de su vida editorial. Entre 1868 y 1869 publicó El idiota, experimento espiritual y social en torno a la inocencia en medio de una sociedad cínica. Los demonios (1871–1872) exploró el clima de conspiración y nihilismo que recorría la Rusia de la época. El método serial y la respuesta del público moldearon estructuras narrativas ágiles, abiertas al debate contemporáneo.
Durante la década de 1870 alternó novelas y periodismo con intensidad. Publicó El adolescente (1875), centrada en ambiciones juveniles y tensiones familiares, y reanudó la serie Diario de un escritor, que intercalaba relatos, crónicas y comentarios de actualidad. Estas obras consolidaron su figura como autor capaz de intervenir en la conversación pública sin renunciar a la complejidad literaria. Hacia el final de la década comenzó Los hermanos Karamázov (1879–1880), síntesis narrativa de sus preocupaciones morales y metafísicas. La crítica reconoció en ella una culminación artística, mientras lectores de distintas tradiciones vieron un laboratorio de ideas sobre libertad, responsabilidad y fe.
Convicciones y activismo
El paso por Siberia acentuó en Dostoievski una convicción religiosa vinculada a la tradición ortodoxa rusa. Sus novelas dramatizan la lucha entre la tentación de negar toda norma moral y la posibilidad de redención a través del sufrimiento y el amor activo. Aun cuando no predica, su dramaturgia de voces contrapuestas permite oír racionalismos, nihilismos y místicas que se examinan mutuamente. Rechazó los proyectos que, en nombre de una razón abstracta, sacrificaban la persona concreta. La experiencia de la culpa, la compasión por los caídos y la confianza en la libertad interior se volvieron ejes de su imaginación ética.
Como publicista, empleó el Diario de un escritor para comentar procesos judiciales, política internacional y costumbres urbanas, defendiendo posiciones conservadoras en torno a la identidad rusa y el papel de la fe. Criticó tanto el despotismo como ciertos radicalismos que, a su juicio, deshumanizaban. Su aversión a la pena de muerte, alimentada por el recuerdo de su ejecución simulada, quedó registrada en varios pasajes del Diario. En 1880 pronunció en Moscú su discurso sobre Pushkin, donde propuso la literatura como vía de reconciliación espiritual. Estas convicciones modelaron argumentos y personajes, y dieron a su obra un alcance público singular.
Últimos años y legado
Tras años de viajes por Europa y severas deudas, regresó definitivamente a Rusia a inicios de la década de 1870. Con el apoyo organizativo de Anna Grigórievna, estabilizó su economía y su agenda de trabajo, pese a una salud frágil marcada por ataques epilépticos. La publicación de Los demonios, El adolescente y, sobre todo, Los hermanos Karamázov, lo consolidó como referente cultural. El discurso de 1880 reforzó su prestigio. Habitó entre la fama y la controversia, atento a la actualidad y a su oficio, afinando una prosa capaz de transformar debates de su tiempo en drama humano perdurable.
Murió en 1881 en San Petersburgo a consecuencia de una hemorragia pulmonar. Su funeral congregó a multitudes, signo del impacto social alcanzado por su obra. Desde entonces, sus novelas han irradiado influencia en corrientes filosóficas y literarias diversas, en especial en lecturas existencialistas y reflexiones psicológicas. Escritores y pensadores de distintas lenguas han dialogado con sus personajes y dilemas. Traducido y reeditado de manera constante, Dostoievski permanece como referencia para el estudio de la libertad, el mal y la responsabilidad. Su legado no es un sistema cerrado, sino un teatro de conciencias que mantiene viva la discusión moral contemporánea.
Crimen y castigo
PRIMERA PARTEIIIIIIIVVVIVIISEGUNDA PARTEIIIIIIIVVVIVIITERCERA PARTEIIIIIIIVVVICUARTA PARTEIIIIIIIVVVIQUINTA PARTEIIIIIIIVVSEXTA PARTEIIIIIIIVVVIVIIVIIIEpílogoIII
PRIMERA PARTE
I
Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S[1]… y, con paso lento e indeciso, se dirigió al puente K…
Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera.
Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos y, más que una habitación, parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo; de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante, que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no sólo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo.
En el fondo, se mofaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas, y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes… No, más valía deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer.
Aquella tarde, el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su acreedora le llenó de asombro cuando se vio en la calle.
«¡Que me inquieten semejantes menudencias cuando tengo en proyecto un negocio tan audaz! pensó con una sonrisa extraña . Sí, el hombre lo tiene todo al alcance de la mano, y, como buen holgazán, deja que todo pase ante sus mismas narices… Esto es ya un axioma… Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres. Sí, eso es lo que más los altera… ¡Pero esto ya es demasiado divagar! Mientras divago, no hago nada. Y también podría decir que no hacer nada es lo que me lleva a divagar. Hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros echado en mi rincón, pensando… Tonterías… Porque ¿qué necesidad tengo yo de dar este paso? ¿Soy verdaderamente capaz de hacer… “eso”? ¿Es que, por lo menos, lo he pensado en serio? De ningún modo: todo ha sido un juego de mi imaginación, una fantasía que me divierte… Un juego, sí; nada más que un juego.»
El calor era sofocante. El aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, y ese hedor especial tan conocido por los petersburgueses que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo, todo esto aumentaba la tensión de los nervios, ya bastante excitados, del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio, y los borrachos que a cada paso se tropezaban a pesar de ser día de trabajo, completaban el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho sea de paso, extraordinariamente bien parecido, de una talla que rebasaba la media, delgado y bien formado. Tenía el cabello negro y unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o, mejor, en una especie de embotamiento, y prosiguió su camino sin ver o, más exactamente, sin querer ver nada de lo que le rodeaba.
De tarde en tarde musitaba unas palabras confusas, cediendo a aquella costumbre de monologar que había reconocido hacía unos instantes. Se daba cuenta de que las ideas se le embrollaban a veces en el cerebro, y de que estaba sumamente débil.
Iba tan miserablemente vestido, que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que nuestro joven habitaba.
La vecindad del Mercado Central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo ponían en el cuadro tintes tan singulares, que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención.
Por otra parte, se había apoderado de aquel hombre un desprecio tan feroz hacia todo, que, a pesar de su altivez natural un tanto ingenua, exhibía sus harapos sin rubor alguno. Otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida o algún viejo camarada, cosa que procuraba evitar.
Sin embargo, se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero cuando un borracho al que transportaban, no se sabe adónde ni por qué, en una carreta vacía que arrastraban al trote dos grandes caballos, le dijo a voz en grito:
¡Eh, tú, sombrerero alemán!
Era un sombrero de copa alta, circular, descolorido por el uso, agujereado, cubierto de manchas, de bordes desgastados y lleno de abolladuras. Sin embargo, no era la vergüenza, sino otro sentimiento, muy parecido al terror, lo que se había apoderado del joven.
Lo sabía murmuró en su turbación , lo presentía. Nada hay peor que esto. Una nadería, una insignificancia, puede malograr todo el negocio. Sí, este sombrero llama la atención; es tan ridículo, que atrae las miradas. El que va vestido con estos pingajos necesita una gorra, por vieja que sea; no esta cosa tan horrible. Nadie lleva un sombrero como éste. Se me distingue a una versta a la redonda. Te recordarán. Esto es lo importante: se acordarán de él, andando el tiempo, y será una pista… Lo cierto es que hay que llamar la atención lo menos posible. Los pequeños detalles… Ahí está el quid. Eso es lo que acaba por perderle a uno…
No tenía que ir muy lejos; sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa; exactamente setecientos treinta. Los había contado un día, cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, sólo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo y, a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución, se iba acostumbrando poco a poco, como a pesar suyo, a llamar «negocio» a aquella fantasía espantosa, y, al considerarla así, la podría llevar a cabo, aunque siguiera dudando de sí mismo.
Aquel día se había propuesto hacer un ensayo y su agitación crecía a cada paso que daba. Con el corazón desfallecido y sacudidos los miembros por un temblor nervioso, llegó, al fin, a un inmenso edificio, una de cuyas fachadas daba al canal y otra a la calle. El caserón estaba dividido en infinidad de pequeños departamentos habitados por modestos artesanos de toda especie: sastres, cerrajeros… Había allí cocineras, alemanes, prostitutas, funcionarios de ínfima categoría. El ir y venir de gente era continuo a través de las puertas y de los dos patios del inmueble. Lo guardaban tres o cuatro porteros, pero nuestro joven tuvo la satisfacción de no encontrarse con ninguno.
Franqueó el umbral y se introdujo en la escalera de la derecha, estrecha y oscura como era propio de una escalera de servicio. Pero estos detalles eran familiares a nuestro héroe y, por otra parte, no le disgustaban: en aquella oscuridad no había que temer a las miradas de los curiosos.
«Si tengo tanto miedo en este ensayo, ¿qué sería si viniese a llevar a cabo de verdad el “negocio”?», pensó involuntariamente al llegar al cuarto piso.
Allí le cortaron el paso varios antiguos soldados que hacían el oficio de mozos y estaban sacando los muebles de un departamento ocupado el joven lo sabía por un funcionario alemán casado.
«Ya que este alemán se muda -se dijo el joven , en este rellano no habrá durante algún tiempo más inquilino que la vieja. Esto está más que bien.»
Llamó a la puerta de la vieja. La campanilla resonó tan débilmente, que se diría que era de hojalata y no de cobre. Así eran las campanillas de los pequeños departamentos en todos los grandes edificios semejantes a aquél. Pero el joven se había olvidado ya de este detalle, y el tintineo de la campanilla debió de despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extrema.
Transcurrido un instante, la puerta se entreabrió. Por la estrecha abertura, la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Sólo se veían sus ojillos brillando en la sombra. Al ver que había gente en el rellano, se tranquilizó y abrió la puerta. El joven franqueó el umbral y entró en un vestíbulo oscuro, dividido en dos por un tabique, tras el cual había una minúscula cocina. La vieja permanecía inmóvil ante él. Era una mujer menuda, reseca, de unos sesenta años, con una nariz puntiaguda y unos ojos chispeantes de malicia. Llevaba la cabeza descubierta, y sus cabellos, de un rubio desvaído y con sólo algunas hebras grises, estaban embadurnados de aceite. Un viejo chal de franela rodeaba su cuello, largo y descarnado como una pata de pollo, y, a pesar del calor, llevaba sobre los hombros una pelliza, pelada y amarillenta. La tos la sacudía a cada momento. La vieja gemía. El joven debió de mirarla de un modo algo extraño, pues los menudos ojos recobraron su expresión de desconfianza.
Raskolnikof, estudiante. Vine a su casa hace un mes barbotó rápidamente, inclinándose a medias, pues se había dicho que debía mostrarse muy amable.
Lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente articuló la vieja, sin dejar de mirarlo con una expresión de recelo.
Bien; pues he venido para un negocillo como aquél dijo Raskolnikof, un tanto turbado y sorprendido por aquella desconfianza.
«Tal vez esta mujer es siempre así y yo no lo advertí la otra vez», pensó, desagradablemente impresionado.
La vieja no contestó; parecía reflexionar. Después indicó al visitante la puerta de su habitación, mientras se apartaba para dejarle pasar.
Entre, muchacho.
La reducida habitación donde fue introducido el joven tenía las paredes revestidas de papel amarillo. Cortinas de muselina pendían ante sus ventanas, adornadas con macetas de geranios. En aquel momento, el sol poniente iluminaba la habitación.
«Entonces se dijo de súbito Raskolnikof , también, seguramente lucirá un sol como éste.»
Y paseó una rápida mirada por toda la habitación para grabar hasta el menor detalle en su memoria. Pero la pieza no tenía nada de particular. El mobiliario, decrépito, de madera clara, se componía de un sofá enorme, de respaldo curvado, una mesa ovalada colocada ante el sofá, un tocador con espejo, varias sillas adosadas a las paredes y dos o tres grabados sin ningún valor, que representaban señoritas alemanas, cada una con un pájaro en la mano. Esto era todo.
En un rincón, ante una imagen, ardía una lamparilla. Todo resplandecía de limpieza.
«Esto es obra de Lisbeth», pensó el joven.
Nadie habría podido descubrir ni la menor partícula de polvo en todo el departamento.
«Sólo en las viviendas de estas perversas y viejas viudas puede verse una limpieza semejante», se dijo Raskolnikof. Y dirigió, con curiosidad y al soslayo, una mirada a la cortina de indiana que ocultaba la puerta de la segunda habitación, también sumamente reducida, donde estaban la cama y la cómoda de la vieja, y en la que él no había puesto los pies jamás. Ya no había más piezas en el departamento.
¿Qué desea usted? preguntó ásperamente la vieja, que, apenas había entrado en la habitación, se había plantado ante él para mirarle frente a frente.
Vengo a empeñar esto.
Y sacó del bolsillo un viejo reloj de plata, en cuyo dorso había un grabado que representaba el globo terrestre y del que pendía una cadena de acero.
¡Pero si todavía no me ha devuelto la cantidad que le presté! El plazo terminó hace tres días.
Le pagaré los intereses de un mes más. Tenga paciencia.
¡Soy yo quien ha de decidir tener paciencia o vender inmediatamente el objeto empeñado, jovencito!
¿Me dará una buena cantidad por el reloj, Alena Ivanovna?
¡Pero si me trae usted una miseria! Este reloj no vale nada, mi buen amigo. La vez pasada le di dos hermosos billetes por un anillo que podía obtenerse nuevo en una joyería por sólo rublo y medio.
Deme cuatro rublos y lo desempeñaré. Es un recuerdo de mi padre. Recibiré dinero de un momento a otro.
Rublo y medio, y le descontaré los intereses.
¡Rublo y medió! exclamó el joven.
Si no le parece bien, se lo lleva.
Y la vieja le devolvió el reloj. Él lo cogió y se dispuso a salir, indignado; pero, de pronto, cayó en la cuenta de que la vieja usurera era su último recurso y de que había ido allí para otra cosa.
Venga el dinero dijo secamente.
La vieja sacó unas llaves del bolsillo y pasó a la habitación inmediata.
Al quedar a solas, el joven empezó a reflexionar, mientras aguzaba el oído. Hacía deducciones. Oyó abrir la cómoda.
«Sin duda, el cajón de arriba dedujo . Lleva las llaves en el bolsillo derecho. Un manojo de llaves en un anillo de acero. Hay una mayor que las otras y que tiene el paletón dentado. Seguramente no es de la cómoda. Por lo tanto, hay una caja, tal vez una caja de caudales. Las llaves de las cajas de caudales suelen tener esa forma… ¡Ah, qué innoble es todo esto!»
La vieja reapareció.
Aquí tiene, amigo mío. A diez kopeks por rublo y por mes[2], los intereses del rublo y medio son quince kopeks, que cobro por adelantado. Además, por los dos rublos del préstamo anterior he de descontar veinte kopeks para el mes que empieza, lo que hace un total de treinta y cinco kopeks. Por lo tanto, usted ha de recibir por su reloj un rublo y quince kopeks. Aquí los tiene.
Así, ¿todo ha quedado reducido a un rublo y quince kopeks?
Exactamente.
El joven cogió el dinero. No quería discutir. Miraba a la vieja y no mostraba ninguna prisa por marcharse. Parecía deseoso de hacer o decir algo, aunque ni él mismo sabía exactamente qué.
Es posible, Alena Ivanovna, que le traiga muy pronto otro objeto de plata… Una bonita pitillera que le presté a un amigo. En cuanto me la devuelva…
Se detuvo, turbado.
Ya hablaremos cuando la traiga, amigo mío.
Entonces, adiós… ¿Está usted siempre sola aquí? ¿No está nunca su hermana con usted? preguntó en el tono más indiferente que le fue posible, mientras pasaba al vestíbulo.
¿A usted qué le importa?
No lo he dicho con ninguna intención… Usted en seguida… Adiós, Alena Ivanovna.
Raskolnikof salió al rellano, presa de una turbación creciente. Al bajar la escalera se detuvo varias veces, dominado por repentinas emociones. Al fin, ya en la calle, exclamó:
¡Qué repugnante es todo esto, Dios mío! ¿Cómo es posible que yo…? No, todo ha sido una necedad, un absurdo afirmó resueltamente . ¿Cómo ha podido llegar a mi espíritu una cosa tan atroz? No me creía tan miserable. Todo esto es repugnante, innoble, horrible. ¡Y yo he sido capaz de estar todo un mes pen…!
Pero ni palabras ni exclamaciones bastaban para expresar su turbación. La sensación de profundo disgusto que le oprimía y le ahogaba cuando se dirigía a casa de la vieja era ahora sencillamente insoportable. No sabía cómo librarse de la angustia que le torturaba. Iba por la acera como embriagado: no veía a nadie y tropezaba con todos. No se recobró hasta que estuvo en otra calle. Al levantar la mirada vio que estaba a la puerta de una taberna. De la acera partía una escalera que se hundía en el subsuelo y conducía al establecimiento. De él salían en aquel momento dos borrachos. Subían la escalera apoyados el uno en el otro e injuriándose. Raskolnikof bajó la escalera sin vacilar. No había entrado nunca en una taberna, pero entonces la cabeza le daba vueltas y la sed le abrasaba. Le dominaba el deseo de beber cerveza fresca, en parte para llenar su vacío estómago, ya que atribuía al hambre su estado. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, ante una pringosa mesa, pidió cerveza y se bebió un vaso con avidez.
Al punto experimentó una impresión de profundo alivio. Sus ideas parecieron aclararse.
«Todo esto son necedades se dijo, reconfortado . No había motivo para perder la cabeza. Un trastorno físico, sencillamente. Un vaso de cerveza, un trozo de galleta, y ya está firme el espíritu, y el pensamiento se aclara, y la voluntad renace. ¡Cuánta nimiedad!»
Sin embargo, a despecho de esta amarga conclusión, estaba contento como el hombre que se ha librado de pronto de una carga espantosa, y recorrió con una mirada amistosa a las personas que le rodeaban. Pero en lo más hondo de su ser presentía que su animación, aquel resurgir de su esperanza, era algo enfermizo y ficticio. La taberna estaba casi vacía. Detrás de los dos borrachos con que se había cruzado Raskolnikof había salido un grupo de cinco personas, entre ellas una muchacha. Llevaban una armónica. Después de su marcha, el local quedó en calma y pareció más amplio.
En la taberna sólo había tres hombres más. Uno de ellos era un individuo algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia, que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso, de barba gris, que dormitaba en el banco, completamente ebrio. De vez en cuando se agitaba en pleno sueño, abría los brazos, empezaba a castañetear los dedos, mientras movía el busto sin levantarse de su asiento, y comenzaba a canturrear una burda tonadilla, haciendo esfuerzos para recordar las palabras.
Durante un año entero acaricié a mi mujer…
Duran…te un año entero a…ca…ricié a mi mu…jer.
O:
En la Podiatcheskaia
me he vuelto a encontrar con mi antigua…
Pero nadie daba muestras de compartir su buen humor. Su taciturno compañero observaba estas explosiones de alegría con gesto desconfiado y casi hostil.
El tercer cliente tenía la apariencia de un funcionario retirado. Estaba sentado aparte, ante un vaso que se llevaba de vez en cuando a la boca, mientras lanzaba una mirada en torno de él. También este hombre parecía presa de cierta agitación interna.
II
Raskolnikof no estaba acostumbrado al trato con la gente y, como ya hemos dicho últimamente incluso huía de sus semejantes. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos[1q]. Estaba tan hastiado de las angustias y la sombría exaltación de aquel largo mes que acababa de vivir en la más completa soledad, que sentía la necesidad de tonificarse en otro mundo, cualquiera que fuese y aunque sólo fuera por unos instantes. Por eso estaba a gusto en aquella taberna, a pesar de la suciedad que en ella reinaba. El tabernero estaba en otra dependencia, pero hacía frecuentes apariciones en la sala. Cuando bajaba los escalones, eran sus botas, sus elegantes botas bien lustradas y con anchas vueltas rojas, lo que primero se veía. Llevaba una blusa y un chaleco de satén negro lleno de mugre, e iba sin corbata. Su rostro parecía tan cubierto de aceite como un candado. Un muchacho de catorce años estaba sentado detrás del mostrador; otro más joven aún servía a los clientes. Trozos de cohombro, panecillos negros y rodajas de pescado se exhibían en una vitrina que despedía un olor infecto. El calor era insoportable. La atmósfera estaba tan cargada de vapores de alcohol, que daba la impresión de poder embriagar a un hombre en cinco minutos.
A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikof el cliente que permanecía aparte y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikof la atribuía a una especie de presentimiento. Él no quitaba ojo al supuesto funcionario, y éste no sólo no cesaba de mirarle, sino que parecía ansioso de entablar conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con un gesto de desagrado, con una especie de altivo desdén, como a personas que considerase de una esfera y de una educación demasiado inferiores para que mereciesen que él les dirigiera la palabra.
Era un hombre que había rebasado los cincuenta, robusto y de talla media. Sus escasos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso, hinchado por el alcohol. Entre sus abultados párpados fulguraban dos ojillos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba de aquella fisonomía era la vehemencia que expresaba y acaso también cierta finura y un resplandor de inteligencia , pero por su mirada pasaban relámpagos de locura. Llevaba un viejo y desgarrado frac, del que sólo quedaba un botón, que mantenía abrochado, sin duda con el deseo de guardar las formas. Un chaleco de nanquín dejaba ver un plastrón ajado y lleno de manchas. No llevaba barba, esa barba característica del funcionario, pero no se había afeitado hacía tiempo, y una capa de pelo recio y azulado invadía su mentón y sus carrillos. Sus ademanes tenían una gravedad burocrática, pero parecía profundamente agitado. Con los codos apoyados en la grasienta mesa, introducía los dedos en su cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando visibles muestras de angustia. Al fin miró a Raskolnikof directamente y dijo, en voz alta y firme:
Señor: ¿puedo permitirme dirigirme a usted para conversar en buena forma? A pesar de la sencillez de su aspecto, mi experiencia me induce a ver en usted un hombre culto y no uno de esos individuos que van de taberna en taberna. Yo he respetado siempre la cultura unida a las cualidades del corazón. Soy consejero titular: Marmeladof, consejero titular[4]. ¿Puedo preguntarle si también usted pertenece a la administración del Estado?
No: estoy estudiando repuso el joven, un tanto sorprendido por aquel lenguaje ampuloso y también al verse abordado tan directamente, tan a quemarropa, por un desconocido. A pesar de sus recientes deseos de compañía humana, fuera cual fuere, a la primera palabra que Marmeladof le había dirigido había experimentado su habitual y desagradable sentimiento de irritación y repugnancia hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él.
Es decir, que es usted estudiante, o tal vez lo ha sido exclamó vivamente el funcionario . Exactamente lo que me había figurado. He aquí el resultado de mi experiencia, señor, de mi larga experiencia.
Se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus prendas intelectuales.
Usted es hombre de estudios… Pero permítame…
Se levantó, vaciló, cogió su vaso y fue a sentarse al lado del joven. Aunque embriagado, hablaba con soltura y vivacidad. Sólo de vez en cuando se le trababa la lengua y decía cosas incoherentes. Al verle arrojarse tan ávidamente sobre Raskolnikof, cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin desplegar los labios.
Señor siguió diciendo en tono solemne , la pobreza no es un vicio: esto es una verdad incuestionable. Pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, señor; la miseria sí que es un vicio. En la pobreza, uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos; en la indigencia, nadie puede conservar nada noble. Con el indigente no se emplea el bastón, sino la escoba, pues así se le humilla más, para arrojarlo de la sociedad humana. Y esto es justo, porque el indigente se ultraja a sí mismo. He aquí el origen de la embriaguez, señor. El mes pasado, el señor Lebeziatnikof golpeó a mi mujer, y mi mujer, señor, no es como yo en modo alguno. ¿Comprende? Permítame hacerle una pregunta. Simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna noche en el Neva, en una barca de heno[3]?
No, nunca me he visto en un trance así repuso Raskolnikof.
Pues bien, yo sí que me he visto. Ya llevo cinco noches durmiendo en el Neva.
Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, briznas de heno se veían aquí y allá, sobre sus ropas y hasta en sus cabellos. A juzgar por las apariencias, no se había desnudado ni lavado desde hacía cinco días. Sus manos, gruesas, rojas, de uñas negras, estaban cargadas de suciedad. Todos los presentes le escuchaban, aunque con bastante indiferencia. Los chicos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado expresamente para oír a aquel tipo. Se sentó un poco aparte, bostezando con indolencia, pero con aire de persona importante. Al parecer, Marmeladof era muy conocido en la casa. Ello se debía, sin duda, a su costumbre de trabar conversación con cualquier desconocido que encontraba en la taberna, hábito que se convierte en verdadera necesidad, especialmente en los alcohólicos que se ven juzgados severamente, e incluso maltratados, en su propia casa. Así, tratan de justificarse ante sus compañeros de orgía y, de paso, atraerse su consideración.
Pero di, so fantoche exclamó el patrón, con voz potente . ¿Por qué no trabajas? Si eres funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado?
¿Que por qué no estoy en una oficina, señor? dijo Marmeladof, dirigiéndose a Raskolnikof, como si la pregunta la hubiera hecho éste ¿Dice usted que por qué no trabajo en una oficina? ¿Cree usted que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿Cree usted que no sufrí cuando el señor Lebeziatnikof golpeó a mi mujer el mes pasado, en un momento en que yo estaba borracho perdido? Dígame, joven: ¿no se ha visto usted en el caso… en el caso de tener que pedir un préstamo sin esperanza?
Sí… Pero ¿qué quiere usted decir con eso de «sin esperanza»?
Pues, al decir «sin esperanza», quiero decir «sabiendo que va uno a un fracaso». Por ejemplo, usted está convencido por anticipado de que cierto señor, un ciudadano íntegro y útil a su país, no le prestará dinero nunca y por nada del mundo… ¿Por qué se lo ha de prestar, dígame? El sabe perfectamente que yo no se lo devolvería jamás. ¿Por compasión? El señor Lebeziatnikof, que está siempre al corriente de las ideas nuevas, decía el otro día que la compasión está vedada a los hombres incluso para la ciencia, y que así ocurre en Inglaterra, donde impera la economía política. ¿Cómo es posible, dígame, que este hombre me preste dinero? Pues bien, aun sabiendo que no se le puede sacar nada, uno se pone en camino y…
Pero ¿por qué se pone en camino? le interrumpió Raskolnikof.
Porque uno no tiene adónde ir, ni a nadie a quien dirigirse. Todos los hombres necesitan saber adónde ir, ¿no? Pues siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso, cuando mi hija única fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé… (porque mi hija está registrada como…) añadió entre paréntesis, mirando al joven con expresión un tanto inquieta . Eso no me importa, señor se apresuró a decir cuando los dos muchachos se echaron a reír detrás del mostrador, e incluso el tabernero no pudo menos de sonreír . Eso no me importa. Los gestos de desaprobación no pueden turbarme, pues esto lo sabe todo el mundo, y no hay misterio que no acabe por descubrirse. Y yo miro estas cosas no con desprecio, sino con resignación… ¡Sea, sea, pues! Ecce Homo[6]. Óigame, joven: ¿podría usted…? No, hay que buscar otra expresión más fuerte, más significativa. ¿Se atrevería usted a afirmar, mirándome a los ojos, que no soy un puerco?
El joven no contestó.