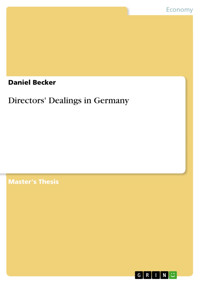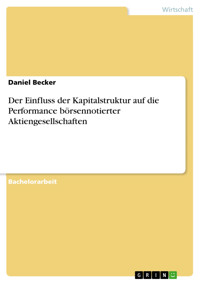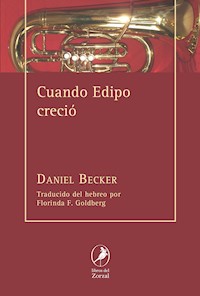
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A los cincuenta años, la persona posee un mundo interior muy diferente del que poseía a los veinte. Se relaciona de otro modo consigo misma, su sexualidad es totalmente distinta y cambia su escala de valores en cuanto a carrera, familia y sociedad. El adulto es mucho más que un niño que creció. Es sorprendente que tan pocos estudios psicológicos se hayan dedicado a la edad madura. La terapia se interesa ante todo por la infancia y la proyecta sobre la madurez. A veces parece que la actitud de la psicología en este campo se limita a enumerar las funciones que van deteriorándose en el camino hacia la vejez. La mayoría de los individuos no son conscientes de las oportunidades de desarrollo continuo que tienen lugar en todas las edades, y del nuevo florecimiento que se produce en la segunda mitad de la vida. Cuando Edipo creció procura estimular la percepción de ese crecimiento, definir la singular cultura que deriva del mismo y obtener el máximo de satisfacción.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Daniel Becker
Cuando Edipo creció
Traducido del hebreo por Florinda F. Goldberg
Becker, Daniel
Cuando Edipo creció. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012.
E-Book.
ISBN 978-987-599-215-3
1. Psicología. 2. Psicoanálisis. I. Título
CDD 150.195
Traducción del hebreo: Florinda F. Goldberg
© Libros del Zorzal, 2011
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escríbanos a:
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com>
Índice
Prefacio | 8
Cómo supe que había llegado a la segunda mitad de mi vida | 8
Capítulo 1 | 14
La pregunta que no se formula: ¿cuál es la diferencia entre “la mitad de la vida” y “la segunda mitad de la vida”? | 14
Capítulo 2 | 23
“Ya sé que al final nos morimos, pero no tienes por qué recordármelo” | 23
Capítulo 3 | 30
Eliott Jaques y mi lista de tareas.
Capítulo 4 | 35
“¡Yo no hago esas cosas!”. Sobre la conciencia de la existencia del mal | 35
Capítulo 5 | 52
Escenas de la vida de Bergman (Ingmar, no Ingrid). Cómo relacionarnos con nuestros padres, pese a las cuentas pendientes | 52
Capítulo 6 | 58
“No, gracias, tengo mi moral propia”. Sobre moral personal y moral universal | 58
Capítulo 7 | 65
El “hijo de”. La dificultad de ser tu propio padre | 65
Capítulo 8 | 83
¿Es el adulto una fijación anal que creció?. Psicología evolutiva de la segunda mitad de la vida | 83
Capítulo 9 | 92
Doña Hybris, la diosa humana. Cuando la responsabilidad por mí mismo se contrapone a mi responsabilidad por el prójimo | 92
Capítulo 10 | 109
Tan poco sabemos sobre tanta vida. Las dificultades en los estudios sobre adultos mayores | 109
Capítulo 11 | 122
El hombre que (al parecer) inventó la rueda. Carl Gustav Jung, padre de la psicología de la segunda mitad | 122
Capítulo 12 | 145
Lo que ya se dijo. Teorías sobre la segunda mitad de la vida | 145
Capítulo 13 | 171
“¡Cuidado, cruce peligroso!”. La menopausia no es sólo un fenómeno biológico | 171
Capítulo 14 | 190
El hombre maduro es un joven que todavía puede. La segunda mitad de la vida en la cultura del consumo | 190
Capítulo 15 | 203
Va a ser la mejor mitad de tu vida. Cómo prepararte para aprovecharla lo mejor posible | 203
A mis padres, a quienes me abstuve sistemáticamente de invitar a actos de graduación y dedicar mis trabajos académicos, llegó la hora de hacer las paces y reconciliarse con lo que fue y con lo que no fue.
“No me preocupa que en el otro mundo me pregunten por qué no fui Moisés el Maestro, y yo no sepa qué responder. Pero me aterra la posibilidad de que me pregunten por qué no fui Zusha, y en ese momento se terminen todos mis pretextos”.
Rabí Zusha de Anipoli
Prefacio
Cómo supe que había llegado a la segunda mitad de mi vida
Yo tenía cuarenta y dos años, mi padre setenta y uno. Esa noche de febrero, mi padre estaba escuchando Haroldo en Italia de Berlioz y leyendo sobre la ópera en la Mini Enciclopedia de Música que había comprado ese mismo día. Como de costumbre, quería ser un “buen alumno” en su curso de música al día siguiente.
Al día siguiente no se despertó. Murió en su sueño. En ese momento comenzó la segunda mitad de mi vida; mejor dicho, dos días después.
Cuántos libros pueden leerse en cuarenta años
Al igual que mi padre, soy médico, y también quiero ser “buen alumno”. Su muerte me hizo pensar que debería sentir que soy el siguiente en la fila; que una mañana no me despertaré, no importa qué planes haya hecho la noche anterior; que ya estoy tocando las alas de la finitud. Pero no logré sentirlo. Experimentaba el dolor de la pérdida, pero no una amenaza personal.
Luego vino la semana de duelo.1 Sentado en el cuarto de trabajo de mis padres, entre ola y ola de afligidos visitantes contaba distraídamente los libros de la biblioteca. Conocía las tapas de todos, había leído unos pocos, y me había propuesto leer la mayor parte de ellos cuando tuviera tiempo. Agregué a la cuenta el número nada despreciable de los libros dispersos por mi casa, todos comprados por mí pero la mayoría aún sin leer. Me dije: supongamos que viva cinco años más que mi padre, hasta los setenta y seis (lo cual es una osadía, porque fumo más de lo que él fumaba, amén de otros pecados que no enumero aquí). Dividí la cantidad de libros por la de semanas. Aunque rehice el cálculo varias veces, desde el comienzo estaba claro que no existe la menor posibilidad de que logre leerlos todos, ni siquiera la mayor parte. La idea de que no conseguiré terminar la lectura de unas centenas de libros significa que cada uno que lea implicará renunciar a otro. Y todo libro que lea por segunda vez… no, me retracté, nunca más releeré un libro.
La conciencia de mi imposibilidad de leer todos esos libros se convirtió en una conciencia dolorosa de la finitud. La finitud me pertenece y me afecta. Esa revelación me dolió. Así descubrí, dos días después de la muerte de mi padre, que me hallaba en la segunda mitad de mi vida.
Un joven no lo entendería, me explicó un paciente maduro
Dicto clases a estudiantes de medicina de segundo año. En el marco del tema “El ciclo vital”, les cuento sobre mi padre y los libros. Percibo en sus rostros su identificación con el relato del médico que quería aprender sobre una ópera, del hijo que quería leer. Pero para ellos se trata de un país lejano sobre el que oyen hablar pero no visitan. El relato no les afecta personalmente, ellos no van a pensarlo dos veces antes de leer un libro por tercera vez. A nivel racional, comprenden que aun si antes de llegar a mi edad alcanzan a leer todo lo que yo leí, el tiempo de lectura que les quedará será tan limitado como el mío. Es decir que aunque sean más jóvenes que yo, cada libro que hoy leen es a cuenta de otro que no leerán jamás. Lo comprenden, pero no lo internalizan. Olvidan la finitud en el momento en que salen del aula; quizás la recuerden cuando miren a sus propios padres.
Si la vivencia de los estudiantes es tan diferente de la mía, ¿es que existe otra etapa en la vida, después de la adolescencia y la madurez temprana? (Por madurez temprana suelo entender el lapso entre los veinte y los cuarenta, aunque sus límites no son rígidos y se expanden o contraen en cada individuo.) La conciencia de la finitud y la experiencia de una etapa adicional me dejaron perturbado. Busqué respuestas. Leí todo lo escrito sobre el tema. Dicté conferencias sobre la segunda mitad de la vida, con la esperanza de que el diálogo y las palabras cristalizaran una respuesta. Pero, tal como me ocurre a menudo, quienes me ayudaron fueron precisamente mis pacientes. Uno de ellos, de cincuenta y seis años, me dijo, en relación con un caso parecido al mío, algo como lo siguiente: “¿Por qué te haces problema sobre cuánto vas a alcanzar a leer? Si tanto te importa la lectura, continúa leyendo hasta tu última noche.”
El hombre tenía razón. Es probable que la solución que permite enfrentar la finitud y crecer a partir de ella consista en una visión diferente del tiempo, de la cantidad y de la vivencia. Tengo claro que mi encuentro con ese paciente fue significativo. De haber sabido hacer esa pregunta diez años antes, seguramente su respuesta me habría parecido una idea abstracta. Necesité sentir los límites de la existencia y no solamente saberlos. Me hacían falta, aparentemente, la madurez y experiencia de la segunda mitad de la vida, para saber que el número de libros no es el objetivo y que la cantidad no es la meta. La lectura es un medio, un camino. Comprendí que había entrado en la segunda mitad de mi vida cuando el límite de mi capacidad de lectura no me debilitó ni me desesperó; ahora sólo me resta, sencillamente, elegir el próximo libro. Ojalá haya podido ayudar a mi paciente como él me ayudó a mí.
Y sin embargo, ¿cuándo empezó?
Puedo señalar casi con exactitud el momento en que la finitud “se me reveló”. En cambio, la idea de que debe existir una etapa posterior a la madurez temprana resultó de un proceso anterior, cuyo comienzo me es más difícil fechar. Me hago la misma pregunta que suelo hacer a mis pacientes: “Y entonces, ¿cuándo empezó?”
Quizás hace unos quince años. Participaba de un curso de perfeccionamiento en psiquiatría de la vejez y comencé a cuestionarme algunas cosas. Como psiquiatra, conocía el proceso por el cual un infante se hace niño, un niño se hace adolescente y un adolescente se hace adulto joven. También sabía bastante sobre el anciano. Pero, por todos los demonios, ¿cómo se transforma de repente un adulto en un anciano?
En ese curso escuchamos una clase sobre “talleres de jubilación”, esos programas de corta duración a los que son invitados trabajadores que están llegando a la edad de retiro, con conferencias sobre economía, medicina y cultura del ocio adaptadas a su condición. No pude sino percibir la trampa que subyace en esos talleres: un economista les explica cómo deberían haber invertido sus recursos cuando tenían cuarenta y cinco años; un médico expone la necesidad de mantener un seguimiento de enfermedades que deberían haber comenzado hace mucho tiempo. Tiene algo de ilógico revelarle a un individuo de sesenta y cinco años las mejores formas de invertir su dinero y los mejores programas previsionales, cuando para él ha llegado justamente el momento de empezar a disfrutar de sus inversiones. Lo mismo ocurre con clases sobre enfermedades como el cáncer, cuyo control preventivo debe hacerse cada dos años a los cuarenta o cada año a los cincuenta, cuando nuestro hombre ya se halla en su séptima década. De modo semejante, para enfrentar el retiro en el nivel psicológico, y sobre todo para disfrutar de las actividades que se sugieren para el tiempo libre de la vejez, son necesarios cambios de actitud emocional, los cuales –me dije, según esta misma lógica– no pueden comenzar a los sesenta y cinco sino deben ser resultado de un proceso iniciado mucho antes. En ese momento aún no tenía clara la calidad de ese proceso, pero sí la necesidad de empezar los talleres de orientación psicológica a la edad de cuarenta y cinco años, al igual que los de asesoramiento médico y financiero.
Estoy persuadido de que los jubilados realizan su proceso de maduración emocional también sin talleres, a semejanza de las mujeres que paren sin cursos de parto y de los padres que crían hijos sin cursos de paternidad. Pero tenía la curiosidad de saber qué significa el largo pasaje de la madurez temprana a la ancianidad, el cual, más que un corredor angosto, me parecía una amplia sala. Pensé que si somos más conscientes de los procesos que tienen lugar en ese pasaje, será más fácil estimularlos y apoyar su desarrollo.
Así fue cómo, en lugar de prestar atención a la conferencia sobre talleres para jubilados, me dediqué a soñar despierto: cómo aprenderé a tocar el saxofón cuando me retire, y qué significará eso para mí. Para reducir el suspenso, me apresuro a decir que efectivamente comencé a estudiar la tuba a los cincuenta y tres, sin esperar el retiro, pero igualmente me fueron necesarios quince años para decidirme a hacerlo.
Fantasías para saxofón
Para entender los procesos emocionales necesarios para que un individuo de sesenta y cinco años esté dispuesto a emprender el estudio del saxofón, desglosemos los componentes de esa actividad. Comprobaremos que la misma exige madurez y cambios en muchos ámbitos. En primer lugar, es una actividad “que no sirve para nada”. Es decir, no produce ningún beneficio concreto o económico. Y aunque ello parezca trivial, no lo es para una persona (especialmente para un varón) cuya vida ha estado guiada por la noción de que hay que ser prácticos y hacer cosas que acarreen alguna ganancia. Más aún, una ocupación sin beneficio tangible suele acompañarse de una sensación de inutilidad o desvalorización. Esto suele ser precisamente lo que experimenta quien “no tiene qué hacer” cuando se despierta a la mañana, y la elección de una actividad “no práctica” sólo acrecienta la sensación de vacío y carencia de objetivos.
Aun si invertimos un gran esfuerzo en aprender a tocar un instrumento, lo más probable es que sólo alcancemos un nivel razonable que nos permita lucirnos en los cumpleaños familiares, y eso si nos animamos a hacerlo. Para poder dedicarse al saxofón por puro placer, quien hasta su retiro se esforzó continuamente por escalar posiciones y mejorar sus logros laborales debe “cambiar el programa interno”; y ello es difícil de conseguir en cinco días de taller. La persona que, consciente o inconscientemente, guiaba sus decisiones por una suerte de aspiración al Premio Nobel y consideraba que en toda ocupación es necesario obtener los mejores resultados, carece de la actitud que le permita dedicarse al saxofón después de su retiro.
Supongamos, con todo, que hemos logrado cambiar la actitud exitista y práctica, y hemos modificado los parámetros de nuestras opciones: todavía nos faltan decisiones emocionales no menos dificultosas. Por ejemplo, es necesario decidir que destinamos parte de nuestros fondos, que en general son limitados (y además pertenecen a toda la familia), a la compra de un saxofón (que quizás usemos sólo por unos meses) y a los honorarios de un maestro (¿el más caro? ¿A qué nivel queremos llegar?). Por añadidura, debemos decidir que somos dueños de nuestro tiempo (el cual, según las convenciones y sobre todo en la práctica, pertenece también a quienes conviven con nosotros); a cierta hora del día hemos de cruzar el umbral de la casa y dejar atrás, aunque sea por una hora, a un compañero o compañera que quizás no tiene qué hacer, que quizás no se siente bien, que quizás piensa que nuevamente disparatamos y comenzamos algo que no lleva a ninguna parte. Cerrar la puerta a nuestras espaldas es una decisión nada sencilla que requiere cierta autonomía, cierta sensación de “me lo merezco”, cierta madurez emocional. Estos son los temas que habría presentado en un taller de jubilados para personas de cuarenta y cinco años.
La conciencia de la finitud, la comprensión de la brecha existente entre mis sensaciones y las de mis jóvenes estudiantes, la fantasía sobre el saxofón y el significado y consecuencias de su concreción: estas son las vivencias básicas que traduje en un libro sobre la segunda mitad de la vida.
Parto del supuesto de que se trata de una etapa autónoma en la evolución de la persona. El libro se propone hacer conscientes las posibilidades casi ilimitadas de desarrollo en la segunda mitad de la vida, tratar de definir la singular cultura que se desprende de ella y, finalmente, indicar también la necesidad de luchar por el lugar legítimo que corresponde a dicha cultura.
Capítulo 1
La pregunta que no se formula: ¿cuál es la diferencia entre “la mitad de la vida” y “la segunda mitad de la vida”?
Doctor, ¿no es cierto que todavía no estoy en la segunda mitad?
Como dije, me propuse profundizar mis conocimientos sobre la segunda mitad de la vida por medio de la lectura, y llegué a reunir suficiente material como para organizar una conferencia titulada “La mitad de la vida no es el fin del mundo”, que pronuncié ante todas las audiencias dispuestas a escucharme. El mayor beneficio que obtuve de esas conferencias fueron los diálogos con el público, que me ayudaron a identificar los temas importantes en la segunda mitad de la vida y a comenzar su elaboración.
Dos preguntas, en particular, fueron siempre planteadas por mis oyentes, a veces ya como reacción inicial ante el título mismo de la conferencia. La primera, que pone en descubierto no sólo la curiosidad justificada de quien la plantea sino también sus temores, era: “Dígame, ¿yo estoy en la segunda mitad de mi vida? ¿De qué edad estamos hablando?” Desde la primera conferencia, contesté intuitivamente que no era una cuestión de “cuántos” años, de una edad en particular, sino de un estado de ánimo. Con el tiempo comencé a entender el significado que se ocultaba tras mi respuesta. Por ejemplo, es lógico pensar que un adolescente se define como alguien que tiene experiencias de adolescente –una transición ligada sobre todo a cuestiones de identidad y pertenencia–, lo cual no está necesariamente relacionado a la edad cronológica. Ello significa que hallarse en una determinada etapa de la vida tiene menos que ver con la edad que con un estado anímico definido por sus aspiraciones, temores, significados y escala de preferencias.
¿Cuáles son las características de la segunda mitad de la vida? Para encontrarlas escribo este libro. Pero ya en esta etapa quiero destacar que una de las características relevantes es la focalización en las preguntas que tienen que ver con el cómo, la calidad, y mucho menos en las referidas al cuánto, la cantidad. Por ende, la edad se vuelve mucho menos relevante para definir la segunda mitad de la vida. Eso se hacía evidente cuando la mayor parte de mis oyentes, ante mi vaga respuesta sobre el “estado de ánimo”, no intentaban profundizar en ella sino dejaban escapar un suspiro de alivio, porque el que no se tratara de la edad satisfacía su necesidad de ubicarse a sí mismos del lado de los jóvenes. Cabe aquí preguntar: ¿por qué es bueno ser joven, no importa si se trata de ropa, de vacaciones, del auto o de la pareja? Sobre esta tontería volveré más adelante, en el capítulo 14.
Una cumbre seguida de muchas cumbres
La segunda pregunta frecuente es: “¿Usted se refiere a la crisis de la mediana vida?” También aquí se expresa una concepción propia de la “segunda mitad de la vida”, según la cual las respuestas a la mayor parte de las preguntas sobre la vida son complejas y no categóricas, y están cargadas de contradicciones internas. De modo que la respuesta a esa pregunta es: sí, efectivamente se trata de una crisis, porque el paso de la primera a la segunda mitad de la vida implica una dificultad de adaptación. Pero la respuesta es también: no, porque la transición es parte de un estado de ánimo propio de toda la etapa de la madurez tardía, incluida la vejez, y en él la crisis de la mediana vida representa sólo una etapa breve, algo así como un examen de admisión. Por eso no hablo de crisis de la mediana vida, sino de crisis de la segunda mitad de la vida.
A lo largo del libro, los conceptos “mediana vida” y “segunda mitad de la vida” aparecen mezclados entre sí. Conviene aclarar en este punto que por “mediana vida” o “mitad de la vida” entiendo la época de transición entre la primera y la segunda mitad de la vida. Para definir los años que siguen a la transición, en su sentido más amplio, prefiero utilizar la frase “segunda mitad de la vida”, porque contiene la importante discriminación de que se trata de una etapa de características propias en la que nos desarrollamos y “mejoramos”, y no de una etapa en la que envejecemos y decaemos. La noción “mediana vida” posee, en cambio, connotaciones de crisis y hasta de cierta patología. Es importante destacar que no se trata sólo de una cuestión semántica. Existen diferencias esenciales entre ambos conceptos, que conviene especificar.
La mitad de la vida no es el fin del mundo
Los murmullos que alcancé a oír entre el público durante la conferencia sobre “La mitad de la vida no es el fin del mundo” me hicieron comprender que la expresión “hallarse en la mediana vida” es generalmente empleada con orgullo, mientras que la “segunda mitad de la vida” es percibida como una fase vital de la que no hay por qué avergonzarse, pero que tampoco tiene nada de honroso. Para decirlo en términos muy de nuestros tiempos, el mercadeo de la segunda mitad de la vida había fracasado aún antes de que yo pronunciara la primera palabra de mi conferencia.
Para la mayoría, la mediana vida (acá me refiero a las edades de cuarenta y cincuenta) conlleva la imagen del apogeo y flor de la existencia, cumbre a la que, una vez alcanzada, no le restan sino el descenso y la contracción, es decir, nuestras vidas marchan hacia el “menos”: menos fuerza, menos memoria, menos sexo; en resumen, menos vida. De hecho ese enfoque es correcto desde una perspectiva cuantitativa –perspectiva que caracteriza, como dijimos, a la primera mitad de la vida–, muy bien descripta en el comienzo del libro de Yaacov Shabtai Pretérito perfecto.2
A los cuarenta y dos años, poco después de la Fiesta de los Tabernáculos, atacó a Meir un temor mortal, al comprender que la muerte era parte de su misma vida, que ésta ya había dejado atrás su mejor momento y que ahora marchaba cuesta abajo en dirección a la muerte, velozmente y en línea recta, y que era imprescindible apartarse de ese sendero, de modo que la distancia entre ambos puntos, que todavía durante las fiestas, para no hablar del verano que le parecía ahora un sueño remoto, era casi infinita, se estaba acortando pavorosamente, y era posible estimarla sin dificultad y medirla con pautas de la vida cotidiana, por ejemplo cuántos pares de zapatos aún se compraría o cuántas veces iría al cine, y con cuántas mujeres fuera de la suya aún se acostaría. Esa toma de conciencia, que lo llenó de espanto y desesperación, retornó a él una semana después de entre la madeja rutinaria de la vida, sin que pudiera indicar una causa, como si fuera un leve dolor que al principio no se percibe, que va penetrando los tejidos internos y se difunde y agrava hasta convertirse en un mal sin remedio, y así, desde el momento en que despertaba por la mañana […] y hasta que se adormecía por la noche, a breves intervalos de vaga distracción, no cesaba de calcular la cuenta de su vida y medir la distancia que aún restaba entre él y esa muerte.
Este espléndido fragmento define bien la respuesta a la pregunta que planteé antes: ¿cómo sé que he llegado a la segunda mitad de la vida? La respuesta es: cuando la muerte deja de ser una noción abstracta y se convierte en una sensación concreta y personal, o, en palabras de Shabtai: cuando la distancia hasta el final se mide con pautas de la vida cotidiana.
Pero aquí entra mi distinción optimista entre “segunda mitad de la vida” y “la mitad de la vida”. ¿Es que realmente, a partir de cualquier edad alrededor de los cuarenta, todo lo que nos queda es una existencia “que ya pasó su mejor momento y avanza ahora cuesta abajo”?
Esta noción pesimista surge de una visión del curso vital como una línea imaginaria por la que al principio avanzamos y luego retrocedemos, debido ya sea a una enfermedad o simplemente a la edad (que al fin de cuentas también es percibida como una especie de enfermedad). Aun si ello es cierto, no acepto ese enfoque, porque es muy difícil vivir con él. Estamos hablando de una imagen y del modo en que nos percibimos a nosotros mismos, mucho más que de hechos concretos; por ello corresponde enfrentar esa perspectiva pesimista con otra precisamente optimista, mucho más adecuada al modo de pensar de las personas en la segunda mitad de la vida. Según esta visión, la existencia es un gráfico compuesto por infinitas líneas o ejes, parte de los cuales, como senderos de montaña, llegan hasta la cumbre y luego descienden, otros se hallan ya en la cumbre a comienzos de la vida o en la juventud y desde allí sólo descienden, y otros se desplazan de cumbre en cumbre a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, la sexualidad produce sus primeros brotes en la adolescencia, de allí asciende y, tras alcanzar la cumbre en la veintena, va bajando. Un gráfico que represente de ese modo la sexualidad será correcto si la medimos según el número de erecciones y de coitos por semana o por trimestre. Pero el gráfico es incorrecto si consideramos a la sexualidad como erotismo, como nuestra capacidad de placer. Porque el placer sexual en sí es demasiado mediocre al comienzo de la vida, cosa que reconoceremos si no nos hacemos los tontos y no olvidamos con cuántas ansiedades llegábamos a cada encuentro, cómo desperdiciábamos la mitad del placer examinándonos a nosotros mismos y a nuestra compañera o nuestro compañero, y cuántas dudas y sensaciones incómodas nos acosaban después, para no mencionar miedos propiamente dichos. De modo que el gráfico que representa la sexualidad según el placer erótico puede sólo ascender en dirección a la vejez, luego de pasar por la mediana vida, que no es necesariamente su punto más alto. Del mismo modo, nosotros “los grandes” ya sabemos que la sensación de espacio interior y de libertad cambia a lo largo de la vida, de acuerdo con las circunstancias y el desarrollo personal de nosotros y de nuestras parejas. Consecuencia de esto es que también el gráfico del erotismo está compuesto de varias cumbres que, según mi experiencia, no se encuentran precisamente en la primera mitad de la vida. Por lo tanto, como dijimos antes: cantidad, en la primera mitad de la vida; calidad, en la segunda.
Otro ejemplo de una leyenda sobre las dudosas ventajas de la primera mitad de la vida tiene que ver con la inteligencia. El IQ es un índice de inteligencia que va en ascenso hasta la edad de quince años y luego permanece notoriamente estable hasta la vejez. Ahora se tiende a hablar, y con razón, de EQ, el índice de inteligencia emocional. Sus defensores sostienen que no nos basta con la capacidad para resolver funciones lineares y problemas teóricos complicados, sino que se requiere de nosotros también la capacidad de integrar este tipo de inteligencia con la captación de nuestro mundo emocional (qué nos impulsa, qué nos asusta) y también con la comprensión, que ante todo se logra con la experiencia, del mundo emocional del prójimo. Dentro de la inteligencia emocional se incluye también el conocimiento de la cultura en la cual actuamos tanto nosotros como nuestro prójimo, y la comprensión del modo en que esa cultura influye en nuestra conducta. Además, hay en la inteligencia emocional un sitio respetable también para la intuición, y ésta sin duda alguna se va afinando con los años debido a las diversas experiencias.
Por todo lo dicho, no cabe duda de que en nuestro gráfico la línea que describe la inteligencia emocional va ascendiendo con la edad, en especial en la segunda mitad de la vida. La “sabiduría que llega con los años” es esa misma combinación de inteligencia, madurez afectiva y compasión que se va desarrollando en nosotros a medida que sumamos años. Por ende, representar el curso de la vida como un gráfico compuesto de un haz de líneas que llega a su punto más alto a los cuarenta y cinco años y a partir de ahí va bajando hasta el nivel cero, es injusto para con la fascinante complejidad de la existencia y sobre todo respecto del lugar preferencial que corresponde a la segunda mitad de la vida.
¿Qué tontería es esa de la finitud como algo personal?
Hasta aquí procuré responder brevemente a las dos preguntas más frecuentes que suelen hacérseme. Ahora llegó el momento de hablar de la pregunta que no se formula, o, mejor dicho, la más banal entre las preguntas que no se formulan, pese a que puedo leerla en los ojos de todos. Esa pregunta suena (en silencio) más o menos así:
Dígame, ¿qué es esa tontería de que a la mitad de la vida la muerte y la finitud se perciben como algo personal? Nosotros ya sabemos desde hace mucho que la muerte existe y todos nos vamos a morir; y usted viene a contarnos, en un país de guerras y atentados, que sólo a los cuarenta o cincuenta (o quizás nunca) la muerte es percibida como personal. Se le fue la mano, ¿no?
La respuesta no es menos larga que la pregunta y a menudo es obvia, pero es difícil conceptualizarla. Como en el caso de los estudiantes de medicina que mencioné antes, que no comprenden por qué me siento presionado por la cantidad de libros que no voy a alcanzar a leer.
La noción de la muerte va cambiando a medida que crecemos. En la primera infancia, la muerte es un sitio al que alguien se marchó. Para un niño de cinco años no hay gran diferencia entre el viaje de la abuela a Australia por seis meses o su fallecimiento. Con el crecimiento y el desarrollo cognitivo, cambia la noción de la muerte: captamos el componente de la finitud, descubrimos los misterios que se esconden tras ella y el sufrimiento que la acompaña a veces. Pero nuevamente, como en el caso de los estudiantes de medicina, esa noción pasa por el intelecto y no por lo emocional.
El caso de David puede ejemplificar la transición evolutiva desde la percepción intelectual de la muerte en la primera mitad de la vida, hacia su percepción emocional y personal en la segunda. David era oficial del ejército cuando estalló la Guerra de Yom Kipur.3 Estaba en su base, disfrutando con sus soldados de la paz de ese sábado, cuando repentinamente fueron enviados a combatir a la meseta del Golán. Los soldados de su batallón fueron baleados “como patos en el campo de tiro”, contaba David, y tras varios días de lucha casi todos estaban muertos o heridos. David mismo sufrió heridas en todo su cuerpo, y si bien finalmente no perdió ninguno de sus miembros, estuvo inconsciente durante tres días y luego pasó por un largo y doloroso período de rehabilitación que duró varios meses. Durante los veinte años siguientes me ocurrió encontrarme con él a menudo, y siempre me asombró que su confrontación con la muerte no hubiera modificado su modo de vida, sus rasgos de carácter y su conducta. Quizás albergaba terrores y pesadillas de los que no me hablaba, pero no se comportaba como alguien consciente de la enorme fragilidad de la existencia y del hecho de que todo puede cambiar en un momento. Sus opciones y su conducta no eran distintas de las de un aristócrata sueco educado en una aldea, para el cual el ejército es una orquesta de viento que da conciertos los domingos en el parque (cuando el tiempo está bueno).
David tenía cuarenta y dos años cuando me contó que últimamente sufría de dolores en el pecho y de dificultades respiratorias, lo que le provocaba gran angustia y el temor de estar sufriendo alguna enfermedad que amenazara su vida. Puntillosos exámenes no hallaron ningún problema de salud, y en unos meses las sensaciones físicas desaparecieron y con ellas las angustias. Unos años después, David compartió conmigo sus reflexiones sobre ese período. Yo recordaba que su padre –hombre siempre percibido como fuerte y dominante– había enfermado en ese tiempo del corazón y pasado una cirugía coronaria, que no sólo no lo ayudó sino le provocó un infarto cerebral leve. David sintió en ese momento que la situación del padre lo enfrentaba con la amenazadora conciencia de que también él podía enfermar, que algo podía ocurrirle también a él. Absurdo, ¿no?, especialmente tratándose de alguien que veinte años antes ya se había visto expuesto de manera tan total y tan repentina a una guerra y a la posibilidad de que personas de su edad se muriesen, que haya sido justamente la enfermedad de su anciano padre, treinta y cinco años mayor que él, lo que convirtió a la muerte en algo personal, algo que podía ocurrirle también a David.
Resulta, pues, que no basta con que vivamos en un país donde el atentado terrorista nos acecha en cada esquina para que la muerte sea percibida como personal. Cuando un vecino de nuestra edad (suponiendo que tenemos, por ejemplo, cuarenta y siete años) se muere de un ataque cardíaco, todos decimos: “Ya le está pasando a alguien de nuestra edad, no es chiste, quién sabe, a lo mejor nos puede ocurrir también a nosotros”. Y entonces (suponiendo, como dije, que tenemos cuarenta y siete años) nos permitimos deprimirnos no sólo por la muerte del vecino, sino además porque nos damos cuenta de que a lo mejor nos espera un destino semejante; y todos nos comprenderán si en los meses siguientes acudimos con frecuencia al médico e incluso corremos a una sala de guardia con dolores en el pecho.
Ahora vamos a repetir el argumento con otro grupo de edad, en cuyo centro se halla un hombre de veinticinco años cuya joven vecina ha muerto de una enfermedad maligna. Es de suponer que nadie va a decirle: “Oye, si ya le ocurrió a alguien de tu edad, quién sabe lo que puede pasarte a ti mañana”. Si la memoria no me falla, cuando yo cumplí los veinticinco ya se habían muerto cuatro compañeros de mi promoción en la escuela, durante el servicio militar, en accidentes o de enfermedad. ¿Por qué, entonces, en la reunión de nuestra promoción nadie dijo con gesto preocupado: “Oigan, ya le ocurrió a la octava parte de la clase”? Y no sólo eso: si volvemos al joven cuya vecina falleció, todos van a asentir comprensivamente cuando hable de su pena por la pérdida y el impacto de esa muerte inesperada, y afirme que está “realmente traumatizado”. Estoy seguro de que todavía asentiremos comprensivamente si algunos días después el joven nos explica que sigue conmocionado por el sufrimiento que le tocó padecer a su vecina. Pero la segunda vez que el joven acuda al médico con dolores sin causa física detectable, el médico pensará en voz alta sobre la posibilidad de solicitar una evaluación psiquiátrica (o que su mujer se comunique con un popular programa psicológico de la radio). En la primera mitad de la vida la muerte asusta, pero no constituye parte del nuestro ciclo vital, no es personal, y nos comportamos según el principio no escrito que dice: “Si me cuido de contagios, de atentados y de accidentes de tránsito, no tengo por qué temer”.
Esta es la mejor respuesta que puedo dar por el momento a la pregunta no formulada sobre la percepción personal de la muerte. Y hasta me permito insinuar que, si ustedes comprenden el concepto pero tienen dificultades en identificarse con él, ello es una prueba de que todavía se hallan en la primera mitad de la vida.
Capítulo 2
“Ya sé que al final nos morimos, pero no tienes por qué recordármelo”
¿Hace calor aquí, o sólo yo siento calor?
Lo que sigue ocurrió dos años después de la muerte de mi padre, cuando yo estaba por cumplir los cuarenta y cuatro y había reflexionado sobre muchos aspectos de la vida, especialmente en torno a la finitud y la muerte. Al acercarse la fecha de mi cumpleaños, en la familia la duda principal giró en torno a cuál sería el “componente artístico” de la fiesta. Antes de que alguien propusiera un striptease, me ofrecí para realizar yo mismo ese espectáculo: exhibir las desnudeces de mi alma y hablar sobre mí mismo y sobre la mitad de la vida.
Después del aperitivo, comencé leyendo una serie de afirmaciones sobre la mediana vida que había recogido en internet:
• Sabes que has llegado a la mitad de tu vida cuando las velitas pesan más que la torta.
• ¿Saben qué me encontré ayer? Un pelo en la oreja. La mediana vida es cuando se te cae el pelo de donde no quieres y crece donde no lo necesitas.
• La mediana vida es cuando tu pareja ya está planeando su retiro y tú aún no sabes qué harás cuando seas grande.
• La mediana vida es cuando los médicos son más jóvenes que tú y te llaman “señor”.
Hasta este punto gocé de mucha atención por parte de todos y, a juzgar por sus caras, también de comprensión y solidaridad. Y entonces empecé a hablar con cautela de la finitud, sin mencionar la palabra muerte. De golpe, la atmósfera de la sala cambió. Un sector no pequeño de mis invitados (sobre todo varones) comenzaron a moverse en sus asientos como si de repente les resultaran incómodos. Algunas mujeres (a ellas les está permitido revelar debilidades) declararon con firmeza que hacía calor en la sala y se levantaron para abrir las ventanas, lo que brindó a otras la oportunidad de levantarse para cerrarlas (qué se le va a hacer, mi cumpleaños cae a fines de diciembre, en pleno invierno).
He contado este episodio para mostrar que tengo claro que todo intento de despertar la conciencia sobre la transición a la segunda mitad de la vida mediante menciones de la muerte y la finitud, provoca por lo general resistencia, incapacidad de identificación y, a veces, inquietud, aburrimiento y sensaciones alternadas de frío y de calor.
Otro cuento sobre libros, esta vez sin muerto
La verdad es que no es imprescindible dar un ejemplo dramáticamente vinculado a la muerte para ilustrar el tema de la finitud y definir el significado de la segunda mitad de la vida. He aquí una situación aparentemente banal que se refiere al despertar de la conciencia de la finitud y sus consecuencias.
Una perezosa mañana de sábado estaba zapeando hasta que llegué al programa cultural conducido por dos conocidos periodistas, David Vitztum y Oren Nahari. No recuerdo el tema exacto del programa, pero el diálogo giraba en torno a bibliotecas privadas: cómo se las crea, cómo se las mantiene y sobre todo qué se hace cuando los libros se van acumulando y su volumen supera las capacidades de almacenamiento de la casa. Por cierto, existen muchas soluciones para almacenar libros: apilarlos en forma horizontal y no vertical, ordenarlos en doble fila (de modo que los de la primera ocultan a los de la fila posterior), etcétera. Pero todo ello no impide que llegue el momento en que, sean cuales sean el espacio y los métodos, ya no queda más sitio. Se trata de una revelación nimia, sólo equiparada por la revelación del paso del tiempo. Todo niño sabe que el tiempo y el espacio tienen límites, pero parecería que sólo un adulto en la mitad de la vida es capaz de sentirlo.
Cuando los periodistas abrieron el diálogo sobre “no hay más lugar para libros”, Nahari señaló que tenía cuarenta y siete años y que hasta los cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco no había sabido cómo solucionar el problema. Entonces, por primera vez, vendió un libro y donó otros a una biblioteca. De hecho, dijo Nahari, fue a esa misma edad que por primera vez se permitió abandonar por la mitad la lectura de un libro. Hasta ese momento, hubo libros que decidió no leer, pero cuando comenzaba uno siempre lo terminaba.
Entre esas observaciones aparentemente banales dos me resultaron significativas: que es imposible encontrar lugar para todos los libros, y que no es imperativo terminar todo libro que comenzamos a leer. Aun si las mismas no resultan dramáticas o fatalistas, dan expresión a la conciencia de los límites de la existencia, que equivale al reconocimiento de que tampoco nosotros somos infinitos.
Esta sensación de existencia limitada no es obvia. Estoy persuadido, por ejemplo, de que cada uno de nosotros, cuando comenzó a coleccionar muñecas, sellos postales o libros, no pensó siquiera que su colección tendría limitaciones de cantidad. Aun si se le ocurre pensarlo, el “joven coleccionista” está persuadido de que con el tiempo hallará los medios y el lugar para aumentar más y más su colección. Si la persona que comienza a formar su biblioteca supiera que va a reunir, digamos, cuatro mil libros y que por falta de espacio va a tener que donar algunos, vender otros e inclusive depositar varios de ellos por la mañana junto al tacho de basura –con la esperanza de no verlos cuando regrese por la noche–, nadie se dedicaría a acumular libros.
Aparentemente, esto resulta muy raro. ¿Es que no lo sabemos? ¿Acaso a los veinte, veinticinco, treinta años no sabemos que nuestro tiempo está marcado? Estoy convencido de que sí lo sabemos, pero no lo sentimos. De hecho, todos los días nos enfrentamos con ejemplos de la finitud de nuestra existencia: cuando mamá dice que se terminó la leche chocolatada y que el almacén está cerrado hasta pasado mañana (lo cual para un niño pequeño equivale a decir “nunca más habrá leche chocolatada”); cuando el angustiado protagonista de la telenovela debe elegir entre las exigencias de su amante y su fiel esposa, después de que su aventura fue revelada por los periódicos (lo cual, dicho sea de paso, ocurre también en la realidad); cuando tenemos que optar entre las carreras de Computación y Psicología y al final no nos aceptan en ninguna de ellas, porque nuestra nota en el psicométrico fue demasiado baja. Aparentemente, esas experiencias pueden despertar en nosotros la sensación de que la vida posee límites; pero, según mi experiencia, cuando una situación de ese tipo tiene lugar en la primera mitad de la vida, nos sentimos estimulados a buscar soluciones, en la convicción (o la ilusión) de que siempre habrá una: fastidiar a mamá hasta que decida viajar a ese supermercado en las afueras que está abierto siete días a la semana, seguir engañando a la esposa (o a la amante), inscribirnos en una universidad extranjera.
Otro aspecto de la conciencia de las limitaciones existenciales que surge de las palabras de Oren Nahari consiste en descubrir que no estamos obligados a completar la lectura de un libro sólo porque la comenzamos. También esta revelación no es banal, y la atribuyo a la segunda mitad de la vida, porque también ella emana del sentimiento de que el tiempo pasa, y de la conciencia de que el tiempo está medido y que, como el espacio físico de los libros, no es infinito. Esa conciencia conduce, en algún momento, a la necesidad de tomar decisiones, grandes y pequeñas; por ejemplo, que no podemos permitirnos invertir nuestro acotado tiempo en completar “tareas” sólo porque las comenzamos, trátese de la lectura de un libro o de una relación de pareja que ya no nos interesa. Con la conciencia de los límites de la existencia pueden sobrevenir decisiones dolorosas: tirar libros o, salvando las distancias, divorciarnos.
Pero todavía no he agotado todos los significados de las observaciones casuales de Nahari en ese programa. Estoy seguro de que para no pocos entre mis lectores la frase “no terminar un libro comenzado” provoca asociaciones con “hay que terminar todo lo que hay en el plato porque no se debe tirar comida”. Liberarse de ese decreto materno no es sencillo. Se necesita madurez emocional para rebelarse contra la autoridad tribal y optar por un camino propio que disguste a la madre o al entorno, que no comprenderán “cómo no terminaste ese libro” o “cómo te separaste de un marido tan simpático y tan rico”. A fin de alcanzar la madurez emocional necesaria para elegir nuestro propio camino, necesitamos, como para todo cambio, un factor precipitante. En este caso, la conciencia de los límites de la existencia es el catalizador que nos lleva a reconocer no sólo que “no es una lástima tirar”, sino que, por el contrario, “es una lástima no tirar”. De lo contrario, el precio que pagaremos por terminar lo que hay en el plato es muy concreto y significativo, como el elevado precio que pagaremos si continuamos cargando toda la vida no solamente con los libros sino también con las verdades trilladas que ya hace tiempo no nos sirven, pero que los padres, la tribu y la cultura nos impusieron.
¿Cuánto tiempo hay que cargar con un paquete que no vamos a entregar a nadie?
Una historia que puede ejemplificar la tendencia a conservar verdades, objetos y sentimientos que ya no nos sirven es la de un amigo mío que realizó un largo viaje por América del Sur, tras el cual llegaría a los Estados Unidos. Su mamá no lo proveyó de medias y camisetas porque ya era grande y casado, pero en cambio le dio un paquete muy bien empacado con objetos de vidrio que debía entregar a un pariente en Estados Unidos, al final de su viaje (sí, ya sé que ella podría haberlo mandado por correo en vez de esperar un año, pero así fue la historia). Ya a los pocos meses, mi amigo sabía que el contenido del paquete se había roto en mil pedazos. Pero, por un lado, no se permitió abrirlo y verificar que todo estaba hecho añicos (recordemos que mamá lo había empacado), y, por la otra, no se permitió tirarlo (recordemos que mamá se lo había encomendado). Así fue como cargó los vidrios rotos bien embalados durante un año entero, por las avenidas de Buenos Aires y las espesuras de la selva amazónica, hasta que llegó a los Estados Unidos –a Miami, para ser más precisos– y allí, en el tacho de basura a la entrada del edificio donde vivían los destinatarios del paquete, lo tiró sin siquiera abrirlo. ¿Qué dijo la mamá? Nada, ni se acordaba del asunto, o quizás supo desde el principio que no iba a llegar entero y que su hijo iba a tener que botarlo.
Más que la sabiduría de las madres, quise con esta historia destacar que todos seguimos arrastrando –no un año o dos, sino veinte y treinta– paquetes que nos dieron nuestros padres, cuyo contenido se ha roto en mil pedazos. Continuamos arrastrando matrimonios, ocupaciones y estilos de vida que ya hace tiempo sabemos que están destrozados, y ni siquiera nos atrevemos a abrir el paquete y verificar lo que sabemos. A veces, como en el cuento de mi amigo, nuestros padres, si es que están todavía con nosotros, ya hace tiempo que no se preocupan por ese paquete.
Es necesario, al parecer, llegar a la mitad de la vida, tomar conciencia de la finitud y sentirnos “presionados” en el espacio o en el tiempo, para reunir el valor de elegir en forma independiente, aun en contra de ordenanzas materno-paternas del tipo: “Hijo, debes saber que si comenzaste una tarea debes persistir hasta concluirla”, o “un buen chico come todo lo que hay en su plato, es una lástima tirar comida”. ¿Y la vida? ¿No es una pena tirar la vida?
¿Podré engañar al Ángel de la Muerte si me tiño el pelo?
Como dijimos, hasta aquí aprendimos dos cosas de Oren Nahari y su biblioteca privada. La primera, que hay límites a la cantidad de libros que se pueden coleccionar; la segunda, que no es imprescindible terminar la lectura de todo libro que hayamos comenzado. Y una tercera: al no haber espacio para todos los libros, es necesario elegir de cuáles desprendernos y cuáles dejar en casa. Lo mismo ocurre en todo ámbito de la vida.
Volver a elegir es una tarea central en el paso a la segunda mitad de la vida. Aparentemente, ello acarrea crisis y dramas, pero en la mayoría de los casos todo ocurre con facilidad y sin que lo sintamos. Recuérdese que para la mayoría de nosotros también la época de la adolescencia, caracterizada como difícil y tormentosa, pasó sin rayos ni truenos, pese a sus dudas y dificultades intrínsecas. De paso, gran parte de las tormentas y explosiones que tienen lugar durante la adolescencia de nuestros vástagos, por ejemplo, se originan en nuestras propias dificultades, en tanto personas en la segunda mitad de la vida confrontadas con adolescentes, y no precisamente en las dificultades de los adolescentes mismos (sobre esto, véase el capítulo 13).
Una de las formas de expresión de una crisis es la depresión. En cambio, hay quienes expresan la crisis de otro modo, mucho más pintoresco: niegan su conciencia de los límites existenciales y adoptan “todas las opciones”, es decir, entran en un frenesí de acción, experimentando con parejas diversas, cambiando de trabajo o emprendiendo actividades nuevas para ellos. Esa actitud suele recordarme la novela de Meir Shalev Por amor a Judith.4