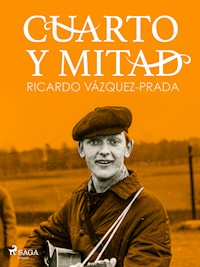
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Singular colección de relatos en la que el autor da rienda suelta a la imaginación más desatada. En ella asistiremos al heroismo de un niño inocente en plena Segunda Guerra Mundial, a la amargura de un torero fracasado, al temor a la muerte de un hombre común, al amor contrariado allende los mares... cuentos evocadores que nos toman de la mano y nos echan a volar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ricardo Vázquez
Cuarto y mitad
Saga
Cuarto y mitad
Copyright © 2007, 2022 Ricardo Vázquez-Prada and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372456
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
CUARTO Y MITAD
Miré el reloj. Comprobé que me quedaban dos horas hasta que mi pequeña Mónica regresara del colegio. Si me daba prisa tendría tiempo suficiente para hacer las compras en el mercadillo y la carnicería. Me arreglé un poco, cogí el monedero, las llaves de casa y una bolsa, y salí a la calle.
El día era agradable, soleado, sin que apretara el calor. Saludé al pasar a varias vecinas que charlaban en la acera. Llegué al mercadillo. No había demasiada cola en la verdulería. Esperé mi turno y compré un kilo de tomates, una lechuga, varios ajos, unas cebollas y patatas. Después me dirigí a la carnicería.
Tuve suerte. Apenas había gente. Conocía a Manuel, el carnicero, y a María, su mujer, desde hacía varios años, desde que nos trasladamos a vivir a esta zona de la ciudad. Siempre tenían una palabra amable, conversábamos sobre temas intrascendentes: el tiempo, el colegio de los niños, los programas de televisión, las vacaciones.
Me recibieron con un saludo y una acogedora sonrisa. Cuando llegó mi turno pedí cuarto y mitad de filetes de ternera.
Hasta ese momento no me había fijado bien en la carne que se exponía en el mostrador de paredes transparentes.
Lo que vi me llenó de horror y de angustia. Eran grandes trozos de carne de sospechoso color morado, sanguinolentos, como si estuvieran próximos a la putrefacción.
No podía creerlo. No podía ser verdad. Manuel y María siempre me habían servido bien, disponían del mejor género, era la mejor carnicería del barrio. ¡Eran tan amables y serviciales! Pero lo que exhibían era repugnante, horrible, asqueroso. Sentí una horrible opresión. ¡No, no podían servirme esa carne!
—Mejor cuarto y mitad de costillas, indiqué con un incierto hilo de voz.
María abrió entonces la enorme puerta de la cámara frigorífica y Manuel extrajo de su interior el rígido cadáver de una mujer rubia, de mediana edad, de helado y amarillento rostro, muy delgada, de largos brazos y piernas, vestida con un ceñido jersey de color rojo y unos pantalones azules.
Sentí que iba a desmayarme. Quise gritar, pero no conseguí articular sonido alguno. Lo que estaba viendo era demasiado espantoso, Estaba demasiado asustada para moverme, para reaccionar.
—¿Has dicho cuarto y mitad de costillas?, preguntó María esbozando una dulce sonrisa.
No pude responder.
—¿Cuarto y mitad?, insistió Manuel amablemente.
En su mano derecha blandía un inmenso cuchillo de carnicero, ancho y poderoso, tan afilado como una hoja de afeitar. Lo levantó y con descomunal fuerza lo clavó en el cuerpo sin vida de la mujer, a la altura de las costillas.
Entonces sí, entonces logré lanzar un grito agudísimo, desesperado, e intenté abandonar el local a toda prisa.
Pero Manuel se situó de un ágil salto ante la puerta, impidiéndome el paso. En su mano derecha llevaba el cuchillo, manchado de sangre. Lo elevó sobre mi y lo último que pude ver fue el brillo intenso de la hoja cayendo como un relámpago sobre mi cabeza antes de que me atrapara la oscuridad.
…………
Al despertar me encontré echada en una cama en una habitación blanca, como de hospital. Me dolía horriblemente la cabeza. Frente a mi vi unas sombras grises, desdibujadas, que poco a poco se fueron precisando.
Y entonces mi horror no tuvo límites. Vi a mi hija Mónica junto a Manuel y María. Los tres, sentados frente a mi, me sonreían. Mi pequeña se acercó y me besó dulcemente en la mejilla. Intenté retenerla, pero no podía moverme, mis brazos no atendían las órdenes de mi cerebro. Manuel y María me hablaban, veía el movimiento de sus labios, pero no conseguía oírles. Luego, llevando siempre de la mano a mi hija, abandonaron la estancia. ¿Qué iban a hacer con ella? Intenté incorporarme, seguirles, arrebatarles con violencia a mi hija, pero no logré mover ni un solo músculo de mis brazos y mis piernas. Abrí la boca una y otra vez desmesuradamente para advertir a gritos a las enfermeras, pero ni el más tenue sonido salió de mi garganta. Solo pude accionar mis inútiles ojos y lograr que en ellos se abriera camino un torrente de amargas y ácidas lágrimas.
LA CUERDA
Es un alto edificio en un barrio obrero. Por una razón que desconozco todos los habitantes de la casa tenemos que abandonar nuestras viviendas. Nuestra única posibilidad de salvación consiste en lanzarnos desde las ventanas para alcanzar una cuerda que pende en el vacío y que se encuentra a unos metros de distancia; nadie sabe dónde empieza y dónde termina.
La cuerda está situada frente a mi ventana. Veo con inmenso horror a decenas de personas, hombres, mujeres y niños, que se lanzan al vacío para coger la cuerda. Unas, muy pocas, la alcanzan; otras no lo consiguen y caen con gritos horribles, que hielan la sangre.
Tengo que saltar. Es mi turno. El miedo me paraliza. Mi cuerpo tiembla desde los pies a la cabeza, pero acabo por lanzarme con todas mis fuerzas hacia la cuerda. Me aferro a ella, pero es tan áspera que mis manos se quiebran, la piel de mis dedos se agrieta. Sé que debo subir por ella para salvarme. Si caigo me hundiré en algo terrorífico que acecha en la oscuridad, en lo más profundo.
No podré aguantar mucho tiempo. Me duelen los dedos, las palmas de las manos, las muñecas. Grito, pero mis gritos se confunden con otros alaridos aún más agudos, desgarrados, desesperados. Intento subir y con mis piernas procuro alzarme, pero otras personas me impiden el ascenso. Una mujer de edad se debate junto a mi, oigo su entrecortado jadeo; de pronto lanza un salvaje aullido y cae de espaldas al vacío. Miro hacia arriba y veo a algunos miembros de mi familia, a mis padres y a mis hermanos. También gritan y lloran, como yo, y luego, uno tras otro, van cayendo. Desesperadamente me aferro a la cuerda, perdido en una luz sombría y pastosa, bajo un cielo gris, de plomo, del que no se adivina el final.
No hace frío. Los que por el momento estamos aferrados a la cuerda procuramos permanecer ahora en silencio, demasiado asustados para pronunciar una sola palabra. No siento mis manos, ni mis piernas, ni mi piel ensangrentada, en carne viva. Sólo parecen funcionar mis ojos, abiertos desmesuradamente en la semioscuridad. Veo cómo grupos de personas se lanzan desde los edificios hacia las sombras. Ancianos, mujeres, niños, algunos perros y gatos, que enloquecidamente vuelan hacia la muerte con las uñas tensas, dispuestos a agarrarse a cualquier cosa y que no encuentran más que un espantoso vacío.
Así transcurre algún tiempo hasta que al sentir que estoy al límite de mis fuerzas intento una vez más subir, trepar hacia lo alto, salvarme, mientras crece dentro de mi el pánico, como un caballo enloquecido, y me cubre todo el cuerpo un sudor gélido. Ya todo es inútil. Mis manos descarnadas, ensangrentadas, no me sostienen y por último me desprendo de la cuerda. Caigo hacia atrás y lanzo un aullido tan desesperado y horrible como la tenebrosa oscuridad en la que me hundo sin remedio.
LA ESTOCADA
Estoy sentado en una localidad del tendido esperando que empiece el espectáculo. La plaza está vacía. Soy el único espectador. No sé por qué estoy aquí, ya que no me gusta la tauromaquia.
En el callejón hay un torero solitario. Está preparado, vestido de luces, con el capote, la muleta y la espada al alcance de su mano.





























