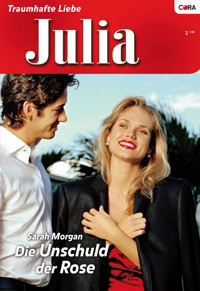5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Maple Sugar Inn, el hotel boutique que Hattie Coleman y su esposo, Brent, restauraron con cariño, se encontraba en el paisaje nevado de una zona rural de Vermont. Pero, cuando Brent falleció, Hattie tuvo que seguir adelante sola con el negocio. Con su encanto histórico y una biblioteca de ensueño, la posada era el destino ideal para pasar unos días invernales. Y, a medida que se acercaban las fiestas, iba llenándose de huéspedes que buscaban unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, Hattie, agotada por la gestión del hotel y por la crianza de su hija Delphi, de cinco años, solo soñaba con sobrevivir a las fiestas. Cuando Erica, Claudia y Anna llegaron a la posada para pasar unas vacaciones y celebrar las sesiones de su club de lectura, todo cambió. Su estrecha amistad y el amor que compartían por los libros las habían ayudado a superar los altibajos de la vida. Pero Hattie se dio cuenta de que ellas también cargaban con el peso de las emociones. Su historia estaba a punto de entrelazarse profundamente con la de aquellas tres amigas. En una semana, durante la época más encantadora del año, ¿podrían estas cuatro mujeres unirse para mejorar sus vidas, escribiendo el comienzo de un nuevo capítulo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023, Sarah Morgan
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Cuatro mujeres y un destino, n.º 325 - 15.10.25
Título original: The Book Club Hotel
Publicada originalmente por Canary Street Press
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Enterprises Ltd.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollins ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: Peggy Dean Art / Erin Craig
ISBN: 9791370009588
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Agradecimientos
Capítulo 1
Hattie
—Maple Sugar Inn, ¿en qué puedo ayudarle?
Hattie contestó a la llamada de teléfono con una sonrisa, porque había descubierto que era imposible dar la impresión de estar derrotada, de mal humor o al borde de las lágrimas cuando una sonreía. Y, en aquel momento, sentía todas esas cosas.
—Llevo años pensando en un viaje a Vermont en invierno y he visto las fotografías de su posada en las redes sociales —respondió una mujer, con entusiasmo—. Es tan acogedora… Es el típico sitio en el que no puedes evitar relajarte.
«Es una ilusión», pensó.
Allí no había relajación. Por lo menos, para ella, no. Le dolía la cabeza y tenía un escozor en los ojos tras pasar otra noche más sin poder dormir. La gobernanta amenazaba con marcharse y el chef llevaba dos noches seguidas llegando tarde, y a ella le preocupaba que aquella fuese la tercera, lo cual sería un desastre porque ya lo tenían todo reservado.
Tucker, el chef, había ganado la codiciada estrella de su restaurante y su confit de pato era famoso por arrancar gemidos de éxtasis entre los comensales, pero algunos días ella hubiera cambiado la estrella por un chef con un temperamento más sereno. Tenía un genio tan vivo que, a veces, ella se preguntaba para qué se molestaba él en encender la parrilla. Estaba siendo irrespetuoso y aprovechándose de ella.
Ella lo sabía, y también sabía que debería despedirlo, pero lo había elegido Brent y, si lo despedía, estaría cortando otro vínculo con el pasado. Además, el conflicto la agotaba y, en aquel momento, no tenía energía suficiente para todos. Era más sencillo apaciguarlo.
—Me alegra que le guste —le dijo a la mujer que estaba al teléfono—. ¿Quiere que le haga una reserva?
—Sí, por favor, pero soy muy exigente con la habitación. ¿Puedo decirle lo que necesito?
—Por supuesto que sí —dijo ella, y se preparó para escuchar una larga lista de deseos inalcanzables, conteniéndose para no dejar caer la frente sobre el escritorio. En vez de eso, tomó un bloc y un bolígrafo—. Adelante.
Seguramente, no sería tan malo. La semana anterior, una mujer había preguntado si podía llevarse a su rata de vacaciones y la respuesta había sido un «no» rotundo. Y, hacía dos semanas, un hombre le había exigido que bajara el volumen del río que pasaba junto a la ventana de su habitación porque no le dejaba dormir. Ella se esforzaba al máximo para satisfacer los caprichos de los huéspedes, pero todo tenía un límite.
—Me gustaría que la habitación tuviera vistas a la montaña —dijo la mujer—. Y una chimenea de verdad sería un detalle muy agradable.
—Todas nuestras habitaciones tienen chimeneas de verdad —dijo Hattie—, y las habitaciones de la parte de atrás tienen unas vistas maravillosas de las montañas. Las de la parte de delante dan al río.
Se relajó un poco. Hasta el momento todo iba bien.
—Para mí, las montañas. Aparte de eso, soy muy exigente con la ropa de cama. Después de todo, nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, así que es algo importante, ¿no cree?
Hattie sintió una punzada de envidia. Ella no se pasaba un tercio de la vida durmiendo. Tenía un hijo pequeño y un hotel, y estaba en pleno duelo por la pérdida de su marido. Casi no dormía. Soñaba con hacerlo, pero, por desgracia, soñaba cuando estaba despierta.
—Sí, la ropa de cama es importante —dijo.
Respondió lo que se esperaba de ella, que era lo que había estado haciendo desde hacía dos años, cuando la policía había llamado a su puerta para decirle que Brent había muerto en un extraño accidente. Su marido iba caminando por la acera, hacia el banco, y le había caído un ladrillo en la cabeza.
Acordarse de su primera reacción le resultaba mortificante. Se había echado a reír porque estaba convencida de que era una broma. La gente normal no moría a causa de ladrillos que caían de los edificios, ¿no? Sin embargo, se dio cuenta de que los policías no se reían y de que, probablemente, no era porque no tuviesen sentido del humor.
Les preguntó si estaban seguros de que había muerto y, después, tuvo que disculparse por interrogarles, porque, por supuesto, estaban seguros. ¿Cuántas veces decía la policía «Lamentamos tener que comunicárselo» seguido de un «¡Uy! Nos hemos equivocado»?
Después de que le repitieran la noticia, ella les dio las gracias. Saludó amablemente. Y les preparó una taza de té, porque era mitad británica y porque estaba conmocionada. Cuando ellos se tomaron el té y dos de sus galletas de canela caseras, los acompañó a la puerta como si fueran unos queridos invitados que la habían honrado con su presencia y no dos personas que acababan de destruir su mundo en una breve conversación.
Se quedó mirando la puerta cerrada durante cinco minutos después de que se fueran, tratando de asimilarlo todo. En un instante, su vida había cambiado por completo. El futuro que había planeado con Brent y sus esperanzas habían quedado destrozados.
Aunque ya habían pasado dos años, algunos días seguía pareciéndole que todo era irreal. Días en los que todavía esperaba a que Brent entrara por la puerta con su paso alegre, lleno de emoción porque había tenido una de sus brillantes ideas y estaba deseando compartirla con ella.
«Creo que deberíamos casarnos…».
«Creo que deberíamos formar una familia…».
«Creo que deberíamos comprar esa posada histórica que vimos en nuestro viaje a Vermont…».
Se habían conocido en Inglaterra durante el último curso de la universidad y, desde el primer momento, ella se había dejado llevar por el entusiasmo de Brent. Cuando se licenciaron, los dos buscaron trabajo en Londres, pero, entonces, sucedieron dos cosas: falleció la abuela de Brent y le dejó una generosa cantidad de dinero, e hicieron un viaje a Vermont. Se enamoraron del lugar y, ahora, allí estaba ella, viuda a los veintiocho años, criando a su hija de cinco años y dirigiendo una posada histórica.
Desde que había perdido a Brent, había tratado de que todo funcionara tal y como él quería, pero no le estaba resultando fácil. Le preocupaba no poder hacerlo sola. Le preocupaba perder la posada. Y, sobre todo, le preocupaba no ser suficiente para su hija.
Sin Brent, ella tenía que ocupar el lugar de dos personas. ¿Cómo iba a ser dos personas si la mayor parte de los días ni siquiera se sentía completa?
Se dio cuenta de que, mientras se estaba compadeciendo de sí misma, la mujer del teléfono seguía hablando.
—Disculpe, ¿podría repetirlo?
—Me gustaría que las sábanas fueran de lino porque lo paso mal con el calor.
—Tenemos ropa de cama de lino, así que eso no será un problema.
—Y rosa.
—¿Disculpe?
—Me gustaría que la ropa de cama fuera rosa. Duermo mejor. El blanco es demasiado llamativo y los colores apagados me deprimen.
Rosa.
—Tomo nota —dijo ella, y garabateó «Ayuda» en el bloc, seguido de cuatro signos de exclamación. Podría haber escrito algo más grosero, pero su hija ya leía extraordinariamente bien y se dedicaba a demostrarlo siempre que podía, así que ella había aprendido a tener mucho cuidado con lo que escribía y dejaba por ahí—. ¿Tiene pensada alguna fecha?
—Navidad. Es la mejor época, ¿verdad?
«Para mí, no», pensó Hattie mientras comprobaba si la habitación estaba libre.
La primera Navidad después de la muerte de Brent había sido horrible, y el año pasado no había sido mejor. Ella solo quería esconderse debajo de las sábanas hasta que pasaran las fiestas y, sin embargo, se esperaba que le infundiera alegría navideña a la vida de otras personas. Y ya estaban a finales de noviembre otra vez, solo faltaban unas semanas para Navidad.
Aun así, siempre y cuando no perdiera más personal, encontraría la forma de salir adelante. Lo había superado dos veces y sobreviviría una tercera.
—Ha habido suerte. Todavía quedan habitaciones libres, incluyendo una doble con vistas a las montañas. ¿Quiere que se la reserve?
—¿Es una habitación en esquina? Me gustan las que tienen más de una ventana.
—No es una habitación en esquina, y esta, en concreto, solo tiene una ventana, pero tiene unas vistas maravillosas y un balcón cubierto.
—¿Y no hay forma de conseguir una segunda ventana?
—Lamentablemente, no —dijo ella. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Un agujero en la pared?—. Pero puedo enviarle un vídeo de la habitación antes de que la elija, si eso le sirve de ayuda.
Para cuando apuntó el correo electrónico de la mujer, le reservó la habitación durante veinticuatro horas y respondió al resto de sus preguntas, había pasado media hora.
Cuando, por fin, la conversación terminó, ella dio un suspiro.
La Navidad iba a ser una pesadilla. Debajo de la reserva, apuntó Sábanas rosas. Lino.
¿Cómo lo llevaría Brent? Se lo preguntaba mil veces al día. Miró una de las dos fotografías que tenía en el escritorio, la de Brent balanceando a su hija en el aire. Los dos se estaban riendo. Ella había descubierto que, a veces, recordar los buenos momentos ayudaba a superar los peores.
Estaba a punto de ponerse a buscar sábanas de lino rosas en internet cuando alguien carraspeó exageradamente.
Alzó la vista y se encontró con Stephanie, la encargada de limpieza, que la miraba con el ceño fruncido. A Stephanie también la había seleccionado Brent. Antes de que él la contratara, Stephanie era encargada de limpieza de un famoso hotel de Boston.
—Sus credenciales son impecables —dijo él, después de entrevistarla— y es extraordinariamente organizada y eficiente.
Hattie había querido añadir que era una fiera. Le dijo a Brent que el comportamiento de Stephanie rozaba la mala educación y que podría ser difícil de manejar, pero él les quitó importancia a sus preocupaciones y le aseguró que se encargaría del personal, así que no iba a ser su problema. Solo que, ahora, sí se estaba encargando y sí era su problema. Todo era su problema.
—¿Te duele la garganta, Stephanie? —preguntó.
Sabía que no debería haber dicho eso, pero la actitud de aquella mujer, que era negativa de un modo implacable, la dejaba agotada. Lidiar con ella era extenuante. Stephanie respetaba a Brent; algunas veces, ella se había preguntado si la gobernanta sentía algo más que respeto. Stephanie reaccionaba positivamente al entusiasmo desenfrenado que Brent sentía por todo, pero ella se daba cuenta de que, claramente, su naturaleza más amable le causaba irritación.
—Tengo problemas más graves que un dolor de garganta. Esa estúpida ha juntado algo rojo con la ropa de cama cuando estaba limpiando la Habitación del Río.
Ella se hizo la tonta.
—No sé a quién te refieres.
—A Chloe —dijo Stephanie—. Es un desastre. He perdido la cuenta de las veces que le he advertido que sacuda la ropa de cama para asegurarse de que los huéspedes no se han dejado nada entre las sábanas. Te dije que no la contrataras y no tengo ni idea de por qué lo hiciste. Y, ahora, ha pasado esto.
Había contratado a Chloe porque era amable y entusiasta, cualidades que ella consideraba importantes. Un establecimiento como Maple Sugar Inn sobrevivía gracias a su reputación, y la reputación dependía en gran medida de su personal. Chloe conseguía que la gente se sintiera cuidada e importante. Stephanie era más como un dóberman cuidando un recinto.
—Chloe es amable y servicial, y los huéspedes la adoran. Estoy segura de que no lo volverá a hacer.
—Brent no la habría contratado.
Ella se sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago.
—Brent ya no está.
Stephanie, al menos, se ruborizó.
—Sé que los últimos años han sido difíciles para ti, Harriet, y que no eres una gerente nata, pero tienes que ser firme con los empleados. Tú eres la directora. Ahora eres quien manda. El problema es que eres demasiado amable. Un buen gerente debería ser capaz de despedir a alguien.
Ella no tenía ninguna intención de despedir a Chloe. Era una de las pocas empleadas que no generaba tensión en la sala con ella.
—Es su primer trabajo —dijo Hattie—. Está aprendiendo. A veces se cometen errores.
—Se supone que este es un establecimiento de calidad. En un establecimiento de calidad no se toleran los errores.
«Todo este asunto fue un error», pensó Hattie, con cansancio. «¿En qué estabas pensando, Brent?».
—Voy a hablar con ella. ¿Dónde está?
—En la lavandería, llorando. Espero que no se esté sonando la nariz con las sábanas.
Quizá pudieran llorar juntas, pensó Hattie, mientras atravesaba la acogedora recepción y pasaba a la biblioteca.
Miró con anhelo las estanterías llenas de libros. Ojalá tuviera tiempo para acurrucarse en una butaca, delante de la chimenea, y desconectar un rato. La biblioteca era su sala preferida y le complacía ver a alguien leyendo tranquilamente en uno de los sofás.
Algunas veces les tenía envidia a sus huéspedes, porque los mimaban, atendían todas sus necesidades y cumplían sus deseos. Parecía que los huéspedes eran felices, y la mayoría volvía a reservar en la posada, así que tal vez no fuera una gestora de personal tan horrible. ¿Era una mala gestora de personal? ¿O acaso no se le daba bien gestionar a gente mala? Bajó las escaleras y se encontró a Chloe exactamente donde le había dicho Stephanie: en la lavandería. Tenía los ojos enrojecidos y se frotó la cara con una mano al verla.
—Lo siento —murmuró Chloe—. Me dijo que tenía que cambiar la ropa de cama en cuatro minutos, así que iba como loca. He metido la pata, lo sé, pero es que la señora Bowman frunce tanto el ceño que me pone nerviosa, me siento avergonzada, y cometo errores.
Hattie se preguntó si no debería confesar que a ella le producía el mismo efecto.
—No te preocupes —dijo, y le dio una palmadita en el hombro a la muchacha—. No pasa nada.
—Sí, sí pasa. Se han desteñido todas las sábanas —dijo Chloe, que estaba muy roja—. La ropa de cama era blanca como la nieve, pero, ahora, es rosa. Y no rosa claro, sino rosa. Voy a lavarla de nuevo, pero no creo que el color se arregle. Tendré que tirarlas.
—De verdad que no… Espera un momento. ¿Has dicho rosa?
—Sí. Por culpa de un gorro. Creo que era parte del traje de Papá Noel del señor Graham. Lo alquiló y, obviamente, la tela desteñía —respondió Chloe, y frunció el ceño—. Y es raro, porque yo juraría que les había guardado todo el traje, incluyendo el gorro. Tuve mucho cuidado, pero, no sé cómo, el sombrero se mezcló con el resto de la colada, así que…
Hattie pestañeó.
—¿Traje de Papá Noel?
—Los señores Graham, de Ohio. Pasaron dos noches en la Suite Cider. El señor Graham me dijo que la fantasía de la señora Graham era pasar una noche con Papá Noel, así que alquiló un traje para darle una sorpresa.
—Estamos en noviembre.
—No creo que eso tuviera importancia. También compró un juguete sexual navideño, pero no pregunté detalles. Pensé que podría destrozarme las Navidades.
—En efecto —dijo Hattie. Estaba tan fascinada que se olvidó del cansancio—. ¿Cómo sabes todo esto?
—Porque la gente habla conmigo —respondió Chloe—. Lo cual, a veces, puede ser un poco alarmante, la verdad, pero lleva a revelaciones interesantes.
—Y a sábanas rosas —dijo Hattie. Tomó una caja de pañuelos del estante del lavadero y se sonó la nariz—. No llores más, Chloe. Puede que me hayas hecho un favor.
Chloe tomó el pañuelo y se sonó la nariz.
—¿De verdad?
—Sí, de verdad. Al parecer, hay huéspedes a los que les gustaría dormir entre sábanas rosas. Son relajantes, ¿lo sabías?
—No —dijo la muchacha, con aturdimiento—. No lo sabía.
—Bueno, pues ya lo sabes. Deja apartadas las sábanas rosas. No las tires —dijo Hattie.
Volvió rápidamente a la recepción. Stephanie estaba dando golpecitos en el suelo con el pie, junto al mostrador.
Hattie respiró hondo y sonrió, con la esperanza de reducir la tensión.
—Arreglado.
—¿La has despedido?
—No, no la he despedido. Fue un error —respondió Hattie. Aunque… ¿había sido algo distinto? Estaba dándole vueltas a una de las cosas que había dicho Chloe—. Qué extraño, la verdad, porque parecía que estaba totalmente convencida de que había guardado el gorro rojo con el resto del traje de Papá Noel que trajo el señor Graham. No entendía cómo se había mezclado con el resto de la ropa para lavar.
—Probablemente, porque es una descuidada —respondió Stephanie, sin cambiar de expresión—. Tú eres demasiado indulgente. Brent la habría despedido.
Brent no habría despedido a Chloe, pero sí habría encontrado la manera de controlar a Stephanie. Ella tenía la impresión de que Stephanie quería que fracasara.
—Somos un equipo —dijo—, y debemos apoyarnos mutuamente.
Por suerte, Gwen y Ellen Bishop, dos hermanas octogenarias que habían sido huéspedes habituales desde la inauguración de la posada, entraron en la recepción justo en aquel momento. Ella nunca se había sentido tan aliviada de ver a alguien.
—Disculpa, Stephanie. Tengo que atender a nuestras huéspedes.
Se acercó apresuradamente a las hermanas Bishop y las saludó como si fueran un bote salvavidas en mitad de un mar embravecido.
—¿Qué tal el desayuno? —preguntó.
—Delicioso, como siempre —dijo Gwen, sonriendo—. El jarabe de arce es el mejor que hemos probado. Aquí todo es perfecto, como siempre. Y todo, gracias a ti, querida Hattie.
Ojalá todo el mundo fuera tan bondadoso y tan fácil de complacer.
—Le vamos a dar un frasco para que se lo lleve a casa, señora Bishop. Voy a encargarme ahora mismo.
—Te he dicho muchas veces que me llames Gwen, cariño —le dijo la anciana, al tiempo que le daba unas suaves palmaditas en el brazo—. Tienes cara de cansada. ¿No duermes bien?
—Sí, estoy bien —dijo Hattie, mintiendo. Gwen la miró comprensivamente.
—Sigue adelante —le dijo a Hattie, en voz baja—. Un día a la vez, un paso a la vez. Eso es lo que yo me decía a mí misma cuando perdí a mi Bill.
—Yo también te lo decía —añadió Ellen, y Gwen asintió.
—Es verdad que me lo decías. A diario. Quería tirarte el desayuno por la cabeza.
—Para eso están las hermanas.
Hattie sintió una punzada de envidia. Habría sido bonito tener una hermana, pero su madre murió una semana después de traerla al mundo y su padre no volvió a casarse. Su padre y ella siempre habían estado muy unidos y ella todavía sentía el dolor de su pérdida, y más aún, con la muerte de Brent. Lo echaba de menos, sobre todo, en Navidad. Su padre siempre había hecho que las Navidades fueran especiales.
—El problema —dijo Gwen— es que la gente es comprensiva al principio y, después, piensa que es hora de seguir adelante. No se dan cuenta de que el dolor nunca te abandona.
Hattie asintió. Normalmente, se guardaba las lágrimas para cuando estaba en la ducha o paseando al perro, pero la amabilidad de Gwen le hizo un nudo en la garganta y estuvo a punto de perder el control.
—Es cierto. Yo todavía echo de menos a mi padre, y murió hace siete años —confesó.
Gwen le apretó el brazo.
—Nuestros seres queridos nunca nos abandonan.
La gente decía eso, pero no era cierto. Brent sí la había abandonado, y la había dejado con un montón de problemas que resolver.
—Parece que va a hacer buen tiempo para nuestro viaje de vuelta —dijo Ellen, cambiando de tema bruscamente—. Pero, antes de irnos, tenemos un regalito para ese tesoro tuyo.
—Delphine —dijo su hermana, como si Hattie tuviera muchos tesoros para elegir—. Nos encantaría despedirnos de ella.
Hattie recuperó la compostura.
—Está leyendo en mi despacho, con Rufus. Voy a buscarla.
Rufus, el labrador de cuatro años, había sido una de las mejores ideas de Brent. Además de ser una niñera digna de toda confianza, era fuente inagotable de cariño y amor incondicional. Ella había derramado tantas lágrimas en su pelaje liso y dorado durante aquellos dos pasados años que el perro casi nunca necesitaba bañarse.
—¿Delphi? —preguntó Hattie, asomando la cabeza por la puerta del despacho.
Su hija estaba boca abajo, pasando las páginas del libro, con Rufus a su lado. Él levantó la cabeza, atento como siempre, y golpeó el suelo con la cola. Delphi también alzó la vista, y el rostro se le iluminó.
—¿Sabías que un tiranosaurio rex tenía sesenta dientes?
—No, no lo sabía. Siempre me estás enseñando cosas.
—¿Los dinosaurios iban al dentista?
—No.
No sabía de dónde había salido aquella obsesión de Delphi por los dinosaurios, pero era un entretenimiento constante para ella. De repente, el corazón se le llenó. La niña era todo su mundo.
Tenía suerte y no debía olvidarlo.
Parecía que fue ayer cuando descubrió que estaba embarazada. Su hija crecía tan rápidamente que daba miedo.
—Después puedes contarme más cosas sobre los dinosaurios, pero, ahora mismo, las señoras Bishop quieren despedirse de ti.
—¿Se van? ¡No! No quiero que se vayan —exclamó Delphi, y se puso de pie de un salto—. Odio que la gente se vaya.
Hattie tuvo una punzada de dolor en el pecho.
—Yo, también. Pero van a volver dentro de un mes, por Navidad. ¿No te acuerdas?
Siempre y cuando la vida no les deparara un susto desagradable, como la caída de un ladrillo en la cabeza justo al pasar junto a un edificio.
Tenía que dejar de pensar esas cosas.
Se estaba volviendo catastrófica y no quería que su hija viviera con miedo a todo, esperándose un desastre a cada paso.
Delphi salió corriendo del despacho y abrazó con fuerza a la señora Bishop.
—No te vayas. Quiero que te quedes para siempre.
—Las cosas cambian, cariño. Así es la vida —le dijo Gwen, mientras le acariciaba el pelo con delicadeza. A Ellen se le empañaron los ojos—. Querida niña, vamos a volver pronto. Y, mientras, tenemos un regalo para ti.
Las dos hermanas abrazaron a Delphi por turnos y le dieron un paquete con un envoltorio muy bonito.
—¿Un regalo? —preguntó Delphi, mientras tomaba el paquete con los ojos muy abiertos—. Pero si todavía no es Navidad.
—No es un regalo de Navidad —dijo Ellen—. De hecho, no es un regalo. Es un libro, y mi hermana y yo pensamos que un libro es una necesidad, más que un lujo.
—¿Qué significa «una necesidad»? —preguntó Delphi.
—Es algo que necesitas —dijo Gwen—. Como la comida o el agua.
—Algunas veces, Rufus piensa que los libros son comida —dijo Delphi, mientras jugueteaba con la cinta—. ¿Puedo abrirlo? —preguntó, y miró a su madre.
Hattie sonrió.
—Qué amable. Sí, puedes abrirlo. ¿Y qué les dices a las señoras Bishop?
—Gracias —dijo Delphi. Tiró de la cinta y rasgó el papel—. Gracias, gracias.
—Sabemos que te encantan los libros, querida —dijo Gwen, y Ellen asintió—. Los libros pueden llevarte a otro mundo.
«Un mundo diferente estaría bien», pensó Hattie.
Le gustaría habitar en un mundo donde estuvieran su padre y Brent. Y, con suerte, donde no estuviera Stephanie, ni el chef Tucker, ni nadie que se valiera de los gritos como principal forma de comunicación.
Ayudó a las hermanas Bishop con el equipaje y, cuando regresó a la recepción, el teléfono volvió a sonar. Estaba a punto de responder cuando Stephanie se interpuso.
—Este asunto no está resuelto. O se va Chloe o me voy yo.
Hattie resistió la tentación de decirle que se fuera en aquel mismo instante. No podía permitirse el lujo de perder a nadie y, además, si despedía a Stephanie, se sentiría desleal hacia Brent. Ella estaba intentando mantener a flote lo que él había empezado, no destruirlo.
El teléfono seguía sonando y a ella se le encogió el estómago. Si se movía para responder a la llamada, Stephanie pensaría que no la estaba tomando en serio.
—Espero que sepas cuánto te valoro, Stephanie —dijo—. Eres una parte importante de la familia de Maple Sugar Inn.
Se estremeció. Pensar en que Stephanie era de la familia era demasiado.
—Entonces, tendrá que haber cambios, o voy a tener una crisis —dijo Stephanie. Y, con aquella advertencia, se alejó furiosa.
Hattie la siguió con la mirada.
—Yo también voy a tener una crisis.
Se giró para contestar el teléfono, pero Delphi se adelantó.
—Maple Sugar Inn, le atiende Delphine Maisy Coleman —dijo, pronunciando cuidadosamente cada palabra—. ¿En qué puedo ayudarle?
Miró a su madre con aire de culpabilidad. Sabía que no debía contestar el teléfono, pero eso no le había impedido hacerlo.
—¡Señora Peterson! —exclamó, y sonrió—. ¡Tengo libros! Libros nuevos.
Hattie escuchó a Delphi mientras la niña le hablaba a la vecina sobre su último regalo, trabándose con las palabras debido a la emoción.
—Mamá no puede hablar ahora porque está teniendo una crisis.
Hattie hizo una mueca. ¿De verdad lo había dicho en voz alta? Debía tener más cuidado, sobre todo, delante de Delphi, que era como una esponja y absorbía todo lo que la rodeaba. Todo lo que oía se lo guardaba y lo repetía en el peor momento posible.
Extendió la mano para tomar el auricular. Delphi se lo entregó, bajó de la silla deslizándose y volvió al despacho, donde Rufus la esperaba pacientemente con la cabeza entre las patas.
—Hola, Lynda. ¿Cómo estás?
—Estoy bien, cariño, pero ¿cómo estás tú? Hace tiempo que no te vemos. Delphi me ha dicho que estabas teniendo una crisis nerviosa.
—No oyó bien. Es un postre nuevo que estamos probando en el restaurante —respondió Hattie, improvisando—. Es un pudin de chocolate relleno de chocolate derretido. Lo llamamos «crisis nerviosa».
—Parece delicioso. ¡Qué ganas de probarlo! Ya sé que lo digo siempre, pero Delphi es un encanto. Eres una madre maravillosa, Hattie, y lo estás llevando de maravilla. Brent estaría orgulloso.
¿Era cierto?
Sabía que estaba sobreviviendo, pero ¿eso era lo mismo que lidiar bien con la situación?
Se sentía afortunada por tener vecinos como los Peterson. Eran los dueños de la granja adyacente a la posada y suministraban productos a la cocina, además de los árboles de Navidad que ella usaba para la decoración de las fiestas. Lo que había comenzado como una relación de negocios se había convertido en una profunda amistad. Lynda había mencionado una vez lo mucho que le habría gustado tener una hija, y ella había estado a punto de responder: «Adóptame, estoy disponible».
—¿Hattie? —dijo Lynda, con suavidad—. ¿Estás bien, cariño?
—Sí, sí. Por supuesto. Genial.
—Porque, si necesitas ayuda, sabes que estamos aquí. Noah puede venir en un instante si hay algo que arreglar.
Noah.
Ella se puso tensa. El corazón se le aceleró.
—No es necesario, de verdad. Todo está bien.
Noah era el hijo de los Peterson y trabajaba en la granja con su padre.
Habían sido buenos amigos hasta hacía unas semanas, cuando ella lo estropeó todo. Era la noche de la fiesta de Halloween que los Peterson celebraban cada año en su granja para la comunidad. Los niños se disfrazaron, hubo cacerías de fantasmas y experiencias espeluznantes, y muchos dulces con un montón de azúcar.
Y allí estaba Noah.
Cerró los ojos. Se prometió que no volvería a pensar en ello. Solo había sido un beso, nada más. Había tenido un día muy malo y se sentía perdida y sola, con un poco de miedo al futuro, y él estaba allí, con sus hombros anchos, amable y, sí, tenía que admitirlo, sexy. Ella era viuda, ¡cuánto odiaba esa palabra!, y Noah estaba soltero, así que, realmente, no había ningún problema, salvo que ahora se sentía avergonzada y terriblemente incómoda. No sabía qué iba a decir cuando volviera a verlo.
Lo peor de todo era que se sentía culpable. Había querido a Brent. Aún lo quería. Siempre lo querría. Pero había besado a Noah, y ese beso único, trascendental y alucinante, era lo mejor que le había pasado en los últimos dos años, además de ser lo más confuso.
—No, no mandes a Noah, Lynda. No hay nada que arreglar, de verdad.
Excepto a ella. Claramente, necesitaba que la arreglaran. ¿Por qué había besado a Noah? Podía echarle la culpa a la oscuridad o a que la asustaran los ruidos de fantasmas que hacían los niños en el bosque, o al vaso de «brebaje de brujas» que se había tomado, que resultó ser mucho más fuerte de lo que se había imaginado y que podía hacer caer a la bruja más curtida de su escoba. Pero, sobre todo, se culpaba a sí misma.
—¿Llamabas por alguna razón?
—Sí. Noah quiere saber si ya has decidido tu pedido de árboles de Navidad para este año. Querrá reservar lo mejor para ti.
El hecho de que no la hubiera llamado él mismo le daba a entender que lamentaba el beso tanto como ella.
—Tengo que pensarlo, Lynda, pero le escribiré un correo enseguida a Noah.
—¿Un correo? —preguntó Lynda. Parecía un poco perpleja—. Podrías decírselo en persona, cariño.
Podría, sí, pero eso significaba que tendría que mirarlo a los ojos y no estaba lista para hacerlo. Además, estaba bastante segura de que él, tampoco. No sabía mucho sobre el historial sentimental de Noah. Después de graduarse, él se había instalado en Boston y había empezado a trabajar en una empresa de marketing digital. Al ver lo cómodo que se sentía trabajando al aire libre, le costaba imaginárselo en una oficina con fachada de cristal, mirando una pantalla, pero, al parecer, eso era lo que había estado haciendo hasta que su padre tuvo un accidente con uno de los tractores y salió con vida por muy poco. Noah volvió a casa y, desde entonces, trabajaba en la granja con sus padres y en su tiempo libre se dedicaba a convertir uno de los graneros en su hogar.
—Está ocupado, y yo, también. Obviamente, puedo llamarlo, pero un correo electrónico sería más fácil.
También era menos incómodo para ambos.
Lynda hizo una pausa.
—Lo que sea mejor para ti, por supuesto. Cuando lo decidas, avísanos. Delphi y tú deberíais venir el primer fin de semana de diciembre, como el año pasado. Daremos paseos en trineo y con las raquetas de nieve. Podríais ayudarme a hacer algunas coronas y guirnaldas, y luego podéis ir al bosque con Noah y elegir un árbol especial para vuestro salón. Me encantaría verte y sería divertido para Delphi. ¿Recuerdas cuando llamaba a Noah «el hombre del árbol de Navidad»?
—Sí. Todavía piensa lo mismo.
Tal vez pudiera organizarlo de tal modo que Delphi y Noah eligieran un árbol juntos y ella pudiera quedarse ayudando a Lynda en la cocina.
—Maple Sugar Inn siempre es un espectáculo en Navidad. Sé que es una época de mucho ajetreo, así que prométeme que me avisarás si necesitas algo.
—Te lo prometo.
Hattie se sintió conmovida por la amabilidad de Lynda.
—Gracias.
—Ha sido duro para ti, lo sé. La vida te ha barrido los pies del suelo, eso seguro, pero es reconfortante saber que estás haciendo realidad tus sueños.
No, pensó Hattie, no estaba haciendo realidad sus sueños. Estaba haciendo realidad los sueños de Brent, y no era lo mismo. Pero no podía decírselo a nadie. Aquel lugar era lo más importante para él y habían invertido todos sus ahorros en convertirlo en lo que era. Al principio, ella tuvo algunas ideas, pero Brent pensó que no iban a funcionar, así que siguieron su plan. Se había convertido en la guardiana de los sueños de Brent y la presión era aplastante.
¿Y si lo estropeaba todo? Adoraba a los huéspedes y disfrutaba haciendo que su estancia fuera especial, pero gestionar al personal la estaba matando.
Quizá ese fuera el motivo por el que había besado a Noah. Por un instante, quiso liberarse del peso de la vida, sentirse joven y ligera y concentrarse en el momento en lugar de sentirse agobiada y ansiosa por la responsabilidad.
Tenía veintiocho años y la mayor parte del tiempo estaba desesperada.
Tras asegurarle a Lynda que no necesitaba ayuda, colgó el teléfono. Entonces notó los brazos de Delphi alrededor de sus piernas.
—¿Mami, estás triste?
Hattie se recompuso.
—No, no estoy triste. Esta no es mi cara triste. Es mi cara pensativa —respondió.
—¿Estás pensando en la Navidad? Yo pienso mucho en la Navidad.
—Sí, claro que estaba pensando en la Navidad.
No en Noah, ni en la seductora presión de su boca, ni en ese fugaz momento en el que había tenido la sensación de que tal vez, solo tal vez, la vida podría volver a ser buena algún día si tan solo pudiera aguantar.
—Estoy deseando que llegue —añadió.
—¿Podemos comprar un árbol mañana? —preguntó Delphi, mirándola esperanzadamente. Ella le acarició el pelo a su hija y sintió que sus rizos suaves le hacían cosquillas en la palma de la mano.
—Todavía no, cariño. Tenemos que esperar hasta la primera semana de diciembre, si no, el árbol estará… —respondió, e hizo una pausa. «Muerto» no era su palabra favorita en ese momento— cansado. Estará cansado para cuando llegue el día de Navidad.
Y el árbol no era el único que estaría cansado.
Como dirían las hermanas Bishop, así era la vida.
Necesitaba un milagro, pero los milagros no eran frecuentes, así que estaba dispuesta a conformarse con un chef que no tuviera problemas para controlar la ira, una gobernanta que no tuviera un fallo permanente en el sentido del humor y unos huéspedes amables.
Capítulo 2
Erica
¿De verdad iba a hacerlo? Era transgredir todas sus normas. Era todo lo que evitaba.
Quizá el hecho de cumplir cuarenta años le hubiera provocado una explosión en la cabeza.
Erica estaba tendida boca abajo en la cama y se sentía como si estuviera a punto de caer por un precipicio. En la pantalla de su portátil aparecía la imagen de una posada perfecta, como de libro de fotografía, rodeada de nieve y bañada en un resplandor navideño. Las luces brillaban en las ventanas. Los críticos la describían como mágica y romántica. Ella no creía en la magia y no era romántica. La miró fijamente y sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía muchas dudas, y esa incertidumbre la empujaba a tomar una decisión. Y, una vez que la tomara, no habría vuelta atrás.
Se levantó, murmurando en voz baja, y se acercó a la ventana de su habitación. Más allá de las ventanas del hotel, la ciudad bullía de actividad. La gente caminaba rápido, cabizbaja, abrigada para protegerse del frío intenso. Parecía que estaban montando una especie de mercadillo en la plaza de abajo.
Apoyó la frente en el cristal.
¿Qué le pasaba? Era una persona segura y había tomado aquella decisión de la misma manera que las demás, sopesando las ventajas y desventajas. No había ninguna razón lógica para sentir estrés. Y, sin embargo, allí estaba, estresada.
Impulsivamente, buscó el teléfono móvil.
Si iba a hacerlo, necesitaba a sus amigas.
Llamó primero a Claudia, pero saltó el buzón de voz, algo que le causó un poco de preocupación. La relación de diez años de Claudia se había roto hacía seis meses y su amiga lo estaba pasando mal. Ella la llamaba con frecuencia para ver cómo estaba y, por lo general, contestaba enseguida.
Pero aquel día, no.
Llamó de nuevo y pensó en dejar un mensaje, pero decidió no hacerlo. ¿Qué iba a decir? «Oye, soy Erica y necesito que me impidas hacer algo de lo que me voy a arrepentir». No. Claudia ya tenía suficientes problemas.
En lugar de eso, llamó a Anna.
Su amiga respondió casi de inmediato.
—¡Erica! No me esperaba que me llamaras hoy. Pensé que estabas de viaje —dijo. Se oía un ruido de fondo—. ¿Qué se siente al cumplir los cuarenta? ¿Es diferente? No sé si debería temer ese día o no. ¿Crees que necesitaré un terapeuta? Tengo muchas ganas de verte para celebrarlo contigo.
Erica esperó a que su amiga hiciera una pausa para respirar.
—Con cuarenta no te sientes diferente a cuando tenías treinta y nueve —respondió ella. No era del todo cierto, pero no tenía intención de darle vueltas—. Gracias por tu mensaje de cumpleaños. Por cierto, sigues cantando fatal. Me recordaste a la universidad, cuando tenía que ponerme los auriculares cada vez que te duchabas.
—Pete estaría de acuerdo contigo, pero me chifla cantar, así que no voy a parar por nadie. ¿Qué te pasa? Dime.
—¿Por qué iba a pasarme algo?
—Porque normalmente no me llamas a la hora del desayuno —dijo Anna—. Sueles estar en una reunión.
—Estoy en Berlín. Es la hora de comer.
—¿Berlín? Me da envidia. ¿Estás visitando los mercadillos navideños?
Erica miró hacia la ventana, preguntándose si eso era lo que estaba pasando en la plaza de abajo.
—Claro que no estoy visitando los mercadillos navideños. Estás hablando conmigo. Estoy trabajando. Hay una conferencia. Además, es noviembre.
—Los mercadillos navideños suelen estar abiertos en noviembre. Seguro que podrías escabullirte.
¿Cómo podían ser tan buenas amigas dos personas tan diferentes?
—Sí, podría escabullirme, pero ¿para qué iba a hacerlo?
—¿Para disfrutar? ¿Para meterte en el ambiente navideño? ¿Te suena alguna de esas cosas? No, supongo que no. Da igual. Hace tiempo que Claudia y yo dejamos de intentar contagiarte la alegría festiva. Así que si no me llamas para ponerme celosa hablando de pan de jengibre y manualidades… ¿por qué me llamas?
—Te llamo porque he encontrado el lugar perfecto.
Se sentó de nuevo en la cama y se quedó mirando la pantalla de su portátil. No mentía. Era el lugar perfecto.
—¿El lugar perfecto para qué? —preguntó Anna, y su voz se apagó de repente—. Espera…
Erica hizo una mueca al oír un fuerte golpe en sus auriculares.
—¿Qué es ese ruido? ¿Hay intrusos en casa?
—¿Mis hijos cuentan como intrusos? —preguntó Anna, de nuevo. Parecía distraída, como si la llamada de Erica fuera solo una de las diez cosas que estaba haciendo a la vez—. Si es así, entonces, sí… Espera un segundo, Erica, has llamado a una hora de locos.
¿Había algún momento en casa de Anna que no fuera una hora de locos? A ella le parecía que, cada vez que llamaba, su amiga estaba hasta el cuello en alguna cosa… Ayudando con los deberes, supervisando los ensayos de música, lavando la ropa de gimnasia, haciendo la cena, preparando almuerzos para llevar… Su amiga era, básicamente, una mujer que trabajaba de servicio de habitaciones.
Oyó risas al otro lado del teléfono y luego la voz de Anna, un poco distante.
—Genial. Qué gracioso, Meg. Me encanta. Pero que seas una artista con talento no significa que puedas dejar tu plato encima del lavavajillas. Sé que tu padre lo hace. Eso no significa que tú tengas permiso para hacerlo. Ahora vete, que estoy poniéndome al día con Erica.
Las conversaciones con Anna siempre eran iguales: ruidosas e inconexas, interrumpidas por un fondo de actividad familiar. En parte, lo encontraba frustrante, no entendía cómo lo soportaba Anna, pero, por otra parte, agradecía momentos como aquel, porque hacían que se sintiera mejor con respecto a las decisiones que había tomado en la vida.
No era algo que pensara a menudo, pero lo hacía algunas veces. En casa de Anna se sentía envuelta en calidez, arropada y sostenida por los hilos estrechamente entrelazados del amor familiar. Pero también se sentía inquieta, porque se cuestionaba decisiones que no quería cuestionarse. Se preguntaba si se había equivocado.
Pero sabía que no. Todos pensaban que tener una familia era lo mejor, pero ¿lo era, realmente? ¿Querría tener ella lo mismo que Anna?
No, no querría. Algunas veces envidiaba a su amiga por su familia cálida y estable, pero, en otras ocasiones, y esta era una de ellas, agradecía su vida de soltera independiente, donde su única responsabilidad era hacia sí misma.
Sintió una oleada de impaciencia al pensar en la tarde y la noche que la esperaban. Al terminar la llamada, haría el trabajo que tenía que hacer y, después, iría al spa del hotel para que le dieran un masaje placentero y, finalmente, cenaría sola en la mesa con las mejores vistas del restaurante.
No tenía que cocinar; alguien lo haría por ella. No tenía que lavar la ropa; el hotel se encargaría de eso y se la devolvería perfectamente planchada. No tenía que preocuparse de llenar el lavaplatos. Y, en cuanto a estar sola… a ella no le preocupaba la soledad. Había estado sola casi toda su vida. Sabía que algunas personas la compadecían, y su compasión la hacía sonreír porque no tenían ni idea de lo bien que podía sentirse una persona estando sola.
En su caso, era una elección, no una maldición. En aquel mismo instante, mientras oía a su amiga intentando liberarse de las exigencias domésticas, tenía la sensación de que era la mejor opción posible. En su vida, ella era su prioridad, y no tenía intención de disculparse por ello.
—¿Sigues ahí? —preguntó Anna, sin aliento—. Lo siento.
—¿Un mal momento? —preguntó ella, con ligereza—. ¿Te vuelvo a llamar más tarde?
—¡No! Hace siglos que no hablamos. Tengo muchas ganas de que nos pongamos al día. Pero Meg acaba de hacer una caricatura genial; te la enviaré. Oh, espera un momento… ¡Meg, no olvides tu proyecto de arte!
Ella suspiró. Probablemente, tendría tiempo para repasar su presentación mientras esperaba. O, tal vez, incluso, para escribir una novela. ¿Y por qué Anna le recordaba a Meg que no olvidara su proyecto de arte?
No sabía nada de la crianza de los hijos, pero sí sabía que fomentar la dependencia no ayudaba a nadie. Su madre nunca le había recordado nada. Si se le olvidaba algo, se esperaba que asumiera las consecuencias y, si esas consecuencias eran duras, le serviría de recordatorio para no olvidarlo la próxima vez.
Su padre las había abandonado cuando ella nació, supuestamente, después de verla por primera vez. Intentaba no tomárselo como algo personal. Él dejó a su madre llena de dolor, con un bebé y con un montón de estrés y ansiedad. Aunque ella no se acordaba de su padre, había experimentado el impacto de sus actos a lo largo de los años. Había visto luchar a su madre y comprendía y admiraba su determinación por no volver a depender de nadie.
También comprendía que la experiencia de su madre había influido en su forma de criarla a ella. Su madre se empeñaba en que lo hiciera todo sola, desde los deberes hasta atarse los cordones. Si se caía, tenía que encontrar la manera de levantarse. Su madre se negaba a levantarla. Si suspendía un examen, su madre le decía que se esforzara más. Si tenía un problema, era su responsabilidad encontrar una solución. Su madre nunca le resolvió nada.
Y a ella le parecía una buena educación. Después de todo, le había ido muy bien, ¿no? Gracias a una sólida ética de trabajo, era financieramente independiente. No tenía que limpiar lo que ensuciaba nadie ni compartir el control de su perversamente indulgente sistema mediático.No había peleas por la ropa sucia ni por las tareas domésticas. No se dejaba llevar por la vida como solían hacer las mujeres con hijos. No esperaba que nadie hiciera nada por ella. Y no necesitaba un hombre para completar su vida. Había visto a su madre trabajar hasta el agotamiento para compensar la falta de su padre, desempeñando el papel de ambos padres, demostrándole a ella que los hombres eran como caramelos. Estaba bien como un capricho ocasional, pero no eran necesarios para sobrevivir.
Al pensar en lo bien que estaba su vida, se preguntó por qué estaba a punto de hacer algo que le parecía tan poco acertado.
—¿Anna?
—¡Sigo aquí! No cuelgues.
La voz de Anna era apenas audible por encima del sonido del agua corriente y las múltiples conversaciones.
—¡No le des eso al perro o nuestra próxima visita será al veterinario! Espera un momento. Me voy a encerrar en el estudio de Pete.
Ella reflexionó sobre el hecho de que la única manera de que su amiga pudiera tener una conversación sin interrupciones era encerrándose en el despacho de su marido.
Anna no se parecía en nada a su madre. Su amiga era una de esas madres de las que se leían en los libros. Si sus hijos se caían, no solo los ayudaba a levantarse, sino que también les decía palabras cariñosas y les daba abrazos y galletas. Si necesitaban ayuda, se la ofrecía de buena gana. Consideraba que su trabajo era proteger a su familia. Ella no tenía ninguna duda de que, si era necesario para salvar a uno de ellos, Anna se tiraría delante de un coche. Todo era muy acogedor y seguro, pero muy distinto a su propia experiencia.
—¿Dónde está Pete?
—Por suerte, no está en su estudio. Ya va a la oficina tres días a la semana. Echo de menos no tenerlo cerca, la verdad.
El ruido y los golpes se apagaron y, entonces, se oyó un portazo y Anna suspiró.
—Tranquilidad. Por fin. Supongo que no querrás intercambiar vidas.
Erica intentó no estremecerse.
—Las dos sabemos que adoras tu vida. Bueno, ¿y cómo te va todo?
—Pues ¿por dónde empiezo? —preguntó Anna, casi sin aliento—. Ha habido mucho trabajo por aquí. A Pete le dieron un ascenso, lo cual es bueno, pero está trabajando más horas. Meg ganó un premio de arte y, ¡fíjate!, ha empezado a tejer. Dice que la relaja. Seguro que tendré un jersey de regalo de Navidad. Ya le he dicho que estoy dispuesta a aceptar los renos, pero no un Papá Noel gigante y sonriente. Daniel está bien, aunque últimamente ha estado un poco callado. Estoy segura de que le pasa algo, pero hasta ahora no he conseguido convencerlo de que hable. Si le pasa algo a Meg, lo suelta, pero los chicos son diferentes. De verdad que lo animo a que exprese sus sentimientos; no quiero que sea uno de esos hombres que no hablan…
Anna divagó durante otros cinco minutos y, finalmente, ella la interrumpió.
—¿Y tú? ¿Qué está pasando en tu vida?
—Te acabo de contar mi vida.
—No. Hasta ahora, he oído hablar de los niños y de Pete. Nada de ti.
—Esta es mi vida. Los niños y Pete. Y la casa, por supuesto. Y el perro. No te olvides del perro. Lo sé, lo sé, piensas que soy aburrida, pero la verdad es que me encanta.
Se echaron a reír y ella se preguntó si, de haber conocido a un hombre como Pete en su primer día de universidad, su vida habría sido diferente.
—Tú no eres aburrida. Y vosotros dos sois increíblemente monos juntos, incluso después de todos estos años.
No, Anna no era aburrida, pero ella tenía que admitir que, a veces, su vida parecía aburrida. Intentó imaginarse cómo sería un día sin viajes internacionales, sin el bullicio del trabajo, sin la euforia que le producía cerrar un trato o que la llamaran para gestionar una situación crítica cuando todos los demás estaban a punto de estallar.
—Bueno, gracias, pero ya basta de hablar de mí. Quiero saber más sobre ti. Quiero saber más sobre tu cumpleaños. ¿Y qué haces en Berlín?
—Esta tarde doy una conferencia sobre la gestión de las crisis —respondió Erica, y miró la pila de papeles que tenía sobre la mesa, junto a la ventana.
Anna dio un gemido de envidia.
—No debería haber preguntado. Seguro que te alojas en un hotel de cinco estrellas con servicio de habitaciones y un spa increíble.
Erica pensó en el masaje que la esperaba.
—El spa está bien.
—Cuéntamelo todo, pero empieza por tu cumpleaños. Por favor, dime que lo pasaste con un hombre guapísimo.
Erica sonrió.
—Pasé la noche con Jack.
—¿Jack el sexy, el abogado? —exclamó Anna. Se quedó con la boca abierta y luego se echó a reír—. ¡Cuéntamelo! Y no te olvides de ningún detalle.
—Nada que contar. Jack y yo solemos quedar si estamos en la ciudad y tenemos un evento al que asistir. Ya lo sabes. No es nada serio, y es lo que nos gusta a ambos.
—Erica, tienes cuarenta. Lo de enrollarse es para veinteañeros. Y lleváis dos años acostándoos. Ya es hora de que el sexy Jack deje un cepillo de dientes en tu casa.
Fue una respuesta tan típica de Anna que ella puso los ojos en blanco.
—No sé a quién le horrorizaría más esa idea, si a él o a mí. ¿Y podrías dejar de llamarlo sexy Jack?
—¿Por qué? He visto su foto. Claudia y yo lo buscamos en internet. Puede defenderme en el juzgado cualquier día, cuando él quiera. Entonces, ¿dices que no se quedó a dormir?
—Se quedó hasta las tres de la mañana y luego se fue a casa en taxi.
No confesó que él le había sugerido quedarse y que ella casi había accedido. Se había contenido gracias a la fuerza de la costumbre y una disciplina implacable, pero sentir aquel impulso había sido como una sacudida.
Claramente, cumplir cuarenta le había afectado el cerebro. Jack y ella se entendían bien, y ninguno de los dos quería pasar la noche entera con el otro y disfrutar de un desayuno relajado. Era una intimidad que ninguno de los dos deseaba. Se habían conocido en una ocasión en la que ella necesitaba asesoramiento legal para uno de sus clientes y habían disfrutado tanto de su mutua compañía que empezaron a salir juntos informalmente. Una cena, algún evento… No había rutina ni compromiso.
—Deberías invitarlo a quedarse. O irte de viaje un fin de semana con él, o algo así.
—Anna, para.
—¿Qué ocurre? Me cae bien Jack. Jack es perfecto para ti.
—No lo conoces.
—Es como si lo hubiera conocido. Y me encanta que tengáis una relación.
—No tenemos una relación. Los dos estamos demasiado ocupados como para mantener una relación con nadie, por eso, si necesita un acompañante para un evento de trabajo, me llama. Y, si yo quiero ir al teatro y me apetece ir con alguien, lo llamo a él. Es muy inteligente, así que, de vez en cuando, hablo de algún problema de trabajo con él. Nada más.
—Se te ha olvidado la parte del sexo.
—Sí, nos acostamos. Y es estupendo. ¿Contenta?
—Mucho. Y, por tu tono de voz, parece que tú, también.
Anna tenía la misma risita de picardía que a los dieciocho años, y ella sonrió sin poder evitarlo. En el fondo, Anna seguía siendo la misma de siempre. Tal vez todas lo fueran. La edad no cambiaba eso.
—Cálmate. Lo mío con Jack es estrictamente informal.
—No digas eso. Me estás rompiendo el corazón. Tienes cuarenta años, Erica.
—¿Te importaría dejar de mencionarlo en todas las frases?
—Lo siento, es que quiero un final feliz para ti.
—Este es mi final feliz. Así es como quiero que sea mi vida.
Anna suspiró.
—¿Cuánto tiempo vas a estar en Berlín?
—Dos noches —dijo Erica.
Miró su ordenador portátil y tuvo un sentimiento de culpabilidad. Debería estar trabajando. Aunque, por otro lado, podría hacer la presentación dormida. Había formado un buen equipo y había empezado a delegar más, y así tenía la oportunidad de elegir cómo podía emplear el tiempo.
—Podría dar yo esa charla sobre gestión de las crisis —dijo Anna—. Mi vida es una gran crisis, aunque nunca es emocionante. Ayer se rompió el congelador y anteayer se averió el coche. En fin, mejor no hablar de eso. Dijiste que habías encontrado el lugar perfecto. ¿Para qué?
Ella mantuvo un tono calmado.
—Para la reunión de nuestro club de lectura de diciembre.
—Ah… —dijo Anna. Su tono cambió.
—¿Qué? Ya habíamos hablado de esto. Reservamos la fecha.
—Provisionalmente. Pero eso fue en verano porque Claudia estaba hecha un desastre, así que no pudimos hacerlo en nuestra semana habitual. Nadie volvió a mencionarlo, así que pensé que estábamos de acuerdo en que no iba a salir bien.
—¿Por qué no iba a salir bien? Los ingredientes son los mismos. Somos el Club de Lectura del Hotel. Te recuerdo que quería llamarlo el Club de Lectura del Hotel de Lujo solo para que no hubiera confusión sobre dónde quería alojarme, pero la cuestión es que solo necesitamos un hotel, un libro y a nosotras tres. Eso es todo.
—El problema no es el club de lectura. Es la época del año. Irse tan cerca de la Navidad es raro. La Navidad es una época familiar. Hay que comprar el árbol, envolver los regalos, decorar la casa… Tenemos una rutina. Tradiciones. Perdona, sé que tú no haces nada de eso. ¿Es una falta de tacto por mi parte?
—¿Por qué? Sabes que no soy sentimental con las fiestas.
—Lo sé, pero esa fecha que elegiste es cuando vamos al bosque a elegir nuestro árbol. Lo hemos hecho todos los años desde que nacieron los niños. Es su tradición favorita. No me gustaría decepcionarlos.
Ella intentó comprenderlo, pero no lo consiguió. Para ella, la Navidad era solo un día más de la semana. De pequeña, su madre la había animado a volar del nido y vivir su propia vida cuanto antes. Nunca le había sugerido que eligieran un árbol de Navidad juntas.
—Acabáis de celebrar Acción de Gracias todos juntos.
—La Navidad es diferente.
—Compra el árbol a principios de diciembre. Así podrás disfrutar pisando las agujas caídas durante más tiempo. Tus hijos no pueden ser tu vida, Anna. Eso les presiona, y a ti también. Y ya son adultos.
—¡Ja! Eso no está nada claro —dijo Anna—. ¿Sabes lo complicado que puede ser un adolescente?
No, claro que no lo sabía. Nunca se había planteado tener hijos y no se arrepentía de ello. Su carrera profesional era emocionante y la estimulaba constantemente. ¿Habría estado dispuesta a sacrificarlo para quedarse en casa discutiendo sobre cómo llenar el lavavajillas y alimentar al perro? Ni hablar.
—Estamos hablando de una semana, Anna, nada más. Volverás antes de Navidad, así que tendrás tiempo de sobra para decorar los pasillos o lo que sea que hagas. Tendrás tiempo con las amigas y en familia. Lo mejor de ambos mundos.
—Tengo que pensarlo —dijo Anna—. Es mi época favorita del año y me apetece sentir el espíritu navideño. Sin ánimo de ofender, pero a ti las cosas navideñas te dan escalofríos.
—Te prometo que no me voy a estremecer.
No tenía ni idea de lo que era sentir el espíritu navideño, pero estaba dispuesta a investigar un poco y a hacer lo necesario para que su amiga fuera feliz. Seguro que se podrían reservar aquel tipo de cosas como extras en un hotel.
—Y si quieres algo navideño, te va a encantar el lugar que he encontrado. Es idílico. Pintoresco —dijo, y notó que se le aceleraba un poco el corazón—. Hasta Papá Noel babearía por él.
—No te creo. Eliges unos hoteles tan sofisticados que me dan ganas de redecorar mi casa. A ti no te gusta lo pintoresco.
—Esta vez sí, pero por suerte lo he hecho sin sacrificar el lujo. Es el equilibrio perfecto para todas.
—Umm —murmuró Anna. Necesitaba que la convencieran—. ¿Y el libro? ¿Hemos decidido qué vamos a leer? Últimamente me duermo de pie, así que leer me lleva un buen rato. ¿Has hablado con Claudia sobre lo de hacer un club de lectura en diciembre?
—Lo intenté. No contesta. La llamaré más tarde. Parecía que estaba muy deprimida hace unos días, así que quiero hablar con ella. Después de todo lo que ha pasado este año, puede que lo mejor para ella sea pasar una semana alejada de todo.
—Tienes razón. Es hora de ayudarla a recuperarse —dijo Anna—. Pero, por mucho que quiera a Claudia, no quiero leer otra biografía de un chef o un político.
Encontrar un libro que les gustara a todas siempre era un reto. A Anna le encantaba la novela romántica, Claudia prefería la literatura de no ficción y ella disfrutaba leyendo thrillers y libros de crímenes reales.
—Iba a sugerir la novela de Catherine Swift. Se llama Su último amante.
—¿Qué? —preguntó Anna, ahogándose de la risa—. Estoy oficialmente preocupada. Primero me dices que has encontrado un alojamiento navideño y, ahora, ¿estás leyendo novela romántica? ¿Es esto lo que te ha pasado al cumplir los cuarenta?
—No es una novela romántica.
—Es una escritora de novelas románticas. He leído todos los libros que ha escrito, la mayoría, más de una vez. Y dijiste que el libro se llama Su último amante. Eso es romántico.
—No es romántico. Él es su último amante porque ella lo mata.
—¡Ah! —exclamó Anna, con sorpresa—. ¿Estás segura de que esa es la autora? ¿Catherine Swift?
—Creo que está escribiendo con el nombre de L. C. Swift, o algo así. Pero el libro es un thriller. Las críticas son excelentes y ya están produciendo la película.
—No sabía que había cambiado de género —dijo Anna—. Me acabas de romper el corazón. Su último libro fue brillante. Me hizo llorar. Ese final… ¿Es de miedo? Sabes que los libros de terror no me gustan.
—Todavía no lo he leído, pero te prometo que podemos dejar las luces encendidas si tienes miedo. He encargado un ejemplar para cada una. Llegan mañana.
—¿Tiene sangre en la portada? Odio los libros que tienen sangre en la portada.
—No, no hay sangre. Solo hay un anillo de bodas y un cuchillo afilado.
Casi notó el escalofrío de Anna.
—Si te sirve de algo, puedo forrarlo con papel de copos de nieve. ¿No te sientes un poco intrigada porque sea Catherine Swift, tu autora favorita?
—No lo sé. Pero me alivia un poco que no hayas cambiado de personalidad de la noche a la mañana. Estaba empezando a preocuparme. Bueno, cuéntame más cosas del sitio que has encontrado.
—Te he enviado un enlace. Mira tu correo electrónico.
Hubo una pausa y un sonido de teclas.
—Vale, ahora estoy segura de que te has dado un golpe en la cabeza —dijo Anna—. Esto es… ¡Guau! Parece salido de un cuento de hadas.
«Los cuentos de hadas suelen terminar de un modo sombrío», pensó ella, y tuvo dudas.
—¿Te gusta?
—Sí, aunque… esto no es de tu estilo.
—¿A qué te refieres?
—Tú eres una persona urbanita —dijo Anna—. Este sitio es para salir a pasear con raquetas de nieve y disfrutar de veladas acogedoras delante de la chimenea con un chocolate caliente. Yo soy la que adora el aire libre y los paseos por el campo. Tú eres de luces brillantes, cócteles y compras de ropa de diseñador.
—Sí, es cierto, pero eso lo hago todo el tiempo. Esto es una escapada.