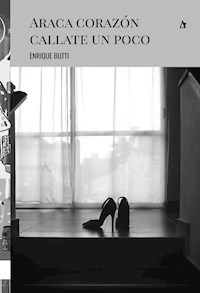Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palabrava
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Nordeste
- Sprache: Spanisch
En la primera parte de Cuentos con y sin pintores, hay un pintor ciego que tantea a la modelo para estampar sobre la tela los trazos de la pasión; está el condenado al milagro de encontrar en la meticulosa realidad cada obra que proyectaba crear; están los pentimentos de la pintura de un muerto que afloran paso a paso como oráculos; están unas pinturas que anuncian el renacimiento de las artes plásticas merced a la atención centrada sobre ese paria olvidado que es el espectador; están unas miserables pacotillas pintarrajeadas mecánicamente entronizadas como arquetipos en el templo platónico del arte. Las variadas historias de estos pintores borronean un manifiesto artístico exacerbado que inspira al resto de los cuentos "sin pintores" que completan este volumen, donde el humor, el desasosiego y la compasión que modelan la narrativa de Enrique Butti alcanzan una expresividad estremecedora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuentos con y sin pintores
ENRIQUE BUTTI
Butti, Enrique M.
Cuentos con y sin pintores / Enrique M. Butti. - 1a ed. - Santa Fe : Palabrava, 2023.
Libro digital, EPUB - (Nordeste / Patricia Severín ; 2)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4156-53-2
1. Cuentos. I. Título.
CDD A863
Cuentos con y sin pintores
Enrique Butti
Editorial Palabrava
Diagonal Maturo 786
Santa Fe
www.editorialpalabrava.com.ar
Colección nordeste
Directora de colección: Patricia Severín
Coeditora: Viviana Rosenzwit
Diagramación: Álvaro Dorigo y Noelia Mellit
Diseño de Colección y Tapa: Álvaro Dorigo y Noelia Mellit
Santa Fe www.sugoilab.com
Digitalización: Proyecto 451
Versión: 1.0
Primera edición en formato digital: enero de 2023
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN 978-987-4156-53-2
Cuentos con y sin pintores
ENRIQUE BUTTI
I
CUENTOS CON PINTORES
El relojeado
Orlandito apareció después de un siglo, se me sentó al lado y me festejó todo el tiempo con cigarrillos, café y fernet. Me los hacía pagar con la amenaza de que después quería hablar conmigo y con la pormenorizada descripción de los cuadros que había pintado últimamente, siempre acompañados por el meticuloso éxito con que habían sido rechazados en salones y galerías. El resultado fue que me perdí el inicio y el desarrollo del debate. La conclusión en boca de los más sapientes exigía silencio general y pude concentrarme.
—Seguimos arrastrando una piedra que en el principio de la humanidad debe haber sido un cascotito. Todos le agregamos nuestro grano de arena. Ya tiene un peso insostenible y va a terminar por aplastarnos —manifestó Arredondo.
—Concuerdo —asentó José, siempre conciliador—. Sísifo fuimos y seremos.
—Yo en cambio no estoy para nada de acuerdo —cuándo no saltó Materaso—. Esa es una patente óptica pesimista. La humanidad es laboriosa, y lo que hace es rasquetear esa piedra, con lima y con punzón. Aunque los retrógrados le pegoteen sus mocos, las toneladas van a pesar cada vez menos.
—Hay cosas en las que avanzamos y hay cosas en las que retrocedemos. En las artes no hay signos de mejoría; fíjense si no en lo irreconocible que se ha transformado el arte del balón: los comentaristas no hablan de otra cosa que del comercio de jugadores y del monto de los contratos —metió la cuchara Florencio.
—Eso es verdad —pontificó en el cierre José—, estamos mejor y estamos peor, estamos como siempre.
En el Ite Missa Est, Orlandito no se me despegó. La viudez no lo favorecía, por más que el vulgo comentara que la mujer le había hecho la vida imposible, cosa que nunca me tragué, porque para mí Lorena seguirá siendo siempre un ejemplo de dulzura y sumisión. Es verdad que su lunar tenía, la pobre, que fue la falta de criterio para en la opción elegir al peor pretendiente.
Se me colgó del brazo, me susurró que se había aguantado a esa patota de fracasados porque tenía que consultarme y me rogó que lo acompañara a su casa. Yo intenté inventar una excusa que no quiso escuchar. Me dijo que tenía que ayudarlo, que tenía miedo; me arrastró a la calle tironeándome la manga del saco, tropezándose con las baldosas y babeando agitado. No sé qué estupideces contaba de su cuñado el pintor y solo paré la oreja cuando nombró a la que en su boca sonaba como una herejía.
—Vos sabés cómo era Lorena... —largó.
“Claro que sí”, debería haberle contestado si yo no fuera tan educado, “la conocía mejor que vos, que te la apropiaste y la hiciste infeliz, y no te digo que la asesinaste porque un alma destrozada no es una prueba judicial y vos sos capaz de querellarme por injuria”.
—Era rencorosa. Se creía que yo rivalizaba con el hermano que se la pasaba copiando los cuadraditos de tela escocesa de un tal Mondrian. Por favor, yo me comparo con algo más figurativo. Ella no me perdonó que a la muerte del hermano yo vendiera en bloque al griego del bazar los colorinches que el borrachín dejó en su pocilga. No habrá sido por el gasto que el griego se fundió dos meses después, porque recibió todo en consignación; se fue al tacho porque esas pinturas traían yeta. Por eso ni las quise ir a buscar cuando le desmantelaron el negocio. Seguro que terminaron tiradas en la basura.
—¿Ni una se guardaron?
—Una, que Lorena se emperró en colgar en el comedorcito, y que yo trataba de tapar metiendo adelante la muñeca española haciendo equilibrio en la columna corintia. Cuando ella se apagó, sin querer despedirse en la última instancia, lo primero que hice al volver del entierro fue descolgar ese adefesio, darle una mano de estuco y pintarle encima una de mis creaciones, que no es porque te lo diga yo pero de haberla visto en su momento terminabas pasmado de admiración. Después empezó la cosa que hasta me da chucho contártela. Dejemos a un lado que me arruinó la creación, un paisaje isleño con la perspectiva del agua que se te venía encima. Empezó a aparecer algo que al principio creí que eran manchas de herrumbre, porque el bastardo quién sabe qué cagarrutas habrá mezclado en sus tinturas. Pero no, con el tiempo la mancha fue tomando forma, cuerpo y color. Eso es lo que quisiera someter a tu interpretación.
—Tendrías que recurrir a un experto, no a este neófito —me apichoné, porque yo sostengo que la falsa modestia es una virtud.
—No, que no quiero levantar la perdiz y te pido que jures guardar secreto. La verdad es que estoy asustado y necesito a alguien de confianza absoluta. Vos sos el único amigo que tengo.
Dale nomás. El gran artista me subestima, eso lo tengo claro. Ni computa que cuando Lorena empezó a preferirlo deduje que era por su afición a la paleta y me encomendé a las lecciones particulares del maestro Romualdo Genovese, que me sacó un ojo de la cara para insuflarme la historia del arte con una moderna técnica de diapositivas. Me acordé de los fantasmas que pueden aparecer en una tela por empecinamiento de lo que se había pintado abajo. Rastrillé la definición en mi memoria, que es débil pero que en ese momento me respondió encendiendo con su fósforo una luz.
—Mirá —le dije en un rapto de generosidad, y para zafar de esta historia—. Si me pedís la opinión te la doy rápido y desinteresadamente. ¿Sabés lo que pasa con esa pintura? Ni más ni menos que se le apareció un pentimento.
El presuntuoso no acusó la bofetada:
—Ma qué pentimento. Si lo que el mediocre de mi cuñado había pintado era otro de sus cuadriculados de colores sin ton ni son. Lo que está apareciendo es de mano maestra. No hablemos más que ya llegamos. Preparate.
A lo que me preparé es a no conmoverme al entrar en esa casa que todavía debía estar llena de los despojos de aquella difunta que había sabido ser tan hacendosa. Inútil, porque lo primero que vi en una mesita ratona fue la carpetita bordada con patos o cisnes en relieve, con los piquitos abiertos que parecían pedir comida o socorro. No pude impedir que me saltaran las lágrimas.
Seguía con los ojos empañados cuando el energúmeno me plantó delante del caballete con la pintura.
—Mirá y decime.
Miré y me salió:
—Jesucristo. Es Jesús.
—¿Qué, adónde lo ves a Jesús?
—Ahí, con el pelo largo, las manos con las llagas abiertas.
—¿Qué te pasa, estás ciego? Yo también tengo el pelo largo. No son llagas.
Me refregué los ojos. La cosa cambió, casi me caigo.
—Che Orlandito, sos vos, pintado pintado. Y decime, ¿qué estás haciendo? ¿No te andarás queriendo cortar las venas, no?
Me dejé entusiasmar por el retrato, tan bien hecho que parecía un poster. Estaba Orlandito ahí, con las crenchas grises, pero sueltas, sin colita de caballo, medio desnudo y sangrando a troche y moche por los pulsos abiertos. Busqué en la mente para encontrar el nombre de una mexicana que se mostraba con ortopedias y sangrías, pero esta vez el fósforo no me respondió y no pude lucirme. Oí que el monigote sollozaba y desvié los ojos de la estupenda obra de arte. Orlandito estaba caído en el sofá y se tapaba la cara con las manos, sacudiéndose como un conejo.
—Vos también te diste cuenta de que soy yo... —largó, finalmente.
—Está clarito, hombre, mejor que un identikit. Confesá, ¿quién es el buen pintor que te odia tanto?
Se sulfuró, me llamó de una manera que no me gustó y no voy a repetir:
—¿Cómo te tengo que decir que esa figura salió sola? Abajo se ve todavía un poco del agua que yo había pintado, ¿ves? Y después apareció esto y me tapó la isla.
“Pelotudo será tu abuelo”, debería haberle retrucado. “Mirá lo que vengo a enterarme. Que si ese retrato tuyo salió por casualidad, entonces la casualidad pinta mil veces mejor que vos”.
Se levantó de un salto y me agarró de las solapas:
—¿Soy yo, no es cierto? No te quedan dudas, ¿no? ¿Y que me estoy cortando las venas?
—Ya te las cortaste, y en los dos brazos. La sangre te salta como catarata; si seguís así, en dos minutos te vaciás.
Se tiró en el sillón. Gimoteó:
—¿Qué hago?
—Nada, ¿qué querés hacer? Si tanto te preocupa quemá la pintura y chau.
Repitió su injuria, y después:
—Estás loco. Bonzo sí que no. Cortarme las venas, vaya y pase, pero morir quemado jamás.
Me cansé de tanto despropósito. Anuncié que yo tenía mis cosas que hacer, que cualquier ayuda que necesitara me llamara nomás, a cualquier hora. Y me fui, si te he visto no me acuerdo.
Ni tiempo tuve para decidirme si convenía vomitarle lo que hace veinte años que llevo atragantado en la tráquea. Esa misma noche, a la madrugada, el teléfono me taladró los sesos.
Sin siquiera saludar ni pedir disculpas por la hora, Orlandito empezó a mandonear:
—Tenés que venir ya. Levantate y vení.
—Mañana trabajo —mentí.
—Te digo que vengas ahora. Tomá un taxi, yo te lo pago.
—Si me lo pedís así. Prepará el mate, que si no no razono.
Ni con una birra me esperaba. Estaba espiando por la puerta de calle, pero esperó que pagara el taxi antes de abalanzarse sobre mí y arrastrarme adentro de la casa y enfrente del caballete.
—¿Qué ves de nuevo?
—Nada. Seguís ahí.
—Mirá bien, carajo.
—Qué feo color que tomaste, amarillo verdoso estás.
—¿Qué más?
—Mirá, no te sale más sangre. Está como dura en las heridas. Es negra más que roja esa sangre en el piso.
—¿Qué más?
—Qué sé yo, ¿para esto me llamaste? ¿Qué, soy adivino yo? Antes estabas parado, ahora parece que estás tirado. No sé, ¿qué más querés que vea?
—Eso ahí, ¿lo habías visto ayer?
—No sé, no presté atención. La firma del pintor, parece.
—La firma es un garabato que no dice nada, pero leé bien la fecha.
—Es... este año, este mes, pero el día todavía... es pasado mañana.
Se me tiró en los brazos. Le di unas palmadas y lo dejé caer en el sillón. Te voy a preparar un mate, le dije, y me escurrí para la cocina.
Calentar el agua y encontrar yerba y bombilla en ese chiquero me dieron tiempo para decidirme, tomar fuerzas y entre mate y mate largarle la perorata:
—Yo veo así la cosa; escuchame que para eso están los amigos. ¿Para qué voy a insistir en consolarte si vos sabés mejor que yo que este pentimento no viene de abajo sino de arriba? Yo que vos no me resistiría a lo que te ordena el destino. Tenés familia en el Más Allá que olvidaron los rencores y se ve que te relojean y quieren lo mejor para vos. En tu condición de artista incomprendido no sé para qué te empecinás en seguir un tiempito más pintando cuadros que nadie mira. El artista se tiene que morir para trascender, y la mejor manera de llamar la atención es hacer lo que te están aconsejando. Dejá tus pinturas a buen resguardo y hacé lo que te dicte la conciencia. Seamos realistas, ¿cuánto más podemos vivir, nosotros? ¿Tres años, diez, veinte? Esta historia, a mí por lo menos, me despertó la lucidez, y te confieso que ya ando pensando en seguirte lo más rápido posible.
Yo hablaba desbocado, mirando fijo la pintura plantada en el caballete. De golpe me quedé mudo. ¿Cómo no había descubierto antes la figurita allá atrás que había tendido una bandeja de navajas al suicida? En ese muestrario había un espacio vacío con el molde igualito a la forma del cuchillo que el rigor mortis amarraba a una de las manos sanguinolentas. Estaba claro que la figurita se echaba hacia atrás, escapándose. Era chiquita, pero nítida, con mi cara y hasta con mi ropa.
Me indigné. Si este idiota se quería matar, vaya y pase, del suicidio no es culpable más que quien lo comete, a mí no me iban a endilgar la rúbrica de cómplice. Lo miré, a Orlandito, tirado en el sillón. Él también miraba la pintura, aunque el egocéntrico no tenía atención más que para su soberana presencia. Pero en cualquier momento me descubría paseando por el cuadro y podía pensar mal.
De un saque bajé la tela y la di vuelta:
—Queda una última esperanza. Que vos seas sonámbulo y estés pintarrajeando esta cosa en tus horas de inconsciencia. Dejame llevar el cuadro a mi casa y que lo observe detenidamente. Mañana a la noche, antes de que te llegue la hora señalada, te digo si hubo algún cambio. Si no hubo cambio quiere decir que te conviene estéticamente adoptar el biorritmo de pintar cuando dormís y descansar cuando estás despierto. Ahora, si hay algún cambio, vos sabrás si corresponde resignarse ante lo inevitable o terminar sacudiéndote como un perro rabioso.
Salí a la calle, metí el cuadro en el baúl de un taxi y me vine de nuevo a la cucha. Al principio barajé la idea de perder el adefesio en la costanera, pero me pareció más misericordioso respetarle la vocación de cortarse las venas en privado en vez de tirarse del Puente Colgante. Al cuadro lo encajé en el resquicio entre el ropero y la pared, y me aboqué a vivir mi vida.
Al otro día lo llamé y fui al grano directamente, le dije que lo sentía mucho pero que el cuadro se había transformado, que ahora se veía el Parnaso adonde estaban recibiendo su ectoplasma con bombos y platillos, que Rafael Sanzio lo coronaba con laureles y que a mi parecer era hora de que pensara en su gloria y se olvidara del propio cadáver. Lo despedí con virilidad marcial y corté.
A la tardecita me tocan el timbre. Era un gordo en camiseta que me señala el taxi-flete estacionado frente a mi casa: “Le traigo los cuadros”, me dice y me da un sobre.
He pensado que eres la persona más indicada para recibir este legado que va a hacerte millonario. Puedes referir a la prensa que en un momento de debilidad mi talento fue superado por mi desprecio. ¡Adiós, mundo cruel, que mis lágrimas caigan saladas y amargas como la hiel sobre las generaciones que pueblen vuestras tierras y las vuelvan estériles! Y a ti, amigo fiel, te saludo atte., Orlando Falena.
Descargar y guardar todos esos trastos en el galponcito nos llevó tres horas. Después me quedé en el molde, y por dos días me encerré sin escuchar radio ni comprar diario. Al tercer día fui al bar y me recibieron con chocolate por la noticia. Querían indagar lo que sabía yo, que tan amigablemente había estado charlando con el extinto en la última reunión. Me preguntaban si estaba enfermo, si tenía deudas, si se había mostrado deprimido. Yo guardé digno silencio y les tapé la boca con el sermón de que la ocasión no daba para chismes y que se imponía el respeto, más allá de que el susodicho hubiera sido un ser humano y un artista íntegralmente fracasados.
Como estaba cantado, la tertulia versó sobre la muerte y sobre la conveniencia o no de convocarla en alguna ocasión puntual. Arredondo brindó una chispa de esperanza:
—La ciencia se opone hasta a esa básica verdad que hoy nos parece insoslayable: que habemos de morir. Cualquier día nos depara una sorpresa y nos encontraremos por toda la eternidad concurriendo los jueves a este bar, en carne y hueso.
A los cuadros de Orlandito los vendí a un ropavejero, por nada, por su interés en los bastidores de madera, pero por lo menos me dejó otra vez libre el galponcito. Al cuadro en cuestión estuve tentado durante meses de sacarlo de atrás del ropero y echarle un vistazo. Por suerte me resistí y ahora casi me olvidé de que existe. Esa pared del dormitorio supura las humedades del baño lindero y no tengo interés de andar haciéndome el test de Rorschach con las manchas que seguirán carcomiendo la tela.
La Ciudad de los Templos
He visto caer sagrarios y altares y monumentos; yo mismo no dudé en cargar pico y dinamita para destruir aquellos que percibía ya sin ningún poder. Caigo de rodillas cuando en el desierto que creo haber fundado veo surgir en el alba la Ciudad de los Templos; después me alzo, no creo a mis ojos, bajo la colina con mi carga de furor y dinamita. La explosión me despierta todas las mañanas.
Pero en el pasado hubo un tiempo en que la Ciudad de los Templos había sido aniquilada. Solo una cruz y una cúpula, resplandecientes, se alzaban sobre las montañas y las nubes. El templo se erguía en una llanura desierta que él magnificaba. ¿Quién puede creer que bibliotecas o museos o teatros sean santuarios, o tan siquiera lugares, como algún recodo de una ciudad oriental para el místico esotérico que se inicia, donde sea factible descubrir una señal o un rastro del verdadero Templo del Arte?
Intuía que una grey de adoradores me auxiliaba y desaparecía apenas expiraba el combate. Mi Templo no hubiera podido resistir con mi única defensa a los ataques que le prodigaban la ignorancia reinante, las capillas académicas, las fábricas culturales, las universidades, los propios artistas.
Joven, desde el Chaco llegué a Roma decidido a sacar a la luz alguna joya de mi Templo. La valija, llena más de papeles que de ropa, incluía cinco proyectos cinematográficos que preveía comenzar a filmar tras un año o dos de trabajos forzados en esos roles que no aparecen en los créditos de las películas.
El abandono de Cinecittá, el silencio vacío y las prostitutas con sus hogueras al pie de la ruta me informaron de la crisis fatal que devastaba a la maravillosa industria.
La valija encerraba dos obras de teatro a medias traducidas al italiano. Visité metódicamente todos los antros húmedos en los que se reunían los comediantes marginales. Finalmente conseguí el papel de extra en una representación vanguardista.
Al principio del espectáculo había una especie de introducción onírica: de un corto pasillo, que había que recorrer en cámara lenta para dar la sensación de que era largo, salíamos otro muchacho y yo; llegábamos frente al público, yo le pasaba al otro una pelota floreada, nos echábamos hacia atrás y teníamos que desaparecer ambos bajo el mantel de una mesita en el centro del escenario. A eso se remitía toda nuestra intervención. La obra carecía de intervalo y mi colega y yo debíamos permanecer apretujados e inmóviles en nuestro escondite. Me acuerdo que el otro muchacho exhumaba una insoportable fetidez, y yo resistía todo ese tiempo con una bolita de naftalina cerca de la nariz, hasta que un día me adormecí, se me abrió el puño y la bolita rodó por el tablado, saltó y golpeó el ojo de un espectador.
El director de la compañía, un venezolano gordo y grandote como un ogro, prometía que apenas le sacaran el yeso de la espalda me llevaría a la cama. Además, no nos pagaban, así que me escapé a recorrer mi via crucis en torno de las editoriales.
Aposté todos mis esfuerzos en una antología de poesía oral que había compilado años antes, recogiendo cadáveres exquisitos de la boca de copleros y borrachos en las plantaciones de azúcar salteñas y en las minas bolivianas.
Un editor se mostró interesado. Su sensibilidad política lo había llevado algunas décadas atrás a recorrer nuestras tierras y tenía una colección dedicada a los sudamericanos exiliados. Me aconsejó toquetear un poquito mi antología, incluirle una pizca al menos de “sangre y arena”, usted sabe, de “tropical revolutionary style”.