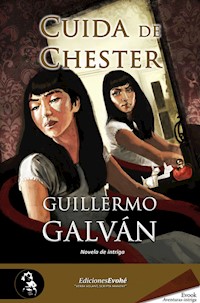
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Cuida de Chester es un thriller psicológico que describe el enfrentamiento entre dos personalidades femeninas vinculadas desde su juventud por una poderosa relación de amor-odio. Una, mujer integrada socialmente a través de su profesión periodística; la otra, víctima en su infancia de acoso paterno, deviene en escritora frustrada, astróloga circunstancial y obsesiva buscadora de una respuesta que le salve de la inminente autodestrucción. Esta obra es, probablemente, la novela más literaria de Guillermo Galván; un buen bocado tanto para los amantes de la literatura como para los aficionados al género de suspense, cuyos gustos no siempre coinciden. El autor tiene la virtud de aunar en torno a esta novela los intereses de ambos colectivos en una narración, como suelen ser las suyas, de final sorprendente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUIDA DECHESTER
Guillermo Galván
ParaAlicia, la de este lado de mi espejo.
ParaAna, que busca entre la bruma viejas historias
y nuevos horizontes.
Mi gratitud aGuillermopor prestarme un trozo de canción,
y aVetusta Morla, que la hizo obra de arte.
Un libro debe ser el hacha
que rompa el mar helado que llevamos dentro.
(Franz Kafka a Oscar Pollack)
Uno
Ella huía de espejismos y horas de más.
(Copenhague. Vetusta Morla)
Si alguien lee esto, es que estoy muerta. Quién sabe si en el infierno o en la gloria que anuncian los predicadores o en la tibia nada de los descreídos. Habré muerto, mi mundo se extinguirá y nadie podrá hablar en mi nombre. Por eso escribo ahora, porque lo sospechaba desde el principio y decidí dejar testimonio objetivo de cuanto ha sucedido, a modo de acusación póstuma contra los verdaderos culpables de mi desaparición.
El principio del final comenzó con una frase premonitoria: «Todo está a punto de acabar». Semejante afirmación en boca de una amiga provocaría el necesario desasosiego como para inquietar a cualquiera. A mí, al menos, me preocupó; aunque, tratándose de Bea, a la preocupación se sumaba una buena dosis de morbosa curiosidad.
Hacía cuatro años que no la veía, y en los últimos seis o siete había sido para mí una mujer casi inexistente, una trayectoria esfumada en los mil recodos de la vida. Amigas desde la primera juventud, en este momento ella significaba poco más que una rancia y prolongada nebulosa casi arrinconada en la memoria, aunque de evocación inquietante, mezcla de angustia y gozosas vivencias.
Aquella perturbadora y oscura frase vendría poco después de nuestro insólito reencuentro, si es que a una carta sin sello ni remite se le puede llamar encuentro. Estaba sobre mi mesa cuando por la mañana llegué al periódico, y todo indicaba que alguien la había entregado directamente en la conserjería. Era una breve nota manuscrita, redactada con la naturalidad de quien te ha visto la víspera y no necesita mostrar el menor interés por ti, tan solo preocupada de que su encargo quede bien claro. Y digo encargo porque sonaba más a orden que a petición de un favor: «Cuida de Chester».
Ese día me ahorré la comida. Mi estómago se había encogido al saber de nuevo sobre Bea y con las dudas generadas por su extraña e imperiosa solicitud. Tras rumiar durante toda la tarde los pros y los contras de complacer su excéntrica e intempestiva demanda, pudo más la intriga que la prudencia, y al salir del trabajo acudí a la dirección que me había indicado en su nota.
Era un viejo y aislado chalé en la zona de Arturo Soria. Me temblaba la mano cuando hallé la llave donde Bea había anunciado, y todavía titubeé antes de introducirla en la cerradura, como si dentro de aquella desconocida casa me esperasen antiguos demonios dispuestos a devorarme, momentos de mi vida que creía definitivamente sellados.
El interior ofrecía un aspecto tan negligente como la fachada y el pequeño jardín de acceso. El espacioso salón, iluminado por una desnuda bombilla colgada del techo, parecía el centro de operaciones de un investigador desquiciado, con dispersas notas de papel fijadas con chinchetas por todas partes, especialmente la pared en torno a la chimenea.
Por lo demás, era una estancia extremadamente fría, sin otra decoración que tres isletas de color perdidas en aquel ancho océano de abandono, entre muebles polvorientos que ninguna mano parecía haber tocado en mucho tiempo. Había una lámina con un desnudo femenino de Egon Schiele, y un cartel con el rostro de Celso Ferreiro y suLarga noche de piedraperfilando su silueta, uno de cuyos versos —«I eu, morrendo nesta longa noite de pedra»— estaba subrayado con rotulador amarillo.
El tercer cuadro, un óleo de notables dimensiones, me provocó un particular estremecimiento. Tarde o temprano tenían que aparecer los fantasmas que me había temido, y allí estaba uno de ellos. Era un retrato de la propia Bea tendida en un sofá, que Javier pintó cuando estaban casados. Él lo había tituladoMasturbación, porque presentaba a Bea encerrada en sí misma y rumiando sus secretas obsesiones en una especie de ejercicio onanista, como si en ese reconcomerse hallase un inexplicable placer. En aquellos días, mi amiga, ajena a la vida que entonces bullía a su alrededor, parecía deslizarse sobre su propia náusea, rodando como un pedrusco sin rumbo por la pendiente destino al precipicio. Al ver de nuevo aquella obra después de tantos años, concluí que Javier había retratado perfectamente su espíritu atormentado, y que quizá fuera él la única persona que pudo conocer de verdad el oscuro agujero de su alma.
Un gruñido hizo añicos los recuerdos. Sobresaltada, me revolví en actitud defensiva hacia el centro del salón para descubrir allí un perro que me observaba, al parecer tan sorprendido como lo estaba yo. Atrapada por la fuerza del entorno, había olvidado el motivo de mi presencia en el inhóspito lugar, aunque bastó con un gesto amigable por mi parte para que el chucho acudiese a lamerme la mano y aceptara mi compañía como si me conociese de toda la vida. Si aquel bicho de palmo y medio de altura era el tal Chester, estaba claro que no se trataba de un buen guardián, a menos que tuviera la extraña facultad de oler las intenciones de sus repentinos visitantes.
Bea había dejado alimento suficiente para que su perro no padeciese hambre durante varios días. El hábitat del animal parecía ser un patio trasero parcialmente cubierto por un techado de cañas que comunicaba con el propio salón a través de una trampilla batiente, como las viejas gateras de las casas rurales. Quizá por la ausencia de un amo que le marcase los territorios prohibidos, tal vez por la novedad de tenerme allí, el perro campaba a sus anchas por la casa sin otro freno que las puertas cerradas. Aparentaba, no obstante, estar bien educado, porque sus minúsculas deposiciones se reunían en un espacio arenoso al aire libre, acotado en el patio y destinado, al parecer, a esos menesteres.
Prendida con papel adhesivo sobre el tejadillo de la caseta de Chester había una nota. Escrita a mano, ocupaba un folio por ambas caras y parecía contener las explicaciones que Bea no se había molestado en darme en su mensaje previo.
«Lo llamé Chesterton —decía su inconfundible letra—, Chester por abreviar y en honor a la marca que fumábamos, ¿recuerdas? De pequeño se parecía al escritor inglés, con sus lacios bigotones cayéndole del hocico, su frente enorme despejada; y ese dibujo oscuro en torno a sus ojos, ceñido sobre ellos como quevedos sin montura. Era igual que el británico cuando lo encontré en el arroyo. Y no es una frase hecha, porque lloriqueaba como un bebé humano junto a un sumidero maloliente, tan nauseabundo como yo misma me sentía. Tampoco he cambiado demasiado desde entonces. Él sí, él ya es un buen mozo y traga como un descosido.
»Lo recogí por lástima, claro, porque creí verme a mí misma allí tirada, berreando indefensa entre porquería, bolsas de desperdicios y manchas de grasa indestructible. Era un asco, como yo. No sé su raza, ni me interesa. En la clínica veterinaria me hablaron de su peculiar mestizaje, pero lo olvidé. Ya sabes que prefiero a la gente sin pedigrí.
»Chester es de los pocos gestos compasivos que me he permitido en la vida. Pero no es nada más que un perro, y harás bien en recordárselo. Un perro cabrón que a veces no se merece siquiera el hígado que come. Dicen que estos animales no poseen en su código genético la facultad de sonreír, pero Chester esboza a veces muecas de cinismo que no sería capaz de remedar el más severo de los humanos. Y a menudo se apoya en ellas para advertirme de que acabaré mal.
»Tampoco puedo reprocharle sus filípicas al jodido perro, aunque a veces me entren ganas de buscar vísceras contaminadas y servírselas de postre. Porque Chester, ya lo comprobarás, es igual que los predicadores armados del viejo oeste. La pistola y la palabra. Ladridos ambos en distinto tono, al fin y al cabo. Un pulgoso mamón a quien debería haber llamado Harpo, porque tocaría el arpa en lugar de las narices. Y además sería mudo.
»No te fíes de él, ni siquiera cuando parece ignorarte con sus ojos entornados, porque el condenado perro jamás duerme. Tampoco si te ruega, con hipócrita docilidad, que le abras la puerta para ir a vaciar la vejiga. No a mear, no: a vaciar la vejiga. Chester es demasiado exquisito para emplear la jerga de sus congéneres callejeros. No es preciso que lo acompañes, porque siempre vuelve, la lengua fuera y agitando el rabo, alegre como si la vida pudiese ser vivida sin pesadillas».
Eso era todo. Insensatas digresiones acerca del perro, pero ni una sola información respecto a ella, ni una sugerencia sobre el vacío de los últimos años o los motivos de su nueva desaparición. Tampoco una frase de gratitud, pero este detalle ni siquiera me molestó, porque la palabra «gracias» nunca había pertenecido al vocabulario de Bea.
Me sentía burlada, y de no haber sido por Chester habría salido de inmediato de una casa que me infundía un profundo malestar y un insoportable decaimiento de ánimo, como si el simple hecho de estar allí me hubiese secuestrado automáticamente todo optimismo. Abrí la puerta principal, tanto para permitir que el perro saliese al jardín como para ventilar un salón que apestaba a rancio. A la espera de Chester, aproveché para curiosear entre las notas de las paredes. La primera que me eché a la vista era un fragmento de poema: «Miedo de ser dos / camino del espejo: / alguien en mí dormido / me come y me bebe. (DeÁrbol de Diana. Alejandra Pizarnik)». Las siguientes parecían seguir un criterio similar, todas con citas y poemas más o menos turbadores, y pronto me desentendí de ellas para fijar mi atención en la repisa sobre la chimenea.
Como una colección de naipes, a lo largo del poyete se desplegaba una hilera de fotos; unas con marco, la mayoría simplemente recostadas en la pared. Todas eran fotos de hombres, alguno en compañía de Bea, la mayoría solos. Había casi una docena, aunque solo dos o tres me resultaban conocidos; Javier entre ellos, con sus pinceles y su bata manchada de un abstracto arco iris, y un delicioso gesto de sorpresa ante el fogonazo del flash. Sobrecogía verlos así alineados, tan polvorientos como el resto de la casa. Parecían víctimas de un pelotón de fusilamiento, o venerables iconos de un retablo sombrío, exvotos en un altar sin cirios ni lamparillas.
Tal vez influida por el malestar que generaba el ambiente, aquella exhibición me resultó casi obscena. Como cualquiera, yo también había conocido hombres. Mi empedernida soltería, a punto de cumplir los cuarenta y seis, no significaba precisamente voto de castidad, pero no hallaba placer alguno en mostrar mis supuestas conquistas en una exposición doméstica; mucho menos los fracasos. Porque eso parecían ser todos aquellos hombres: los sucesivos fracasos de Bea, fetiches, imágenes muertas de proyectos igualmente fallecidos.
Nada me sujetaba allí; por el contrario, algo parecía haber en el aire que deseaba expulsarme de aquel espacio, y abandoné el lugar en cuanto me aseguré de que Chester sobreviviría sin mí al menos durante un par de días. Regresé a casa con una amarga sensación, con la seguridad de que la vieja amiga había entrado de nuevo en mi vida, y, como de costumbre, para complicármela.
No podía dormir. La imagen de Bea se me había incrustado en el pensamiento como carcoma que se hacía presente en cada uno de mis actos por triviales que fueran. Había, sin embargo, un elemento paradójico en ese sordo desasosiego, una especie de atracción hacia el pasado que causaba vértigo y al tiempo me sugería entregarme a él como única forma de conjurar temores.
Rebusqué en la biblioteca hasta dar conMuerte azul turquesa, el único libro que Bea ha aceptado publicar en su malgastada vida. Lo había leído mil veces, y olvidado otras tantas. Por necesidad vital, en ambos casos.
Bea siempre había sido un modelo para mí, al menos en los años de juventud. Ya entonces apuntaba como escritora con talento, aunque su extravagancia personal y sus turbulencias interiores le impedían compartir públicamente el fruto de esa rara virtud. Tal vez por eso me hice periodista, porque quería parecerme un poco a ella, muy consciente de que nunca podría aspirar a su genio por mucho que lo intentase. De tarde en tarde, como en un ciclo repetitivo, necesitaba regresar a esos poemas para recordarme a mí misma cuál era el modelo, el espejo en que mirarme. Y huir luego de ellos como quien se refugia del poder devastador del rayo, con ese sentimiento ambivalente que significa guardar afecto a algo y necesitar olvidarlo de inmediato para que tu vida cobre un poco de sentido, una dosis de calma.
Porque su autora era una mujer desmedida, como lo demostraba ese poemario publicado en sus años más lúcidos. Un fiel compendio de sus dos ideas recurrentes: la literatura y la muerte.
Mi vieja amiga era una apasionada de los libros que compatibilizó sus estudios universitarios, mientras duraron, con todo tipo de ocupaciones relacionadas con ellos. Se sentía a gusto entre tomos, como si el aroma a papel y tinta vitalizase el fluir de su sangre, y disfrutaba tanto en el rol de lectora como en el de moza de almacén, cargando pilas de ejemplares y clasificándolos para los estantes. Conocía como su propia casa, algunas por experiencia laboral, las principales librerías de la ciudad y cada una de sus bibliotecas, por pequeña y apartada que fuese. En cuanto a la muerte, bastaba con leer su poemario para saber que, tarde o temprano, tomaría la trágica decisión de ir en su busca.
Me sumergí con malsano placer en la lectura y desperté de madrugada en el sillón, helada y con el regusto de una pesadilla en el paladar. Había soñado con aquella casa, con aquel sórdido salón dominado por la presencia de Bea, por una de sus peores imágenes: la de ese cuadro que le confería un aire casi siniestro, desde luego mucho más tenebroso que el que realmente ofrecía en persona. La mirada de esa Bea de óleo se me había clavado en el cerebro; un hecho más que sorprendente, porque su mirada era huidiza. O tal vez sea más exacto decir que ella era huidiza ante la mirada ajena, y si alguna vez vigilaba tus ojos era para esquivarlos, para no encontrarse con ellos. Aunque cuando te miraba de verdad, te taladraba. Y a veces daba miedo.
Esa fue mi nueva experiencia con el mundo de Bea, tanto tiempo después de no saber nada de ella. Y en anécdota habría quedado todo para mí, convertida en cuidadora circunstancial de su perro, si la semana siguiente de mi primera visita a la casa no hubiese encontrado su carta.
Sucedió la tercera tarde que fui a interesarme por Chester. Arrojado por encima de la puerta ante la ausencia de buzón, bajo un pequeño techado del jardincillo había un sobre acolchado de tamaño medio que recogí para llevarlo adentro. Para mi sorpresa, aunque la dirección era correcta, la destinataria era yo. No tenía remite, pero parecía evidente que era obra de Bea: solo ella podía enviar a su propia casa una carta dirigida a mí, y además se había encargado de añadir su nombre entre paréntesis detrás del mío, probablemente para evitarle dudas al cartero. Según el matasellos, llegaba de Hungría.
Dentro hallé un montón de hojas escritas por ambas caras. Hojas de cuadrícula pertenecientes a un cuadernillo de espiral y arrancadas de su soporte para ir a parar al sobre. Al parecer, mi amiga, siempre reacia a la tecnología, se mantenía fiel al hábito de escribir a mano. Sentí un raro placer ante aquel original, conmoción acrecentada por la idea de que Bea me hacía depositaria de lo que podíamos denominar su obra, de que al fin había madurado y que compartía ese material en lugar de entregarlo al fuego como tenía por costumbre.
Ansiosa por conocer el contenido de aquellas hojas, apenas presté atención al perro. Me acomodé en el sillón frente a la apagada chimenea, bajo la luz de la única bombilla viva de la estancia, y ante las turbadoras miradas de papel de tantos hombres devoré el texto como en mis mejores tiempos leía lo poco que mi amiga tenía a bien concederme.
No estaba muy claro si se trataba de ficción, de experiencias reales o, a tenor de su encabezado y de las alusiones más o menos directas que parecía contener, de una simple carta cargada de reproches; aunque, a medida que el relato progresaba, todo parecía apuntar a una mezcla de las dos últimas posibilidades, con la consiguiente preocupación por mi parte:
Queridaamiga:
Mucho tiempo sin contacto. Demasiado para el bien de ambas.
Tranquila. Todo está a punto de acabar.
De momento, y como sé que te gusta leer, que siempre te gustó leerme, te avanzo unas notas del borrador sobre mi más reciente paranoia. Espero que no te desasosieguen, que tengas suficiente paciencia para leerlo todo hasta el final y que conserves aún la necesaria lucidez para entenderlo.
Un saludo más que aburrido.
Bea.
PS: Me dejé llevar por el formalismo al encabezar la carta, pero sería injusto dedicarte ese apelativo y por eso lo he tachado. No lo tomes como agravio sino como alarde de sinceridad por mi parte.
MANUEL
(De las Notas de Bea)
Huellas
Emprendo este viaje con la inquietud del asesino a sueldo que aún ignora la identidad de su víctima y sin embargo acepta que él mismo pueda figurar entre las presumibles bajas de la operación.
En todo caso, reconforta viajar antes del alba. El día estimula en mí ideas marchitas desde que recuerdo; aunque nunca he sido muy fiable porque mi cabeza es apenas memoria de sombras, memoria oscura. Lo cierto es que una extraña fuerza me arrincona en cada nacimiento del sol, en todos los amaneceres; un temblor ante la luz que, paradójicamente, me arrebata toda lucidez.
Los ojos de los gatos en la noche, y de las raposas.
Sí, creo que todo empezó cuando daba mis primeros pasos por la vida y pude contemplar esos brillos agazapados en la oscuridad de corrales y gallineros, en los tenebrosos rincones de los desvanes. Aquellos días en que los cuentos nocturnos resultaban tan ciertos como la sólida penumbra que los envolvía. No era, sin embargo, la negrura lo que me hacía temblar, sino esa luz mínima que deambulaba nerviosa entre la tiniebla. Ya por entonces, antes de que toda mi maldita vida se desplegase, llevaba ese terror a los ojos ajenos cosido a mis párpados.
Hoy, la muerte se me presenta a menudo como un presagio en el día, y la luz me anuncia muerte desde cualquier mirada propia o ajena. Vivo ambas, luz y muerte, unidas en un mismo paquete, como un regalo tóxico, una embestida a traición agazapada en algún rincón de mis neuronas.
Ya sabes, aunque te niegues a admitirlo, que tengo motivos para ello.
De pequeña me gustaba mirar al sol de frente hasta que su brillo me cegase. Quedaba sumida en una perpleja opacidad, una nada externa y arenosa que parecía manar de mi interior para saturar cualquier imagen, devorar todas las miradas; como si de este modo yo misma dejase de ser materia visible, objeto de observación. Peligroso e inútil pasatiempo, porque cuando se afronta la luz con esa osadía no es suficiente protección la sombra de unas pestañas y percibes el abrazo de un frío y silencioso destierro. Y cuando este se acurruca a diario sobre ti te vuelve cansada y triste.
Como triste es el vapor de agua helado que se fija a la ventanilla del avión; como cansadas parecen las nubes que proyectan sus huellas anónimas allá abajo, sobre la tierra imprecisa. Tan imprecisa como la sombra de la muerte que llevo adherida al aliento.
Algunos instantes en la vida, segundos decisivos, te imprimen un sello indeleble. A partir de ese momento sabes que perteneces a otra ganadería y no te queda más opción que buscar el propio establo, el rastro de tu dueño. Hay quienes llevan en su bolso, en su cartera, en el hueco más clandestino de su corazón, la estampita de ese amo convertido en santo o virgencilla milagrera; tiempo atrás la lucían sin pudor sobre la guantera del coche junto a las fotos familiares: «Papá, no corras». Yo nunca quise anillos ni medallitas ni signos de esa pertenencia; pero los llevo dentro, porque antes de los quince me marcaron a fuego.
Llovía a cántaros. Una de esas rabiosas tormentas de mediados de otoño que dejan como herencia un atardecer de colores revoloteando sobre las cabezas, un espeso aroma a clorofila en los jardines.
Me metí bajo su paraguas sin permiso, obediente a una repentina pulsión. Aun de espaldas, era un cuerpo masculino distinto a los que había conocido. Tan joven como el mío, tan lleno de vida. Y además tenía un paraguas.
Manuel era yo, pero con sonrisa verdadera; sin miedos a mirar, a ser mirado. Así me pareció entonces y así quiero recordarlo ahora. Voz apacible y segura ante una huésped tan intempestiva como yo; voz convincente, sin la turbación exigida a la pubertad que nos unificaba.
Hablamos poco en ese primer viaje extraño bajo el diluvio. Y cuando el aguacero se endulzó en chispeo seguíamos bajo la protección común del nylon y las varillas, sin otro roce que el de nuestras carpetas y libros escolares.
Caricias de cartón, nada más. Y lo mismo una vez abrió el cielo y los jardines lloviznados volvieron a brillar bajo el último resol. Bajo el paraguas, sin lluvia, hasta que él se desvió en una esquina y lo vi separarse a paso lento de mi trayecto con una despedida entre soportales que sonaba a privación insufrible y a tonta esperanza.
No hay lluvia ni paraguas en el aeropuerto de Ruzynì, ni en esta Praga nublada.
Hotel President, junto al Moldava, o Vltava como lo llaman aquí en su para mí impronunciable lengua. Desde el hilo musical de la habitación, Petula Clark ofende con su versión hortera deStrangers in the night. El gesto más saludable es cambiar de sintonía.
Sí, mejor Janácek y suSonata de Kreutzer. Su adagio se filtra en las entrañas con igual facilidad que un manantial ablanda el musgo para resucitar el recuerdo literario, la confesión de León Tolstoi sobre su fracaso matrimonial trasladada al pentagrama por el compositor moravo.
Solo necesitaba eso. Recuerdos.
No puedo apartarlo ahora de mi pensamiento. Me persigue desde el avión, desde que imaginé ver su rostro casi olvidado en el reflejo de la ventanilla. Mal sitio para una cara querida.
Manuel y su olor a pulcritud, a perfume de sexo adolescente.
Manuel, su cuello relajado sobre mi hombro, mis dedos recorriendo su pecho con miedo mimoso en la penumbra en blanco y negro de películas para todos los públicos bajo un excitante aroma a ozonopino.
Manuel, el insinuante dibujo de la lengua sobre los labios, el imaginario y tierno colchón de su talle ceñido al mío en esquinas alejadas de la luz, en el límite del mundo.
Ese era Manuel, una incumplida promesa de terciopelo.
Él me habló de Praga por primera vez. Cuando dijo que había nacido en esta ciudad creí que se trataba de una ficción bien trenzada para impresionarme. Porque nada bueno podía llegar a mediados de los sesenta desde el otro lado de aquella infranqueable muralla de cemento, alambradas y ametralladoras que se nos había dibujado en los mapas, en la tele, en los cerebros. Y él, por el contrario, era lo mejor que me había sucedido nunca, lo único estimable que podía tener una vida que, entonces, comenzaba y acababa a los quince.
Manuel, mi primer encuentro con el mundo externo a mis terrores. Hijo del exilio, síntesis del sabio sol de Sevilla y la mar umbría de Pasajes en aquellos tiempos en que las distancias entre norte y sur no eran abismos insalvables como ahora parecen serlo. Manuel, fruto de una pasión lejos de la tierra propia abandonada tras la derrota de las utopías ibéricas, nacido más allá del odio que decretan las fronteras.
Ese niño me marcó a fuego por la espalda.
La luna en Kampa
Aún hay tiempo. Suficiente para patear la ciudad, su cogollo convertido en turística estampa medieval salpicada de hamburgueserías y tiendas de souvenirs. Y para recorrer su cordón umbilical, Karluv Most, larguísima lengua gris marengo que quiere escapar de esa imagen comercial: el puente de Carlos, aferrado a su vetusta fisonomía y sus leyendas, a sus entrañables personajes que en forma de estatuas se mantienen como decididos guardianes de la historia entre el bullicio de los paseantes.
Siempre quise conocer al ángel de Santa Ludmilla. Y ahora que lo tengo enfrente recuerdo aquel personaje deDescripción de una luchaal que Kafka nunca dio nombre y que un día cualquiera se enamoró de esas seráficas manos, de sus dedos supuestamente temblorosos. Y al contemplarlas, al estudiar su relieve me pregunto si no habría en aquellos años mujeres o efebos praguenses con manos más cálidas que estas de sombría piedra y humedad secular; manos dispuestas a acariciar un rostro, a paliar el desamparo de un sexo necesitado. Ahora estoy segura de que aquel hombre de Kafka no necesitaba la carne y que no se enamoró de la forma que sugieren estas manos, sino de la castigada soledad de su piedra. Castigada por vientos, aguas, hielos y descuido.
Caer en brazos de la soledad: conozco bien esa experiencia. Te arrastras con ella adherida allá donde vayas, como un náufrago con un naufragio dentro. No importa la costa que elijas, porque ninguna de sus orillas es acogedora ni el salitre de sus arenas es capaz de curar tus heridas.
Seguro que Manuel curioseó con sus ojos de niño estas manos que ahora observo. De no estar tan cansada, treparía hasta ahí arriba para descubrir las huellas de su mirada infantil en la oscura piedra. Me gustaría besarlas. Tal vez él se enamoró también de esos dedos, como aquel tipo kafkiano sin nombre, y regresó a nuestra tierra común con ese estigma helado y pétreo en el alma. Por eso me preguntaba a quemarropa.
Tantas preguntas; sucesivas, como si cada una de ellas llevase a la siguiente interrogación. Todas, resumibles en una sola: qué esperaba yo de la vida. Yo solo deseaba su compañía, y él me encadenaba a sus preguntas. Me hacía sentir como un bebé intentando explicar un futuro impensable. Porque esos interrogatorios no se pueden hacer a los quince y exigir un proyecto ideológicamente racionalizado.
No hubo respuestas por mi parte. No podía haberlas. Excepto cuando quiso saber a qué estaría dispuesta para hacerlo feliz. Dije que a todo, naturalmente. Que estaba preparada para cualquier cosa a cambio de tener su voz siempre a mi lado; que aceptaba su mirada sin apartar la mía; que lo dejaría entrar, pasito a pasito y como visitante exclusivo, en mi espantosa gruta de miedos y dilemas.
Podía haberle dicho que lo único que necesitaba era no separarme nunca de él; que quería vivir en adelante acurrucada en algún rincón pequeñito cerca de sus labios, enredada en el pelo junto a su oreja o colgada como un llavero de su cintura: que deseaba soñar sus mismos sueños con su espalda desnuda o su torso lampiño fundidos a mis pechos, a mi vientre preñado de deseo. Que eso es lo que esperaba de la vida, y nada más.
Pero no lo dije, convencida de que no era lo que él quería escuchar. Y nunca he dejado de hacerme aquella pregunta de Manuel sobre la vida. Tampoco ahora, tantos años después, tengo la respuesta.
Si supiera adónde, le escribiría. Una larga y afectiva carta, un tierna epístola de infantil amante. Si supiera dónde está. Pero ni siquiera una foto suya tengo sobre la repisa de mi chimenea. Solo un hueco en la fila dedicado a él, metáfora del que yo llevo dentro con su recuerdo clavado hasta el fondo como un navajazo con la hoja aún candente y retorcida. Y junto al recuerdo, el hambre de un sexo dulce y eterno, un apetito de él que nunca pude saciar porque no nació para ser saciado.
Se fue demasiado pronto. Un viaje perpetuo sin direcciones ni promesas.
Hizo bien. Ya veía en mis ojos el peligro de tenerme cerca, mi imposibilidad de responder a sus demandas, el riesgo de convertirse cualquier día en compañero de mis destructivos juegos. Instinto de supervivencia.
Ni una palabra, ni una llamada, ni una carta. Puff. Todo evaporado de la noche a la mañana, como tarde o temprano se desvanece la lluvia.
Como en los naufragios. Las mujeres y los niños primero. Yo todavía era una niña. Todavía soy una niña buscando respuestas entre sábanas pagadas, en el fondo de canciones, libros y hombres.
Cada uno esconde en su interior un demonio mordiente que le destruye las noches. Lo escondía Kafka y se atrevió a confesárselo al papel. Lo escondo yo desde la marcha de Manuel, desde mucho antes. Quién sabe si él lo vio agitarse tras las cortinas chamuscadas de mis párpados y supo escapar a tiempo.
Igual que escapan algunos, a paso rápido, de la bujía que se alza en el balconcillo tras la estatua de San Nicolás de Tolentino. Nada hay como no mirarse en el peligro para sentirse a salvo. Si ves apagarse la bujía no se despide el año sin que mueras, dice la leyenda. Luce noche y día. Nunca prescribe la amenaza, ni el disimulado terror de los paseantes que giran la vista hacia el lado opuesto.
Me inclino, casi colgada sobre el pretil de piedra, y soplo. Soplo con todas mis fuerzas hasta el riesgo de hiperventilación, al límite del desmayo y la caída, mientras los presentes huyen con apremio para no ser testigo ni víctima de mi descarado intento de suicidio a plazo fijo. Pero hay demasiados metros entre mi boca y la maldición de un destino tan negro. Y un espeso vidrio protege la llama de idiotas como yo.
Morir en Praga. No es mal sitio.
Aunque era más sencillo entonces, cuando bastaba con dejarte llevar y caer lentamente hacia la nada con la complicidad de cualquier química propicia. Costaba menos trabajo morir esos días en que todo parecía preparado para darme sepultura entre los brazos de Javier, en su carne sofocada, bajo su candente vello y las descargas eléctricas de su vientre.
Ojalá lo hubiera hecho cuando todo era tan fácil.
Tan fácil como se impone la calma en Kampa, en las tranquilas calles de esta estrecha isleta adosada por escaleras a tierra más firme. Hay un silencio opaco bajo la colosal protección del Karluv Most, con el Moldava al alcance de la mano, de la boca, de los pulmones para quien lo quiera. Aquí viven los antiguos cuidadores del puente, en edificios levantados al pie de enormes cimientos bajo Malá Strana, la ciudad pequeña. Un hogar y una ciudadanía a cambio de un trabajo, de hacerse imprescindibles durante generaciones. Sus descendientes regentan ahora pizzerías y clubes nocturnos, o se disfrazan de marineritos yanquis para ofrecer paseos en barca a los turistas.
Los cuidadores del puente. Ellos son mis antagonistas. Yo derribo, talo, dinamito cuanto haya de unión tendida hacia mí misma. Devasto los paisajes. Asolo el mundo alrededor. Lo más íntimo se me arruina entre las manos. Todo lo enveneno con ese movimiento que me destruye, ese enemigo que me espera dentro, casi desde que tengo uso de razón adulta, para darme el finiquito.
Nada me une a Kampa, a sus viejos habitantes. Amo, sin embargo, esa luna vespertina que aparece menguante entre los desgarrones de un cielo nuboso, casi ensartada en las agujas de la catedral, sobre los tejados de cobre y verdín de los barios altos de la ciudad. Aún no ha cobrado el astro su majestad, esa virtud que asume cuando, a solas en el firmamento, su pálpito de gran señora se apodera de cuanto respira.
La luna.
Tú no la conociste, pero mi abuela paterna también amaba la luna. De haber vivido en julio de 1969, habría sido una de las venerables ancianas que le reprochaban al Papa la credulidad de aceptar públicamente que el ser humano hubiese pisado tal lugar. Para ella, aquella luz suspendida en el cielo era un territorio más cercano al sueño que a la tierra, imposible de alcanzar por unos zapatos.
La primera vez que tomé conciencia de que esa diminuta mujer apergaminada tenía algo que ver con mi historia personal, ella ya era sorda como una tapia, tan inaccesible como la evocación extraviada de los amnésicos. Leí muchos años después en las memorias de Buñuel sobre su pánico a perder la memoria como le había ocurrido a su madre, que hojeaba una y otra vez la misma revista creyendo siempre que era nueva. No era este el caso de mi abuela, a pesar de su ostracismo: ella nunca perdió otra cosa que el oído. Y la vida, cuando le llegó la hora.
Ella era una silenciosa silueta deambulante, sin más ruido en su vida que el que pueda hacer un gorrión con sus saltitos sobre la piedra. Sí, eso parecía, un arcaico gorrión que, a veces e inopinadamente, dejaba caer desconocidos cuentos o recitaba romances con la habilidad de un bardo. Había compensado su sordera con una extraordinaria percepción, algo así como un inusual atributo que le permitía captar en el aire las vibraciones más sutiles, detalles que a los demás nos pasaban inadvertidos. Sus oídos estaban muertos, pero nada escapaba a su perspicacia.
La vi por última vez poco antes de cumplir los dieciséis. Ese verano, Manuel había huido de mi vida y yo vagaba mortificada por su reciente, repentina e insoportable ausencia. Escapé al pueblo de la infancia intentando buscar en aquellos paisajes del joven septiembre lo que la ciudad no me ofrecía, lo que nunca ha logrado entregarme. Y escondiendo a todas las miradas aquella angustia que me masticaba las entrañas. Pasaba horas acodada a la ventana del dormitorio, contemplando abstraída los desparramados parajes amarillos, las franjas rectilíneas dibujadas por las hoces sobre un trigo ya derrotado, persiguiendo con mirada impávida hasta el horizonte las cercas de piedra de los minifundios. Como si los rastrojos en torno a los palomares pudiesen ofrecerme alguna explicación.
Tuvo que observar mi perfil apenado, o el brillo de mis lágrimas. Porque nadie puede entrar así en el alma de otro con la sola herramienta de la intuición por muy sangre de tu sangre que sea. Yo nunca lo he logrado, si bien algunas mujeres son distintas, y con tantos años como casi noventa, se hacen brujas. Mutaciones de la naturaleza, seguramente, que les están vedadas a quienes llevan algo colgando entre las piernas. El caso es que llegó sin ruido, como siempre, y posó su mano sobre mi hombro desnudo; era tan menuda y cálida que, a pesar de la sorpresa, no pudo asustarme. Con una seña pidió que me incorporase y me hizo acompañarla al rincón de la alcoba donde se alzaba un armario oscuro y destartalado, casi tan lóbrego como estaba mi propio interior. Allí, ante el doble espejo, señaló a mi imagen.
—¿Quién es esa? —dijo, casi canturreando.
Sonreí sin ganas. Como siempre, desviando la vista y con la mano disimulada sobre la frente, sin querer aceptar la prueba que ella me sugería.
—¿Y quién va a ser, abuela? —grité a su oído.
—Esa no eres tú, hija; ni se te parece, de lo machacadita que anda.
Machacadita, admití en silencio. Hecha pulpa. El efecto de la muela aplastando el grano, o la aceituna. Machacadita por palabras mentirosas e ilusiones rotas.
Pensé que ya chocheaba. Por mucha confianza que me mereciese, ella jamás podría adivinar el malestar de mis ojos ante aquel espejo decadente. Y yo no quería admitir siquiera la posibilidad de ninguna otra Bea excepto la que ella protegía entre sus brazos.
La sonrisa de los pájaros
Todavía es pronto para la cita. Enfrente, en la entrada de un portalón con aspecto umbrío y sucio, hay un cartel que anuncia concierto barroco. Cuarteto de cuerda: Albinoni, Corelli, Purcell y Bach. Buena oferta para unos pies fatigados, el mejor sosiego para una cabeza maltrecha.
Aguardo larga cola en un patio de diseño irregular, y cuando al fin consigo franquear la entrada recibo un díptico que explica cuanto me rodea y lo que me espera allí dentro. Me encuentro en el núcleo central del Klementinum, una enorme manzana, antigua universidad de los jesuitas y cerebro de la Contrarreforma, transformada hoy en sede de múltiples servicio oficiales; entre ellos, la sala de conciertos, la Capilla de los Espejos.
No me gusta el nombre, lo que significa, las sensaciones que me sobrevienen.
Los espejos.
Me asalta la sed, una sequedad de garganta y de ánimo que solo yo conozco, que ni yo misma sé cómo saciar. Debí haberlo leído antes de decidir semejante aventura. Dudo si salir de la fila y escapar a toda prisa, pero el grupo de orientales que me sigue empuja hacia adentro destrozando el tópico de su exquisita educación cuando se trata de entrar en algún lugar público. Renuncio a hacerles frente y me arrastran en el seno de su tropa como un elemento más de su vorágine.
Deslumbran esos dorados que me rodean, y los incontables espejos que observan desde cualquier punto de la estrechísima sala. Me siento como un ridículo gusano ante este manierismo retorcido y ampuloso, arte sobrado de soberbia cuya mayor virtud es mirarse el ombligo desde volutas y espirales.
¿Qué pensará de mí esa imagen que me niego a aceptar en el espejo? ¿Me piensa ella como yo la pienso? ¿Me mira ella con los mismos ojos siempre cortados por un eje invisible que los hace gemelos inversos de los míos? Me gustaría responderme que no hay pensamientos homólogos, ni palabras ni emociones que puedan ser divididas de tal modo, pero algo me secciona en dos mitades que se resisten a ser fundidas. Y me aterroriza la posibilidad de no hallar la argamasa que permita la reunificación.
Camino como lo harían dos mujeres distintas enlazadas por una sombra común. Timorata, tomo asiento en un lugar discreto, allí donde los vidrios azogados no sean capaces de alcanzarme por completo. Los orientales han copado las primeras filas y no cesan de levantar la vista en busca de sí mismos; les hace gracia mirarse desde el techo esmerilado, desde cualquiera de esos espejos rinconeros que todo lo dominan. Me pregunto qué buscan, qué caras esperan hallar sobre sus cabezas, tras sus cogotes; qué formas tendrán las imágenes que reciben.
Sobre la tarima aparece un cuarteto clásico: dos violines, cello y viola. Tres hombres y una mujer. Muy jóvenes. Sin más preámbulo que una discreta inclinación de cabeza, atacan Albinoni y desde la primera nota demuestran que saben lo que hacen.
Adagio en sol menor. Cierro los ojos para dejarme conducir por la música hasta donde pueda, hasta lo más oscuro que halle dentro.
Un rectángulo de cielo negro grabado con pecas de plata dominaba la boca de la chimenea y el fuego interpretaba una caprichosa melodía nunca escrita. Aquella noche lloré cerca de ella, en la cocina, junto a la lumbre.
Estábamos solas, y ella parecía ser sorda. Mi abuela, el gorrión sigiloso.
Le hablé al fuego en susurros, entre lágrimas de rabia y desconsuelo, ante ollas de barro que despedían vapores con olor a tocino y a berzas. Le hablé, sin mirar a mi abuela, por supuesto, para evitar que leyese en mis labios como ella sabía leer.
Confesé a las llamas mis penas adolescentes, esas ruinas interiores que una arrastra cuando todo se te desarbola. Nunca lo había expresado a media voz y me sorprendí verbalizando pasiones mucho más crudas que las que me había reconocido en silencio, imágenes infinitamente más obscenas que las descritas en soledad sobre mi viejo cuaderno de Historia del Arte. Mis pasiones y mi inaplazable deseo de morir; sí, de morir en aquel instante, de no levantarme de allí, de dormir para siempre imaginando que a Manuel le dolería durante el resto de su vida. Dormir para borrar su abandono, su mentira y su traición. Morir arrullada por aquel crepitar de leña bajo la bendición de una noche casi tan hermosa como sus ojos.
Ella arrastró su banqueta enana de madera, sus pies de pájaro. Y se me sentó enfrente.
—Hay mujeres que lo pierden todo de tan disueltas y quemaditas que andan por los hombres. Todo lo pierden: su mirada, su vida y sus paisajes.
Me atraganté al escucharla. Todo mi cuerpo pedía socorro para liberar de aquella emboscada a la garganta.
—Joder, abuela —protesté entre gimoteos—. Tú oyes como Dios.
No me hizo caso. Yo tenía la espalda aterida; la cara, las manos, ardiendo frente al hogar; el interior, casi una sima deshabitada, un vacío gris y dolorido.
—Tienes mucha lumbre en los ojos, mi niña.
Agua salada llevaba. Sí, y también lumbre ardiente. Seguro. Por Manuel.
—Las cosas y las personas vienen y se van. Es ley de vida, hija. Y la lumbre de los ojos se apaga, como se sofoca el fuego cuando no se aviva. A veces quedan rescoldos, pero después de que pasea por ellos el relente de la noche, solo ves pavesas.
Manuel era distinto, otra cosa. Manuel me encendía con el corazón y con los labios. Su lumbre, el ardor de Manuel en mis ojos, no era extinguible. Porque solo por él me había dejado mirar sin prevenciones. Nada más que en él había confiado.
—La única vez que me he atrevido —me sinceré en voz alta, aparentado una fortaleza de la que carecía—, y mira... Creí que era distinto. Pero es como todos, que lo único que buscan es meterse hasta dentro en tu vida, fisgar en tus tripas y luego desaparecer.
Ella me contemplaba sonriente, respetando el silencio abierto.
—Que sí, abuela, no me mires así, también tú. Bastante tengo con sufrir los ojos de los demás, siempre encima de mí.
—Como sufres los espejos.
Devorada por las palabras, todos los flancos desprotegidos: no había dónde ocultarse de aquella categórica afirmación. Ella era un contraluz en miniatura, un oráculo ante el hogar y las estrellas. Como humo corrosivo, su voz me entraba por cada poro y apocaba toda pasión:
—No vayas a pensar que no me he dado cuenta, mi niña, de cómo te escondes de los azogues, del miedo que tienes a mirarte en ellos. Hace tiempo que veo esa manía tuya de evitarlos y taparte con la mano.
Sí, los espejos siempre espiándome vaya donde vaya, haga lo que haga. Siempre sus ojos clavados en mí.





























