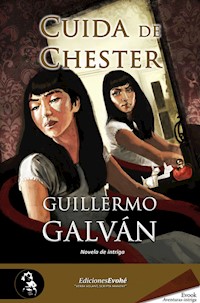6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense/Thriller
- Sprache: Spanisch
"Lombardi se enfrenta a un nuevo y más peligroso caso donde tanto las autoridades como los silencios se lo pondrán cada vez más difícil en un escenario que no conoce". Verano de 1942. Carlos Lombardi se ve obligado por la policía del Nuevo Estado a seguir el rastro de un joven desaparecido. Todavía en libertad provisional, con un inestable trabajo en la agencia de investigación Hermes, el exinspector republicano se enfrenta a un mundo rural para él desconocido en la Castilla profunda; un mundo de silencio y miedo marcado por la cruel represión durante los primeros meses de la reciente guerra civil. Bajo la lejana tutela de su antiguo inspector jefe Balbino Ulloa y el apoyo a distancia de Alicia Quirós y Andrés Torralba, sus atípicos compañeros de fatigas, Lombardi debe afrontar la prepotencia de los vencedores, el consolidado caciquismo, las corruptelas cotidianas y la actitud huidiza de los vencidos. Hombres que no quieren ni pueden mirar atrás, mujeres que buscan su sitio a contracorriente, gentes que esperan pacientes ver devorada la tierra y la historia de sus antepasados por el agua de un futuro pantano. Un paisaje marcado por campos de concentración y fosas comunes en territorios por todos conocidos que nadie se atreve a transitar. De Tiempo de Siega se ha dicho: "La obra se enmarca en el género que ha dado en llamarse "totalitarismo noir", es decir, novelas de tramas policiales ambientadas en la Alemania nazi, la Unión Soviética o, en este caso, la España de Franco en la posguerra". EFE "El escritor valenciano pergeña una novela que tiene más de crónica social de cómo era el país en los años 40 que de la propia trama policial, aunque el suspense se mantiene de manera extraordinaria en todas sus páginas". Todoliteratura.com "Ese oficio suyo, el del arte de novelar, es el que convierte Tiempo de siega en una historia milimétricamente narrada, en la que no sobra ni falta nada". Juan Bolea, El Periódico de Aragón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La virgen de los huesos
© 2020, Guillermo Galván
© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
Imágenes de cubierta: Stocksnapper/Lookatcia
ISBN: 978-84-9139-486-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
La mano
La tierra hostil
La desmemoria
La liturgia
La lluvia
La verdad
Nota del autor
A una generación, a una tierra
Sin ti el sol cae como un muerto abandonado.
(Sin ti)
la noche bebió vino
y bailó desnuda entre los huesos de la niebla.
El ausente
Alejandra Pizarnik
La mano
La descarga ha sobresaltado a los perros, que gruñen inquietos sin atreverse a abandonar el recinto de la tenada. El zagal despierta alarmado, temeroso de que el trueno sea preludio de tormenta, pero un manto de estrellas rodea el brillante trazado del Camino de Santiago y ni una sola nube mancha el cielo nocturno ni el creciente de la luna.
Después llegan ecos sueltos, como garrotazos en el tronco de un pino. Uno tras otro. Siete, ocho, nueve, puede que alguno más, aunque el chiquillo no ha ido a la escuela y sus entendederas apenas le alcanzan hasta la decena. Bastante tiene con calmar la ansiedad de los chuchos, reunidos a su alrededor a la espera de órdenes. Por suerte, las ovejas siguen amorradas, ajenas en su descanso a tan extraño acontecimiento. Tan extraño que los grillos han callado, y algo raro sucede cuando los grillos enmudecen de repente.
A continuación, un largo silencio, tan prolongado que el pastor se pregunta si no habrá sido todo un mal sueño, una pesadilla compartida con sus compañeros de vigilancia. Hasta que dos luces desgarran el difuso horizonte: pequeñas, amarillentas; dos focos que se eclipsan de momento para reaparecer algo más grandes y perderse por fin en la negrura con un lejano ronroneo de motor.
Martes, 18 de agosto de 1942
Carlos Lombardi estira los brazos para desperezarse con el viento seco que llega de la sierra mientras el coche de línea del que acaba de apearse reanuda su viaje hacia el norte por la carretera de Francia. Las nubes dispersas no contribuyen a eliminar el vigor del verano; hace menos calor que en Madrid, pero, aun así, el inclemente sol de mediodía pica con saña. O de lo que debería ser el sol de mediodía, porque desde que Franco ordenó ajustar la hora oficial a la de Berlín, las señales del cielo no parecen muy de acuerdo con lo que cuentan los relojes.
En una fachada de piedra hay un cartel de fondo blanco con el nombre del pueblo, acompañado por un emblema del yugo y las flechas en madera pintada de rojo, como una araña gigantesca que tiene casi la altura del hombre que se recuesta a su lado, junto a un viejo automóvil detenido. Con andares cansinos, el tipo de camisa azul avanza hacia el policía, que recoge del suelo su pequeña maleta y se cuelga la americana del brazo libre para acudir a su encuentro.
A los pocos minutos, acomodado en el asiento posterior, tras un chófer tan rústico como mudo, Lombardi se pregunta qué pinta él en medio de ese universo amarillo de rastrojos, cortado a cuchillo por una arenosa carretera que se pierde en las suaves curvas de una lejanía tan luminosa que daña la vista. Sabe la respuesta, naturalmente, aunque recela de la conveniencia de haberse embarcado en semejante servicio. En todo caso, no estaba en condiciones de rechazarlo.
Las cosas han cambiado en los últimos meses. No para un país sometido a una criminal dictadura, servil a las potencias del Eje en tanto sus gentes mueren de hambre, enfermedad, cárcel, o directamente de bala; aunque sí para Lombardi. Tras concluir con éxito la investigación que lo rescató circunstancialmente del campo de trabajo de Cuelgamuros, su antiguo inspector jefe Balbino Ulloa se las había apañado, desde su privilegiada posición de secretario del director general de seguridad, para mantenerlo en libertad provisional a la espera de que tomaran cuerpo los rumores que, cada vez con más fuerza, recorrían los pasillos de las plantas nobles del Régimen. La palabra mágica, ese nombre pronunciado en voz baja, se llamaba indulto. Hasta ese momento, si es que de verdad llegaba, y para evitar en lo posible que su antiguo pupilo incrementase las colas de menesterosos del Auxilio Social, Ulloa había facilitado su contratación por parte de la agencia Hermes, un tingladillo con aspiraciones detectivescas montado por un oscuro comisario jubilado llamado Ortega. El salario era irrisorio, y solo podía hacerse moderadamente digno a base de comisiones por casos resueltos; pero al menos era un medio de vida al que Lombardi consiguió sumar a Andrés Torralba, el exguardia de asalto que lo había ayudado en las pasadas Navidades a resolver la peliaguda investigación que se traía entre manos.
Avanzado febrero, llegó por fin la esperada noticia. El BOE publicó la llamada «Ley sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas», que declaraba exentos de las citadas responsabilidades los casos todavía no juzgados a los que los tribunales militares hubieran impuesto penas inferiores a seis años y un día, y aquellos otros ya juzgados cuya pena no excediera de los doce. Carlos Lombardi, castigado con una docena de años de reclusión por su pertenencia a Izquierda Republicana y como funcionario del régimen legal durante el asedio a Madrid, entraba de chiripa en el paquete.
En ningún momento consideró el policía que aquella ley significara un gesto de generosidad por parte de la dictadura, como sostenía Ulloa, sino el reconocimiento público de su incapacidad para tramitar los cientos de miles de expedientes acumulados tras la guerra, y la imposibilidad física de mantener encerrados a tantos españoles. Al reflexionar sobre ello, no pudo evitar el recuerdo de Hans Lazar, el sórdido agregado de prensa de la embajada alemana, y su opinión contraria al régimen carcelario impuesto por Franco: unos cuantos castigos ejemplares, y el resto a trabajar, había sentenciado el nazi durante una incómoda entrevista en la legación germana. Tal vez, se dijo Lombardi al conocer el anuncio del indulto, el influyente Tercer Reich no era del todo ajeno a esta medida.
Al margen de otras muchas consideraciones, la noticia significaba un rayo de esperanza para él y para tantos otros privados de libertad, aunque la mayoría irían de cabeza a engrosar la nutrida lista de desempleados y la no menos amplia de excluidos sociales. Otra cosa muy distinta era cuándo habría de llegar la esperada fecha, porque la formalización de esos propósitos podía tardar meses, tal vez años.
La posición de Lombardi, a la espera de la anunciada gracia, se tambaleó un tanto en el mes de junio por un súbito cambio de gobierno. Franco, como de costumbre en función de sus intereses, movía piezas en el tablero del poder para equilibrar la posición de militares, falangistas, carlistas, católicos, monárquicos juanistas y oligarcas adictos. Con el cambio del ministro de la Gobernación cayó el director general de seguridad, y Balbino Ulloa perdió su influyente puesto. No obstante, y a la espera de nuevo destino, quién sabe si político o policíaco, su antiguo inspector jefe seguía provisionalmente asignado a las turbias labores de la Puerta del Sol.
Este cambio ministerial, paradójicamente, proporcionó a Carlos Lombardi un imprevisto valedor en la persona de Fernando Fagoaga Arruabarrena, el nuevo comisario jefe de la Brigada de Investigación Criminal. El tal Fagoaga, que ya superaba los sesenta, era un policía con amplísimo currículo y había ocupado cargos de cierta relevancia durante el reinado de Alfonso XIII, entre ellos comisario del distrito Centro de Madrid y comisario jefe de personal. Durante la República fue condecorado por el gobierno derechista con la cruz al mérito militar por su represión de las revueltas de 1934, y en vísperas de la sublevación militar dirigía la comisaría del distrito madrileño de Hospicio. Investigado como sedicioso por su comportamiento en la fracasada revolución de octubre, se las debió de arreglar para salir de Madrid y unirse a las fuerzas fascistas, y ahora, al parecer, gozaba de la correspondiente confianza y recibía su bien ganado premio de manos de los vencedores.
Ninguna vinculación había tenido con ese hombre a lo largo de su carrera, salvo conocer de oídas el apellido de un alto cargo de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. Tampoco Fagoaga lo conocía a él, pero el día de Reyes había presenciado los interrogatorios dirigidos por Lombardi en el caso de los asesinatos de seminaristas, y debió de quedar tan satisfecho de lo visto que le hizo llegar, a través de Ulloa, su deseo de reincorporarlo a la estructura policíaca del Nuevo Estado. Deseo imposible en aquel momento, tanto por la condena que pesaba sobre el implicado como por las serias reticencias de este respecto a la propuesta.
Con la noticia del futuro indulto, y muy especialmente tras su nombramiento al frente de la BIC en el mes de junio, Fagoaga había recuperado su interés por Lombardi y explicitado a la agencia Hermes su padrinazgo sobre el nuevo detective que habían incorporado a su nómina. A partir de ese momento, Ortega dejó de asignarle asuntos de tercera categoría para convertirlo casi en su hombre estrella. Fruto de ese ascenso, y siempre en compañía de Andrés Torralba, en los dos últimos meses había resuelto con éxito algunos casos relevantes; el más reciente, la investigación de una red de mataderos clandestinos que permitió su desmantelamiento.
La víspera, Ulloa le había llamado con un encargo especial sugerido por el propio Fagoaga. Lombardi olisqueó de inmediato la chamusquina que significaba ver a ambos personajes como cómplices del mismo plan. Con argumentos peregrinos (—Al fin y al cabo, se trata de un fraile y tú te has diplomado en sotanas.), el exsecretario le encomendó buscar a un joven desaparecido en la provincia de Burgos. Él los había mandado a hacer puñetas, tanto a Ulloa como a sus fundamentos, aunque la ola de sensatez que suele acudir en su ayuda tras el primer asomo de resistencia contribuyó a templar los ánimos. El policía alegó que era trabajo para la Guardia Civil, pero su protesta permitió a su antiguo jefe añadir el vinagre que le faltaba a aquella ensalada, preguntándole si recordaba a Luciano Figar.
Cómo no acordarse de aquel redomado fascista, que en paz descanse, el inspector jefe que le había hecho la vida imposible, casi literalmente, durante las últimas Navidades. Él se limitó a asentir con un monosílabo disfrazado de gruñido, y Ulloa explicó que el padre de Figar, un tal don Cornelio, había pedido personalmente el auxilio de la BIC para resolver este caso. Fagoaga, teniendo en cuenta que se trataba del padre de un caído del Cuerpo, no pudo negarse; pero no quería implicar a sus hombres en el asunto para no invadir competencias, por el prurito de mantener las formas con la Benemérita. Parecía más adecuado un criminalista colaborador, y ese era precisamente el título que figuraba en el carné de Lombardi. No había más que discutir. Ortega ya estaba informado de todo y, naturalmente, de acuerdo; así que después de añadir alguna recomendación sobre el viaje, Ulloa le dijo que se pusiera en marcha de inmediato.
Un papelón, eso le ha caído encima, reflexiona ahora el policía: una desaparición en medio de la nada, o de lo que en los mapas se parece a la nada más o menos absoluta; y el panorama que se despliega ahora ante sus ojos corrobora los temores iniciales. En medio de una dorada nube de polvo, han dejado atrás dos o tres aldeas cuando el coche entra en el municipio de Campo de San Pedro, según señala el cartel enmarcado por un emblema falangista que parece omnipresente hasta en los rincones más recónditos.
El chófer serpentea por las primeras callejuelas hasta una plazoleta atestada de carros, caballerías y hombres, que guardan fila ante lo que parecen ser funcionarios encargados de evaluar la carga que transportan. Por fin, el vehículo frena un poco más allá, delante de una tasca: bajo su toldo hay una sola mesa, en torno a la cual un pequeño grupo se explica y maneja documentos frente a un tipo sentado. Cuando este repara en el coche que acaba de detenerse, despide a los demás y aguarda sin moverse de la silla la llegada del policía.
Cornelio Figar tiene manos gruesas, callosas, tan cinceladas por el trabajo que raspan al contacto con las muy urbanas de Lombardi. Bajo una gastada boina, su rostro curtido de vientos y de sol, un tanto bermejo, se adorna con un minúsculo bigote y un mal afeitado. Sugiere algunos más de sesenta años, y solo en la estrechez de su frente puede hallarse algún parecido con su difunto hijo. Viste camisa falangista y, a pesar de llevarla arremangada por encima de los codos, en su brazo izquierdo se deja ver una gruesa cinta de luto, tan negra como las manchas de sudor que le adornan los sobacos. Tras el saludo, reposa sus manos sobre una barriga mediada e invita al policía a ocupar la silla vacía que sin duda ha dispuesto para él.
—Siéntese —dice—, y perdone que lo reciba aquí, pero hasta que levantemos silos en condiciones hay que vigilar de cerca el transporte de grano. Esto es el pan de los españoles, ¿sabe usted? Y con esta sequía, no podemos permitirnos despistes en la distribución.
—No tiene importancia. Ha sido un viaje muy agradable —miente Lombardi al tiempo que avienta un par de moscas empeñadas en posarse en su nariz.
—Me han dicho que usted sirvió a las órdenes de mi hijo.
Bajo su acoso más que a sus órdenes, piensa el policía, pero no ha llegado hasta allí para hablar de su vida ni para romper la imagen ideal que aquel hombre pueda tener de su miserable vástago.
—Más o menos —se escurre.
—¿Quiere echar un trago o lo prefiere en vaso?
Por su gesto, Lombardi deduce que lo invita a usar el porrón que hay sobre la mesa. Clarete peleón, sin duda.
—Se lo agradezco, pero si bebo con este calor igual ni me levanto de la silla. Prefiero que me cuente el motivo de su petición de ayuda y ponerme a trabajar cuanto antes. En Madrid me han dicho que es urgente y solo me han avanzado un par de detalles.
Figar se da un sonoro manotazo en el cogote y al instante sujeta entre sus dedos el cadáver aplastado de un tábano. Tras contemplar durante unos segundos el resultado de su cacería, lo arroja al suelo con una imprecación (—Que te jodan.) antes de responder. Su mueca ha dejado a la vista un premolar de oro entre dos piezas ausentes, extravagante y lustroso alarde en su arruinada dentadura.
—Pues el motivo —se explica al fin— es que los guardias no saben por dónde se andan, y mi ahijado lleva ya cuatro días desaparecido.
El policía ofrece su cajetilla de Ideales como gesto de confianza.
—Gracias, no uso —rechaza el contertulio.
—¿Qué relación familiar tiene con él? —se interesa Lombardi tras la pausa para encender el pitillo.
—Soy su padrino, ya le digo, pero lo quiero como a un hijo. Y desde que mi Luciano murió, con mayor motivo. Todavía me quedan dos hijas, pero están bien casadas y hace mucho que volaron del nido.
—Tendría que hablar con la familia directa del muchacho.
—Esta noche se viene usted a cenar a casa y se los presento. Como comprenderá, están muy preocupados. Román, su padre, y yo somos socios y amigos de toda la vida.
—Muy amable por su invitación. El chico es fraile, según me han dicho.
—Novicio todavía, en el monasterio de La Vid, a unos veinte kilómetros de Aranda por la carretera a Soria.
El policía saca una cuartilla doblada de su chaqueta para anotar detalles.
—¿Nombre de su ahijado?
—Jacinto Ayuso.
—¿Edad?
—Veinticinco.
—Un poco mayor para ser novicio, ¿no?
—Lleva tres años en La Vid. Le entró el capricho del hábito después de la Cruzada. Porque durante la guerra sirvió como el mejor falangista en el frente de Somosierra. —Se palmea el emblema del pecho con sonoros golpes—. Supongo que ya se lo tenía pensado desde antes, no lo sé. A Román también le pilló por sorpresa y no le hizo mucha gracia, no vaya usted a creer; pero allá cada cual con su vida mientras se ajuste a lo cabal.
—Usted, que lo conoce, puede que tenga alguna hipótesis sobre su desaparición. Quiero decir si podría haber abandonado el monasterio voluntariamente por algún motivo.
—Hace tiempo que lo veo muy poco, desde que se encerró allí. En vacaciones suele visitar durante unos días a la familia, pero no coincidimos mucho. Su padre nunca ha dicho que estuviera arrepentido de hacerse fraile. Y si lo estaba no había necesidad ninguna de desaparecer, porque con su familia tiene el futuro asegurado.
—La verdad es que no parece muy lógico —acepta el policía—. Como tampoco lo es el hecho de que alguien se evapore de repente de un sitio tan reservado como un monasterio.
—Es que no fue en el monasterio —puntualiza don Cornelio—. El sábado salió de mañana con la intención de coger el coche de línea hasta Aranda para pasar el día de la Virgen con la familia. Pero no subió.
—¿Está seguro?
—Eso dice la Guardia Civil. Hable con el brigada Manchón y le contará lo que han averiguado.
—Eso haré, señor Figar. Y no se ofenda, porque es pregunta obligada: ¿sabe si Jacinto tiene enemigos, alguien que pueda desearle mal?
—Pues mire, tal y como está España a pesar de la victoria, llena de puercos sin degollar, cualquiera sabe. —Mientras atiende el insustancial alegato que le llega del otro lado de la mesa, Lombardi observa que una de las patas de su silla descansa junto a un hormiguero, destino de una larga procesión que transporta granos perdidos desde la plaza. Está seguro de que si su interlocutor descubriera aquella ilegal apropiación del pan de los españoles pisotearía a los ladrones hasta fulminarlos, pero de inmediato devuelve su atención a las palabras de don Cornelio para confirmar que resultan decepcionantes—. Su padre y yo somos socios, y no nos va mal. La envidia te trae enemigos donde no lo esperas. Y en este caso, además de envidiosos, serían cobardes. Pero, dichas estas verdades, no podría darle un nombre concreto.
—Lo mejor es que vea cuanto antes a la Guardia Civil.
—Me parece bien. El coche que lo ha traído le acerca a Aranda cuando usted diga. Su alojamiento está pagado en un sitio limpio y decente. Y si necesita algún taxi para desplazarse por allí, el gasto corre de mi cuenta: usted le dice al taxista que me pase la carrera, y asunto resuelto.
Lombardi se despide. Antes de que haya abandonado la protección del sombrajo, Figar le grita a sus espaldas:
—No se olvide de la cena. Le mando el coche a eso de las ocho y media.
La siguiente parada es en una plazoleta de Aranda de Duero. Sucede unos cuarenta minutos después de que el policía se haya despedido del terrateniente Cornelio Figar, el mandamás que amasa trigo para especular con la subida de precios, tal y como le confesó en su día Balbino Ulloa sin que ninguno de los dos sospechara entonces que ese nombre se convertiría meses después en un ser tangible, de carne y hueso; un delincuente, había sentenciado Lombardi al escuchar la confesión de su antiguo inspector jefe; un hombre necesario para el Régimen, como tantos otros, según este.
El lugar donde se ha detenido el coche no le gusta nada al policía. Y poco tiene que ver su desencanto con el aseado aspecto exterior que ofrece la pensión que se anuncia a dos pasos, ni con el barrio y el tranquilo ambiente que por allí se respira. Resulta que enfrente, en el lado opuesto de la plazoleta, está el cuartel de la Guardia Civil. Años atrás, esa presencia no le habría turbado en absoluto. la Benemérita fue un cuerpo mayoritariamente leal a la República: apenas un tercio de su plantilla y una ínfima parte de sus generales se sumó al golpe militar; pero hoy el tricornio representa algo muy distinto. Mediante una recluta masiva de gentes leales, algunos de dudosa capacidad intelectual, Franco se ha encargado de convertir el Cuerpo en una máquina represiva de primer orden en el mundo rural. Lombardi no sabe cuánto tiempo va a pasar allí, pero desde luego no está dispuesto a ofrecerles un registro tan minucioso y gratuito de sus entradas y salidas; mucho menos de sus andanzas.
—Usted tiene que volver por donde hemos venido, ¿no? —dice al conductor, que ya saca medio cuerpo fuera del vehículo.
—Sí señor, en cuanto se instale.
—Pues dé media vuelta y déjeme antes de pasar el puente, en la entrada del arco. He visto allí mismo una pensión.
—La Fonda Arandina, pero esta es mucho mejor —argumenta el chófer, visiblemente perplejo—. Y el amo me dijo que lo trajera aquí.
—Y hasta aquí me ha traído usted, así que ha cumplido la orden al pie de la letra. Pero prefiero una habitación con vistas al río. Supongo que al señor Figar no le importará ahorrarse unas pesetas, porque aquella seguro que es más barata.
Rumiando su desconcierto, el tipo regresa al volante y recorre en sentido inverso el tramo de la carretera de Francia que atraviesa la población. Por fin, ante lo que se supone la entrada de la vieja villa amurallada, Lombardi se apea con su maleta y agradece su servicial pericia al conductor, que enfila el puente sobre el Duero en dirección sur.
Frente a él se abre un profundo y umbrío arco de piedra entre edificios, coronado por una torre de tres pisos que dejó de ser medieval hace mucho tiempo. En sus laterales, dos carteles azules con letras y flechas blancas anuncian direcciones opuestas: el de la derecha a Burgos, el de la izquierda a Palencia. Un rótulo de piedra labrada indica al visitante que se encuentra en la calle José Antonio: nada original respecto al resto del país. A la izquierda, inmediatamente después del señalizador palentino, se alza un edificio de dos alturas sobre planta baja. Un cartel proclama el nombre del establecimiento entre dos balcones del principal. La verdad es que la Fonda Arandina resulta un tanto decepcionante al observarla de cerca, porque parte de su fachada necesita una restauración, una buena mano de cemento y yeso para ocultar las mataduras de piedra desnuda de sus muros.
La fonda está atendida por una viuda cincuentona, doña Mercedes, que al tiempo cuida de su anciana madre, tal y como se encarga de informar a Lombardi a los dos minutos de poner pie en el interior. Cinco minutos después ya le ha presentado a la susodicha, una viejecilla arrugada como una pasa envuelta en ropajes negros que sestea sobre una mecedora en una pequeña sala de estar sin luces al exterior. Locuaz, parlanchina dirían algunos, doña Mercedes dice disponer de una habitación vacía con vistas al río en la última planta.
El lugar es limpio, pero viejo. Los combados escalones de madera se tambalean bajo el peso sucesivo de la posadera y su huésped, levantando quejidos que deben de oírse hasta en la calle. La habitación es relativamente espaciosa. Además de la cama, embutida en una colcha de ganchillo con pretenciosos dibujos azules y blancos, hay un armario de madera del tiempo de las guerras carlistas, un espejo de cuerpo entero de época parecida, una butaquilla de mimbre, una pequeña mesa y una silla. En un rincón, entre mampostería de ladrillo y yeso, y sin puerta siquiera que garantice la intimidad, hay una ducha y un lavabo. El retrete es común para cada planta. Todo viejo, realmente viejo, se repite Lombardi, a punto de arrepentirse de su decisión.
Como si adivinara las dudas de su potencial cliente, doña Mercedes abre el balcón de par en par para mostrarle las bondades del paisaje. Y le explica. Más allá del puente, en el arrabal sureño que allí llaman Allendeduero, se alzan las impresionantes y grisáceas ruinas del convento dominico de Sancti Spiritus, incendiado por la francesada en su huida al final de la guerra de la Independencia. El Hospital de los Santos Reyes corona una larga hilera de ropa tendida a secar, y a la izquierda, a poco menos de un kilómetro, el barrio de la estación; justo enfrente, el fielato donde Lombardi ha tenido que identificarse hace unos minutos ante una pareja de la Guardia Civil. En el río, un par de barcas se deslizan bajo el cruel sol del mediodía entre revoloteo de aves, en tanto un borrico cargado con aguaderas se apresta a cruzar el puente conducido del ronzal por un mozuelo que no debe de haber cumplido los diez años.
El policía decide pasar por alto el riesgo de una habitación orientada al sur en pleno agosto, las presumibles nubes de mosquitos que sin duda ascenderán por la noche desde el río para alimentarse con la sangre de los incautos, y la incomodidad de hacer público ante los demás la necesidad de ir al retrete, amén de la obligación de esperar si el sitio está ocupado. En todo caso, ya tendrá ocasión de cambiar si la estancia no es de su gusto.
A solas por fin, con la promesa de su patrona de que en quince minutos tendrá preparado un almuerzo, Lombardi deshace su escuálida maleta, se refresca en el lavabo y decide echar un vistazo a un lugar tan desconocido como Aranda. Duda si llevar la pistola que un día perteneció a Luciano Figar y él usa de forma clandestina, porque sigue sin tener permiso de armas. Decide que no, y la Star del nueve corto se queda en la maleta, junto a la cajita de munición de reserva y las esposas, cerrada con llave y bajo la cama.
El comedor es una sala en la planta baja con varias mesitas individuales y dos ventanas que miran al Duero. Está casi vacío a esas horas, y el policía se alegra de que sus primeros pasos en la pensión lo conduzcan precisamente allí, frente a un par de huevos fritos con chorizo y guarnición de torreznos, acompañados de una generosa rebanada de pan de hogaza, del que no se encuentra en Madrid ni de estraperlo. Ahora sí que cata el vino, un tintorro de la tierra ácido como rayos pero que atempera la reciedumbre de la grasa.
Satisfecho el estómago, su primer impulso es dirigirse al cuartel de la Guardia Civil, pero decide no presentarse allí en momento tan sagrado como el de la comida. Chaqueta al hombro, con la corbata floja y el cuello de la camisa desabrochado, se pierde como un turista cualquiera por las calles para hacerse una somera idea del territorio que le ha tocado en suerte. Le basta con una hora larga para patearse lo que podría ser considerado núcleo principal y sacar sus conclusiones.
Aranda parece contener dos villas en una, dos territorios más o menos concéntricos. En la almendra central y un buen tramo en torno a la travesía de la carretera de Francia, el aspecto es típicamente urbano con comercios, tres entidades bancarias, un par de hoteles, oficinas y gente como la que uno podría encontrarse en cualquier capital de provincias: sin lujos, pero con aire más o menos moderno y desenvuelto. Los edificios, aun necesitados muchos de ellos de una profunda recuperación, son de buena fábrica e incluyen un par de palacetes, al parecer deshabitados, que hacen suponer una vieja alcurnia aristocrática. Sus dos iglesias principales, San Juan Bautista y Santa María la Real, tienen motivos para sentir orgullo arquitectónico.
En torno a esa zona, el panorama cambia de forma radical; Lombardi encuentra allí la tipología humana ya contemplada en los pueblos próximos: ellas, de riguroso negro, toquilla de lana, pañoleta anudada bajo el mentón y alpargatas; ellos, tocados con boina, camisa blanca o blusón oscuro, pantalones de pana y calzados con abarcas. Chiquillos mocosos, escuálidos, comparten espacio con animales domésticos y corretean entre desvencijados corrales, algunos calcinados, y toscos edificios de madera y adobe; raramente de piedra, y en estos casos sin más ligazón entre los irregulares pedruscos que unas paletadas de barro. Calles sin empedrar y casuchas sin alumbrado eléctrico, tabernas sombrías y cochambrosas, viejos almacenes que hacen las veces de colmado completan el espacio físico de la periferia.
En realidad, y salvando las distancias, concluye el policía mientras se encamina al cuartel de la Guardia Civil, Aranda tampoco se distingue tanto de una gran ciudad, al menos en su esencia, con la burguesía acomodada en el corazón urbano y el proletariado acantonado de mala manera en los suburbios. El eterno contraste entre la holgura, en este caso modesta, y la miseria, tan irritante aquí como la que pueda verse en muchos barrios de Madrid. La simbología fascista se limita a unas cuantas banderas y algunos víctores pintados en las paredes; al fin y al cabo, la villa fue parte esencial de la sublevación desde las primeras horas del levantamiento militar, y no necesitaba participar de la abrumadora propaganda que inundó cada tierra conquistada.
El brigada Manchón lo recibe con un gesto equívoco bajo el bigote, aunque su apretón de manos parece genuino. Moreno, de estatura media y cara áspera, enjuta y marcada por la viruela, aparenta cuarenta y tantos, media docena más que el propio Lombardi. Por el aspecto de su despacho parece un hombre acostumbrado al orden. Desde luego, está informado del envío de refuerzos desde la capital, pero tal vez para marcar el territorio es él quien abre el turno de preguntas apenas hechas las presentaciones.
—¿Conoce usted esta tierra?
—Es la primera vez que piso Aranda —confiesa el policía.
—Pues no sé cómo va a ayudarnos en esto —se lamenta el suboficial chasqueando la lengua—. A ver, entiéndame, no es que dude de su profesionalidad, pero llegar de nuevas aquí es complicado. Por fuerza tiene que ser muy distinto a Madrid. Yo llevo un año y medio en este destino y todavía no me aclaro del todo, a pesar de que la familia de mi mujer es de la tierra. La gente de la Ribera es muy suya; decente, eso sí, pero muy suya.
—Haré todo lo que pueda —acepta Lombardi con ademán humilde—. Cuente conmigo para lo que necesite. Aunque, de momento, es usted quien tiene que echarme una mano. Si fuera tan amable de ponerme al día.
—Es un asunto raro, y muy delicado. Don Román, el padre del chaval, es un pez gordo, y su padrino, don Cornelio, no digamos; por si no lo sabe, es uno de los mandamases del Servicio Nacional del Trigo: ya me entiende usted, gente con mucha mano. ¡Mecagüen dioro! —blasfema en tono venial—. ¡Y me tengo que tragar este sapo yo solo, sin capitán ni teniente que den la cara!
El desahogo de su interlocutor casi hace sonreír al policía, pero mantiene la compostura ante tan explícita confesión de impotencia. No parece tan fiero el león que tiene delante.
—¿Están de permiso sus oficiales?
—¡Qué va! Los cambiaron de destino y hace meses que esperamos que se cubran sus puestos.
—Mírelo de otra manera, hombre —intenta animarlo—: si conseguimos dar con el chico, se apuntará usted un buen tanto en su hoja de servicios. Puede que un ascenso. ¿Qué tienen de momento?
—Poca cosa, por no decir nada. El novicio desapareció, como si se lo hubiera llevado el diablo. Nadie ha visto nada.
—¿Dónde está ese monasterio?
—A unos veinte kilómetros. —El brigada conduce a Lombardi hasta un mapa sujeto con chinchetas en la pared. Por la fecha, de 1932, debe de ser de lo más actualizado. En diez años, y con la necesaria parálisis de una guerra, no debe de variar mucho de la realidad—. Mire: aquí, casi pegado a una casona, está el monasterio. La carretera que viene de San Esteban de Gormaz cruza el Duero y entra en la finca. Allí tiene una parada el coche de línea, y es donde Jacinto debía tomarlo hasta Aranda. Pero no llegó a subir.
—¿Están seguros?
—El conductor jura y perjura que el sábado por la mañana no paró allí. Solo se detiene cuando hay pasajeros esperando, y ese día no los hubo.
—Puede que el chico llegara tarde a la parada, cuando el coche ya se había ido —sugiere Lombardi—. Si su intención era venir a Aranda y perdió el transporte, quizá lo intentó por otro medio. Algún vecino del pueblo pudo prestarse.
—Aquello no es pueblo ni nada; La Vid es poco más que un caserío con un par de familias de labriegos. No hay otro medio de transporte que media docena de bestias de labor. Pero no, ningún fraile apareció a pedirles ayuda.
—Pues esto, al otro lado del Duero, parece una estación ferroviaria —apunta el policía.
—Es un apeadero de la línea Valladolid-Ariza. Pero allí raramente paran los trenes.
—Por lo que veo, el sitio está a orillas del río. ¿Pudo intentarlo en barca?
—Imposible. Desde allí hasta Aranda hay por lo menos dos o tres presas que impiden el paso. Y la primera te la encuentras a menos de dos kilómetros: aquí —señala un punto en el mapa—, antes de llegar a Guma, una pedanía de La Vid tan pequeña como ella. No, por el río no se puede llegar a Aranda desde allí. Cualquiera que conozca el terreno lo sabe, y el chico es de aquí.
—No hay que descartar que haya tenido un accidente. Supongo que han batido bien las orillas.
—Las orillas y todos los pueblos de Burgos y Soria en quince kilómetros a la redonda: Zuzones, Langa, Castillejo, Santa Cruz —Manchón va picoteando con su índice en cada lugar que menciona—, San Juan del Monte, Arandilla, Vadocondes, Fresnillo… El cuartel de Riaza se ha encargado de los pueblos próximos en la provincia de Segovia. Tenemos las caballerías reventadas, pero ni Dios ha visto a un agustino ni nada que se le parezca.
—Tampoco hay que descartar que se haya fugado. Y en ese caso, el hábito es lo primero que estorba, así que vestiría de paisano. ¿Tienen fotos de Jacinto?
—Sí señor. Esa es una posibilidad que se me ha ocurrido, y cada pareja de guardias lleva una encima.
—Buen trabajo, Manchón. ¿Qué dice al respecto la familia?
—Su padre está que echa las muelas, cagándose en todos los coros celestiales. Por lo que lo conozco, es su forma habitual de mostrar preocupación. Su madre, un manojo de nervios que ni duerme, la pobre mujer. Se pasa cada dos por tres por aquí, a ver si sabemos algo nuevo.
—Ojalá fuera una fuga —aventura Lombardi—. Al menos nos ahorraríamos un disgusto mayor.
—Pues no le digo yo que no —abunda el brigada con un guiño malicioso—. Lo primero que hicimos en cuanto la familia presentó la denuncia fue visitar el monasterio, claro está. Mientras los hombres fisgaban por los alrededores, yo hablé con el prior largo y tendido. Y entre otras cosas me contó que una señorita había visitado al novicio el domingo anterior, tras la misa. Suena más que raro, ¿no? A ver si va a ser un asunto de faldas.
—Estaría chusco, aunque también pudo ser alguna familiar. ¿Tiene hermanas?
—Dos. Pero dicen que no suelen visitarlo. No fue ninguna de ellas.
—Bueno, ya veremos. Creo que esta noche tendré ocasión de conocer a la familia. El señor Figar me ha invitado a cenar en su casa y ha dicho que asistirán todos.
—No sé si sacará algo en claro, pero buena cena sí que se va a pegar.
—¿Es rumboso don Cornelio?
—Cuartos no le faltan —sentencia el brigada—. Es rico, el hombre más rico de la villa, y uno de los más pudientes de toda la Ribera: cereal, vides, molinos, transportes, ganado; la mitad lo heredó y el resto se lo ha trabajado. Así que supongo que lo tratará bien.
—¿Y don Román, el padre del novicio? Figar dice que son socios y amigos de toda la vida.
—De toda la vida no creo, porque se llevan unos diez años; pero sí desde hace tiempo.
—¿También le viene de familia su fortuna?
—Ni mucho menos —rechaza Manchón—. Parece que, hasta hace unos años, don Román era solo la mano derecha de don Cornelio; que no es ser poco, dicho sea de paso.
—Su hombre de confianza; además de amigo, porque apadrinó a su hijo.
—Sí, su capataz, podríamos decir. Cuentan que salvó a su jefe del tufo del vino, esa intoxicación que se produce en las bodegas durante la fermentación de la uva. Si no es por Ayuso, el señor Figar estaría criando malvas. Ahora sigue siendo capataz, pero se ha forrado trabajando a su vera. Ya sabe usted eso de que quien a buen árbol se arrima…
—Buena sombra le cobija —completa el policía—. Pero ni la mejor sombra protege a un hombre de la desgracia de perder un hijo.
—Tiene toda la razón, Lombardi. Y la verdad es que, bien mirado, un forastero como usted puede ayudarnos. Todo esto me parece un poco oscuro, ¿sabe? Hay preguntas que yo no me atrevo a hacer sin ofender a quien las recibe, y puede que esa gente no se sincere del todo con quien ve a diario. No sé si me explico. Usted, al fin y al cabo, no seguirá teniéndolos de vecinos cuando todo esto pase. Así que me alegro de que haya asomado por aquí.
El taxista acepta sin pestañear el aval de Figar (—Don Cornelio siempre tiene crédito en Aranda.), y conduce a Lombardi hacia la carretera de Soria. Sobre una superficie inestable de grava y alquitrán, y tras atravesar Fresnillo de las Dueñas a poco de salir de la villa, durante media hora larga desfilan ante los ojos del policía desvíos con nombres que ha leído en el mapa del despacho de Manchón, en un viaje que discurre por un luminoso llano a campo abierto con algunas lomas a su derecha. El Duero se aproxima o aleja en caprichosos meandros, aunque ni siquiera en este caso puede disimular su presencia por la frondosa vegetación que siempre acompaña a sus riberas.
La carretera busca el encuentro del río precisamente en La Vid, y el coche frena antes de cruzar el puente, frente a una casona de piedra con media docena de ventanas y un par de puertas de distinto tamaño, destinadas a hombres o bestias y carromatos. Se diría que es un lugar perdido, porque ningún cartel muestra su nombre, pero la mole que hay más allá debe de bastar al parecer para identificarlo. El taxista pregunta si tendrá que aguardar mucho rato. Lombardi se encoge de hombros y enfila hacia la puerta principal del cenobio, sorprendido y admirado por el hallazgo.
En medio de la nada, con áridos cerros a un par de kilómetros de sus espaldas, el monasterio es un edificio de piedra clara realmente notable, aparentemente dividido en dos grandes cuerpos de habitáculos de tres alturas sobre el bajo y con una iglesia adosada a su fachada sur con cabecera de planta octogonal donde se aprecian detalles de gótico tardío y plateresco. Buen sitio para el retiro y la meditación, lejos del mundanal ruido y de las pasiones humanas. A menos, reflexiona el policía al franquear el gran portón de acceso, que el caso de Jacinto Ayuso demuestre lo contrario.
El prior es un sesentón espigado y atento que se transforma de inmediato en solícito ante la credencial de Lombardi. Parece dispuesto a hablar, pero antepone su preocupación por el novicio.
—Nada nuevo, padre —responde el policía—, lo siento. Espero que usted pueda ayudarnos.
—Mala cosa si tienen que mandar a alguien de Madrid. Ya le dije al brigada…
—Manchón —apunta él ante el titubeo del agustino.
—Eso, el brigada Manchón estuvo un par de horas por aquí, y sus guardias revisaron los alrededores sin resultado alguno.
—Pues habrá que empezar de nuevo, si no es molestia.
—¿Molestia? ¡Por Dios! Cualquier cosa por el bien de Jacinto. Estoy a su disposición.
—Podría usted mostrarme el monasterio mientras charlamos —sugiere el policía—. Me gustaría conocer un poco el ambiente que rodeaba a nuestro novicio.
—Habla usted en pasado, como si… ¿Sospecha que pueda haber sufrido una desgracia irreparable?
—Hablo en pasado porque no está aquí y, por lo tanto, no forma parte del presente del monasterio. Si lo prefiere, cambio el tiempo verbal, pero no busque en mi frase segundas intenciones.
De labios del fraile, Lombardi se entera de los orígenes medievales de un edificio expoliado durante treinta años tras la desamortización, hasta que los agustinos lo ocuparon para devolverle la vida. Entre pregunta y pregunta sobre un joven que había encontrado su vocación durante los años de la guerra y se ganaba día a día los parabienes de sus preceptores, los zapatos del policía pisan primero la iglesia, presidida por la imagen de la Virgen titular; luego pasillos, refectorio, y los restos de un bello claustro románico para acceder al fin a una impresionante biblioteca, por donde hormiguean discretamente varios hábitos negros.
—En esta sala suele pasar largas horas Jacinto, como parte de su formación. Tenemos ejemplares únicos en el mundo —apunta el religioso con indisimulado orgullo—. Por ejemplo, un Corán manuscrito de primeros del siglo XII, o el único bestiario escrito en español, el que llaman de Juan de Austria, del XVI. Y muchos incunables. Por algo llaman a esta querida casa El Escorial de la Ribera. ¿Le gustaría verlos?
—Quizás en otro momento, padre. Todavía me queda trabajo por delante. Necesito ver la celda, la habitación de nuestro novicio. ¿La revisó el brigada Manchón durante su visita?
—Echó un vistazo, sí. Vamos a la segunda planta.
El prior conduce a Lombardi por una escalera de piedra, de vieja pero sólida fábrica, que desemboca en un largo pasillo con puertas a ambos lados.
—¿Cuánta gente vive en el monasterio?
—Doce hermanos y quince novicios.
—Puede que alguno tenga información interesante. Pero son demasiados, y los interrogatorios colectivos no sirven de mucho porque la gente se intimida en público. ¿Sería tan amable de anunciar mi presencia aquí, y decirles a todos que escucharé con gusto cualquier detalle sobre Jacinto, por insignificante que parezca? Podemos quedar en el vestíbulo de entrada.
—Cuente con ello, pero me extraña que alguien aporte algo nuevo —puntualiza el prior con desánimo—. Comprenda que es un tema recurrente entre nosotros en los últimos días, y nadie ha comentado nada que aclare las cosas.
—Me interesan especialmente los testigos de su encuentro dominical, la visita que al parecer le hizo una señorita. ¿Usted los vio juntos?
—No, personalmente no tuve oportunidad. Fue el hermano portero quien atendió a la joven y avisó a Jacinto. Puede que algún novicio más presenciara su paseo por los alrededores.
—¿Quién distribuye la correspondencia que reciben ustedes?
—El hermano portero, precisamente. El cartero viene un par de veces a la semana. —El prior se detiene ante una puerta—. Mire: esta es la celda que busca. Nadie ha tocado nada desde el sábado, salvo el brigada Manchón.
El fraile abre con una llave. La estancia, no tan diminuta como Lombardi se imaginaba, tiene una ventana abierta al mediodía desde la que se contempla un paisaje de rastrojos cercanos y monte bajo en la distancia. A la izquierda, la espadaña de tres cuerpos de la iglesia queda casi al alcance de los dedos.
—Voy a cumplir su petición —anuncia el agustino—. Usted registre a su gusto; pero si necesita llevarse algo, hágamelo saber, porque somos responsables de las humildes propiedades de nuestros novicios.
—Descuide —asegura el policía con el primer vistazo superficial a la pieza.
La inspección resulta decepcionante. Como era de esperar en la celda de un aprendiz de fraile, todo es austero: desde el mobiliario, integrado exclusivamente por un estrecho camastro y su correspondiente mesilla, una sobria mesa, una silla de anea y un pequeño armario, hasta su contenido. Ningún adorno en las paredes, salvo el crucifijo de madera sobre la cabecera del lecho. De las perchas del armario hay colgadas unas pocas prendas de vestir: pantalones, camisas y un tabardo de lana; en sus dos cajones, varios juegos de ropa interior y tres jerséis; al fondo, dos pares de zapatos usados. Lombardi registra los bolsillos, remueve la ropa, saca los cajones para husmear en sus huecos, pero es inútil: ni un objeto que resulte llamativo, absolutamente nada aparte del propio ajuar.
Tampoco sobre el techo del armario, ni bajo el colchón del camastro, que el policía remueve a conciencia, existe otra cosa que no sea polvo y pelusas. El cajón de la mesilla, presidida por un solitario despertador, solo contiene calcetines y pañuelos.
En la pared opuesta hay un par de baldas paralelas que no llegan al metro de longitud. Parece que el frecuente contacto con la espléndida biblioteca del monasterio no ha hecho de Jacinto Ayuso un aficionado a la lectura, porque solo cuatro ejemplares merecen su atención personal: una Biblia, un libro sobre vidas de santos, otro sobre la historia de la orden a la que quiere pertenecer y un cuarto, El Estado Nacional de Onésimo Redondo, editado en Valladolid en 1939. Una mezcla un tanto explosiva, se le antoja a Lombardi: tres cuartas partes de variopinta religiosidad y una cuarta de fascismo antisemita a cargo del primer traductor al español de Los protocolos de los Sabios de Sión, el libelo justificador de buena parte de los desbarros ideológicos del Tercer Reich y sus seguidores ibéricos. Ni siquiera entre las páginas de tan exigua librería parece haber apuntes, subrayados o papeles escritos; nada que haga suponer que el propietario esté interesado en las obras, a menos que memorice el número de página en que dejó temporalmente su lectura.
Por fin, el escrutinio del cuarto de baño, con lavabo, plato de ducha y taza, reproduce la simpleza del resto: una pastilla de jabón, brocha, material de afeitado y una toalla, además de un pequeño espejo, que tampoco guarda sorpresas en su cara oculta.
Cuando regresa el prior, el policía ha tenido tiempo de asumir lo inútil del registro, y de comprender que tampoco Manchón le concediera el menor valor indagatorio.
—¿Ha visto algo que merezca la pena?
—Nada en absoluto. ¿Podríamos subir a la última planta? Me gustaría echar un vistazo al río desde allí.
El servicial agustino atiende la petición del policía. Tras cumplimentar el ascenso al tercer piso y recorrer un largo pasillo que bordea un patio interior, el religioso elige una de las habitaciones centrales de la fachada norte. Desde la ventana se observa un magnífico panorama del caserío, la carretera y el puente. Y un molino, algo más a la derecha, parcialmente oculto entre la arboleda al otro lado del Duero.
—¿Podría indicarme el punto exacto donde Jacinto tenía que tomar el coche de línea hacia Aranda?
—El coche suele parar a este lado del puente, a la izquierda. ¿Ve ese edificio?
—Difícil no verlo. Es el único que hay.
—Bueno, hay otros dos más pequeños a su espalda, invisibles desde aquí y desde la carretera. Pero la parada se hace frente a esa primera puerta.
—O sea, que para llegar hasta allí desde el monasterio hay que atravesar ese bosquecillo de ahí delante. Es una zona oscura, invisible desde aquí, pero algún compañero pudo observar la caminata del novicio hasta los árboles.
—Por desgracia, no —se lamenta—. El edificio es muy grande y, mientras nos sea posible, solo ocupamos la fachada sur, que es la más templada. Los constructores ya conocían la crudeza de nuestros inviernos y orientaron la vida del monasterio, con la iglesia y la entrada, hacia el mediodía. Las habitaciones del ala norte están desocupadas, así que nadie pudo ver a Jacinto una vez dobló la esquina oeste del monasterio, poco antes de las nueve de la mañana.
—Lástima. En fin, vamos a ver qué nos cuenta el hermano portero. Espero que no se lo tome usted como menoscabo a su autoridad, pero me gustaría hablar con él en privado.
—Desde luego —acepta el fraile iniciando el regreso a la planta baja—. No voy a decirle yo a un policía cómo tiene que llevar su investigación. Lo importante es que tenga éxito.
—Le agradezco su ayuda, sinceramente. En este trabajo no todo son facilidades como las que usted me presta. Por cierto, ¿hay algún detalle que deba saber sobre las relaciones de Jacinto con sus compañeros o preceptores?
—Relaciones problemáticas, quiere decir. —El prior esboza un gesto que pretende ser beatífico—. Pues no, ya le he explicado antes que es un novicio ejemplar; bueno, como lo son todos, la verdad. En un sitio como este, con un roce diario y tan estrecho, cualquier cosa rara se percibe enseguida. Y nada hace suponer que haya tenido fricciones con nadie.
—¿Cree que estaba realmente satisfecho con su vida aquí? —insiste Lombardi—. ¿En ningún momento expresó o dejó entrever deseos de abandonar?
—¿Abandonar, dice? —Sonríe el agustino, y su tono denota sinceridad—. El chico debió de pasarlo mal en la guerra. Aquí encontró el sosiego que necesitaba, y después de casi tres años con nosotros, estoy seguro de que su fe se ha fortalecido. Quítese esa idea de la cabeza, si me permite esta pequeña intromisión en sus competencias.
El policía despide al prior en el vestíbulo de entrada con la decepción de no hallar voluntarios para su interrogatorio. Debe conformarse con el hermano portero, mucho más joven que su superior y, por fortuna, no menos dispuesto que este.
—Se supone que usted se encarga de abrir las puertas cada mañana.
—Y de cerrarlas por la noche, sí señor.
—En ese caso, usted es el último que vio el sábado a Jacinto.
—Cuando salió, sí señor.
—¿Había salido alguien más antes que él?
—Ni antes ni después —responde el portero sin pensárselo.
—¿Suele recibir correspondencia nuestro novicio?
—Ya que lo menciona, no recuerdo ni una sola carta para él. Tampoco es extraño, porque tiene la familia a pocos kilómetros y la visita de vez en cuando. No es el caso de otros, con la familia lejos.
—¿Suelen ser frecuentes las visitas de extraños al monasterio?
—La Virgen de La Vid tiene muchos devotos. En invierno no tanto, pero con el buen tiempo llega gente de todas partes para asistir a la misa de doce del domingo. Y no solo de los pueblos de alrededor. A veces vienen coches de línea desde Soria y Valladolid. Hasta de Burgos vienen.
—O sea, que los domingos se pone esto de bote en bote —remata Lombardi—. Una especie de romería.
—Pues sí. Algunos hasta se traen el almuerzo y comen a la sombra de la chopera para hacer tiempo hasta las tres de la tarde, que es cuando vuelven a casa los coches de línea.
—Eso, los que vengan de forma colectiva, porque los que viajen por su cuenta son libres para llegar y marcharse cuando quieran, una vez terminada la misa.
—Claro —asume el fraile un tanto desconcertado.
—Supongo que en esas fechas vienen familiares y amistades de los internos.
—A veces, pero no es habitual.
—Hace dos domingos, por ejemplo, Jacinto recibió una visita.
—Sí señor, después de la misa. Una señorita.
—¿Dijo su nombre?
—Se me presentó como amiga de Jacinto, pero no recuerdo que mencionara ese detalle.
—Usted la tuvo delante cuando preguntó por él. ¿Podría describirla?
El fraile se muestra confuso, un tanto turbado ante la obligación de definir detalles de un cuerpo femenino. La imagen del policía, cuartilla en mano a la espera de su testimonio, no le ayuda precisamente a concentrarse.
—Era joven —farfulla—. Vestía de oscuro y portaba un misal.
—Más detalles, por favor. ¿Rubia o morena? ¿Alta o bajita? ¿Flaca o rellena? ¿Atractiva o del montón? ¿Color de ojos?
—Morena, creo —duda el portero—. O de pelo castaño. Llevaba puesto el velo y no pude fijarme bien, pero con los ojos grandes, de color claro me parece. Tendría menos de treinta años y de estatura normal, como así —señala con la mano hasta sus cejas—, y ni flaca ni gorda.
—¿Atractiva?
—En fin, comprenderá usted que no me fije en esos detalles.
—Vamos, hermano, que además de fraile es usted un hombre joven. No le estoy pidiendo un imposible.
—Podríamos decir que era guapa —asume por fin a regañadientes.
—¡Bien! —lo felicita el policía—. Así que una chica guapa visita inesperadamente a un novicio. Y digo inesperadamente porque Jacinto no dio muestras de esperarla. ¿O sí?
—Creo que se sorprendió al verla.
—¿Diría usted que quedó gratamente sorprendido por su presencia?
—Más bien confuso —matiza el fraile—; aunque le duró unos segundos.
—¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
—Unos diez minutos.
—¿Charlaron aquí mismo, en el vestíbulo de entrada?
—No, se fueron a pasear por la huerta.
—Y supongo que usted los vio desde la puerta; aunque fuera sin querer —ironiza el policía.
—Todo el tiempo. Suelo sentarme ahí a leer cuando no hay otras obligaciones. De hecho, allí es donde ella me encontró.
—Vamos a su lugar de lectura, si le parece.
La pareja cubre los pasos que los separan del exterior. Una silla junto a la entrada confirma el testimonio del portero. Ante ellos, más allá de un tramo empedrado, se extiende una superficie de unos quince metros por treinta de cultivo hortícola con varios frutales que delimita un sendero arenoso.
—¿Ese fue el escenario del encuentro? —se interesa Lombardi.
—Sí señor.
—¿Diría usted que fue una conversación cordial, o tensa?
—Ni una cosa ni la otra —apunta el fraile arrugando el ceño—. Paseaban tranquilamente.
—Supongo que, a esta distancia, no tuvo ocasión de escuchar nada.
—No señor; ni aunque hubiese podido: era una conversación privada.
—Por supuesto, no pretendía ofenderlo —se disculpa el policía—. Pensé que el contenido de esa charla nos podría ofrecer alguna pista sobre lo sucedido a su compañero.
—Bueno, la verdad es que no escuché nada, pero ella le mostró unos papeles. No sé si eso puede ayudarlo.
—¿Qué tipo de papeles?
—Parecían un par de cuartillas. Jacinto les echó un vistazo por encima y ella volvió a guardarlas en su bolso. Luego, siguieron paseando.
—¿Había más gente por aquí?
—Claro. Ya le digo que los domingos en verano es habitual.
—Pero ellos no hablaron con nadie más.
—Yo diría que no.
—¿Cómo fue su despedida? ¿Fría, afectuosa?
—Normal —sentencia el portero tras unos segundos de reflexión—. Se estrecharon la mano.
—Ya. Y acto seguido, cada mochuelo a su olivo, ¿no? Puestos a especular, ¿cree usted que nuestra señorita llegó en uno de esos coches de línea o vino en algún transporte privado?
—No tengo la menor idea. Todos aparcan frente a la fachada norte y no se ven desde aquí.
La fachada norte es precisamente el siguiente centro de interés para Lombardi. Allí encuentra al taxista, fumando tranquilamente bajo una sombra. El hombre se incorpora al verlo llegar, pero el policía lo calma con un movimiento del brazo mientras cruza la carretera para recorrer el cogollo de árboles donde presumiblemente se esfumó la figura de Jacinto Ayuso. A pocos metros, frente a un pequeño corral de gallinas, se alza un frontón de cemento, y más allá las espesuras de la orilla cierran el paso.
El policía cruza el puente y continúa por la carretera durante un centenar de metros hasta alcanzar el molino de la margen derecha. Un carro de bueyes y tres asnos aguardan en los alrededores. Poco a poco, el ruido ensordecedor del agua revela que el ingenio trabaja a pleno rendimiento, y antes de llegar hasta la puerta Lombardi se cruza con un par de hombres cargados con sacos que desprenden densos vapores blancos. Desde el umbral reclama a gritos la atención del molinero para ahorrarse los efectos del polvo de harina en el traje y los zapatos.
Entenderse con alguien en esas condiciones resulta prácticamente imposible, y solo la credencial del policía consigue que el molinero se separe de su hábitat la distancia suficiente como para mantener una conversación hasta cierto punto congruente. Hasta cierto punto nada más, porque el tipo, nervioso por el repentino abandono del trabajo, se reafirma en lo ya declarado días antes a la Guardia Civil: que no vio nada raro ese sábado por la mañana, que mucho menos podía haberlo oído, y que el tránsito de gentes y caballerías es frecuente en torno al molino durante las semanas posteriores a la cosecha.
Lombardi regresa al taxi con sabor agridulce, porque ahora sabe un poco más sobre Jacinto Ayuso que un par de horas antes, pero aún es insuficiente para hacerse una idea exacta de la personalidad del novicio y los posibles motivos de su desaparición. Un inesperado relámpago rasga el cielo en el oeste, donde el sol juega al escondite con negros nubarrones. El sonido del trueno aún tarda varios segundos en hacerse notar.
De vuelta en la fonda, Lombardi se ha refrescado y cambiado de ropa. Quiere causar buena impresión, y la que ha llevado durante el día atesora el polvoriento ajetreo de la jornada. El coche prometido por Figar está en la puerta; tanto el vehículo como el conductor son distintos a los que lo trajeron por la mañana, así que es de suponer que la flota y la nómina de empleados del terrateniente son acordes con su patrimonio.
El vehículo sigue un trecho de la carretera de Francia hasta tomar por un solitario camino de tierra hacia el este, paralelo al Arandilla, el afluente que recibe el Duero poco antes del puente. De improviso, un estrepitoso tamborileo se ceba en la chapa y los cristales, y una cortina de agua se cierne alrededor. La tormenta ha descargado prácticamente sin avisar y el conductor reduce la marcha con un juramento entre dientes. El limpiaparabrisas apenas consigue garantizar la visibilidad y la pista se ha convertido en un inesperado barrizal, pero el chófer conoce bien el camino y se lo toma con calma.
En pocos minutos se esfuma el aguacero para ofrecer a la vista un caserón en campo abierto, flanqueado en su fachada sur por viñedos que se extienden hasta la ribera del Arandilla, y en la opuesta por extensos campos de cereales ya recolectados. El aire huele a ozono y la temperatura ha descendido de forma insospechada, hasta el punto de que el policía reprime un repentino escalofrío al abandonar la protección del coche frente al portón, donde lo espera el propietario.
De pie, Cornelio Figar parece un poco más bajo y más grueso que en su entrevista matinal. Sin la boina, su cabeza entrecana se antoja anormalmente pequeña, y aunque se ha puesto una chaqueta negra, la camisa azul sigue pegada a su tórax como si formara parte de su morfología.
—¿No le gustó la pensión? —pregunta a modo de saludo.
—Ni siquiera entré a verla. No es cuestión de calidad, sino de paisajes. Si me asomo a la ventana, prefiero ver el río que tener enfrente el cuartel de la Guardia Civil.
—Por eso precisamente se la elegí. Si tiene que trabajar con los civiles, cuanto más cerca, mejor, ¿no?
—La Fonda Arandina está relativamente cerca de ellos —se excusa él—. Espero que no le haya molestado.
—Allá usted con sus gustos. Más barato me sale.
El terrateniente conduce a Lombardi hasta el comedor, un amplio salón en la planta baja decorado con escaso gusto, donde las gruesas vigas de sabina se mezclan con barrocas filigranas de escayola. En una de las paredes destaca una foto de don Cornelio estrechando la mano de Franco, rodeados ambos de uniformes, la mayoría de mandos militares italianos. Allí aguarda un grupo de mujeres que le presenta el anfitrión: la propia esposa de Figar, y la madre y las hermanas de Jacinto Ayuso, dos veinteañeras de aire tímido.
—Román está en Burgos y no volverá hasta mañana —justifica la ausencia del padre del novicio—. Cosas urgentes del sindicato.
Servidos por una criada y entre comentarios intranscendentes, como si nadie quisiera abordar el motivo de la invitación, la profecía del brigada de la Guardia Civil se hace poco a poco realidad: ensalada de bacalao, codornices escabechadas y chuletas de lechal desfilan ante Lombardi para asombro de sus ojos y regocijo de su estómago. La copa del policía se llena un par de veces con un tinto excelente que el anfitrión se atribuye como obra personal. Y para resaltar el valor del vino, tanto la frasca en que se sirve como las copas están grabadas, entre una pomposa filigrana, con la letra inicial del apellido Figar.
—Me las hicieron en la Real Fábrica de Cristales de La Granja —comenta el propietario como si las hubiera encargado en la tienda de la esquina.
La buena mesa queda eclipsada, sin embargo, por el velo de tristeza que envuelve a las cuatro mujeres presentes, que despachan calladas los manjares sin apenas catarlos. Don Cornelio es la única voz cantante en el comedor, más interesado en proclamar su poderío que en el asunto que los ha reunido. De repente, Lombardi se da cuenta de que es el único devorador, que probablemente se está convirtiendo en un espectáculo ante gentes que no tienen la menor idea de lo que significa pasar hambre.
—¿Sus hijas no viven aquí? —pregunta a la anfitriona para cederle el protagonismo.
—En León y en Cádiz —responde don Cornelio antes de que su esposa consiga abrir la boca—. Felizmente casadas con militares.
—Y usted, ¿no está casado? —interviene por fin la mujer.
Mencionar su divorcio sonará probablemente inmoral entre aquellas gentes y exigiría dar demasiadas explicaciones sobre sí mismo, de modo que el aludido se limita a constatar su soltería.
—Esta no es una profesión que se lleve bien con la vida familiar —justifica—. Siempre de aquí para allá, a salto de mata. Ya me ve ahora, lejos de casa. Y ustedes —dirige la mirada a la familia Ayuso—, ¿solían visitar a Jacinto en el monasterio?
Tal vez sorprendidas de que por fin alguien entre en materia, niegan las tres en silencio, con la cabeza. Parecen avergonzadas de no haberle prestado mayor atención al desaparecido cuando aún podían hacerlo.