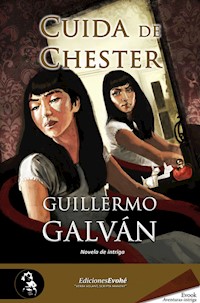7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Noviembre de 1942, el mundo arde en llamas y España, aún arrasada y en plena represión, es un nido de espías. Carlos Lombardi, de nuevo en Madrid, sobrevive como puede con su precaria agencia de detectives. No puede permitirse el lujo de rechazar ningún trabajo por lo que tiene que investigar y seguir a un misterioso viajante de comercio alemán. Nada puede apetecerle menos que volver a meter sus narices en los asuntos del Tercer Reich, pero… A su vez una joven aparece ahogada y la policía del Estado no tiene mucho interés en investigar y descubrir qué es lo que hay detrás. Por lo que Lombardi buscará la forma de averiguarlo viéndose atrapado en una sórdida trama de prostitución, cine y estraperlo. ¿Están conectados ambos casos? Guillermo Galván regresa a la más dura posguerra española para traernos una novela negra en la que, de forma magistral, junta los géneros policiaco, histórico y de espionaje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Morir en noviembre
© Guillermo Galván 2021
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: LookatCia
Imagen de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-698-7
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Kramer
La dama del lago
Viejos conocidos
Origen
Las ratas
Notas al margen
Si te ha gustado este libro…
Para ellas, las de obediente sonrisa y labios sellados
Mala y engañosa ciencia
es juzgar por las apariencias.
Refranero
Kramer
Desde su atalaya entre mármoles, los ojos de madera del Cristo de Medinaceli contemplan la reverente devoción de sus fieles, pocos a tan temprana hora. En uno de los bancos, alejados de las beatas enlutadas que monopolizan las primeras filas, dos hombres sentados musitan lo que bien podría ser una oración común. El de uniforme, con su gorra de plato sobre el regazo, juguetea con las yemas de los dedos sobre las tres estrellas de ocho puntas. El que viste de paisano acaricia las cuentas de un rosario de plata, pero tampoco reza.
—Lo importante es que todo esté preparado por si llega el momento. Sería imperdonable perder la oportunidad.
—Todo listo, descuide —asevera el coronel—. Saldrá bien, siempre que sus previsiones no se queden en agua de borrajas.
—Me aseguran que el proyecto sigue adelante.
—¿Ya hay fecha?
—Nadie sabe ni el día ni la hora —susurra el civil.
—Lástima.
—Mateo, 25:13.
—¡Ah! Era una cita bíblica.
—En la que el Salvador nos anima a permanecer vigilantes. Mírelo allá arriba, pendiente de nosotros: no nos quita ojo.
—Francamente, más que piedad, esa imagen me provoca escalofríos en la nuca —confiesa el oficial—. Me sucede desde que la vi por primera vez cuando era un mocoso.
—No sea descreído, hombre. Confíe. Podría suceder en el momento más inesperado.
—Dios le oiga.
—Y que a ustedes los pille bien despiertos, mi coronel.
Sábado, 7 de noviembre de 1942
La mujer es menuda, de treinta y muchos años, quizá cuarenta. Morena, de facciones afiladas, nariz aguileña y labios finos, tiene los ojos grandes y tristes, rematados por unas ojeras que apenas consigue disimular con suave maquillaje. Viste un abrigo azul de entretiempo sobre una rebeca gris que deja ver una blusa discretamente estampada y una falda negra; un atuendo alejado de toda pretensión estilística que delata su clase social modesta. Ni siquiera luce bisutería en ropa, cuello o muñecas, y sus pendientes son tan diminutos que cuesta descubrirlos entre su media melena de peluquería barata, tal vez simplemente casera. Desde que se ha sentado frente a la mesa de Carlos Lombardi sujeta su bolso con ambas manos, como si temiera perderlo. Ha dicho llamarse Carmen Saavedra y necesitar los servicios de quien tiene delante.
Los clientes suelen estar más cómodos si se confían a un solo interlocutor y, además, tres personas son excesivas para repartirse el aire del cuartucho que Lombardi comparte con Andrés Torralba, de modo que el antiguo guardia de asalto se ha quedado en la sala común donde trabajan la secretaria y los otros cuatro agentes que completan la plantilla de la agencia Hermes cuando no andan pateando calles. Una vez a solas, el expolicía pone en marcha el protocolo.
—Antes de aceptar un caso, necesitamos conocer ciertos detalles. ¿Sería tan amable de explicarme el motivo de su preocupación?
—Un amigo mío lleva seis días sin dar señales de vida.
—¿Debería haberlas dado? Lo mismo está de viaje u ocupado en sus asuntos.
—No tenía ningún viaje previsto —rechaza ella con firmeza.
—Puede haberle surgido alguna urgencia.
—De ser así, me habría avisado.
—¿Por qué está tan segura?
—Siempre lo hace en estos casos.
—Bueno, vamos por partes. ¿Cómo se llama su amigo?
—Luis Kramer.
—Con ese apellido… ¿Es español? —pregunta mientras anota el dato en la libreta de mesa.
—No señor, es alemán.
—¿Alemán? —se sorprende Lombardi. Esa palabra le huele automáticamente a amenaza. Un súbdito del Reich desaparecido en España solo puede explicarse de dos maneras, y en ambos casos con la Gestapo de por medio: repatriado a la fuerza para ocupar plaza en un campo de castigo o directamente convertido en cadáver y arrojado a un basurero de las afueras. Puede haber una tercera: que haya tomado las de Villadiego y no tenga el menor deseo de que le hagan el favor de encontrarlo.
—De padre alemán y madre portuguesa —matiza ella—. Kramer Forcada, se apellida. Y el nombre es Ludwig, o como se diga en ese idioma. Aunque lleva aquí toda la vida, desde los seis o siete años, y todos lo llaman Luis. Como si fuera español.
—Pero no lo es. Así que le recomiendo que se dirija a la embajada alemana.
—Yo no sé manejarme en esos sitios.
—A lo mejor la policía la saca a usted de dudas. Vaya a la comisaría de su barrio.
—La policía tiene mucho que hacer y no creo que me preste atención —alega ella con una mueca que pretende ser conmovedora—. Prefiero ponerlo en manos de un detective. Ustedes se encargarán de todas esas gestiones, ¿verdad? A mí no me harían ni caso.
—Así trabajamos, señora Saavedra. Se lo decía porque una investigación de este tipo suele ser cara, y si usted…
—No me importa el precio. —La mujer abre el bolso y en su mano temblorosa aparece un cilindro de papel coloreado que coloca sobre la mesa: un grueso fajo de billetes enrollados y sujetos con una goma. Hay mucho dinero. No es de extrañar que abrace el bolso con ansia indisimulada.
—Por favor, guarde eso.
Carmen Saavedra obedece.
—Pero me ayudará, ¿verdad?
—Veremos qué se puede hacer. ¿Tiene una fotografía del señor Kramer?
De nuevo, las manos femeninas se sumergen en su pequeño cofre del tesoro y al cabo entrega una foto a su interlocutor, que alza las cejas, confuso, al observar lo que tiene delante. Es una foto tomada en un tingladillo de feria, de esas en las que metes tu cabeza en el agujero practicado en un panel de cartón piedra y apareces, según el escenario dibujado, como almirante en un destructor, vaquero del Oeste o directamente como asno de largas orejas con cara humana. En este caso, se trata de una composición humorística, aunque no poco ácida: un médico, una enfermera y un hombre en paños menores tumbado en una camilla; ella enjuga la frente sudorosa del doctor con un pañuelo mientras este corta la pierna del paciente con un serrucho.
—Usted es la enfermera —aventura por fin, una vez recuperado del impacto.
—Sí señor. El médico es mi marido, que en paz descanse; y el enfermo es el señor Kramer.
—¿Es la única foto que tiene? —Ella asiente en silencio—. ¿En qué año se hizo?
—En el treinta y uno, en la verbena de San Isidro.
Buenos tiempos, se dice él: con la República recién estrenada, las ferias, primero la de San Isidro y luego las del verano, lucían un jolgorio inaudito; las gentes se expresaban con vociferante alegría, como chiquillos, como si todo fuese nuevo, como si la vida acabase de empezar. ¿Dónde quedó aquello? Polvo y ceniza.
—Hace más de once años —alega para espantar afligidos recuerdos del pensamiento—. ¿Qué edad tiene hoy el señor Kramer?
—Cincuenta. O cincuenta y uno, me parece.
Lombardi observa las facciones del alemán. Un tanto rubicundo, tal vez castaño, de rostro redondo y ojos claros, nariz corta sobre un mostacho de apreciable densidad. Y mal actor, porque ni siquiera pone gesto dolorido ante la escabechina que le practican en la pierna.
—Aquí tenía alrededor de los cuarenta —deduce—. Supongo que habrá cambiado un poco desde entonces.
—No mucho, aunque se nota el paso del tiempo, claro. Tiene algunas entradas en el pelo, ha ganado algo de peso y ahora lleva gafas.
—¿De qué tipo?
—Con montura negra.
—¿Aún conserva este bigote a lo Bismark?
—No tan llamativo, pero sí.
—¿Estatura?
—Me saca cinco o seis dedos.
—Uno setenta como mucho —aventura él—. No es muy alto.
—Comparado con usted, desde luego que parecería bajito. ¿Pero lo va a investigar o no?
—Antes de responder a eso, hábleme de sus relaciones, desde cuándo se conocen, a qué se dedica el señor Kramer. En fin, esta vieja foto demuestra una amistad antigua, pero necesito actualizarla.
Carmen Saavedra suspira antes de sumergirse en su relato; al principio se explica de forma precipitada y un tanto inconexa, aunque cuando se le calienta la lengua parece hilar las frases con seguridad. Así conoce Lombardi que Carmen, madrileña, casó en el veintinueve con Domingo Cantueso, media docena de años mayor y tan madrileño como ella, empleado por entonces en un taller de electricidad, aunque con el tiempo acabó trabajando para la Compañía Telefónica como instalador de redes rurales y urbanas. Fue a través de su marido como conoció a Luis Kramer, que se ganaba la vida como representante de productos industriales de una empresa alemana, viajando siempre de acá para allá. La guerra les hizo perder el contacto, porque Kramer estaba entonces por Cádiz, donde triunfó la sublevación —aunque ella dice Alzamiento, como obediente sierva del Nuevo Estado—. El matrimonio quedó en Madrid, y Domingo Cantueso, como experto en telefonía, se integró en la unidad de transmisiones de una de las brigadas que defendían la plaza. A primeros de enero del treinta y siete, tras el rotundo fracaso de las tropas del general Varela a las puertas de la ciudad, los facciosos efectuaron un ataque envolvente contra Las Rozas, y en aquellos campos quedó para siempre el buen Domingo, dejando viuda, aunque no hijos.
—¿Pasó usted aquí la guerra? —interrumpe él.
—¿Y adónde iba a ir?
—Claro. Yo también estuve, como policía —confiesa, impelido por un vago sentimiento de solidaridad con la esposa de un defensor de Madrid y para reforzar en lo posible la confianza de la mujer ante quien se le revela como compañero de fatigas.
—¿Lo dejó?
—Me hicieron dejarlo, aunque sigo considerándome como tal. Pero, por favor, continúe.
En las fábricas de munición que no habían sido despanzurradas por los bombardeos trabajó Carmen durante los dos años siguientes, hasta que se consumó la derrota. A partir de ahí, hambre y frío, hambre y miedo, hambre y humillación, aunque ella no se atreve a expresarlo con tanta sinceridad y crudeza ante un desconocido. A mediados del cuarenta, Luis Kramer volvió a su vida. Lloró por Domingo, se preocupó por ella y la sostuvo económicamente hasta que la viuda, poco después, encontró trabajo en una mercería, de lo que sobrevive desde entonces. La relación entre ambos, sin ser estrecha, ha sido recuperada, e incluso se ha establecido cierta vinculación de tipo laboral, ya que Carmen se ocupa de limpiar la casa de Kramer una vez por semana, labor que él abona muy por encima del precio de mercado. Ella ha protestado esta desmesura, pero el alemán trabaja ahora como corredor de seguros y sus desahogados ingresos no le permiten ver en la indigencia a la viuda de su mejor amigo, a la que tiene como una especie de protegida.
—Eso dice él, pero la humildad no es indigencia, ¿no cree usted?
—No lo es, señora Saavedra —corrobora Lombardi, preguntándose cómo casa esa humildad con el fajo de billetes que guarda en su bolso. No pueden ser ahorros de su etapa de casada, porque el dinero republicano solo es basura. Tal vez Luis Kramer la premia muy por encima de lo que ella confiesa—. ¿Y qué relación los une hoy?
—Somos amigos, ya se lo he dicho.
—Si atiende usted su casa es de suponer que vive solo. ¿También es viudo?
—Soltero. Nunca se casó.
—Ya.
—¿Qué significa ese «ya»? —pregunta ella con una mueca de desagrado.
—Nada de particular: una muletilla. ¿Por qué lo dice?
—Porque me parece que se está haciendo usted una idea muy equivocada de mi relación con el señor Kramer.
—Le ruego me disculpe si he dado lugar a ese equívoco. En todo caso, no es asunto mío lo que puedan tener una viuda y un soltero, a menos que sea importante para la investigación.
—¿Eso quiere decir que acepta investigarlo?
El detective hace una pausa de unos segundos y alza la vista al techo, como si madurase la decisión. Pero solo es escenografía: el caso parece interesante, aunque mucho más por la mujer que por el presunto desaparecido.
—De acuerdo —acepta por fin—. Debe depositar doscientas pesetas para cubrir la primera semana y los gastos iniciales.
Ella vuelve a sepultar su mano en el bolso y rasca durante unos instantes. Saca varios billetes por valor del montante solicitado y los dispone sobre la mesa: con alegría, como si esa cantidad, equivalente a más de la mitad del salario mensual de un funcionario medio, no significase el menor sacrificio para una mujer que ni siquiera alcanzará esa cifra en la mercería donde dice trabajar.
—No, a mí no —rechaza él en tono paternal—. Entréguelo ahí fuera, a la secretaria. Ella le extenderá un recibo. Y, por favor, no vaya enseñando ese dineral por ahí si no quiere tener un disgusto.
La mujer recoge el dinero y se incorpora, dispuesta a cumplir con la liturgia contractual. Lombardi la frena:
—Un momento, que todavía tenemos que completar algunos datos. Su domicilio, por si necesitamos entrar en contacto con usted. —Carmen dicta y él apunta—. ¿Número de teléfono?
—No puedo permitirme esos lujos.
—Domicilio del señor Kramer…
—Calle Montalbán, 13. Quinto derecha.
—¿Tampoco tiene teléfono?
—Sí que lo tiene, pero no sé el número. Nunca me he visto en la necesidad de llamarlo.
—Muy bien. ¿Cuándo fue el último día que vio al señor Kramer?
—El domingo pasado.
Lombardi consulta su calendario de mesa y anota en la libreta: primero de noviembre.
—¿En su casa de Montalbán?
—Sí.
—¿Los domingos adecenta usted el piso?
—No tengo día fijo. Lo decidimos sobre la marcha.
—Y no le comentó nada sobre un posible viaje.
—Nada en absoluto, porque no pensaba viajar ni nada parecido.
—Y cuando limpia usted la casa, ¿siempre está él?
—A veces. Otras, trabaja.
—Lo que significa que dispone usted de una llave del piso.
—Sí señor.
—¿Ha visitado su domicilio desde el domingo pasado?
—Fui el jueves a última hora. Habíamos quedado en vernos esa tarde, pero no acudió a la cita. Pensé si estaría enfermo. Llamé, nadie contestó y entré. No estaba.
—¿Notó algo extraño en la casa, algo que le llamase la atención?
—No, todo era normal.
—Pues tendré que hacer una visita al domicilio del señor Kramer. En su compañía, claro.
—¿Entrar en su casa? —duda la mujer—. No sé si debería…
—Naturalmente que debe —zanja él cualquier objeción al respecto—. Si quiere que actuemos, tiene que facilitarnos la investigación. ¿A qué hora le parece bien?
—¿Hoy? —Carmen Saavedra consulta su minúsculo reloj de pulsera—. La verdad es que me toca cerrar la mercería. Ya tendría que estar allí, que llevo media tarde fuera.
—¿Prefiere mañana?
—Sí, mejor mañana, que es domingo y tengo libre.
—En ese caso, por la tarde, si no le importa —sugiere él—. Esta noche tengo trabajo y no voy a pegar ojo. Dedicaré la mañana del domingo a dormir.
—Pues por la tarde.
—¿A las siete en el portal? No me importa esperar si se retrasa.
La viuda frunce los hombros como gesto de asentimiento. Él se pone en pie y da por concluida la entrevista con un apretón de manos antes de acompañar a la clienta a la mesa de secretaría. Mientras ella se entretiene con las formalidades, Lombardi anota el nombre y la dirección de la mujer y entrega disimuladamente la hoja a Torralba, que se aburre en un rincón con los pasatiempos del periódico.
—Un informe lo más completo sobre ella —susurra—. Y ande con ojo, que la señora lleva lo menos dos mil pesetas en el bolso.
Torralba asiente sin palabras y hace mutis antes de que Carmen Saavedra haya podido reparar en él.
De vuelta al despacho, marca el número de Balbino Ulloa. Su antiguo jefe, renegado de la República en los últimos meses de la guerra, es en cierto modo su avalista, porque consiguió sacarlo de Cuelgamuros hace casi un año para investigar un caso sin cerrar que les había traído de cabeza durante el asedio a Madrid, y además se las ha arreglado para mantenerlo fuera, a la espera de un indulto que, a pesar de los rumores sobre su inminencia, se resiste a llegar. Tras ocupar el puesto de secretario del Director General de Seguridad, los cambios ministeriales lo han llevado al gabinete del Jefe Superior de Policía de Madrid con un ascenso a la categoría de comisario de tercera. Y quién mejor que él para saber si en la última semana se ha producido algún hecho que sugiera relación con el desaparecido Luis Kramer. Cualquier anomalía de orden público en las provincias de su competencia pasa, tarde o temprano, ante los ojos de Ulloa, que asume de buen grado la petición de auxilio de su antiguo pupilo.
Gabardina al hombro, Lombardi se entrega a un crepúsculo de restricciones eléctricas, petardeo de gasógenos y tranvías chillones. Al pasar por la Carrera de San Jerónimo camino de la Puerta del Sol no puede evitar torcer el gesto: del frontispicio del Congreso de los Diputados ha desaparecido el rótulo que lo definía para ser reemplazado por el título de Cortes Españolas. En julio, Franco había anunciado el ingenioso invento con que pretende dar pátina de dignidad a un poder omnímodo y personal obtenido a mordisco de legionario y disparo de cañón; se trata de la democracia orgánica, mucho más sana que la parlamentaria practicada en España desde la Restauración y que define los, para Su Excelencia, decadentes, sistemas occidentales. Anunciada a bombo y platillo por la prensa, el pasado domingo se ha celebrado la primera elección de procuradores, y el pueblo convocado ha tenido que decidirse entre aquellos candidatos previamente seleccionados por el Régimen, todos con pedigrí de probados servicios al Glorioso Movimiento Nacional. Todavía no han impregnado el sagrado recinto con la acidez de sus sobacos, pero duele imaginar la sede de la soberanía popular convertida en madriguera de sotanas y uniformes; de paniaguados, lameculos y corruptos advenedizos.
Se jura por enésima vez no quemarse la sangre con la brutal realidad. Bastante hace con conservar el pellejo y sobrevivir de un salario miserable; el pasado, pasado está, y no parece que haya asomo de regreso. La cita a la que acude es un ejemplo más de que el mundo conocido ha cambiado radicalmente: hace un par de meses que Begoña, su exmujer, quiere anular el matrimonio religioso que todavía los une; el otro, el civil, ya quedó resuelto con el necesario divorcio en el treinta y cinco. Pero para el corazón de piedra de la dictadura el divorcio es papel mojado, de modo que siguen oficialmente casados; porque así lo dice la Santa Madre Iglesia, que es quien manda ahora en este y en otros muchos aspectos de la vida.
El documento de disolución, recibido en agosto de manos de un leguleyo experto en derecho canónico, es una sarta de falsedades y despropósitos, y él ha venido negándose a estampar su firma en lo que significa además su declaración explícita de laicismo, lo que en los tiempos que corren puede acarrearle graves consecuencias. Sin embargo, una inesperada llamada telefónica de Begoña hace unos días ha hecho tambalear sus defensas: no es lo mismo rechazar un frío texto legal que a una persona con la que has convivido casi dos años y cuyo roce no ha causado heridas incurables. Y nada se pierde por hablar cara a cara.
El Antiguo Café de Levante está animado a esas horas, en víspera de domingo. Lombardi busca una mesa libre y toma asiento a la espera de que llegue la hora fijada. El lugar de la cita le ha parecido apropiado por familiar, porque ambos lo frecuentaron de casados, cuando él era un prometedor agente del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la República, y ella un ama de casa menor de edad en una ciudad completamente desconocida donde se sentía perdida. Dos almas muy distintas decididas a caminar juntas: tampoco eso existe ahora, pero no puede culparse de ello a los golpistas.
Por fin aparece Begoña, que sonríe levemente al descubrir a su todavía marido a efectos celestiales; va acompañada por un tipo malcarado, trajeado de negro y con sombrero de fieltro de semejante luto, que ocupa otra mesa a poca distancia, la necesaria para tenerlos a la vista sin inmiscuirse en sus asuntos. Es once años más joven que él, así que ya ha cumplido los treinta. La recuerda menos rellenita, pero está guapa. Y elegante, con un abrigo granate de entretiempo que sujeta en su antebrazo, traje de chaqueta beis, bolso a juego y sombrero a la última moda. Sus ojos, como antaño, siguen cautivando, aunque ahora tienen un matiz entre temeroso y suplicante que refleja manifiesta incomodidad por el reencuentro. Lombardi se incorpora para recibirla y duda si saludarla con un par de besos, pero ella zanja el apuro ofreciendo su mano, que él estrecha con medido afecto.
El camarero interrumpe los preámbulos. Por petición del detective, ha esperado a la llegada de la dama para tomar nota de ambas consumiciones. Ella pide una infusión de manzanilla, y él un corto de cerveza.
—Estás muy guapa.
—Gracias. Tú, mucho más delgado.
—Es lo que tiene el malcomer. Por lo menos estoy vivo, que no todos pueden decir lo mismo.
—¿Y ese costurón de la ceja? ¿De algún bombardeo? Te da un aspecto un poco patibulario, Carlos. Deberías usar sombrero para disimularlo.
Él sonríe ante la sugerencia estilística. Como dice la propaganda comercial, los rojos no usaban sombrero, y llevarlo hoy se ha convertido en un signo de distinción ideológica; pero él ni lo llevaba antes de la guerra ni piensa usarlo ahora, quizá como soterrada reivindicación de su independencia respecto al pensamiento único que, incluso en la moda, se ha impuesto a golpe de zurriago.
—Pues no, el honor de la cicatriz le corresponde a la paz de Franco —responde obviando el último comentario de su exmujer—; gajes del oficio. Me alegro de que sobrevivieras a la guerra. Lo de Bilbao tuvo que ser fuerte.
—Y bien que lo fue, pero yo andaba de vacaciones en Vitoria con mis padres cuando el Alzamiento, y allí no hubo nada. ¿Estuviste aquí todo el tiempo?
—Aquí estuve. Movilizado en mi puesto.
—Siento lo que pasaste. Dices de Bilbao, pero Madrid tuvo que ser mucho peor, por lo que duró.
—Y más que habría durado sin el boicot de Inglaterra y Francia. De no ser por ellos, a lo mejor ahora estaríamos tan ricamente hablando en la capital de una República victoriosa, o en la de una nación ocupada por los nazis, como París. En realidad, casi lo estamos.
—¡Qué cosas dices! Lo que importa es que estás bien.
Bien jodido, matiza él para sí: midiendo el aire que respiras para no llamar la atención, mordiéndote la lengua y agachando la cerviz. Y rogando que el día de mañana sea un poco menos doloroso que el de hoy. Es lo que tiene el miedo, ese miedo oscuro que sobrevuela las cabezas como un aura de plomo. ¿Es que ella no lo ve?
—Se hace lo que se puede para salir adelante —admite sin más comentarios—. Por cierto, ¿por qué nos separamos?
Ella le mira con expresión incrédula, como si no hubiese escuchado bien la pregunta. Pero el camarero sirve las bebidas y tiene tiempo para encajarla antes de responder.
—No me digas que no te acuerdas.
—Hace casi ocho años de aquello, y he recibido muchos golpes en la cabeza —dice, señalando la rotunda cicatriz que ella ha hecho notar—. Me falla un poco, ¿sabes?
—Pero no has perdido el sarcasmo.
—Es de lo poco que me queda sano. Anda, refréscame la memoria.
Lombardi queda a la espera, con un primer trago que casi liquida el vasito de cerveza.
—Pues por eso precisamente, Carlos —replica Begoña, que ni siquiera ha mirado su taza—, porque tu carácter se me hacía insoportable.
—¿Carácter? Seguramente no tengo muchas cosas de las que presumir sobre aquellos días, pero tampoco encuentro ninguna de la que avergonzarme.
—Me asustaban tu seguridad, la firmeza de tus convicciones y la acidez con que las expresabas.
—No era tiempo de dudas.
—Claro que las tenías, pero te las reservabas para el sueño. La de veces que me habrán despertado tus pesadillas…
—Pero si dormíamos en habitaciones distintas —objeta él.
—Esa es otra. Un matrimonio joven como es debido debe dormir en la misma cama, hombre de Dios.
—Ya, y con el perrito en medio. Siempre la puñetera mascota como una Línea Maginot entre nosotros. ¿Todavía vive el chucho?
—Puck murió hace dos años.
—Te acompaño en el sentimiento.
—No te burles.
—He sido sincero, no pretendía ofenderte.
—Y además no querías tener hijos —sentencia ella, y ahora se ha perdido la frescura de su rostro—. No irás a culpar también a Puck de eso.
—No es cierto. Ese argumento que utilizas en la demanda de nulidad y que ya me sé de carrerilla, eso de que yo excluía la dimensión procreativa del matrimonio, es absolutamente falso. Lo hablamos un millón de veces y quien parece haber perdido la memoria eres tú. Quería tenerlos; pero más adelante, cuando estuviéramos más asentados.
—Sí, hombre. Lo que te gustaba era encamarte a todas horas, pero lo otro…
—¿Y a ti no?
—No te desvíes. —Un leve rubor ha coloreado sus mejillas—. El matrimonio es para tener hijos.
—Entre otras cosas, digo yo. Te casaste con veintiún años, eras una cría menor de edad. Y lo mismo cuando nos separamos: no habías cumplido aún los veintitrés. Nadie obliga a tener descendencia antes de los tres o cuatro años de la boda.
—Tú no los querías, pero yo los necesitaba. ¿Eres capaz de entenderlo?
Sí, claro que lo entiende: entre las muchas concesiones que ambas partes deben hacer para el sostenimiento de la pareja, el asunto de la descendencia es de los más peliagudos. Y ambas posturas son igualmente respetables. En ocasiones, eso sí, poco compatibles.
—Comprendo tu frustración, Begoña; como la comprendí entonces, como entendí que quisieras separarte. Pero no tiene sentido volver a discutirlo a estas alturas. Hemos venido a otra cosa. ¿Por qué quieres que firme esa sarta de acusaciones?
—Porque vivo maniatada, Carlos.
—Presa de la Iglesia, claro. Porque quisiste ponerte esos grilletes. Yo te insistí en un matrimonio civil. Sabías perfectamente que toda esa parafernalia me venía grande, que no me gustan las letanías de los curas. Si me hubieras hecho caso, te habrías ahorrado este trago. Ambos nos lo habríamos ahorrado.
—Eso es para los ateos —protesta ella—. Yo soy católica. Y quiero volver a casarme.
—¿Con ese de ahí que nos vigila?
—No hagas bromas.
—Pensé si sería tu novio.
—No, mi prometido no está en Madrid.
—Háblame de él.
—¿Para decidir, según tu gusto, si debes firmar o no?
—¿Tan retorcido me juzgas?
—No. Es que, simplemente, mi vida no te importa un pimiento, Carlos. ¿Acaso te he preguntado yo si andas liado con alguna y que me cuentes de ella?
A él se le escapa una carcajada y apura el corto; de inmediato, enciende un Ideales. Podría hablarle de Irene, se le ocurre, la jovencísima hija de sus vecinos Abelardo y Ramona con quien vivió una breve e inolvidable aventura truncada por las bombas. Irene opinaba que Begoña era una estirada; y tal vez tenía razón, pero no es el momento de abrir más trincheras entre ambos.
—Es una forma muy sutil de interesarte, muy policíaca —dictamina, y de un soplido apaga la cerilla—. No he tenido pareja alguna desde nuestro divorcio. Anda, háblame de tu prometido.
—Lo conocí en Vitoria —acepta ella, con un cabeceo resignado—. Él trabajaba allí, en el palacio de Justicia; después, cuando Franco instaló el ministerio en el treinta y ocho, el ministro, el conde de Rodezno, le llamó a su lado como hombre de confianza.
Vaya, se dice el detective: así que el novio resulta ser un buen partido, uña y carne del muy carlistón y grande de España conde de Rodezno, conspirador en la Sanjurjada del treinta y dos y proveedor de las milicias requetés al general Mola, amén de consentidor en el decreto de unificación que parió Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Un tipo que tuvo en sus manos tribunales, prisiones y asuntos religiosos durante más de un año, corto periodo que, sin embargo, le bastó para pulverizar la legislación republicana y cargarse, entre otras muchas cosas, el matrimonio civil y el divorcio. Resulta paradójico que Begoña se encuentre en tan compleja tesitura como consecuencia de medidas apoyadas por su futuro marido, que sin duda ha manejado expedientes a nombre de Carlos Lombardi, tanto penales como eclesiásticos.
—Me alegro de que hayas subido de categoría —responde aparentando sinceridad—. Y supongo que, con tan buenas relaciones, habrás seguido mi rastro en los despachos ministeriales.
—Claro. Aurelio continúa en la delegación del ministerio y me ha puesto al tanto puntualmente desde que estabas en Santa Rita hasta que te sacaron de Cuelgamuros. Se llama Aurelio.
—Pues tu querido Aurelio nos ha metido en este puñetero berenjenal burocrático con sus injustas disposiciones. —Lombardi frena con un gesto la protesta que se adivina en el rostro de Begoña—. Pero ni tú ni yo tenemos la culpa de estas leyes cavernícolas que nos han impuesto. Si mi firma te concede esa libertad que necesitas, la tendrás. Y ojalá te visite pronto la cigüeña.
Con una sonrisa satisfecha, ella alza la mano y el sombrío individuo se levanta de su silla como un autómata. Lleva una cartera de cuero a juego con su aspecto fúnebre, de la que extrae, en los pasos que separan ambas mesas, un expediente que entrega a Begoña antes de regresar a su sitio.
Ni siquiera lee el texto. Ya conoce de sobra aquel inventario de mentiras, y deja que su estilográfica rubrique lo que quiere imaginarse una orden de excarcelación para ella. Una buena obra.
—Ahí lo tienes.
Ella extiende el brazo para recoger el documento y le acaricia levemente la mano.
—Gracias, Carlos. Acabas de firmar también tu propia libertad.
—Descuida, que no tengo ninguna intención de volver a casarme, y menos por la Iglesia.
—No me refería a eso. Hablaba de tu libertad personal.
—¿Qué quieres decir?
Begoña se lo piensa antes de responder.
—¿Sabes? —dice por fin—. Durante los cuatro últimos años, los que dura mi noviazgo, no han sido pocos los que me decían que para qué pedir tu firma si bastaba con tu certificado de defunción.
—Bueno —replica él, entre confuso e irritado por el alcance de la frase—, cabrones los hay en todas partes.
—Si hubiera sido viuda todo habría sido más fácil para mí.
—Seguro que sí. —Lombardi tuerce el gesto y baja la voz—. Un accidente en la cárcel lo tiene cualquiera, o un par de tiros sin necesidad de explicaciones. Oportunidades han tenido, y hoy día no hay que justificar esas minucias.
—Pero yo no quería ser viuda, ¿lo entiendes?
—Es un consuelo —admite con un suspiro de alivio—. Y a pesar de la cara de imbécil que se me ha quedado al enterarme de lo que me cuentas, te estoy sumamente agradecido por ello. ¿Por qué no me lo has explicado así desde el principio?
—Quería que lo hicieses por mí, no por coacción. Y estaba segura de que seguías siendo un buen hombre; de que, a pesar de tus locas ideas, merecías una oportunidad.
Locas ideas, dice. Ni que hubiera militado en el POUM, no te jode. Claro que a una tradicionalista acérrima como ella Izquierda Republicana le debe de sonar ahora a cuerno de Satanás. Puede que sea influencia de su novio, pero antes no era tan meapilas, tan fachosa… O tal vez sí, y él no quería admitirlo.
—Así que has sido mi ángel de la guarda durante todos estos años —ironiza para ahorrarse una respuesta que solo generaría polémica.
—No, querido. Tengo la impresión de que tu ángel es mucho más poderoso que yo.
Begoña se despide y deja a su exmarido con la enigmática frase rondándole el magín. Él la ve perderse tras la puerta acristalada en compañía de su esperpéntico guardaespaldas, y desea sinceramente que esta vez sea para siempre. Ahora, hay que pasar por casa y abrigarse para la faena. Hace un par de semanas que vigilan por la noche un almacén de recambios automovilísticos cerca de la calle Embajadores donde se han producido varios robos. Hermes ha introducido un agente en la plantilla como mozo de carga, pero la agencia no tiene personal suficiente como para repartir la vigilancia nocturna, porque hay otros asuntos que atender. Así que la primera semana le tocó a Torralba y la segunda, que se cierra hoy, a él: una sucesión de noches en vela, y sin coche donde refugiarse ahora que el otoño, hasta el momento amable, empieza a ponerse fresco por las noches. Menos mal que el sereno de la zona colabora con gusto y se puede dar alguna cabezadita de vez en cuando en un portal cercano que el propio funcionario municipal dispone a tal efecto mientras asume la vigilancia.
Lombardi se enfrenta a la lápida con ojos entrecerrados para protegerse del sol y del sueño acumulado durante una noche tediosa. Porque la guardia ha sido tan decepcionante como las previas: eternas horas rondando por callejones las cuatro fachadas de un edificio cerrado a cal y canto entre casi completa oscuridad, maldiciendo a los servicios de alumbrado del ayuntamiento y observando el correteo de los pocos gatos vivos que quedan en el barrio. Mendigos y borrachos como esporádica compañía, y demasiado tiempo para pensar: una bonita forma de saludar al domingo.
Ha desayunado en el primer bar que encontró abierto: café con leche, elaborado a base de posos de segundo o tercer recuelo, y media docena de grasientos churros que sirvieron al menos para templar el cuerpo. Un cuerpo que le pedía irse a dormir, pero al que ha exigido un esfuerzo añadido para cumplir con las demandas del afecto.
Porque hace cuatro años que no visita la tumba de Vicente en la fecha de su muerte, como solía hacer en cada efeméride del ocho de noviembre cuando tenía libertad para ello. Ha querido reparar esa deuda involuntariamente adquirida con un ramillete de claveles rojos; o encarnados, como llaman ahora a un color que está proscrito en el lenguaje cotidiano.
Vicente Fierro fue un referente en su adolescencia y juventud, un personaje que, casi entre bambalinas, le ayudó a construirse una personalidad frente al mundo, una forma diferente de mirar las cosas. Era un solterón empedernido amigo de su madre, un burgués diletante, casi aristocrático, un hombre que le abrió los ojos a las tertulias literarias, a las charlas y debates del Ateneo, y le sugirió sus primeras lecturas decisivas. Lombardi sabía que estaba un poco enamorado de su madre, o tal vez muy enamorado; nada extraño, porque ella era una mujer hermosa y libre con no pocos rondadores, pero la suya era una pasión callada y sufriente que nunca verbalizó más allá de frases respetuosamente admirativas. Aunque hubo ocasiones en que el adolescente Carlos, a la vista del dulce trato que aquel hombre le dispensaba, llegó a sospechar, con no poca perplejidad, si no sería él mismo el objeto de aquella devoción platónica. Confusión definitivamente despejada muchos años después con el fallecimiento materno, en diciembre del treinta; un suceso que quebrantó hasta tal punto el ánimo de Vicente Fierro que a partir de entonces se trocó en un hombre esencialmente triste: escritor fallido, poeta frustrado, pensador utópico, y ahora, misántropo amargado.
Carlos Lombardi quiso ocupar el puesto de protector, intercambiar los papeles y devolverle en lo posible cuanto aquel hombre le había proporcionado de forma generosa durante años cruciales. Haciendo huecos en su trabajo, ya en la Criminal, le sacaba a regañadientes de su postración domiciliaria para sumergirlo de nuevo en el burbujeante mundo intelectual que propiciaban las libertades republicanas. Así, poco a poco, el esquivo carácter consiguió parecerse algo al del viejo enamorado, y cierta noche, en la terraza del Café Negresco, tras asistir a una insulsa conferencia en el Ateneo, el bueno de Vicente inició aquella conversación:
—Me habría gustado que fueras el hijo que nunca he tenido.
—Considérame como tal —le respondió el policía con una sonrisa de afecto—. Así me has tratado desde los diez años. Y sé cuánto querías a mi madre.
—Con toda mi alma —admitió Fierro con un suspiro que partía el corazón.
—¿Por qué no se lo dijiste nunca?
—Siempre he sido un teórico de la vida, Carlos. Y un cobarde en asuntos personales, que viene a ser lo mismo. Mi planteamiento era así de simple: si se lo digo y me rechaza, no podría soportarlo; si callo, al menos me queda la esperanza. Ella era para mí como un regalo sin abrir que, mientras permanece envuelto, nunca te decepciona.
—Y envuelto se quedó para siempre. No se puede vivir solo de esperanza, Vicente.
Como padre adoptado, Vicente Fierro asistió en calidad de testigo a la boda de Carlos y Begoña en Bilbao, para lamentarse como corresponde cuando el matrimonio se fue a pique. Y se indignó como el que más con el levantamiento de los generales y sus tropas coloniales; no desde una posición ideológica concreta, porque un teórico nunca se rebaja a pelear en el barro cotidiano; pero sí vital, porque, según él, todo hombre que vista de uniforme, sea portero de hotel, guardia municipal o militar, está al servicio de los paisanos que le pagan, y el único sentido de las banderas es dar un poco de colorido a la lobreguez de los edificios oficiales.
Por eso resultó tan sorprendente que en el frío y neblinoso noviembre del treinta y seis se sumase a las milicias que defendían la Casa de Campo de la ofensiva fascista. Ninguno de sus conocidos, tampoco Lombardi, se enteró de la extraña decisión hasta la noche del día ocho, cuando su cadáver fue evacuado junto con los de otros milicianos caídos. Había siete cuerpos en la capilla ardiente; todos más o menos jóvenes, salvo el de un hombre de sesenta y un años parcialmente cubierto con la bandera de la CNT. De haber podido, Vicente habría protestado por semejante decoración; pero, al fin y al cabo, esa enseña era la que más se aproximaba a su espíritu peculiarmente libertario.
Lo enterraron al día siguiente en el cementerio del Este, mientras la brigada anarquista de Cipriano Mera reconquistaba el cerro Garabitas para tener que evacuarlo horas después. Un sepelio en una tumba elegante, con sus lúgubres y pétreos ángeles de mirada oculta entre las manos y demás parafernalias fúnebres; porque Vicente Fierro pertenecía a una familia insigne venida a menos, y aunque viviese realquilado y no guardara un maldito céntimo en el banco, no estaba autorizado a decir que no tenía ni dónde caerse muerto; de hecho, es lo único que tenía en propiedad: un sepulcro de postín.
Ante esa mohosa lápida matizada de claveles se pregunta ahora Lombardi de qué sirvió su sacrificio, el de miles de seres humanos. Recuerdos pisoteados todos ellos, como el lecho de hojas secas que tapiza el cementerio. De qué ha servido su propio sacrificio, mucho menos cruento, pero igualmente cruel. Solo queda resistirse a la corriente, a esa marea negra que empapa cada minuto en este país de arengas desquiciadas. Una forma distinta de morir para quienes aún conservan la virtud de respirar: morir de miedo, de lamentos silenciosos y de voluntario anonimato. Pocas respuestas más puede darse, y por eso se limita a murmurar una sincera despedida hasta el próximo año si las circunstancias no lo impiden:
—No se puede vivir solo de esperanza, Vicente. Y a mí no me apetece nada vivir arrodillado.
En un quiosco de Ventas, antes de tomar el metro, compra el ABC. No es que ese diario se distinga mucho de los otros, pero últimamente se ha aficionado a los crucigramas, y los del antiguo portavoz monárquico son los mejores después de los del vespertino Pueblo. Los domingos, sin embargo, no sale el periódico de los sindicatos verticales y ABC saca el doble de páginas, que vienen muy bien para envolver y para otros usos domésticos menos confesables.
El periódico anuncia el inminente estreno de La sombra de Frankenstein, con Boris Karloff y Bela Lugosi como protagonistas principales. Aunque en la primera de tipografía, en titulares a toda plana, aparece una sombra mucho más estremecedora para la dictadura fascista de Su Excelencia el Jefe del Estado: el ejército norteamericano ha desembarcado en la costa francesa del norte de África; como quien dice, frente al portal de casa. Lombardi bebe con ansia la noticia, con la prevención obligada de quien conoce la influencia alemana sobre cuanto se publica en España. Con un hormigueo en el estómago, se entera de los pormenores: que el desembarco se ha realizado a las doce de la noche, que tropas británicas reforzarán de inmediato al contingente yanqui, y que la operación afecta a varios puntos de la costa. Pero nada más; solo son avances fechados en Washington y Londres, de modo que habrá que esperar al día siguiente para conocer más detalles, porque es utópico pensar que Radio Nacional amplíe la noticia. Durante el trayecto en un metro a esas horas casi solitario, repasa sin interés la basura cotidiana sobre los partes de guerra alemán e italiano hasta descubrir una columna cuando menos divertida. Porque resulta que la víspera, un tal Helmut Sündermann, al parecer lugarteniente del departamento de prensa del Reich, ha pronunciado una conferencia en la embajada alemana en Madrid, traducida al castellano frase a frase según la crónica, en la que los sufridos asistentes han podido enterarse de que el año que está a punto de acabar ha sido el de la pérdida de toda esperanza para los enemigos del Eje. A la vista de los hechos producidos pocas horas después de su charla, el tal Sündermann debe de ser de esos tipos que parecen más inteligentes con la boca cerrada.
Llega a su calle pensando en Luis Kramer, como ha pensado en él durante buena parte de la noche. Reflexivo, con las manos en los bolsillos de la gabardina y la mirada perdida en el suelo, está a punto de chocar con quien intenta, como él, ganar el portal desde la dirección contraria. Al alzar la vista para disculparse, distingue al hombre que tiene delante: mucho más delgado, con profundas ojeras, el pelo al rape y barba mal afeitada, sí; pero es su vecino, el marido de Ramona, que carga con un gastado zurrón al hombro.
—¿Abelardo?
—¡Don Carlos! Dichosos los ojos.
—Dichosos los míos. —Los dos hombres se estrechan en un abrazo—. ¿Está usted libre?
—La condicional, de momento. Con la obligación de presentarme en mi puesto de trabajo inmediatamente.
Libertad interesada, reflexiona Lombardi. La red ferroviaria está patas arriba, necesitada de cuadros e infraestructura, y es de locos renunciar a profesionales como Abelardo y quién sabe cuántos más encerrados como represalia por su pertenencia a organizaciones del Frente Popular. Condicional, pero libertad al fin y al cabo.
—Venga, venga… —lo anima él, cediéndole el paso—. Suba rápido, no retrase el alegrón que se van a llevar su mujer y sus hijos.
—Tengo que agradecerle lo mucho que los ha ayudado usted en este trance. Ya me ha contado Ramona…
—Soy yo quien le está agradecido a ella. Me cuida como a un sultán y me tiene la casa como los chorros del oro. Ya lo celebraremos como se merece.
Abelardo se despide y los escalones de madera repiquetean bajo sus zapatos con una felicidad desconocida desde la trágica muerte de su hija Irene. Cuando Lombardi abre la puerta de su casa, un grito de alegría llegado del piso superior se apodera de toda la escalera; alegría regada de lágrimas, cree distinguir desde la distancia.
Recuperado de la sorpresa, y a la espera de poder echar un vistazo al domicilio de Kramer, no hay mucho más que hacer: ya ha lanzado una petición de auxilio a través de Ulloa. Solo queda la embajada alemana. Si Luis Kramer fuese francés o cubano o de la Cochinchina, el paso siguiente sería acudir a su legación diplomática; así se lo había aconsejado inicialmente a Carmen Saavedra, y así actuaría cualquier detective que se precie. Sin embargo, en ese odioso lugar solo conoce a Erika Baumgaertner, y le basta con pensar en verla de nuevo para que se le erice el cabello. Le viene a la mente su más reciente encuentro, durante el mes de agosto en el Parador de Turismo de Aranda de Duero; acompañada por Paul Winzer, jefe de la Gestapo en España, y otras personas de su cuerda, no dejó de lanzarle claras insinuaciones para que pasasen la noche juntos.
Cierto que eso no es para salir huyendo de ella sino todo lo contrario, porque la señorita Baum, como él la llama para esquivar la dureza de la lengua germana, sigue siendo un bombonazo de mujer; pero él cada vez está más convencido de que bajo su inocente apariencia de experta en arte se esconde una agente nazi que se permitió amenazarle de muerte un año antes. Cierto que previamente, en la pasada Nochebuena, se había acostado con ella, y que aquella experiencia todavía se expresa inconscientemente en forma de sabrosísimos sueños. Cierto también que, si no quiere defraudarse a sí mismo en el terreno profesional, debe obviar sus recelos y llamarla.
La señorita Baumgaertner, como era de esperar, no trabaja los domingos, le dice la amable voz que atiende la centralita telefónica. Lombardi deja recado de que se ponga en contacto con él lo antes posible y se abandona a un merecido descanso.
Luis Kramer vive en una zona noble de Madrid junto al parque del Retiro; su edificio hace esquina en forma de chaflán con la ilustre calle de Alfonso XII, denominación rescatada tras su dedicatoria al presidente republicano Alcalá Zamora, primero, y a la Reforma Agraria en los años del Frente Popular. Un lugar elegante, por mucho que se ocupe la última planta.
Cuando Lombardi llega al portal, Carmen Saavedra ya está esperando. Salvo la blusa, ahora blanca, viste exactamente igual que la víspera.
—¿Pasó usted buena noche? —se interesa ella tras el saludo.
—Aburrida, muchas gracias.
—Pues vamos allá.
El detective aprovecha el trayecto en ascensor para hacer algunas preguntas que le quedaron en el tintero durante la primera entrevista. Siempre quedan peguntas por hacer.
—¿Conoce a alguna de las amistades de don Luis?
—No, señor. Ni creo que las tenga —remacha ella con suficiencia—. Es muy casero.
—Lástima, porque nos podrían ayudar. ¿Está segura de que no hay una explicación lógica a su ausencia? Si así fuera, usted se ahorraría su dinero y nosotros nuestro tiempo.
—Yo no la veo. Siempre que hay cambios de planes me manda aviso. Es lo que ha pasado otras veces.
—Eso demuestra una vinculación por encima de la mera amistad, si me permite opinar. ¿Qué obligación tiene de ser tan atento con usted un solterón de cincuenta años, acostumbrado a la soledad, si dispone usted de una llave para hacer su trabajo?
—A lo mejor está cansado de esa soledad que dice usted —apunta Carmen con un mohín.
—Es una buena razón para frecuentar su compañía. Porque no se limita a sus visitas semanales a esta casa, ¿no es cierto?
—Ya le he dicho que a veces nos vemos.
—Eso está muy bien —sentencia él para cerrar el asunto de momento; todo sugiere que entre ambos hay algo más que vieja amistad, una relación que ella se resiste a aceptar ante un desconocido.
El piso es grande, luminoso y arreglado con gusto antiguo, casi del siglo anterior: maderas, cueros, estucos, cenefas, alfombras, espejos… La decoración, sobrecargada de cuadros de caza y bodegones, bustos y estatuillas de sabor añejo a cada paso.
—¿Pertenece al señor Kramer?
—No, lo alquiló al volver a Madrid —puntualiza ella—. Antes de la guerra vivía por el barrio de la Moncloa, me parece.
—Pues le dará un buen trabajo adecentarlo, señora Saavedra. Porque nuestro amigo tiene un gusto bastante pasado de moda, ¿no?
—Lo alquiló ya amueblado.
Los hogares suelen reflejar la personalidad de sus ocupantes. Por una parte, está el territorio abierto, aquellas piezas donde el residente se muestra como ser social y que comparte abiertamente con sus visitas; por ejemplo, el recibidor y el salón: ahí se muestra la imagen que el propietario quiere ofrecer de sí mismo, lo que no esconde. En el extremo opuesto figura la intimidad, lo más recóndito, la cara oculta; es el caso del dormitorio o un posible despacho particular. Y hay un tercer espacio, intermedio, que representa también reserva, pero con cierta posibilidad de ser eventualmente compartido: el cuarto de baño y, en menor medida, la cocina y la salita de estar.
Por lo que respecta al piso de Kramer, es preciso separar lo accesorio, toda esa decoración recargada, de lo personal, aquellos detalles que él mismo haya introducido para sentirse cómodo en un hogar cuya estructura general le vino dada. Lombardi decide empezar por el salón comedor.
—Acompáñeme, señora Saavedra, para que vea usted que no hago barrabasadas y por si necesito información. Y si observa algo que se salga de lo normal, dígamelo, por favor.
El salón es enorme, con un mirador sobre el chaflán que ofrece una espléndida vista del Retiro tras los visillos. Incluye una chimenea, un piano de pared, una biblioteca con grandes vacíos en sus estantes, un mueble bar, una mesa de comedor con diez sillas, dos largos aparadores y un tresillo de cuero negro con mesita baja donde hay una pila de periódicos, especialmente ejemplares del diario Arriba, la cabecera madrileña y punta de lanza de la denominada Cadena de Prensa del Movimiento, que reúne casi medio centenar de periódicos incautados por Falange tras la guerra. Mezclados entre ellos, algunos ejemplares de Signal, la revista nazi distribuida con gran éxito en España, más que nada por las señoritas en bañador que ilustran sus páginas. El detective se pasea con calma entre los elementos, abriendo y cerrando cajones, aunque sin prestar excesiva atención a su contenido.
Una biblioteca dice mucho de los gustos de su propietario, y la de Kramer no engaña. No es nutrida, pero contiene obras en español, alemán e inglés: novela, textos económicos, legales y comerciales, tratados pedagógicos y de geografía. Entre la multiplicidad de obras, el policía descubre algunas de notorio carácter reaccionario, entre las que destacan Mein Kampf de Adolf Hitler en su lenga original y traducida, o La doctrina del fascismo y Mi autobiografía de Benito Mussolini en ediciones hispanas, junto a una recopilación escrita del pensamiento joseantoniano. Alemán y nazi, concluye Lombardi, preguntándose cómo casa un hombre así con la viuda de un combatiente republicano. Todavía quedan muchas preguntas por hacer.
En su deambular, descubre sobre la repisa de la chimenea un hermoso pipero de madera con un par de cachimbas junto a un bote de cerámica para tabaco y una cajita con accesorios.
—¿Es fumador de pipa?
—Sí señor.
—Pues no le debe de ser fácil conseguir tabaco adecuado.
—Fuma picadura. Ese bote lo tiene como oro en paño; no me deja ni tocarlo cuando limpio, por si se me cae. Creo que es tabaco danés, y solo fuma de él una vez al día, después de cenar. Para no gastarlo hasta que pueda conseguir más.
Después de cenar. La familiaridad de Carmen Saavedra con las costumbres de Luis Kramer resulta cada vez más evidente.
Siempre que ve un piano, Lombardi intenta tocarlo; tocarlo en sentido literal, porque no tiene la menor idea de cómo sacarle jugo musical al instrumento. A veces ha intentado ligar algunas notas para reproducir una melodía sencillita, pero es un perdido para la causa. En realidad, se trata de un capricho: desde niño, el simple hecho de deslizar sus dedos por las teclas le produce una sensación gratificante, mágica. Pero esta vez se queda con las ganas, porque la tapa del teclado está cerrada con llave.
—¿Toca el piano su amigo?
—Lo tocaba, pero parece que no funciona.
—¿Desafinado?
—Yo no entiendo de música. Y si está cerrado, mejor: menos que limpiar.
Mujer pragmática, concluye el investigador, que cierra su vistazo al salón con un repaso superficial a los cajones del segundo aparador.
—¿No tiene despacho el señor Kramer?
—Prefiere trabajar en el salón. Cuando está en casa, aquí pasa el tiempo.
El resto del piso no ofrece nada llamativo a primera vista: una cocina amplia con luces a un patio interior, dos dormitorios vacíos, y otro principal con cama de matrimonio, espejo de cuerpo entero, armario, cómoda y mesillas. El registro de los espacios y cajones no revela ningún desorden o ausencia, nada que haga sospechar un abandono repentino del hogar. De hecho, en una de las mesillas aparece el pasaporte, alemán, del propietario.
—Mire, señora Saavedra, por fin una foto de don Luis —dice, mostrando el documento a la mujer—. La fecha del pasaporte es de hace dos años, pero supongo que no habrá cambiado mucho desde entonces.
—No, no; es una foto muy fiel —confirma ella.
—Me lo llevo para sacar algunas copias. Lo devolveré —aclara ante el gesto de incomodidad de su interlocutora—. La verdad es que todo parece normal en la casa. ¿Algún detalle más sobre el señor Kramer, aunque le resulte intranscendente? No sé… Gustos, aficiones, pertenencia a algún club o asociación… ¿Le queda familia en España?
—Sus padres murieron hace tiempo, y es hijo único. A lo mejor tiene algún pariente en Alemania o Portugal. Y de aficiones, no lo sé. Le gusta leer los periódicos, y sus libros. Ya le digo que no sale mucho.
—Me dijo que es corredor de seguros. ¿Sabe para qué compañía trabaja?
—Eso son cosas suyas, no se lo he preguntado.
—Puede que en algún cajón de la casa haya documentación al respecto, seguramente en los aparadores del salón, que es donde dice usted que se pasa la vida. Pero ya volveré más adelante para hacer un registro a fondo. Necesito quedarme con la llave.
—Eso no puedo hacerlo.
—Vamos, que ya ha visto cómo funciono. No causaré ningún daño. Y no puedo estar pendiente de que usted me acompañe cuando yo lo necesite, probablemente en su horario laboral. ¿Acaso la van a dejar salir del trabajo para venir conmigo? Si me quedo la llave será más cómodo para ambos.
La batería de argumentos parece ablandar medianamente a Carmen Saavedra, que, aun rezongando, entrega a Lombardi lo que le pide.
—Tranquila, que cuidaré de la casa como si fuese mía. Y ahora vámonos, que todavía tengo que hablar con el portero. Y eso quiero hacerlo a solas con él.
—Le dirá lo mismo que a mí —advierte ella—: que no sabe nada.
El detective la despide en el portal y se dirige a la garita del portero, que no ha perdido detalle de sus evoluciones al subir y bajar. Ni siquiera necesita hablarle, porque el cancerbero se le adelanta. Es un tipo que ronda el medio siglo, grandón, barriga cervecera, medio calvo y aspecto gansote.
—¿Todavía no ha vuelto don Luis?
—Pues no, mire usted; y de eso quería hablarle.
Para evitar preámbulos prolijos, Lombardi muestra su credencial de colaborador de la Brigada de Investigación Criminal. A menudo, ese documento basta para estimular el temblor de piernas y ablandar las costras más duras, pero en este caso provoca una especie de risilla tonta en su interlocutor.
—¡Anda! Si yo tengo un sobrino estudiando para poli.
—Espero que sea buen estudiante. Mientras tanto, hay personas preocupadas por la ausencia del señor Kramer y nos han pedido ayuda. Espero que usted me la preste.
El tipo se cuadra.
—A sus órdenes, para lo que necesite. ¿Es usted de la comisaría?
El portero se refiere a la comisaría del distrito del Congreso, ubicada unos portales más abajo en la misma calle. Él decide que es un dato que le importa un rábano a su interlocutor y pasa por alto la pregunta.
—¿Cómo es el señor Kramer?
—Don Luis es educado. Poco hablador, pero muy educado.
—¿Cuándo lo vio por última vez?
—Pues el martes de mañana, cuando salió de casa.
—¿Sobre qué hora sería?
—Las ocho y media, como siempre.
—¿Noto en él algo de particular? ¿Iba con alguien, vestía de forma diferente o llevaba alguna maleta?
—No, señor. Solo y como siempre. Su americana marrón con coderas, chaleco, pantalón negro y la gabardina al hombro.
—Vaya memoria.
—Es que no varía mucho en su forma de vestir.
—¿Sabe si tiene coche?
—Sí que lo tiene. Un Fiat 500, de esos que llaman Topolino; pequeñito, de color verde oscuro.
—No conocerá la matrícula… —El portero se encoge de hombros y solo puede asegurar que es de Madrid—. ¿Suele aparcarlo por aquí?
—En esta misma calle, pero no está.
—¿Ya lo ha comprobado?
—Cuando la asistenta me preguntó el jueves si había visto a don Luis, me pareció que estaba preocupada por él, así que di una vuelta por la calle, por si veía su automóvil. Y esta mañana, camino de misa, también. Pero no. Yo para mí que se ha ido de viaje.
Si el portero tiene a Carmen Saavedra por asistenta es que, al menos de cara a la galería, su relación no es tan cercana como ella pretende.
—¿Suele irse en coche por las mañanas?
—A veces lo he visto montar, pero por lo general tira andando calle abajo, hacia Cibeles. Un día que tuve que madrugar para arreglar unos asuntos, a la vuelta me lo encontré subiendo al tranvía en la parada del paseo de Recoletos; perdón, quiero decir el paseo de Calvo Sotelo. Así que supongo que ese es su camino de todos los días.
—Y el martes por la mañana, ¿lo usó?
—No sabría decirle. Pero si don Luis no ha vuelto desde entonces y su coche no está, blanco y en botella.
—¿Cómo se lleva él con los vecinos?
—Ni se lleva ni se deja de llevar, ya le digo que es poco hablador. Pero eso no quiere decir que tenga problemas con ninguno: en los dos años y pico que vive aquí no ha habido quejas. Se pasa casi todo el día fuera.
—¿Suele recibir visitas?
—Que yo sepa, no; aunque no hablo con todos los que entran, solo con los que me preguntan, o con los que me escaman por su pinta. Pero me fijo en el ascensor, y para el quinto sube poca gente, la mayoría de las veces familiares de doña Espe, que ya está muy vieja la pobre y nunca sale. Los otros pisos de esa planta están vacíos.
—Muchas gracias por su ayuda —se despide—. Es posible que me vea usted por aquí en alguna otra ocasión.
—A sus órdenes siempre —dice el cancerbero, que vuelve a cuadrarse.
Lombardi regresa andando a casa: es un paseíto con final en cuesta, pero necesita cansarse para tomar la cama en condiciones. Porque a ver quién consigue dormir después de cinco o seis horas de sueño diurno. Y menos mal que lograron convencer al jefe Ortega de que su plan era irracional, porque pretendía que Torralba y él hicieran turnos alternos diarios ante el dichoso almacén. Al menos, los relevos semanales permiten acompasar un poco la vida cotidiana, aunque haya que cambiar el ritmo durante unos días.
Se alza las solapas de la gabardina para protegerse de la fresca brisa que azota las calles, y decide que, si no degenera en molesto vendaval, dará un rodeo para que el castigo a sus piernas sea más intenso.
Ha dormido mal, como a trompicones, con las figuras de Carmen Saavedra y Luis Kramer saltando entre sueño y sueño; nada de particular: siempre le sucede cuando se enfrenta a un nuevo caso. Y ambos personajes han seguido presentes durante el rápido y frugal desayuno, aderezado hoy por la música radiofónica que llega desde el piso de arriba, donde algo parecido al júbilo parece haber sustituido al dramático silencio desde el regreso del padre de familia.
La extraña pareja sigue presente en sus pensamientos al enfrentarse a un día soleado y de temperatura amable. Porque hay cosas que chirrían, tanto en la relación que une a ambos como en las posibles motivaciones de un hombre que se esfuma sin dejar rastro. Si la desaparición ha sido voluntaria, las posibilidades de encontrarlo se reducen casi a cero, porque Hermes no cuenta con una red de agentes lo suficientemente extensa como para seguir su rastro. Es cierto que un coche es más fácil de localizar que una persona, pero ni siquiera conoce la matrícula. Por otra parte, si la ausencia de Kramer se debe a asuntos relacionados con el Partido Nacional Socialista alemán, la cosa se complica. Todavía hay demasiadas lagunas; pero, al fin y al cabo, la investigación acaba de empezar.
El objeto de sus preocupaciones desaparece por completo cuando llega a un quiosco y consigue hacerse con La Hoja del Lunes. A toda plana, el semanario anuncia que numerosos contingentes norteamericanos y británicos han desembarcado en la costa atlántica y mediterránea del Marruecos francés y Argelia. Se ofrece la cifra oficiosa de ciento cuarenta mil participantes en la operación. Al parecer, se ha firmado un cese de hostilidades entre la guarnición francesa de Argel y las tropas invasoras, y Casablanca está siendo bombardeada por mar a la espera de su posible rendición mientras que la base aérea de Rabat ha sido evacuada. Tropas francesas se han sumado a las fuerzas anglo-norteamericanas. Como complemento, se informa de bombardeos aéreos aliados a Vichy, Génova y Milán, entre otros objetivos franceses e italianos. Se trata, al parecer, de una ofensiva muy seria que habría aislado a los alemanes en Túnez.