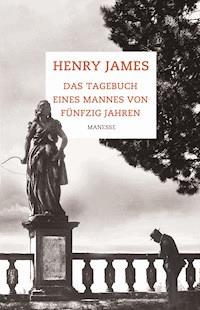1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Daisy Miller, de Henry James, es una novela corta que aborda temas como la inocencia, las convenciones sociales y el conflicto cultural, a través de la historia de una joven estadounidense que viaja por Europa. Daisy, con su comportamiento libre y poco convencional, desafía las rígidas expectativas de la alta sociedad europea, especialmente en contraste con un entorno reservado y crítico. A través de la mirada de Winterbourne, un compatriota que intenta comprenderla, James explora cómo los prejuicios sociales y los malentendidos pueden influir en la percepción y el destino de una persona. Desde su publicación en 1878, Daisy Miller ha sido reconocida como una obra clave en el desarrollo del llamado "tema internacional" de Henry James: el contraste entre la espontaneidad del Nuevo Mundo y la formalidad del Viejo Mundo. Su profundidad psicológica y ambigüedad moral invitan al lector a reflexionar sobre si Daisy es víctima de su entorno o de su propia ingenuidad. La relevancia duradera de Daisy Miller radica en su retrato atemporal de la tensión entre la individualidad y la conformidad social. A través de una narrativa sutil y un desenlace conmovedor, la obra sigue generando preguntas sobre cómo la cultura, la clase y el género influyen en el juicio humano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry James
DAISY MILLER
Sumario
PRESENTACIÓN
DAISY MILLER
I
II
III
PRESENTACIÓN
Henry James
1843 – 1916
Henry James fue un escritor estadounidense naturalizado británico, ampliamente considerado una de las figuras más importantes del realismo literario del siglo XIX. Nacido en Nueva York, pasó gran parte de su vida en Europa y es conocido por su agudeza psicológica, su prosa refinada y su exploración de la conciencia y la percepción. Sus obras abordan con frecuencia los encuentros entre estadounidenses y europeos, revelando los contrastes culturales entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Su contribución a la novela como forma literaria sigue siendo profundamente influyente.
Infancia y Educación
Henry James nació en una familia adinerada e intelectual: su padre, Henry James Sr., era teólogo y filósofo, y su hermano William James se convirtió en un renombrado psicólogo y filósofo. Fue educado tanto en Estados Unidos como en Europa, recibiendo una formación cosmopolita que marcó su visión del mundo. Ingresó brevemente a la Facultad de Derecho de Harvard, pero pronto abandonó los estudios jurídicos para dedicarse a la literatura, publicando su primer cuento en 1864. Sus primeras experiencias en Europa y su exposición a la cultura europea serían temas centrales en su obra.
Carrera y Contribuciones
La carrera literaria de James abarcó más de cinco décadas e incluyó novelas, cuentos, ensayos y crítica literaria. Sus primeras obras, como Daisy Miller (1878) y Retrato de una dama (1881), introdujeron uno de sus temas más recurrentes: el choque entre la inocencia estadounidense y la sofisticación europea. Estas narraciones suelen presentar protagonistas norteamericanos enfrentados a sociedades extranjeras, revelando las ambigüedades morales y complejidades psicológicas de sus experiencias.
El estilo narrativo de James evolucionó con el tiempo, especialmente en su etapa tardía, caracterizada por una prosa más densa e introspectiva. Obras como Las alas de la paloma (1902), Los embajadores (1903) y La copa dorada (1904) son reconocidas por su exploración psicológica profunda y su compleja estructura narrativa. Además de ficción, James escribió ensayos críticos, entre los que destaca El arte de la novela (1884), donde defendió la novela como una forma artística seria y legítima.
Influencia y Legado
Henry James fue un pionero en la exploración de la vida interior de los personajes, ayudando a forjar la novela psicológica moderna. Su enfoque en la conciencia, la percepción sutil y la complejidad moral influyó en escritores como Virginia Woolf, James Joyce y Edith Wharton. Aunque su estilo ha sido criticado por su densidad, su precisión estilística e innovación narrativa lo han consolidado como una figura clave de la literatura.
James también desempeñó un papel importante en la tradición literaria transatlántica, conectando las sensibilidades estadounidenses y europeas. Sus representaciones matizadas de la sociedad, la identidad y los límites del conocimiento anticiparon muchas de las preocupaciones del modernismo literario. El término "jamesiano" se ha utilizado para describir obras con profundidad psicológica y elegancia formal.
Henry James murió en Londres en 1916, tras sufrir un derrame cerebral. Poco antes de su muerte, adquirió la ciudadanía británica, en un gesto simbólico que reflejaba su profundo apego a la cultura europea. Aunque en vida no siempre fue el escritor más popular, su prestigio creció de forma constante después de su muerte.
Hoy, Henry James es considerado una figura fundamental en el desarrollo de la novela moderna. Sus obras siguen siendo objeto de estudio por su profundidad psicológica, su innovación narrativa y su análisis de la identidad cultural. Con un legado literario que une dos continentes y dos siglos, James sigue siendo una presencia esencial en los cánones literarios de Estados Unidos y el Reino Unido.
Sobre la obra
Daisy Miller, de Henry James, es una novela corta que aborda temas como la inocencia, las convenciones sociales y el conflicto cultural, a través de la historia de una joven estadounidense que viaja por Europa. Daisy, con su comportamiento libre y poco convencional, desafía las rígidas expectativas de la alta sociedad europea, especialmente en contraste con un entorno reservado y crítico. A través de la mirada de Winterbourne, un compatriota que intenta comprenderla, James explora cómo los prejuicios sociales y los malentendidos pueden influir en la percepción y el destino de una persona.
Desde su publicación en 1878, Daisy Miller ha sido reconocida como una obra clave en el desarrollo del llamado “tema internacional” de Henry James: el contraste entre la espontaneidad del Nuevo Mundo y la formalidad del Viejo Mundo. Su profundidad psicológica y ambigüedad moral invitan al lector a reflexionar sobre si Daisy es víctima de su entorno o de su propia ingenuidad.
La relevancia duradera de Daisy Miller radica en su retrato atemporal de la tensión entre la individualidad y la conformidad social. A través de una narrativa sutil y un desenlace conmovedor, la obra sigue generando preguntas sobre cómo la cultura, la clase y el género influyen en el juicio humano.
DAISY MILLER
I
En la pequeña ciudad suiza de Vevey hay un hotel extraordinariamente confortable, si bien es verdad que allí casi todos son buenos hoteles, ya que el negocio principal en esta región es el turismo. Muchos viajeros recordarán aún que nuestro hotel se halla situado al borde mismo de un renombrado lago azul, cuya visita es poco menos que obligatoria para todos los turistas. Por las orillas del lago se extiende, además, una ininterrumpida serie de albergues de diversas categorías que van desde el Gran Hotel, de nuevo estilo, fachada revocada de blanco, con un centenar de balcones y una docena de gallardetes flotando en su tejado, hasta la modesta pensión suiza, de típica fachada rústica, de madera, con el nombre escrito en caracteres góticos sobre un rótulo rojo o amarillo, fijado a una valla, y su correspondiente cenador de verano en el ángulo del jardín. Hay, sin embargo, un hotel en Vevey, famoso por su aire de lujo y seriedad, que lo distingue de sus empingorotados vecinos.
En el lugar descrito, durante el mes de junio, los viajeros norteamericanos son tan numerosos, que bien puede decirse que el hotel se transforma en un balneario norteamericano; hay citas, reuniones, ruidos que evocan una visión, un eco de Newport o de Saratoga. Por todas partes se tropieza con estilizadas jóvenes que caminan apresuradamente, crujen muselinas y sedas, suena por doquier, aun en las mañanas, música de baile, y un rumor de voces se escucha incesantemente.
Donde mejor se captan estas impresiones es en el mesón de Las Tres Coronas, que nos traslada imaginativamente al Ocean House o al Congress Hall. Pero en Las Tres Coronas existen otras muchas cosas que apagan en gran parte tales sugerencias: elegantes camareros, tan elegantes que más bien parecen secretarios de Embajada; princesas rusas sentadas en el jardín; niños polacos paseando alrededor de las princesas, llevados de la mano por sus preceptores; la imponente vista de la cresta nevada del Dent de Midi, y las pintorescas torres del castillo de Chillon.
Yo difícilmente afirmaría si son las analogías o las diferencias las que excitaban la imaginación de los jóvenes norteamericanos, quienes en los dos o tres años de su estancia en Vevey no podían prescindir del jardín de Las Tres Coronas para contemplar ociosos algunos de los tipos mencionados. Era una espléndida mañana de verano y, a pesar de ello, estos jóvenes seguían contemplando estáticos las mismas cosas que en su primera impresión les habían parecido encantadoras.
Nuestro protagonista había llegado de Ginebra el día anterior, desembarcando en la pequeña estación de Vevey, dispuesto a visitar a su tía, que se hallaba alojada en un hotel de la localidad. Ginebra también había sido durante algún tiempo lugar de residencia favorito de esta señora. Aquel día, su tía tenía dolor de cabeza; su tía tenía dolor de cabeza casi siempre, y se había recluido en su cuarto para remediarse oliendo alcanfor. No le podía recibir. Así, se halló en libertad de errar por donde quisiera.
Contaría el visitante unos veintisiete años de edad. Cuando sus amigos hablaban de él, decían que era un estudiante de Ginebra; cuando lo hacían sus enemigos… Conviene, ante todo, consignar que no tenía enemigos. Era extremadamente amable, buen compañero y entrañablemente querido. Lo que sí he de añadir es que algunos murmuradores afirmaban que la verdadera razón de su larga estancia en Ginebra era su extremada devoción por cierta señorita extranjera… mayor que él. Muy contados norteamericanos, más bien creo que ninguno, podrían afirmar haber visto alguna vez a la mencionada señorita sobre la cual corrían particulares rumores. Pero Winterbourne, así se llamaba nuestro héroe, tenía algunos antecedentes en la antigua capital del calvinismo. En Ginebra había asistido a la escuela siendo muy niño, y en Ginebra había pasado más tarde a un colegio, circunstancias a las que se debía el gran número de amigos que tenía entre la gente joven. Relaciones que conservaba, sirviéndole de satisfacción.
Tras de llamar a la puerta de la habitación de su tía y de informarse de su indisposición, se encaminó a dar un paseo por el lugar, y ahora terminaba su desayuno, una taza de café que le había servido en una mesita del jardín del hotel uno de aquellos camareros que, por sus cuidados modales, parecía un attaché.
Terminado su café, encendió un cigarrillo en el momento en que aparecía en el paseo un muchachito, un bribonzuelo de nueve o diez años. El niño, poco desarrollado para su edad, tenía la expresión madura de un viejo de débil complexión, y una cara de facciones afiladas. Vestía calzones bombachos con medias rojas, que se despegaban de sus fláccidas pantorrillas; se adornaba con una brillante corbata rojo claro, y empuñaba un bastón de alpinista, cuyo regatón lanzaba contra cuanto veía a su alcance: los macizos de flores, los bancos del jardín, las colas de los vestidos de las señoras… Llegó frente a Winterbourne y se detuvo, mirándole con sus ojuelos brillantes e inquisitivos.
— ¿Podría darme un terrón de azúcar? — preguntó con su aguda y vacilante voz aún sin formar, y que, sin embargo, no tenía ninguna modulación infantil.
Winterbourne miró la mesita próxima, en la cual permanecía su servicio de café, y comprobó que quedaban en ella varios terrones.
— Sí, puedes coger uno — contestó — , pero creo que el azúcar no es bueno para los niños.
El pequeño avanzó unos pasos y cogió cuidadosamente tres terrones, dos de los cuales guardó en un bolsillo de su pantalón, escondiendo el tercero, por de pronto, en otro lugar. Apoyó el bastón, fantástica lanza, en el banco de Winterbourne, e intentó partir el primer terrón de azúcar con los dientes.
— ¡Demonio, es muy duro! — exclamó en forma tan peculiar que Winterbourne percibió inmediatamente que iba a tener el honor de trabar amistad con un compatriota.
— Ten cuidado no te rompas un diente — le dijo con aire paternal.
— No tengo ninguno que romperme. Se me han caído todos, y además nunca tuve más de siete. Mi mamá me lo contó la otra noche, y el que me quedaba se me cayó después. Mamá me había dicho que si lo perdía me pegaría. No sé cómo ha sido, pero no lo he podido conservar. La culpa, sin duda, es de Europa; es el clima el que los hace caer. En América no ocurre así. En estos hoteles…
Winterbourne estaba muy entretenido.
— Si te comes los tres terrones, puede que tu madre te pegue — le dijo.
— Entonces tendrá que darme caramelos — replicó el joven interlocutor — . No puedo comprar caramelos aquí, caramelos americanos, se entiende, que son los mejores caramelos.
— Dime, ¿los niños norteamericanos son también los mejores?
— No sé. Yo soy un niño norteamericano — contestó el muchachito.
— Ya me lo estaba pareciendo, y seguramente serás uno de los mejores — expuso Winterbourne sonriendo.
— ¿Usted es norteamericano? — interrumpió vivamente la criatura. Y al contestarle Winterbourne afirmativamente, declaró — : Los hombres norteamericanos son los mejores del mundo.
Su compañero le dio las gracias por el cumplido.
El chiquillo, montado a horcajadas en su bastón, permaneció firme, mirando a su nuevo amigo, mientras atacaba el segundo terrón de azúcar.
Winterbourne se maravillaba, según la teoría de Rodolfo, de no haber perdido los dientes en su infancia, a pesar de haberle traído a Europa a edad aproximada a la del pequeño.
— ¡Aquí viene mi hermana! — exclamó éste de repente — . También es norteamericana.
Winterbourne miró a lo largo del paseo, y distinguió una linda señorita que se aproximaba.
— Las mujeres norteamericanas son las mejores del globo — dijo al chiquillo.
— No. Mi hermana no es de las mejores. Siempre me está acusando.
— Supongo que serás tú el culpable y no ella.
Mientras tanto, la joven se había acercado. Vestía un traje de muselina blanca, con profusión de vuelos y pliegues, según la moda, adornado con cintas de color pálido, que se entrelazaban al andar. Llevaba la cabeza descubierta, luciendo su espléndida hermosura, y balanceaba en la mano una sombrilla bordeada con un ancho encaje.
"¡Qué linda es!", pensó Winterbourne, agitándose en su asiento, como si se fuese a levantar.
La joven se detuvo frente al banco, junto a la balaustrada del jardín que dominaba el lago.
El pequeño había convertido el bastón en mazo de polo y con su ayuda lanzaba a su alrededor los guijarros del suelo del jardín, pisoteándolo sin piedad.
— ¡Rodolfo! — le gritó su hermana — . ¿Qué estás haciendo?
— Estoy lanzando los Alpes por el aire. Mira el procedimiento.
Y siguió dando golpes que disparaban un chaparrón de piedrecillas a los ojos de Winterbourne.
— Efectivamente — exclamó éste — , parece el procedimiento indicado. Y, de seguir así, es seguro que se desmoronarán.
— ¡Es un norteamericano! — gritó, más que dijo, Rodolfo, con su vocecilla de viejo.
La joven pareció no prestar atención a la advertencia del muchacho, pero le miró con energía.
— Preferiría que te estuvieses quieto — afirmó inflexible.
Winterbourne había dado a tales frases el valor de una presentación en regla. Se levantó lentamente, arrojó al suelo el cigarrillo que estaba fumando, y se dirigió despacio y con naturalidad hacia la muchacha.
— Este hombrecito y yo hemos hecho buena amistad — dijo con exquisita cortesía, mientras pensaba que se hubiera librado muy bien de proceder así en Ginebra.
En aquella ciudad puritana, un joven no tiene libertad para dirigirse a una mujer soltera, salvo en ciertas extraordinarias circunstancias, que aquí no se habían dado, pero en Vevey, ¿qué mejores circunstancias se hubieran podido presentar? ¡Una joven norteamericana, bella, además, que llega y se para ante uno!