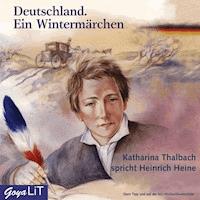De mayos del 68 a la Cali del 70. Ensayos en perspectiva latinoamericana de una década que transformó al mundo E-Book
Carolina Abadía Quintero
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: ARTES Y HUMANIDADES
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
"Hace 50 años Latinoamérica se convulsionó por una serie de sucesos políticos, religiosos, culturales y artísticos con los que demostró que su gente era capaz de agenciar movimientos contraculturales y revolucionarios que ponían en crisis el sistema capitalista y la sociedad tradicional. Estudiantes, mujeres, intelectuales, artistas, fueron los artífices de los cambios de estos años, mientras México, Medellín, Buenos Aires, La Habana, Cali, Santiago de Chile, Sao Paulo, Lima, entre otras urbes latinoamericanas, sintieron los ecos de la juventud que protestaba para sacudir el mundo del letargo. Los ensayos que componen este libro, escritos desde diversas disciplinas, lugares y sentires latinoamericanos, son muestra de ese cambio contracultural experimentado en Cali, México y París. Esta obra conmemora a la América Latina de finales de la década de los sesenta y a la Cali de la década de los setenta, para demostrar cómo, a pesar de las dificultades, de las continuas violencias, nuestra memoria habla por todos aquellos que pensaron este terruño como un lugar mejor. Nos complacemos los editores en presentarles este texto que seguro brindará aportes importantes sobre un periodo histórico tan determinante para nuestra ciudad y continente."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abadía Quintero, Carolina
De mayos del 68 a la Cali del 70 : Ensayos en perspectiva latinoamericana de una década que transformó al mundo / Carolina Abadía Quintero, Antonio José Echeverry Pérez. -- Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2020.
178 páginas ; 24 cm. -- (Colección Artes y Humanidades - Investigación)
1. Ensayos latinoamericanos - 2. Memoria histórica - 3. Contracultura 4. Aspectos políticos y sociales - 5. Cali (Valle del Cauca) - 6. Medellín (Antioquia) - 7. Siglo XX.
303.4 cd 22 ed.
A116
Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: De mayos del 68 a la Cali del 70. Ensayos en perspectiva
latinoamericana de una década que transformó al mundo
Editores: Carolina Abadía Quintero, Antonio J. Echeverry Pérez
ISBN: 978-958-5144-44-6
ISBN-PDF: 978-958-5144-45-3
ISBN-EPUB: 978-958-5144-46-0
DOI: 10.25100/peu.436
Colección: Artes y Humanidades-Investigación
Primera edición
Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios
Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez
Director del Programa Editorial: Omar Javier Díaz Saldaña
© Universidad del Valle
© Editores
Diseño de carátula y diagramación: Sara Isabel Solarte Espinosa
Corrección de estilo: G&G Editores
_______
Este libro, o parte de él, no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización escrita de la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Cali, Colombia, agosto de 2020
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE LOS MAYOS DEL 68: 50 AÑOS DESPUÉS
CAPÍTULO 1
EL 68 MEXICANO, ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA
Eugenia Allier Montaño y Erandi Mejía Arregui
Los orígenes del movimiento
Otros campos de batalla
El 2 de octubre y sus secuelas
Memorias públicas del movimiento
Un cierre que no cierra
CAPÍTULO 2
POR UN CATOLICISMO REVOLUCIONARIO LATINOAMERICANO: LAS EXPERIENCIAS DE MEDELLÍN 1968 Y GOLCONDA
Carolina Abadía Quintero y Antonio José Echeverry Pérez
Antecedentes históricos: por una América Latina revolucionaria
Una iglesia revolucionaria por y para los pobres: Medellín 1968 y Golconda
Conclusiones
CAPÍTULO 3
“UN PUÑADO DE PÁJAROS CONTRA LA GRAN COSTUMBRE”: EL BOOM LITERARIO LATINOAMERICANO ANTE MAYO DEL
Hernando Urriago Benítez
Mayos del 68
1967 y el Boom: annus marabilis
Vargas Llosa ante el 68: nostalgia por la autoridad perdida
Fuentes y el año-constelación: piedra, papel y palabra
Julio Cortázar: un pájaro contra la Gran Polilla
SEGUNDA PARTE CALI CONTRACULTURAL, ARTÍSTICA, ESTUDIANTIL Y REBELDE
CAPÍTULO 4
¡NO A LA REPRESIÓN! ESTAMPAS POLÍTICAS DE LA I BIENAL AMERICANA DE ARTES GRÁFICAS DE CALI, 1971
Adriana Castellanos Olmedo
Introducción
Las artes gráficas en la escena política del sesenta
Obras políticas en la I Bienal Americana de Artes Gráficas
Reflexiones finales
CAPÍTULO 5
LA GRÁFICA REBELDE. LAS BIENALES DE ARTES GRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA CONSOLIDACIÓN DEL CAMPO PROYECTUAL EN CALI
Iván Abadía
Primero. Una introducción poco proyectual
Segundo. La Cali del 60
Tercero. Una época de festivales
Cuarto. Entre la Bienal y el diseño gráfico
Quinto. Los ecos de la Bienal
Final. Epílogo para un capítulo sobre la historia del diseño en Colombia
CAPÍTULO 6
MARIHUANA, HIPPISMO Y ROCK EN CALI (1970-1977)
Judith C. González Eraso
Introducción
Colombia y la marihuana en los setenta
Los años setenta: ¡¡Mariguaneros por doquier!!
El hippismo criollo: “Yerba”, “Sexo y Rock and Roll”
Conclusiones
CAPÍTULO 7
EL 26 DE FEBRERO DE 1971 EN CALI, UNA MASACRE IGNORADA
Gabriela Castellanos
El contexto
Los antecedentes: ¿cuál era la causa de los estudiantes?
¿Qué pasó el 26 de febrero?
Las consecuencias
Conclusiones
AUTORES
ÍNDICE ONOMÁSTICO
ÍNDICE TOPONÍMICO
Notas al pie
INTRODUCCIÓN
Entre las décadas de los sesenta y de los setenta, una variada cantidad de movimientos sociales estallaron en distintos lugares del mundo. Una de las causas más evidentes de estos acontecimientos se encontró fundamentada en el desgaste de una sociedad que, preparada para el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial y, por ende, para la Guerra Fría, se había cerrado a las ideas políticas innovadoras y de renovación, por temor al estallido de un nuevo conflicto. Esta sociedad conservadora fue la espectadora de una emergente generación de jóvenes deseosa de desechar el conservadurismo y el tradicionalismo impuestos, de exigir y alzar la voz ante la falta de espacios y de representación en los escenarios políticos y sociales.
Estas dos son las décadas de las eclosiones revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX. Si bien, como dice Eric Hobsbawm, no lograron un cambio radical en el modelo económico capitalista y liberal, sí transformaron la mentalidad mundial y dieron visibilidad a mujeres, hippies, afros, y a todos aquellos silenciados por las élites tradicionales en América, Europa, África y Asia. En todo este proceso, la creatividad, la difusión de la libertad y las ideas de izquierda y de liberalización fueron teñidas por episodios de represión y violencia gestadas por los organismos de Estado y por el capital, que no veían con buenos ojos a esa juventud latente, de viva voz que gritaba a favor de sus ideas y expresiones, y que incendiaba desde la intelectualidad, la protesta y el espíritu creativo, las injusticias de un mundo inequitativo. Las reclamaciones liberaron a esta juventud diversa pero no propiciaron el cambio político, social y económico.
No sobra decir que como episodio histórico inspirador de esta juventud está la Revolución Cubana y toda la gesta liderada por Camilo Cienfuegos, Fidel Castro y el Che Guevara. Cuba iluminó el pensamiento y la acción de las juventudes en el mundo, al demostrar que un movimiento revolucionario de inspiración socialista, liderado por jóvenes estudiantes, intelectuales, críticos del sistema de opresión capitalista y burgués era posible. Esta relación romántica y simbiótica entre el hecho cubano, con las ansias de transformación de la sociedad, de la estructura y del mundo, que tuvieron los jóvenes sesenteros y setenteros, propiciaron, sin duda, que se debilitara el frágil equilibrio político impuesto por la URSS y los Estados Unidos durante la Guerra Fría.
En el fondo, la protesta y los movimientos de estas décadas expresan una crítica al autoritarismo, al patriarcalismo, al racismo, a la xenofobia, al extractivismo, a la misoginia, al colonialismo, y a toda forma de opresión política, económica y social. No se trata de hacer una exaltación acrítica de lo que fue el 68, lo pensamos en plural (mayos del 68) para significar que son varios y contradictorios procesos, de avance y de retroceso, de triunfo y derrota, de libertad y sujeción, de vida y muerte. Pero lo que es innegable, es que el mundo después de estos acontecimientos no volvió a ser el mismo; y es nuestra obligación histórica estudiarlos, analizarlos y ofrecer elementos para una mayor comprensión e interpretación. En el marco de todo este contexto intenso se desarrollan los textos que componen esta obra.
Este libro consta de dos partes. La primera contiene tres textos que exponen los diversos acontecimientos que en México, París y Medellín definieron el quehacer literario, religioso y estudiantil en América Latina. En el primer ensayo se estudian los sucesos del 68 mexicano; sus autoras, Eugenia Allier y Erandi Mejía, ponen en escena la tensión creciente que existió en la Ciudad de México entre el movimiento estudiantil, cuyas banderas eran lideradas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Estado priista, represivo y autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. Tlatelolco marcó el devenir de los estudiantes mexicanos y latinoamericanos al demostrar cómo el cambio exigido por la juventud estudiantil era acallado con el uso de la violencia estatal. Muestran las autoras, finalmente, los discursos de apropiación y construcción de la memoria de un acontecimiento que marcó la historia contemporánea de México.
Carolina Abadía Quintero y Antonio J. Echeverry, en el segundo texto, demuestran que la iglesia católica latinoamericana modernizó su discurso para alinearse con los oprimidos y para criticar las desavenencias del sistema democrático y capitalista al ser el mayor gestor de las insalvables brechas sociales que afectaban a los pobres del continente. Esta modernización surgió gracias a varios procesos como el Concilio Vaticano II, pero sobre todo a la II reunión del CELAM y a la declaración de sacerdotes y misioneros que constituyeron el movimiento Golconda, siendo estos dos los sucesos que merecieron una pléyade de intermediarios religiosos que le dieron vida al catolicismo revolucionario que animó, en las décadas de los setenta y de los ochenta, la Teología de la Liberación en América Latina.
En el último texto que compone esta parte, escrito por Hernando Urriago, se muestran las diversas opiniones y posturas que tuvieron varios de los integrantes del Boom latinoamericano frente a los hechos de mayo de 1968 en París. Como acontecimiento, los hechos parisinos inspiraron tanto elogios como críticas, siendo algunas de estas eminentes figuras literarias observadoras y partícipes de primer orden de las marchas y barricadas estudiantiles, y de los círculos intelectuales que convirtieron a París en una utopía.
En la segunda parte del libro, titulada Cali contracultural, artística, estudiantil y rebelde, se muestra lo que podemos denominar como el coletaje del 68 en la ciudad de Cali, a partir de cuatro textos que develan el impacto artístico e intelectual de las Bienales de Artes Gráficas en la ciudad, donde se exponen las características más evidentes de una juventud simpatizante y cercana al hippismo, al rock and roll y a las drogas, y manifestante en el movimiento estudiantil universitario de la Universidad del Valle. Sin estar de espaldas al mundo, Santiago de Cali bebió de los acontecimientos liderados por las juventudes del globo, demostrando con esto la conexión entre geografías y procesos históricos. Si en el mundo las juventudes se movilizaban por un afán de renovación y protesta, Cali no estuvo exenta de esta gran pulsión, situación que merece ser estudiada por los historiadores.
De hecho, y por lo general, la historiografía local hace mención a la realización de los Juegos Panamericanos de 1971 como el más importante hito urbano en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, Carlos Mayolo y Luis Ospina, en el documental Oiga, vea, presentado en 1971, expusieron la existencia de otra ciudad, marginada y empobrecida, alejada del mito y del hito modernizador liderado por las élites desde inicios del siglo XX. Los textos que conforman esta segunda parte indagan por esa otra Cali en la que las Artes Gráficas, la rebeldía, el rock and roll, las drogas y la contracultura se unían al grito de “Agúzate, que te están velando”. Una Cali oculta a la historia se devela, una Cali que le pertenece a la juventud, al artista que está en búsqueda de certezas y experiencias liberadoras y transgresoras.
El capítulo 4 está dedicado al discurso y a las coyunturas políticas representadas en el arte y expuestas en un escenario que habla del desarrollo y la evolución del movimiento artístico caleño: la I Bienal Americana de Artes Gráficas. Así, teniendo como escenario el Museo La Tertulia, la autora, Adriana Castellanos, estudia y analiza algunas de las obras presentadas en esta bienal para demostrar cómo estas eran tanto reflejo como expresión de los acontecimientos históricos que vivía el continente.
En el siguiente capítulo, de Iván Abadía, tomando también como eje de estudio las Bienales de Artes Gráficas que se realizan en Santiago de Cali a lo largo de la década de los setenta, este analiza cómo este espacio sirvió como impulso para lo que denomina como el campo, disciplina y pensamiento proyectual que permitió el fortalecimiento del diseño, situación que posibilitó que a futuro el diseño y su ineludible producción gráfica tuvieran mayor fuerza como campo disciplinar e influencia tanto en el campo artístico como en el publicitario y gráfico.
Judith C. González, en Marihuanos, hippismo y rock en Cali (1970-1977), centra su texto en la juventud setentera caleña y su relación con las drogas, el movimiento hippie y rocanrolero, para demostrar los prejuicios de la sociedad caleña de los Panamericanos y exponer el mundo y la escena contracultural de la ciudad, que demostraba otras formas de construcción de la identidad juvenil de la época.
Cierra esta segunda parte, así como el libro, un ensayo que relata de una manera emotiva y vivencial la experiencia de su autora, la profesora Gabriela Castellanos, quien narra y analiza como protagonista pero también como científica social, los acontecimientos que marcaron el 26 de febrero de 1971, día en el que, teniendo de marco una larga huelga estudiantil en la Universidad del Valle, cae asesinado el estudiante Édgar Mejía Vargas, a quien llamaban comúnmente “Jalisco”, como consecuencia del fuego disparado por las fuerzas militares. Este episodio, que no es un hecho aislado del diario acontecer de la ciudad y del país, es muestra del contexto represivo que vivió Colombia en la década de los setenta.
Por último, y para dejar en manos del lector esta obra, es necesario decir que el presente libro nace a partir del evento académico “Los mayos del 68, 50 años después”, realizado en la Universidad del Valle en mayo de 2018. Con cuatro mesas dedicadas a los “Movimientos sociales y religiosos”, las “Revoluciones y contrarrevoluciones”, la “Cultura, el arte y la literatura” y “Cali y 1971”, reunió a especialistas e investigadores de diversas áreas de las Ciencias Sociales para conversar sobre los distintos acontecimientos y procesos que entre 1960 y 1980 gestaron una nueva forma de concebir el mundo. No sobra decir que este evento aunó los esfuerzos del Área Cultural de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, de los Departamentos de Historia y Filosofía, de las escuelas de Trabajo Social y Desarrollo Humano, de Ciencias del Lenguaje y de Estudios Literarios, de la Decanatura de la Facultad de Humanidades, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, del Centro de Estudios Históricos y Ambientales (CEHA), del Grupo de Investigación Religiones, Creencias y Utopías, y de la Rectoría de la Universidad del Valle, con el fin de ofrecer un panorama inter y transdisciplinar, apoyado con una agenda cultural variada referente a las dos décadas que transformaron al mundo.
PRIMERA PARTE
LOS MAYOS DEL 68, 50 AÑOS DESPUÉS
CAPÍTULO 1
EL 68 MEXICANO, ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA*
Eugenia Allier Montaño** Erandi Mejía Arregui***
RESUMEN
El artículo describe en un primer momento, los acontecimientos que caracterizaron la masacre de Tlatelolco en el 68 mexicano, el cual marcó el futuro del movimiento estudiantil así como los procesos de elaboración de memoria de este hecho.
Palabras clave: memoria, masacre de Tlatelolco, movimiento estudiantil.
El México de la década de los cincuenta había sido de buen crecimiento económico, en el que la Revolución había propiciado ciertos repartos de la riqueza; los hijos de las clases menos favorecidas podían ir a la universidad y en algunos casos lograban modificar su situación de vida1. Todo ello era acompañado de una gran movilización social que reclamaba democracia, particularmente sindical2. En medio de la Guerra Fría, en México los medios de comunicación eran controlados por el gobierno y se percibía un «anticomunismo discreto»3. Una década después, el país seguía siendo un lugar de oportunidades económicas y sociales. Los Juegos Olímpicos estaban a la vista y parecían confirmar que se estaba en la transición a la modernidad y al primer mundo. Sin embargo, se vivía bajo un régimen político autoritario, en el que la oposición no solo no era tolerada, sino reprimida. Los movimientos sociales se sucedían, mientras algunas organizaciones armadas se hacían conocer en distintos puntos del país. Hacia fines de la década de los sesenta ya se podían observar los primeros indicios de los límites del crecimiento económico, de la movilidad social, mientras las relaciones entre el Estado y la universidad se hacían más tirantes4.
Con todo ello como telón de fondo, las causas del movimiento estudiantil de 1968 son tratadas por diversos autores a partir de una variedad amplia y diversa sobre el porqué del 68 mexicano: desde la personalidad del presidente Gustavo Díaz Ordaz (Partido Revolucionario Institucional-PRI) y su miedo a que existiese un boicot a los Juegos Olímpicos que harían aparecer a México dentro de la órbita de los países desarrollados, pasando por el estancamiento social, político y económico al que se estaba llegando, y que se había visto reflejado en diversos movimientos sociales que también estaban relacionados con el autoritarismo político que se vivía: el médico, el electricista, el telegrafista, el magisterial, el ferrocarrilero, una serie de movimientos que desde fines de los años cincuenta y hasta 1968 pueden considerarse antecedentes y aprendizajes políticos para algunos de los participantes del movimiento estudiantil; por supuesto, la politización de sectores de la clase media del estudiantado universitario, así como la influencia de la Guerra Fría.
En cualquier caso, fue en ese contexto que en 1968 surgió en la ciudad de México una enorme protesta estudiantil contra el gobierno de Díaz Ordaz, cuyo eje principal fue el antiautoritarismo, y que tuvo como demandas centrales el cumplimiento de la Constitución, el fin de la represión gubernamental, el castigo a sus responsables, la indemnización a las familias de los muertos y heridos, la libertad a los presos políticos y la exigencia de diálogo público. Formalmente, el movimiento estudiantil concluyó en diciembre de 1968, con el levantamiento de la huelga universitaria y la publicación del «Manifiesto 2 de octubre»; simbólicamente, los estudiantes habían sido derrotados con la intervención de las fuerzas represivas del Estado en el último mitin multitudinario en la plaza de Tlatelolco, durante los primeros días del mes de octubre.
LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO
En los años previos a 1968 eran comunes las riñas entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), particularmente debido a su apoyo a los distintos equipos de fútbol americano. Aunque faltan estudios al respecto, se piensa que en general las peleas no pasaban de algunos golpes. No fue el caso de la riña acontecida en la zona de la ciudadela durante los últimos días de julio de 1968, la cual inauguró un capítulo insospechado de la historia mexicana, probablemente por la participación de grupos porriles estudiantiles y de pandillas delincuenciales5.
El 22 de julio de 1968, estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 del IPN se enfrentaron a estudiantes de la Preparatoria «Isaac Ochotorena» (particular, incorporada a la UNAM). Al día siguiente hubo nuevos enfrentamientos; en esta ocasión, con la intervención policiaca del Cuerpo de Granaderos del Departamento del Distrito Federal, que ingresó a las instalaciones de la Vocacional 5, resultando heridos varios alumnos que se encontraban dentro de la escuela.
Debido a esta intromisión de las fuerzas del orden dentro de un plantel universitario, los estudiantes decidieron realizar una manifestación en señal de protesta. Paralelamente, varios grupos políticos, entre ellos la Juventud Comunista, habían convocado a la «Marcha juvenil por el 26 de julio», en conmemoración al noveno aniversario de la Revolución Cubana6. Ambas manifestaciones convergieron y decidieron trasladarse al Zócalo capitalino, espacio vedado a la movilización social. Los estudiantes fueron reprimidos por la policía, pero en esta ocasión no se replegaron. Desde la tarde del 26 de julio, hasta la madrugada del 30, el centro de la ciudad fue el escenario de múltiples combates entre estudiantes, policías y otros jóvenes que no forzosamente eran estudiantes; para algunos autores, se trataba de una «zona gris» entre los estudiantes inscritos y otros jóvenes que pervivían cerca de las escuelas de educación media superior de la Ciudad de México: «jóvenes sin escuela, pandilleros, vecinos de los barrios próximos a las escuelas»7, que durante el movimiento actuaron como estudiantes, usando los centros educativos, los modos de organización y las rutinas de los estudiantes para combatir a la policía8:
[…] a falta de adoquines del Barrio Latino de París, aunque probablemente nadie estaba pensando en la rivera del Sena cuando tenía enfrente a los granaderos del general Cueto. Las piedras no salieron de los recipientes de basura de la Alameda, como se ha dicho para introducir un elemento misterioso que huela a provocación. Varias tapas de alcantarilla fueron destruidas para arrojarlas como proyectiles, podía leer a esas horas Echeverría en su oficina9.
Son diversas las crónicas que dan cuenta de estas escaramuzas10: «Los acontecimientos que se desarrollaron desde el 26 de julio hasta el 30 del mismo mes, se debieron a que la policía cercó las escuelas del centro de la ciudad, dejando encerrados en ellas a cientos de jóvenes que no podían retirarse del lugar sin riesgo de ser arrestados»11.
En esos enfrentamientos estudiantiles y en la participación policiaca —que con su bajo desempeño, pudo haber contribuido a escalar el conflicto—, es donde la mayoría de los historiadores localizan los orígenes del movimiento estudiantil12. Aún más, algunos autores sugieren que el conflicto inició debido a la represión del gobierno13.
Los agudos enfrentamientos de esos diez días concluyeron el 30 de julio. Los estudiantes se habían pertrechado en el edificio de San Ildefonso, Plantel Número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, formando barricadas con llantas y camiones quemados. Además, algunos estudiantes politécnicos ampliaron el radio de acción, llevando las protestas hacia la zona norte, cerca de la Vocacional de Tlatelolco. En la madrugada del 30 de julio llegó un convoy de soldados desde el Campo Militar número 1, con 650 fusileros paracaidistas, al mando del general José Hernández Toledo14:
La intervención del ejército, la madrugada del 30 de julio, estuvo determinada por el hecho, claro y contundente, de que los estudiantes habían derrotado (o estaban por hacerlo) a los granaderos, es decir, al cuerpo de la policía metropolitana encargado del control y la represión de grupos o “multitudes”15.
Horas antes se habrían reunido algunos de los hombres con mayor poder político del país para decidir la intervención del ejército: el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal; el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez; el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán; los procuradores de justicia de la República y del Distrito Federal, y el jefe de policía de la ciudad16. En la madrugada del 30 de julio, el ejército disparó con una bazuca hacia San Ildefonso, destruyendo la puerta barroca del emblemático recinto. Y aunque el gobierno trató de negar los hechos, quedaron evidencias de lo ocurrido: no solo publicaciones en los diarios nacionales17, los testimonios de los testigos, sino la propia puerta destrozada.
Con todo esto como origen, en los días siguientes se conformó un movimiento sin precedentes en el país, que tuvo un fuerte espaldarazo del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien con su convocatoria a la marcha del 1 de agosto otorgó legitimidad al movimiento. El 7 de ese mes se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), que incluyó en su seno a representantes de todas las instituciones de enseñanza superior (públicas y privadas) participantes en el movimiento. Durante más de dos meses, los estudiantes recorrieron la ciudad, obtuvieron el apoyo de distintos sectores sociales (amas de casa, obreros, grupos vecinales, jóvenes profesionistas)18 y enfrentaron con ingeniosos métodos (brigadas, mítines relámpago, volantes) la intensa campaña del gobierno (siempre apoyado por los empresarios, los medios de comunicación, la derecha anticomunista y el alto clero) en contra de los estudiantes, derivada de la Guerra Fría.
Si los medios de comunicación (periódicos y televisión) estuvieron básicamente supeditados a los preceptos del gobierno19, los participantes en el movimiento estudiantil lograron encontrar medios alternativos para hacer conocer su visión de lo ocurrido. Además de las revistas como Siempre! y Por qué?, los jóvenes se movilizaron por toda la ciudad a través de las brigadas, dando a conocer de formas ingeniosas su posición a los habitantes de la Ciudad de México en camiones, trolebuses, mercados, cines, teatros. Así mismo, la conformación de la Asamblea de Artistas e Intelectuales, a la que pertenecieron entre otros José Revueltas, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Leonora Carrington, creó la comisión de «cine», en la que, entre otros, participarían Óscar Menéndez y Leobardo López Aretche, encargados de grabar y difundir las imágenes del movimiento20.
En el documental El Grito se presentan dos versiones sobre los hechos ocurridos en 1968. Por un lado, la versión «oficial» que señalaba que el movimiento estudiantil era parte de una conjura comunista que buscaba desestabilizar al gobierno e impedir la realización de los Juegos Olímpicos. Por otro lado, la versión de los estudiantes que refería que el movimiento fue producto de los actos represivos del Estado en contra de los estudiantes, y se resalta el carácter democrático y popular de la movilización. El Grito «es una de las primeras narrativas […] elaborada desde el punto de vista estudiantil»21, y en gran medida perfiló los temas, lugares e imágenes que posteriormente se retomarán al abordar el movimiento estudiantil.
OTROS CAMPOS DE BATALLA
No es banal insistir en el contexto bipolar que se vivía en el mundo y en el que la realidad mexicana no era ajena a esta tensión. La Guerra Fría es considerada un periodo que inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial y concluye en 1989, con la caída del Muro de Berlín. Durante ese periodo hubo un constante y sistemático enfrentamiento político, social, cultural y militar entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) por la supremacía mundial. Esta oposición ideológica se vivió en todos los campos que tocaban a las sociedades: el cultural, el económico, el político, el deportivo, el militar, y tuvo como telón de fondo una posible tercera guerra mundial y la utilización de las nuevas tecnologías armamentistas que estaban surgiendo. De hecho, militarmente solo se verificó en algunas zonas de la periferia del Tercer Mundo: Vietnam, Nicaragua, Cuba, Angola, Afganistán. Para lo que aquí importa, los deportes eran otra de las manifestaciones de la Guerra Fría, donde el enfrentamiento llegaba a su apogeo en los Juegos Olímpicos. La Guerra Fría, pues, debe ser considerada como uno de los elementos fundamentales que permiten explicar el surgimiento del movimiento estudiantil de 1968 en México22.
El enfrentamiento político y cultural entre comunismo y capitalismo estaba en su momento más álgido. Seguramente por ello no fue casual que desde inicios de 1968, Díaz Ordaz estuviera convencido de la existencia de una «conjura», proveniente del Partido Comunista Mexicano (PCM)23 y otras organizaciones de izquierda que, impulsados desde el extranjero, deseaban boicotear e impedir la realización de las Olimpiadas24. Así, frente al primer indicio de protesta por parte de los estudiantes, el gobierno habría «comprobado» la conjura (comunista e internacional), asumiendo que la responsabilidad en la violencia y la agresión provenían de los estudiantes25. Desde esta lógica, desató una fuerte represión en contra de los militantes del PCM, siendo detenidos, acosados y sus locales allanados desde los primeros días del movimiento26.
Mientras que el gobierno de Díaz Ordaz respondía con represión, los estudiantes organizaban marchas, mítines y reuniones. Si bien no todos los estudiosos del tema están de acuerdo, muchos consideran que aunque el movimiento continuó hasta el 6 de diciembre de 1968 (disolución del CNH), su esplendor se vivió entre agosto y septiembre. Y casi todos concuerdan con la idea de que el 2 de octubre habría significado su fin, debido al notable descenso en la participación popular27.
Las demandas de los estudiantes terminaron concretándose rápidamente, a través del pliego petitorio del CNH en seis puntos: 1) Libertad a los presos políticos; 2) Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías; 3) Extinción del Cuerpo de Granaderos, instrumento directo en la represión, y no creación de cuerpos semejantes; 4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de Disolución Social), instrumentos jurídicos de la agresión28; 5) Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante; y 6) Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército29. No obstante, el punto nodal para los estudiantes era exigir que las negociaciones con el gobierno deberían darse en el marco de un «diálogo público».
El 13 de agosto, por segunda vez en la historia reciente del país desde el movimiento médico de 1964, una manifestación de oposición al gobierno logró ingresar al Zócalo de la Ciudad de México. Un mes después, los estudiantes convocaron una nueva movilización, el 13 de septiembre, y se llevó a cabo la Manifestación del Silencio, en la cual pudieron mostrar su capacidad política y su rebeldía organizada: no hubo consignas o porras, pero sí muchos jóvenes con tela adhesiva en los labios, que buscaban demostrar que su protesta era pacífica. A los agravios que el gobierno fomentaba desde los medios ellos mostraron su capacidad de disciplina e ingenio: una marcha sin ruido.
Septiembre es un mes patrio para la sociedad mexicana, después de los festejos por la Conmemoración de la Independencia, el 18 de septiembre fue ocupada la Ciudad Universitaria. Unos días más tarde, el 24 de ese mismo mes, el ejército tomó Zacatenco y Santo Tomás, dos recintos educativos del IPN, que fueron ferozmente defendidos por los politécnicos, por lo que durante horas se desataron batallas campales entre los jóvenes y las fuerzas del orden. Estas ocupaciones conllevaron desorganización entre los miembros del movimiento. Las ocupaciones de los planteles más importantes de la UNAM y el IPN impedían la realización de reuniones y asambleas. Además, algunos estudiantes y líderes ya habían sido detenidos. Por ejemplo, el representante de la Universidad de Chapingo ante el CNH había sido detenido el 26 de septiembre. El 27 de septiembre, en un mitin en la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, los estudiantes decidieron realizar una nueva concentración, en ese mismo lugar, en la tarde del 2 de octubre. Como señala Raúl Álvarez Garín, líder del CNH, el objetivo era «conjuntar y reorientar los esfuerzos de todas las brigadas»30.
El primero de octubre, algunos estudiantes tuvieron conocimiento de que el presidente Díaz Ordaz había nombrado una comisión integrada por Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez para negociar con el movimiento. El CNH nombró a una comisión integrada por Gilberto Guevara Niebla (Ciencias), Luis González de Alba (Filosofía) y Anselmo Muñoz (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME), que se reunió con los designados por el gobierno el 2 de octubre a las 9 de la mañana en la casa del rector Barros Sierra. Cada parte expuso sus puntos de vista y se decidió continuar la reunión al día siguiente31.
Por las negociaciones con el gobierno, los estudiantes decidieron suspender la marcha programada al casco de Santo Tomás y solo efectuar el mitin en Tlatelolco, que el CNH organizó «en un ambiente de optimismo: se veía que el gobierno había salido derrotado de la confrontación y aparentemente las pláticas y el diálogo podrían lograr excelentes resultados»32. Se trataba de un mitin como cualquier otro, celebrado en un lugar relevante para el movimiento estudiantil33 y en un ambiente de fiesta por las posibles negociaciones, que de no haber conocido la represión ejercida por el gobierno quizás no hubiese sido de los más importantes del movimiento: «Después de dos semanas, la angustia y la incertidumbre producidas por la represión empezaban a disminuir y de nuevo se abrían perspectivas claras para el futuro»34.
EL 2 DE OCTUBRE Y SUS SECUELAS
Hasta aquí se ha expuesto una cronología más o menos consensuada por la mayoría de los especialistas, lo acontecido el 2 de octubre aún sigue siendo objeto de investigación, pues como lo ha probado Carlos Montemayor35, su conocimiento está ligado al paulatino descubrimiento de fuentes (documentales, visuales y orales), tanto por su desclasificación por parte del gobierno36, como por filtraciones de personas ligadas con la represión y por testimonios de quienes participaron en la organización de la represión militar. En todo caso, hoy se puede decir que el gobierno desató la represión a través de la Operación Galeana37.
El mitin inició a las 17:3038. A las 18:10 terminaba de hablar David Vega, dirigente del CNH, cuando las tropas comenzaron a cercar la plaza (tres agrupamientos del Ejército se desplegaron hacia Tlatelolco, desde la Raza, Manuel González e Insurgentes, y la estación Buenavista; más de 10 mil soldados enmarcados en la Operación Galeana) e individuos con guantes blancos (pertenecientes al Batallón Olimpia, que tenía como misión detener a los líderes del CNH) rodeaban el edificio Chihuahua, también se encontraban apostados varios francotiradores en el edificio de Relaciones Exteriores, aledaño a la plaza de las Tres Culturas39. En el tercer piso del Chihuahua estaba instalada la tribuna desde donde los líderes se dirigían a los asistentes. A la misma hora se observaron algunas bengalas40, posiblemente lanzadas desde un helicóptero o desde un edificio41. Desde la tribuna se gritó: «¡no corran, compañeros, no corran, es una provocación!»42. A partir de ese momento comenzaron los disparos, que por más de dos horas serían casi ininterrumpidos, aunque aún después de medianoche continuaban oyéndose. En un primer momento, dispararon francotiradores del Estado Mayor Presidencial desde distintos edificios alrededor de la plaza (siete francotiradores en cada sitio). Pero como asegura Montemayor, los disparos no solo partieron de las azoteas, sino de departamentos (previamente tomados por el Estado Mayor Presidencial). Esta desorganización, en la que el Ejército que cercaba por tierra a los manifestantes en plaza desconocía las órdenes de francotiradores y cuerpos especiales (Batallón Olimpia), desató el caos. La consecuencia de esta agresión trajo un alto número de civiles heridos y muertos por bayonetas y no solo por proyectiles43.
En 1998, Sergio Aguayo localizó un documento en el que afirmaba sobre los participantes gubernamentales:
A las 22:00 de hoy intervinieron en la Ciudad Universitaria unidades del ejército al mando del general Crisóforo Mazón Pineda, comandante de la (Segunda) Brigada de Infantería. Participaron el XII Regimiento de Caballería Mecanizado, un batallón de fusileros paracaidistas, una compañía del Batallón Olimpia, dos compañías del XXVII Batallón de Infantería, dos compañías del II Batallón de Ingenieros de Combate y un Batallón de Guardias Presidenciales, con un total aproximado de 3000 (tres mil) hombres44.
El Batallón Olimpia habría sido una corporación militar irregular. El 2 de octubre este cuerpo especial estuvo bajo el mando del coronel Gutiérrez Gómez Tagle45. En 1969, el licenciado y coronel Manuel Urrutia Castro escribió el libro Trampa en Tlatelolco, aportando la visión del ejército mexicano respecto al movimiento estudiantil. Se trataba de un texto para consumo interno de las fuerzas armadas. En él señalaba que el Batallón Olimpia fue conformado por elementos del Batallón de Fusileros Paracaidistas, y que uno de sus principales objetivos fue el de salvaguardar el orden público durante la celebración de los Juegos Olímpicos. El libro estaba conformado por entrevistas. El general Crisóforo Mazón Pineda, cabeza del operativo del 2 de octubre, habría asegurado a Urrutia: «Sí, porque de ser el Ejército Mexicano un ejército de asesinos la masacre en Tlatelolco hubiera sido diabólica y no hubiese quedado un solo ser vivo para contarlo»46.
Los periódicos del 3 de octubre calculaban 10 mil participantes en el mitin47. Según los datos presentados por Aguayo, los militares representaron más del 30 % de los civiles; es decir, cerca de 1 militar por cada 3 asistentes al mitin. Una proporción exagerada si solo se pretendía responder a una posible agresión de los manifestantes y no de reprimir a la población.
Quizás por parecer lo más evidente, durante muchos años, la responsabilidad por lo ocurrido el 2 de octubre recaería en los militares. Sin embargo, con los años diversas investigaciones han ido aclarando el desconocimiento que existía por parte del Ejército sobre lo que realmente ocurría en Tlatelolco. Ellos respondieron al fuego lanzado por francotiradores del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos del edificio Chihuahua, y en las azoteas de edificios adyacentes, que tenían por misión herir o matar no solo a civiles, sino a militares48, para provocarlos y generar un fuego cruzado, en el que quedaron atrapados los asistentes al mitin. Con los años también se han ido conociendo diversos testimonios que muestran que los militares en muchas ocasiones se preocuparon por proteger a los estudiantes y distintos ciudadanos que se encontraban en la plaza de las Tres Culturas. En 2007, Humberto Mussachio recordaría:
[…] Lo que me sorprende es que los soldados, de quienes teníamos tan mala opinión, nos hayan ayudado a sobrevivir a los que salimos vivos de ahí: nos tiraron al suelo, nos protegieron, se tendieron junto con nosotros, entre nosotros, a ver quién disparaba, y a contestar el fuego, porque ni ellos lo sabían49.
También Guillermo Palacios mencionaría algo similar: