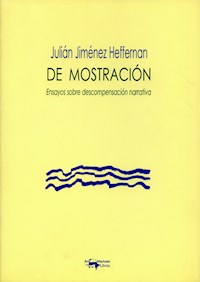
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La novela es inorgánica y, por ello, monstruosa. No es demostración, ni alegato, ni conclusión. Y sin embargo viene a saldar una cuenta pendiente, ya sea heredada o accidentalmente sobrevenida, por la que no es difícil predecir que nos seguiremos reconociendo en ella. Mediante una serie de lecturas atentas de autores de distintas tradiciones, este libro propone una visión del discurso narrativo donde los excesos y las descompensaciones son un aspecto esencial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
A. MACHADO LIBROS Literatura y Debate Crítico
www.machadolibros.com
De mostración
Ensayos sobre descompensación narrativa
JULIÁN JIMÉNEZ HEFFERNAN
DE MOSTRACIÓN
ENSAYOS SOBRE DESCOMPENSACIÓN NARRATIVA
Literatura y Debate Crítico - 33
Colección dirigida por Carlos Piera y Roberta Quance
© Julián Jiménez Heffernan, 2007 © De la presente edición:
MACHADO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN, S.L. C/ Labradores, 5.
Parque Empresarial Prado del Espino 28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]
ISBN: 978-84-9114-128-0
Índice
Prólogo
Campos de Londres. Tópica del monstruo de Defoe a Amis
El cuerpo exánime. Mecanismo y tecnología en H. G. Wells
La cuestión de la sintaxis. Hacia el expresionismo en Beckett
La pizarra de Nabokov. Latitudes cervantinas de lo posmoderno
Apología de Ermes Marana. Ensayo sobre la proliferación narrativa
Paul Auster. La obligación
Tierra: terror: error: tres crónicas de heroísmo errado
Prólogo
I
La novela no es necesaria. No lo es para la vida, pues la vida, para bien o para mal, ofrece mucho más. Tampoco para la muerte, pues se muere mejor en la tragedia. Con más heroísmo, contundencia, con más perpetuidad. Pese a no ser necesaria, la novela está: se muestra. La novela es pues una mostración (un mostrarse, un monstruo) que, en su misma irrelevancia o gratuidad, se presenta siempre como exceso. Pero cuidado: mostración no es revelación en el sentido heideggeriano. Como bien recuerda Rorty: «The world does not speak. Only we do» (1989: 6). La novela muestra una descompensación personal en la escritura. Un desequilibrio padecido por el autor, un desequilibrio, empero, de algo cuya identidad ignoramos. Por eso las novelas significan. Zeichen, recuerdan Heidegger y Derrida, es tanto mostrar como significar. Puede que todos tengamos algo de monstruo: «La main trace des signes, elle montre, probablement parce que l’homme est un monstre (Die Hand zeichnet, vermutlich weil der Mensch ein Zeichen ist)» (Derrida, 1987: 42). Pero es el novelista el monstruo, el mostrador por excelencia. La mostración narrativa difiere de otras exhibiciones literarias. Mientras la épica y la tragedia significan mostrando la balanza completa y equilibrada, como diciendo «¡justo!», «¡así es la justicia!», la novela señala exclusivamente al otro plato de la balanza, más alto por demasiado vacío o más bajo por demasiado lleno. La novela nos muestra, pues, un defecto o un exceso. Aunque lo más excesivo es el mero acto de mostrar, ya que nada concluye, nada resuelve, nada compensa. Descompensada por definición, la novela ofrece escasa recompensa.
La ventaja del héroe trágico es que al morir cierra la vida. No tiene, por ello, necesidad de contarla. Ni la tragedia ni la epopeya se dicen en primera persona. El héroe trágico sabe que otros narrarán su vida en su lugar. El que nunca cierra su vida es el sujeto burgués, caracterizable, en expresión de Ortega, «como el muñón de un héroe» (Meditaciones del Quijote, 136). Ninguna prueba heroica concede clausuras transitorias en su vida, ninguna épreuve trágica otorga contundencia o redondez a su final. La vida de este sujeto está descompensada. Acumula trofeos equívocos de torneos inciertos contra enemigos espectrales. Incapaz de remedar los destinos rotundos del héroe épico o trágico, el contrahéroe novelesco invierte su dignidad (su virtus, su valor) en un mercado inmaterial de valores volátiles (dinero, prestigio, felicidad social). Esta dedicación a lo volátil condiciona fuertemente la naturaleza deshilachada de sus incidencias, tocadas por el azar, lo inefectivo, lo roto. La inversión libidinal que hace en cada una de sus fantasmales épreuves no recibe gratificación o compensación proporcional. Todo queda irresuelto en un perspectivismo anómico, en pura bruma ajudicial. Nada se decide, se decreta o sentencia. Tras cada prueba ficticia el contrahéroe burgués comienza la vida de nuevo con un lastre acumulado de descompensaciones, fuentes de frustración y ansiedad. El contrahéroe no logra concluir sus torneos ni decapitar a sus enemigos, pero ve cosas, presencia sucesos, se confronta con realidades inquietantes. Sin embargo, nada de lo que experimenta obtiene la dignidad de una confrontación heroica. Todo queda en mero testimonio visual. El novelista, muñón de héroe, es meramente istor (testigo): «il porte dans son discours le témoignage de ce qu’il a vu» (Foucault, 2001: 1438). Un testimonio que, por demás, nadie, ningún tribunal, ningún juez, requerirá en juicio alguno. Le han hurtado peripecias medulares de la vida heroica: el torneo cuerpo a cuerpo, la resolución de un enigma, la muerte trágica. Pero le han hurtado asimismo la comparecencia en el tribunal de la vida, de su vida descompensada, plena en efecto de batallas inexistentes, aunque también de intensos testimonios. De ahí que este sujeto decida un buen día mostrarse, acumular sus testimonios y contar su vida. Y contar la vida es computarla: calcular el grado de clausura que lo tardío ejerce sobre lo temprano. El resultado, como recuerda Kafka, es siempre un descuadre: «Todo entra en el libro de cuentas, pero nunca se hace balance». El cuento de la vida queda descompensado: lo tardío juzga lo temprano y no resuelve culpabilidad ni inocencia. Así Rousseau en sus Confesiones. De ahí la propensión jurídica de toda novela, en especial tras el modernismo, cuando la escenografía judicial invade temática y discursivamente el relato, desde Der Prozess de Kafka hasta Sostiene Pereira: una testimonianza de Tabucchi, pasando por Justiz de Friedrich Dürrenmatt.
El Guzmán de Alfarache, quizá la primera novela moderna, nace, como su texto precursor, El Lazarillo de Tormes, de un impulso jurídico: corregir la murmuración. La novela es el testimonio personal de una vida que servirá para refutar sus versiones falaces, versiones que acostumbran a distorsionar, pues a sus autores «se le ofrece propósito para cuadrar su cuento» (127). Pero el Guzmán, maestro del Ressentiment, no aspira a cuadres estructurales. Aspira meramente a un balance en la economía libidinal del pecado-arrepentimiento-salvación, una economía todo menos austera, ajustada, proporcional. La novela Guzmán de Alfarache es por ello un majestuososo descuadre: una descompensación ejercida sobre una previa (e invisible) cuenta cuadrada. La intimidad léxica entre las cuentas y los cuentos, tan aprovechada por Cervantes en el Quijote1, es todo menos un accidente verbal. Esta institución económico-jurídico del relato determina, en cierto modo, la propensión amorfa (monstruosa) de toda narrativa, pues dicho desequilibrio formal, razón de que todo cuento sea siempre cuento imperfeto (Don Quijote, I, 27, 305), no es sino un reflejo de una descompensación legal (entre la falta y la culpa o castigo) o económica (entre el préstamo y la devolución de la deuda). Toda cuadre será, en horizonte narrativo, un mero espejismo. Como apunta Ashbery en su poema «Scheherezade» (Self-Portrait in a Convex Mirror, 1975), los culpables serán exonerados y los inocentes nunca suficientemente recompensados:
So in some way Although the arithmetic is incorrect The balance is restored because it Balances, knowing it prevails, And the man who made the same mistake twice is exonerated.
II
Un organismo descompensado es un cuerpo enfermo, abandonado por su espíritu, abdicado de su élan. Un cuerpo sin espíritu es un monstruo. Toda profunda descompensación corporal sugiere, en nuestro inconsciente, una tara espiritual o una estricta defección anímica. La novela es por definición un cuerpo descompensado: un monstruo. Así lo ha decretado la rapsódica tratadística del genero narrativo desde sus inciertos inicios en el siglo XVIII. Los principios vertebradores de la épica y la tragedia, las almas de esos cuerpos textuales, están ausentes en la novela. De ahí su inmensa libertad formal (magmatismo, parataxis, digresión, episodicidad, metatextualidad) una libertad que tiene en sí misma algo de monstruoso. Quizá convenga de una vez por todas eliminar la ocasionalidad de este atributo (la novela es a veces monstruosa) para así acotar un axioma esencial: la novela es monstruosa. Curiosamente la novela menos monstruosa es la novela de fantasma (el relato gótico). La razón es simple: se trata de una narración que ha logrado expulsar limpiamente a su espectro y conjurarlo como centro temático. La novela psicológica (desde Wilhelm Meister hasta Madame Bovary o la reciente Shroud, de John Banville) es una novela de fantasma en la que el espectro no acaba de despegar: su terca persistencia en los cuerpos provoca desajustes insoportables, somatizando aún más el relato. Existe, asimismo, la novela de monstruo: Tristram Shandy, Moby Dick, Tiempo de silencio o Gravity’s Rainbow son algunos ejemplos clásicos. En ellos el despiece corporal es un efecto buscado. Fruto de la descompensación, estas muestra no persiguen equilibrio alguno. Paradójicamente, son los textos que mayor verosimilitud psicológica transmiten. Del despiece brota, sorprendentemente, un yo proteiforme e irónico. Como indica Cuesta Abad, haciendo uso del verbo presentar, que podríamos fácilmente sustituir por mostrar: «Más aún: la forma de presentación [mostración] de la novela es aquella en la que el sujeto que enuncia es ni-uno-ni-otro. Por tanto, la novela presenta [muestra] la idea de una subjetividad (un tema, una thesis, una existencia hipotética) “fuera-de-sí”, hors-du-sujet». En otras palabras: la novela es un cuerpo que se sale literalmente de alma, un monstruo (subjetividad) que se sale de fantasma.
Con independencia de sus precursores, la tragedia y la épica, los espacios concomitantes con el narrativo son el dialéctico (demostrativo, epidíctico) y el judicial (persuasivo, forense). La novela espejea en dos instancias discursivas pertenencientes a ambos: el ejemplo y el testimonio. Pese a esta asimilación analógica, que bien pudiera ser genética o poligenética, la insumisión de la novela a ambos espacios reside en su exceso. Para el dialéctico, la novela es un ejemplo dilatado. Para el judicial, la novela es un testimonio desbordado. Dilatación y desbordamiento como formas de descompensación. El ejemplo o caso se dice asimismo muestra. El testimonio, fruto de la enquête, se muestra empero como prueba (épreuve de force) verbal (Foucault, 2001). Ahora bien, mientras la dialéctica demuestra y lo forense sentencia, la novela sólo muestra. En ámbito narrativo no hay instancia verbal superior (una norma, un axioma, una ley, una sentencia) que pueda envolver, cerrar la mostración novelesca. La novela se limita a presentar su cuerpo verbal descompensado. En ámbito filosófico, ningún axioma o demostración exigía esta mostración (caso, muestra, ejemplo). En ámbito judicial, ningún juicio solicitaba esta mostración (testimonio). Es más, de haberse solicitado en este segundo ámbito, para obtener crédito debería de haberse acompañado de pruebas adicionales. Pruebas no verbales: no ya cuentos sino objetos. Pero es peculiar de la novela ser un testimonio incontrastable: como en el verso de Celan, nadie puede testificar por ese testigo narrativo. El novelista es único testigo. Sólo él ha visto. Su prueba, lo que autoriza cautelarmente su testificación, es el testimonio mismo que aduce. Una vez emitido se constituye en evidencia, instituye realidad. Cuando el monstruo se muestra ya es tarde, ya está ahí. Desde entonces en adelante, hay que contar con él. Ésa es la sensación de captura que proporciona toda buena novela: infundir en el lector una sensación de necesidad retrospectiva. El lector queda milagrosamente persuadido de que esa cuenta mal hecha era en el fondo necesaria, quizás porque refleja los descuadres emotivos y éticos que arrastra todo lector. La novela es un consuelo. Un monstruo que acompaña nuestra cojera y alivia el dolor de nuestra desproporción. Esa es, en definitiva, la única recompensa a nuestro alcance.
III
La novela nada demuestra: la novela muestra. La novela nada piensa: la novela des-com-piensa. La noción de descompensación procede, en el fondo, de la llamada filosofía de la sospecha. En Zur Genealogie der Moral, Nietzsche no sólo denunciaba la desproporción brutal entre culpa y afrenta, entre castigo y falta, sobre la que se fundaba la moral enferma de Occidente, sino que señalaba a los cimientos jurídicos de esta trama ética: «la relación contractual entre acreedor y deudor». Una relación, a juicio del alemán, articulada en una extraña forma de compensación (Ausgleich):
Machen wir uns die Logik dieser ganzen Ausgleichsform klar: sie ist fremdartig genug. Die Äquivalenz ist damit gegeben, dass an Stelle eines gegen den Schaden direkt aufkommenden Vorteils (also an Stelle eines Ausgleichs in Geld, Land, Besitz irgendwelcher Art) dem Gläubiger eine Art Wohlgefühl als Rückzahlung und Ausgleich zugestanden wird – das Wohlgefühl, seine Macht an ainem Machtlosen unbedenklich auslassen zu dürfen, die Wollust «de faire le mal pour le plaisir de le faire»...2
Mi sensación es que toda narración es una restitución (Rückzahlung) o compensación (Ausgleich), una descarga de poder (Macht auslassen) que el escritor ejecuta sobre el blanco (de su página, de su mente) y que satisface, quizá, en un plano psicológico, pero nunca en el plano computacional o aritmético, el plano de todo formalismo estético. El problema del narrador es que carece de un poder vivificante: «la capacidad de olvido» (der Vergesslichkeit). Su debilidad es la conciencia retrospectiva que busca siempre saldar las deudas del pasado, contarlas, computarlas, para reembolsarlas (rückzahlen) a un acreedor invisible. Ressentiment es sentimiento repetido y alterado, eso que Wordsworth llamaba «emotion recollected in tranquility», pero emoción sometida a una profunda transferencia perturbadora. La definición que Freud da de neurosis recupera la idea de descompensación moral, económica, apuntada por Nietzsche:
Las neurosis de transferencia nacen a consecuencia de la negativa del yo a acoger una poderosa tendencia instintiva dominante en el ello y procurar su descarga motora, o a dar por bueno el objeto hacia el cual aparece orientada tal tendencia. El yo se defiende entonces de la misma por medio del mecanismo de la represión; pero lo reprimido se rebela contra este destino y se procura, por caminos sobre los cuales no ejerce el yo poder alguno, una satisfacción sustitutiva –el síntoma–, que se impone al yo como una transacción; el yo encuentra alterada y amenazada su unidad por tal intrusión y continúa luchando contra el síntoma, como antes contra la tendencia instintiva reprimida... (146).
Lejos de descargar directamente los poderes instintivos, lo que favorecería una economía libidinal proporcionada y unas cuentas saneadas, el ello se ve forzado a modificar lo reprimido en una transferencia catastrófica, discontinua, desproporcionada, abocándose –por ello– a un cuento imperfeto (Don Quijote I, 27, 305). Nace el síntoma como satisfacción sustitutiva, eso que Nietzsche llamaba Wohlgefühl, en esta transacción descompensada. Descompensada es la respuesta sintomática, descuadrado queda un yo (alterado, amenazado) cuyo equilibrio (cuya cuenta) siempre es frágil. Huelga recordar que la noción de transacción descompensada es la base de la teoría económica de Marx, una teoría que recibe una suerte de equívoca confirmación en los escritos del último Derrida, obsesionado con la imposibilidad de la economía y/o justicia retributiva. El don puro es imposible, asegura Derrida, lo que nos devuelve a un escenario de transferencias descompensadas. Según el filósofo francés, «pour qu’il y ait évènement (nous ne disons pas acte) de don, il faut que quelque chose arrive, en un instant, un instant qui sans doute n’appartient pas à l’économie du temps» (Donner le temps, 30). El don se presenta, pues, como la condición del olvido: «la condition de l’oubli». Pero es precisamente el olvido, la capacidad de olvido (Vergesslichkeit), lo que el sujeto burgués occidental no ha logrado, según Nietzsche, atesorar. Lejos de ser una vis inertiae, dicha capacidad es descrita como una facultad de inhibición activa y positiva. Sin dicha capacidad, recuerda Nietzsche, no son posibles ni la felicidad ni el orgullo ni la esperanza ni el presente: keine Gegenwart. No es posible, en definitiva, el instante como acontecimiento irrepetible, como vivencia singular, preciosa. Nominación, lenguaje y pensamiento, lo que Nietzsche llama conciencia (Gewissen), existen como testimonio (excesivo, descompensado, tumoral) de la ausencia de este presente vivido y huido, de ese don olvidado:
Il n’y a peut-être de nomination, de langage, de pensée, de désir ou d’intention que là où il y a ce mouvement pour penser encore, désirer, nommer ce qui ne se donne pas à connaître, ni à expérimenter ni à vivre – au sens où la présence, l’existence, la détermination règlent l’économie du savoir, de l’expérience et du vivre. En ce sens, on ne peut penser, désirer et dire que l’impossible, à la mesure sans mesure de l’impossible (45).
Pues bien, una cierta mixtura de deseo, pensamiento y dicción constituye la narrativa. Toda novela emerge, así, como testimonio de una imposibilidad: la incapacidad de narrar el instante crucial (L’instant de ma mort, Blanchot), el momento decisivo (Azúa), el movimiento inverso (Ferlosio). Lo que la novela muestra, entonces, es un exceso de memoria transferida, un desplazamiento descompensado de intensidad (psíquica, libidinal, moral), una sobreabundancia de conciencia, un remanso innecesario de sintaxis, dilación, lenguaje. No es posible dar el instante. Sólo es posible dar el tiempo: como mise en intrigue (Ricoeur) o tejido figural (De Man), ámbito de dilación hifológica animado tan sólo por eso que Nietzsche llamaba la seducción del lenguaje (der Verführung der Sprache), «y por los errores radicales de la razón en él petrificados» («und der in ihr versteinerten Grundirrtümer der Vernunft», Zur Genealogie der Moral, 35). El tiempo cosechado en la novela es siempre temporalidad del error. El novelista va a la busca del tiempo perdido y viene, sin que nadie se lo pida, a su donación, entregándonos un tiempo más perdido aún, más ido, más errado. Posiblemente porque busque algo a cambio. Quien da (un cuento, una historia, un coágulo de su memoria) obtiene siempre algo. La suciedad de esta transacción es doble: sucia (interesada) porque aspira, consciente o inconscientemente, a recompensa, sucia (injusta) porque la recompensa no compensa. Una novela es la descarga de poder que muestra la descompensación retributiva de quién erró sus cuentas y no cuadró su cuento. El que da una novela ha perdido algo (olvido, vergüenza, tierras, honor, propiedades, casas). Así el hidalgo cervantino, así los personajes de Jane Austen, así la bohemia soñadora de Flaubert. Y nada de lo que recibe a cambio le compensa. Los protagonistas de Howard’s End recibirán a cambio pisos. Perderán tierra, jardín, caserón rural, casa urbana y recibirán a cambio apartamentos (flats), parcelas de aire colgadas sobre la fantasmal ciudad de Londres. Los personajes berlinenes de Nabokov no aceptaron nunca esa imperfecta transacción. Los personajes de Beckett se arrastran por la tierra, como expresando una nostalgia enferma por tanto mundo perdido. Los de Wells buscan en cambio liberarse aún más: perder voluntariamente la tierra.
La condición monstruosa de toda novela ha sido sistemáticamente negada por la crítica bienpensante. De un lado los equilibristas del espíritu (idealistas, expresionistas, almas pías) y de otro los racionalistas de la forma (positivistas, formalistas, estructuralistas): el caso es que difícilmente se atiende a la naturaleza informe de las narraciones, a su condición de mostración descompensada. Unos buscan la compensación moral y emocional de la peripecia humana descrita en las novelas, sin darse cuenta de que los modelos de perfección que inconscientemente esgrimen esbozan parabolas vitales (yerro-penitenciaredención, miseria-ascensión-fracaso, ignorancia-conocimiento-escepticismo) siempre convencionales, trazadas a costa de una energía vital violentamente anómica, rizomaica, plural. Una energía que toda novela que se precie libera en ámbitos desencauzados. Otros buscan la compensación en la arquitectura formal de los relatos, imponiendo criterios de conveniencia estructural profundamente hostiles a la naturaleza anómala, amorfa y pulsional de tanta buena narrativa. La inoculación de forma (alma, idea, unidad) sobre el cuerpo teratológico de la novela es el gesto matricial de la profunda tergiversación hermenéutica a la que sigue estando sometida la narrativa. Un episodio reciente de esta nefasta hermenéutica in progress es la novela de John Banville titulada Shroud (2002), en la que comete la insólita imprudencia de concederle un alma (flujo de conciencia, voz, escrúpulo moral) a Paul de Man. Este señor debería saber que una pantera no piensa igual que un monaguillo3. Los que tengan alma de monaguillo deberían de evitar el trato con las panteras, con los monstruos, con la gran novela.
Los ensayos que siguen abordan el asunto del monstruo narrativo desde perspectivas diversas. En el primero, «Campos de Londres: Tópica del monstruo de Defoe a Amis» se explora la tematización misma de lo monstruoso en el tejido narrativo. Las novelas estudiadas cubren un amplio espectro temporal, desde el siglo diecisiete hasta el presente, pero todas se muestran como testimonios visuales del monstruo urbano londinense. Con esta compulsión notarial (su deriva en reportaje cittadino) lo narrativo designa su propia monstruosidad constitutiva. Desde los diarios de Pepys o A Journal of the Plague Year de Defoe, hasta The Secret Agent de Conrad o London Fields de Martin Amis, Londres, monstruo urbano, se perpetúa como transferencia simbólica de otros cuerpos desajustados. En el segundo ensayo, «El cuerpo exánime. Mecanismo y tecnología en H. G.Wells», se explora el efecto que una comprensión reprimida del lenguaje como entidad mecánica ejerce sobre el plano temático de los relatos, plagados de monstruos y de máquinas. En el tercer ensayo, «Sintaxis del agotamiento: hacia el expresionismo en Beckett», la descompensación toma la forma de una sintaxis exasperada. La motricidad, compulsiva o paralizada, de los monstruos humanos de Beckett, es un equivalente, en el plano de la peripecia, de la exánime propulsión sintáctica de su prosa. En «La pizarra de Nabokov. Latitudes cervantinas de lo posmoderno», la descompensación no sólo emerge como rasgo genérico (la novela posmoderna, irónica, plegada sobre sí, digresiva, fragmentada), sino que se radica en la motivación ideológica de las prosas de Nabokov, sujeto heroico (aristocrático) desposeído de su feudo (Rusia) y condenado a una existencia banal en un mundo secularizado. La equívoca fascinación de Nabokov por Don Quijote es todo un documento de consuelo. En el cuarto capítulo, «Apología de Ermes Marana: Ensayo sobre la proliferación narrativa», el motivo estudiado es la hipóstasis o tumoración del relato, en este caso Se una notte d’inverno un viaggiatore, su proliferación mecanizada como monstruo y muestra de la muerte necesaria del autor. Toda la fantasmagoría sobre la clandestinidad de las copias y la falsificación oculta en el fondo una ansiedad con la naturaleza de un cuerpo que, sin fantasma, se descompensa en materia informe. Se propone asimismo una analogía con El Lazarillo de Tormes, narración amorfa y episódica, cuerpo que ignora su fantasma, y nunca relato providencial o historia ordenada como quiere la crítica literaria tradicional. En «Paul Auster: la obligación» se estudia un caso paradigmático de descompensación cuasi-edípica: el fallecimiento del padre y el sentimiento de culpa consiguiente como motores de la mostración testimonial. Cuando brota el cómputo (el cuento) es ya demasiado tarde. Por lo demás, como decía Kafka en su Carta al Padre, «nunca se hace balance». El ensayo final «Tierra: terror: error: tres crónicas de heroísmo errado» ofrece una lectura de tres novelas, de Azúa, Pombo y González Sainz respectivamente, en las que la vida se muestra como trayectoria colapsada por un momento decisivo que arroja a la monstruosidad del terrorismo y descompensa irremisiblemente la existencia. Las novelas equivalen a declaraciones exculpatorias en un juicio invisible.
La mayor parte de estos ensayos fueron originalmente publicados en revistas: Sileno, La alegría de los naufragios, Studi ispanici o Quimera. El ensayo sobre Nabokov es un capítulo de un libro colectivo, Cervantes y el ámbito anglosajón (Sial, Madrid, 2005) editado por Diego Martínez Torrón y Bernd Dietz. El ensayo sobre H. G.Wells es una conferencia impartida en un curso de verano de la UNED en Ávila en julio del 2005. Todos estos textos responden a invitaciones de personas con las que estoy en deuda: Juan Barja, Loreto Busquets, Ramón del Castillo, José Manuel Cuesta Abad, Bernd Dietz, Félix Duque, Luigi Giuliani, Amalia Iglesias, Diego Martínez Torrón y Cesar Antonio Molina. Gracias a David Cruz y Paula Martín por tantas horas de discusión productiva. Y a Carlos Piera, claro, por su confianza.
Referencias bibliográficas
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, Edición de J. M. Micó, Cátedra, Madrid,1997.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edición de F. Rico, Crítica, Barcelona, 1998.
José Manuel Cuesta Abad, «Sobre la filosofía de la novela», en Largo mundo aluminado. Estudos em homenagem a Vítor Aguiar e Silva, vol. II, Universidade do Minho, Braga, 2004.
Jacques Derrida, «La main de Heidegger» (1985), en Psyché. Inventions de l’autre II,Galilée, París, 1987-2003.
Jacques Derrida, Donner le temps. I. La fausse monnaie, Galilée, París, 1991.
Sigmund Freud, «Neurosis y psicosis» (1924), en El yo y el ello y otros escritos de metapsicología, traducido de Ramón Rey y Luis López-Ballesteros, Alianza, Madrid, 1983, pp. 145-149.
Michel Foucault, La vérité et les formes juridiques (1973), en Dits et écrits I, 1954-1975, Gallimard, París, 2001.
Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Goldmann Verlag, Berlin, 1992; La genealogía de la moral, traducción de Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1983.
José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote (1914), Edición de Julián Marías, Cátedra, Madrid, 1995.
Carlos Piera, «El desarrollo de la crítica literaria: la resistencia a la teoría», en Valeriano Bozal (ed.). La referencia está en la página 18.
Richard Rorty, «The Contingency of Language», en Contingency, irony, and solidarity,Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
NOTAS
1 «Poco tengo yo que ver con eso –respondió el ventero–. Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda» (I, 17, 183); «Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me ha tomado un desmayo de estómago...» (II, 3, 655).
2 La traducción de Andrés Sánchez Pascual es: «Aclarémonos la lógica de toda esta forma de compensación: es bastante extraña. La equivalencia viene dada por el hecho de que, en lugar de una ventaja directamente equilibrada con el perjuicio (es decir, en lugar de una compensación en dinero, tierra, posesiones de alguna especie), al acreedor se le concede, como restitución y compensación, una especie de sentimiento de bienestar, el sentimiento de bienestar del hombre a quien es lícito descargar su poder, sin ningún escrúpulo, sobre un impotente, la voluptuosidad de faire le mal pour le plaisir de le faire...».
3 Resultan hilarantes los pasajes en los que Banville simula los presumibles razonamientos mentales de De Man, perlas como «There exists neither “spirit”, nor reason, nor thinking, nor consciousness, nor soul, nor will, nor truth: all are fictions» (6); «All my life I have lied. I lied to escape, I lied to be loved, I lied for the placement of power; I lied to lie. It was a way of living; lies are life’s almost-anagram» (12), «I return to the awful possibility that the mind might survive the body’s death» (24); «What self? What sticky imago did I imagine was within me, do I imagine is within me, even still, aching to burst forth...?» (41); «History is a hotchpotch of anecdotes, neither true nor false, and what does it matter where it is supposed to have taken place?» (49). Convertir esta tópica materia dialéctica, obtenida de burdos manuales académicos (The pocket Nietzsche, Deconstrucción for children, y cosas así), en la sustancia misma de la conciencia demaniana resulta de una torpeza conmovedora. ¡Es como poner a pensar a Kafka con el lenguaje de Paulo Coelho! Banville pretende darle un sentido a la vida y obras de De Man del que inercialmente carece. Pretende compensar, «to put right» su vida, recompensar su pasado, «huge and unavoidable mistake» (64), con una némesis tardía de la que De Man se libró en vida. Los que siguen hoy empeñados en vengarse (con el silencio, con la injuria) son personas que, en el fondo, carecen de agallas para mirar al (su) monstruo cara a cara. Como recuerda ponderadamente Carlos Piera: «si algo está claro en la obra de Paul de Man posterior a la guerra es su incompatibilidad con el fascismo, cosa que no tiene por qué sorprender, en quien examina hondamente sus propias tentaciones». [«El desarrollo de la crítica literaria», en Valeriano Bozal (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, vol. II, Visor, Madrid, 1999, pp. 394-404; en particular, p. 403 (la curvisa es mía).]
Campos de Londres. Tópica del monstruo de Defoe a Amis
Es innecesario agregar que, a causa del extraordinario polimorfismo físico y moral de nuestras heroínas, debido a su prodigiosa facilidad de adaptación a los medios habituales, puede fundarse una ciudad de otras muchas maneras.
Mauricio Maeterlinck
La vida de las hormigas
El alma de la ciudad quedará vivificada por la claridad del plan.
Le Corbusier
Principios de urbanismo
1. La singularidad desnuda
La ciudad es también el campo. Sus campos. Los campos de Londres son el barro de sus calles, sus afueras devoradas y sus parques, diminutos o enormes, pequeñas cuadrículas de deseo vegetal que importunan la geometría obstinada de las calles. Martin Amis habla de «la súbita escatología de las calles» londinenses, en un sintagma que concita todo el pathos inorgánico de esta ciudad monstruosa: Defoe, Blake, Stevenson, James, Woolf. Y en dichas calles sitúa la acción de London Fields (1989) que también es un parque, al norte de esta ciudad que es no-ciudad. Hacia ese parque queda magnetizada la trama:
I must go back to London Fields – but of course I’ll never do it now. So far away. The time, the time, it never was the time. It is a far, far... If I shut my eyes I can see the innocuous sky, afloat above the park of milky green. The traintrack, the slope, the trees, the stream: I played there with my brother as a child. So long ago.
The people in here, they’re like London, they’re like the streets of London, a long way from any shape I’ve tried to equip them with, strictly non-symmetrical, exactly lopsided – far from many things, and far from art1.
Así se expresa al final, cuando la esperanza de alcanzar una verdad, de hollar la superficie, de transitar el hilo correcto, es ya nula. La novela entera, London Fields, ha sido precisamente el intento –también torcido y asimétrico– de revelar dicha trama-verdad-hilo, de rescatar una comunidad en la escombrera suburbial de Londres. Una comunidad que garantize la exposición al afuera de algunas singularidades2. El narrador de la novela, también novelista, comprende que debe esquivar los remansos inurbanos, sintonizar en campos de comunicación humana, si pretende alcanzar dicha verdad: «But this is London; and there are no fields. Only fields of operation and observation, only fields of electromagnetic attraction and repulsion, only fields of hatred and coercion» (134). El sondeo escrupuloso de estos campos no le permite esquivar la soledad innegociable de los sujetos, su solipsismo seco, el estigma de la singularidad. El personaje central, Nicola Six, incapaz de cruzar el horizonte de los sucesos (significativos), sólo le proporciona una gema de palpitante y alienada introversión:
Or look at it the other way. Nicola Six, considerably inconvenienced, is up there in her flying saucer, approaching the event horizon. She hasn’t crossed it yet. But it’s awfully close. She would need all her reverse thrust, every ounce, to throw her clear...
No, it doesn’t work out. It doesn’t work out because she’s already there on the other side. All her life she’s lived on the other side of the event horizon, treading gravity in slowing time. She’s it. She’s the naked singularity. She’s beyond the black hole (76).
The naked singularity: eso es Nicola. Eso es toda persona: «People? People are chaotic quiddities living in one cave each» (London Fields, 240). Su lugar: la no-ciudad. Y de todas las no-ciudades, la primera moderna, la más persistente, la más arcaica: Londres. O sea: London. Esto es: Babilondon. Quiero decir: London Fields.
2. Tres metáforas del hombre
Tres son las metáforas del hombre: el Hombre, el lenguaje, la ciudad. Todos los discursos del humanismo occidental se nutren de las plural deriva cognoscitiva que proporciona estas tres metáforas. La primera metáfora del hombre es el Hombre: ese producto cultural, más o menos reciente, que se define como mezcla de alma y cuerpo. Su más acabada plasmación figural la proporciona la cultura renacentista. La segunda metáfora del hombre es el lenguaje, en el sentido amplio de logos: palabra, sentido, enunciado, fábula. El hombre es animal verbal y fabulador: genera cadenas de lenguaje con sentido aparente, orden y cierre. La tercera metáfora del hombre es la ciudad, disposición fáctica de construcciones a la que literalmente nacemos. El hombre nace bajo techo y el conjunto de techos define su ser social. No hay otras metáforas exclusivas del hombre. Otro tropo productor de humanidad es sin duda la metáfora del día-año. Nos definimos de acuerdo con ese doble ciclo cosmológico. Pero esto lo compartimos con las plantas y los animales.
Las tres metáforas del hombre comparten, por lo demás, una singular propensión dialéctica, un régimen de oscilaciones cuyos límites trazan la cartografía misma de lo humano. La compacidad del hombre –su sometimiento a definición– brota de un principio de equilibrio constantemente desafiado en los extremos del vaivén. En la primera metáfora del hombre (el Hombre) dicho principio regula la proporcionalidad entre alma y cuerpo. Desde el renacimiento no se ha hecho otra cosa que amenazar el presunto equilibrio del compuesto: más cognición que extensión (Descartes), más cuerpo que alma (Spinoza). Radicalización simétrica que ha conducido a sabrosas inflexiones modernas, desde el irracionalismo somático (Schopenhauer, Nietzsche, Freud) hasta esa hipóstasis racionalista que todavía colea en Chomsky y los cognitivismos hodiernos. En la segunda metáfora (el lenguaje), la balanza busca siempre nivelar las cantidades de intención y de escritura. De intención como vis comunicativa o sentido noemático. De escritura o derrelicción: masa residual, resistencial, de palabras y tropos. En la tercera metáfora (la ciudad), el equilibrio debe establecerse entre un enfático orden intramuros, prescrito por el gobierno, y la tendencia de acumulación magmática extramuros, ávida de descentralización. Esta triple dialéctica pudiera ser la misma. Quizás porque hallamos, también aquí, ejecutado un traslado metafórico. Pero cuál es la dialéctica, me pregunto, literal, originaria. Es sabido que diversas figuraciones culturales del hombre han acudido a la metáfora de la ciudad. El Hombre como zoon politikon, cuando la ciudad es polis. El Hombre como ciudad en la que la ratio oficia de Rathaus, las vías arteriales de vías urbanas, los brazos de brazo armado... No es un azar, por otra parte, que el vivere civile, principio de cohesión comunitaria, rubrique la designación más intransferible de lo humano en el seno de un republicanismo central para Occidente. Adjetivos como villano, civil, urbane, burgués, son inequívocas señas de una identidad humana, oscilante sin duda, pero siempre adherida a la ciudad. De vuelta, la ciudad recibe semas de lo humano: los parques como pulmones, la universidad como alma. Frase y ciudad también se retrodefinen: Saussure hablaba del esprit de clocher (espíritu de campanario) de las lenguas, Wittgenstein hablaba del lenguaje como ciudad3, urbanistas y políticos le exigen sentido a la ciudad, la sintaxis propicia una transitividad que en la ciudad es tránsito, tráfico: «Traffic is a contest of human desire, a waiting game of human desire. You want to go there. I want to go here. And, just recently, something has gone wrong with traffic. Something has gone wrong with human desire» (London Fields, 326). Y, por último, las relaciones entre lenguaje y Hombre son íntimas, incluso en planos aparentemente metafóricos: la persona es máscara donde la voz percute, se amplifica, resuena, persuena. El niño es infante, persona que no habla. Hay personas que son legibles como libros abiertos. Otras personas tienen voz propia o son personas de palabra. Las frases, por su parte, requieren de ánima o animación para contener sentido. Así, el hombre se significa metafóricamente como el reverso de un anverso que parece preexistirnos. Lo dijo claro Paul de Man: el Hombre (¿y el hombre?) puede ser la llave que hemos inventado para justificar la pre-existencia de un cerrojo (fantasmal) que llamamos lenguaje4.
Olvidemos por un momento al hombre, realidad ignota. Preguntémonos cuál de las otras metáforas constituye el lecho originario que permite, no sólo la designación y cognición del hombre, sino la constitución y vigencia de las otras dos. No podemos responder, pero se impone un descarte. El Hombre, como metáfora cultural, está poderosamente contaminado, condicionado, determinado, por las otras dos, muy posiblemente fundacionales: lenguaje y ciudad. El hombre es animal verbal (locuaz, lógico) y urbano (político, burgués). Es obvio que estas dos metáforas comparten una condición innegociable: su condición de realidades fácticas que pre-existen al hombre. El hombre nace a ellas y se define en ellas: se mira en ese espejo. Así, también el Hombre debe obtener las cuotas de su equilibrio (alma-cuerpo) de componentes extraídos de estas dos realidades, operativamente tornadas en metáforas. Que el alma no es sino el espejismo de interioridad que nace en la voz parece irrebatible (Zumthor, Derrida). También lo es que el cuerpo, casa del alma, dicta su ruina somática con arreglo a demoliciones arquitectónicas. Parece claro: alma y cuerpo son ya transferencias figurativas cuyo origen está en el lenguaje y la ciudad. Ahora bien, la alianza figurativa que alcanzan (el Hombre) es tan poderosa, tan aparentemente ajustada a un original perdido (el hombre), que refluye en ambas, lenguaje y ciudad, con extraordinario potencial explicativo. Este reflujo tropológico es tanto más efectivo cuanto más amenazado está el equilibrio del Hombre. Los dos extremos posibles de desequilibrio son un alma sin cuerpo y un cuerpo sin alma. Y en ambos extremos se obtiene una figura:
Un alma sin cuerpo es un fantasma.
Un cuerpo sin alma es un monstruo.
Así, la comprensión del lenguaje y de la ciudad se verá facilitada por el recurso a estas figuras. El lenguaje más puro, más efectivo y cerrado, es ya incidencia pragmática: frase fantasmática, aquella que ha renunciado a su corporalidad. La frase como tamaño vocal del alma, volumen de alma. En ella refulge el sentido entero. Esa frase es la orden, la promesa, la declaración, el nombramiento. No es accidental que la creación cultural del Hombre se ampare en alguno de estos espectros vocales: hágase..., te prometo..., te quiero..., te llamarás... Otra frase fantasmática, productiva para el hombre y productora de Hombre, ha sido, en la cultura occidental, el soneto. En purismo animista, la frase era el endecasílabo (el iambic pentamenter) y el soneto el volumen exacto del alma. También quizás la fabula pudiera operar, en una escala superior, como destilación anímica. En cualquiera de estos casos (orden, promesa, declaración, nombramiento, soneto, fábula) el fantasma se impone gracias ya a una animación ya a una descorporalización: «When I let her in the morning around six-thirty she looked so transparently ruined and beat – and so transparent: ghostly, ghosted, as if the deed were already done and she had joined me on the other side» (London Fields, 435). La existencia de la frase fantasmática pura pasaba necesariamente por la animación frasal de todo el cuerpo del lenguaje. Pero ese cuerpo era, como vimos antes, residuo y derrelicto. Si debemos algo a Nietzsche y Derrida no es sino la fascinación por la escritura como escenario corporal de resistencia al fantasma. Si el lenguaje (cantera en la que se excava toda frase) carece de animación interna, si carece de organización, si la intención del hablante se ve menoscabada por el cuerpo arruinado de la escritura, entonces habremos de colegir que la frase carece de alma, que el lenguaje es inespectral. De ser así, estaríamos hablando del lenguaje como cuerpo exclusivo y monstruo: facticidad amorfa, descentrada, sedimentaria, errática cuya motricidad procede de un misterioso automatismo inmanente. La desconstrucción nos recuerda, pues, que la frase fantasmática no se da nunca. Nietzsche no andaba errado al suponer que el lenguaje, lejos de acoger un alma central o una pluralidad de ánimas estratégicas, estaba trabajado por un motricidad inorgánica y aberrante. El caso de la ciudad es casi idéntico. La ciudad fantasmática suele ser la urbe de la utopía: orgánica, reglamentada, centrada. La ciudad monstruo se expande magmáticamente en arrabal, se descentra, se desregula, se desangra. La ciudad fantasma pura no es meramente la urbe utópica, circular, centrada, cerrada. Se exige una desomatización mayor: la ciudad fantasma pura es la casa aislada, locus a medida del alma, o quizás el cuarto secreto (secret room) del que hablaba De Man, guarida-cerrojo en el que se cuece el alma pura: frente a ella (a su derredor) el ámbito exánime de la ciudad se irradia en calles reiteradas, se propaga en el sintagma amenazante de otras casas.
El cuerpo necesita del alma, el lenguaje de la frase, la ciudad de la casa. Sin ese apoyo, estas tres realidades regresan inexorablemente a su monstruo originario. El cuerpo humano, el lenguaje y la ciudad son tres entidades potencialmente monstruosas que la cultura occidental, lejos de comprender, ha tratado de domesticar en una disciplinada inoculación de alma. Del cuerpo se elegían trazos de transparencia anímica: la mirada o la cara como espejo del alma. Pero: ¿qué hacer con el resto? Desde Spinoza, ese resto corporal ha ido ganando territorio, obteniendo una autonomía letal para los intereses del humanismo. Darwin y toda la filosofía irracionalista de la vida de finales del XIX no hicieron sino demostrar que la lógica del cuerpo se jugaba en un lugar inhóspito, ajeno al racionalismo disyuntivo cartesiano y al del hilemorfismo metafísico. El cuerpo posmoderno –transgénico, transexuado, transplantado– ha demostrado la independencia definitiva de una materia finita, reciclable y obstinada en su (sili)conatus essendi. También, insisto, la frase premoderna pugnaba siempre por espectralizar aún más su corporalidad anímica (geistige Leiblichkeit). Por su parte, la casa pugna por espectralizarse en un aislamiento de su entorno urbano. La casa encantada siempre repele su urbe: posee ancho jardín, está en las afueras o directamente en el bosque, la llanura. Por el contrario, la ciudad desanimada es el monstruo originario. En esta doble tensión, tensión hacia el fantasma y tensión hacia el monstruo, se la juegan el hombre y su fragil humanismo. Reconciliar al humanismo con su monstruo es la tarea: al Hombre con el hombre, y al hombre con su cuerpo, con su lenguaje, con su ciudad. Reconciliar al hombre con su planta, en términos de Nietzsche, y abandonar de una vez por todas al espectro y sus nostalgias. Aceptar que el cuerpo nos crece, muta, se transforma. Que el lenguaje, finitud y enajenación absoluta, se nos ha marchado del todo. Que la ciudad rebosa en ámbitos liminales, magmatismo y topologías inhóspitas. Que no somos sino singularidades finitas rebosante de cuerpo que habitamos suburbios inorgánicos. ¿Quién quiso otra cosa? El Hombre, el humanista: Protect me from what I want. Protégeme de mi cuerpo, de sus pulsiones ajenas, de sus goces excéntricos, prótegeme de la dispersión, del robo de las voces adventicias, protégeme de las afueras, los extrarradios, sácame de las calles anónimas. Sálvame de las calles ilegibles:
There was a time when I thought I could read the streets of London. I thought I could peer into the ramps and passages, into the smoky dispositions, and make some sense of things. But now I don’t think I can. Either I’m losing it, or the streets are getting harder to read. Or both. I can’t read books, which are meant to be easy, easy to read. No wonder, then, that I can’t read streets, which we all know to be hard – metal-lined, reinforced, massively concrete. And getting harder, tougher. Illiterate themselves, the streets are illegible. You just cannot read them any more (London Fields, 367).
3. La comunidad: el fantasma de la ciudad
No hay mejor protección que otra metáfora. Frente a la condición sospechosamente inerte e inercial de la ciudad y de la civitas, en tanto que sociedad (Gesellschaft), el Hombre –esa metáfora persistente que aún anda por la calle– se ha inventado el tropo, más bondadoso, de comunidad (Gemeinschaft). Pues bien: la comunidad es el fantasma de la ciudad. Como dijo Jean Bodin, «No es la villa, ni las personas, las que hacen la ciudad, sino la unión de un pueblo bajo un poder soberano»5. La comunidad es lo unánime (almas unidas). Es una destilación fantasmática ejecutada desde el cuerpo monstruoso de la urbe. La comunidad, como la casa, estará transpasada de sentido, extasiada, atravesada de alma: «Lost, then, in his new mood of exalted melancholy, Guy climbed the stairs to Nicola Six’s door – past the prams and bikes, the brown envelopes, the pasted dos-and-don’ts of parenthood, citizenship, community» (London Fields, 143). Pero no basta con animar para alcanzar la comunidad. Hay que literalmente descorporalizar, acción que, en el ámbito urbano, implica demolición, desobramiento, desconstrucción:
Guy stood with his back to the building, facing the flatlands of demolition. Squares of concrete, isolated by chicken wire, in each of which a bonfire burned, baking potatoes of the poor. Apparently cleansed by its experiences of the afternoon, the moon outshone these fires; even the flames cast shadows (London Fields, 458).
Désouvrer, afbauen, déconstruire: quizás no sea casual que estos términos relacionados arrastren una implicación arquitectónica: bauen, ouvrer, construire. Las acciones implicadas, por su parte, conducen a la extracción de algo (una verdad, un alma, quizás un monstruo originario). Para Nancy, el desobramiento (ociosidad, desocupación) permite alcanzar un estado de comunidad como reconocimiento de la finitud. Para Derrida la desconstrucción nos permite alcanzar un fondo de indistinción originaria, previo a la implantación de categorías. En ambos se apela a una mecánica de demolición que, en su origen, bien pudiera apoyarse en la celebración heideggereiana de la técnica: la técnica como excavar pragmático que borra la escoria fáctica del ente, la realidad inefectiva, y revela al Ser. Para Heidegger, como sabemos, una tarea artística: «ponerse a la obra de la verdad»6. Esto es: obrar para desobrar.
En cualquier caso estamos ante una agentividad, una acción literalmente demoledora: destructora de un diseño arquitectónico. Es una acción que borra una obra previa, un edificio o el cuerpo mismo de Nicola Six: «Across the street was a dead house whose windows were corrugated metal. On this door was a white sign bearing the letters: DANGEROUS STRUCTURE. This was her body. This was her plan» (London Fields, 129). Dicha obra previa ocultaba (degeneraba, desvíaba) un horizonte auténtico. De ahí la necesidad de su derribo. Jacques Derrida casi nunca designa los rasgos de su horizonte. Jean-Luc Nancy sí le da nombre: comunidad. En cualquier caso, interesa la metafórica arquitectónica implicada en la obra (trabajo, tarea) de su revelación: el desobramiento. Nancy, siguiendo a Bataille, asimila Ciudad a Estado (obra espuria: comunismo: fascismo), e insiste en la imposibilidad de aparición óntica de la comunidad: «no hay entidad ni hipóstasis de la comunidad»7. O sea, si existe un horizonte de autenticidad comunitaria –un ámbito de conocimiento y reconocimiento de la singularidad y la finitud, un ámbito que regule la extensión y exposición del sujeto hacia el afuera– y si ése ámbito no es susceptible de hipóstasis, habremos de concluir que ese ámbito no es la ciudad. La topología inurbana que Nancy le asigna a la comunidad exhibe rasgos definitivamente fantasmáticos: «según una topología atópica, la circunscripción de una comunidad, o mejor su arealidad (su naturaleza de área, de espacio formado), no es un territorio, sino que forma la realidad de un éxtasis» (43). La ciudad real, por el contario, algo menos soberana y extática, no será más que un despliegue adventicio, una hipóstasis fundada en una doble trascendencia falsa: el sujeto absoluto y la comunión inmanente (fascista y/o teológica). Este potencial monstruoso de la ciudad resulta, como veíamos antes, especialmente grave, ya que la ética y la filosofía política entronizan la ciudad como metáfora central del humanismo. Si lo humano se ha desplazado a otro hogar metafísico, si lo humano ya no es el Hombre: ¿no urge acaso modificar su ciudad con el fin de posibilitar su emergencia, su realojamiento, su reacomodo? Pero la filosofía política comprueba con sorpresa que la nueva ciudad (no-ciudad), plena de espacios basura y de suburbios, no responde a la exigencia. El desarrollo urbano poscapitalista supondría, en términos de Nancy, una operatividad añadida, una obra adicional, lo cual conllevaría, necesariamente, un incremento de falsa trascendencia. En este caso: las teofanías del mercantilismo, amén de ciertos coletazos de inspiración comunista, como la ciudad jardín, el edificio-colmena, etc. Borrar totalmente a la ciudad (desobrarla: desconstruirla) no es posible. Podarla hasta su silueta más presuntamente comunitaria (el Zentrum, la Altstadt, el downtown, el village, el quartier bohemio) es otra posibilidad, pero ello desplaza el problema: ¿dibuja la ciudad histórica necesariamente la geometría de la comunidad? ¿acaso el barrio bohemio? ¿acaso estas zonas demarcadas no subsisten, precisamente, debido a que están ya inscritas por una trascendencia espuria (religión, poder)? Otra opción es mirar al zoco o mercado: ¿pero es ese espacio mercantil –tan atendido por Weber– el ámbito de la finitud? ¿Acaso la plaza mayor, escenario del poder, derroche de iconolatría del Estado? Obviamente no: esa dépense artística ya supone un éxtasis superfluo del poder, una proyección de intereses infinitos en un ámbito dominado por la impartición, nunca la partición, regido por una soberanía absoluta que desautoriza la singularidad soberana del sujeto. Nancy es consciente de que ningún monstruo interno, ningún recorte hacia un centro, ningún desobramiento como demolición, puede proporcionarnos el fantasma de la comunidad. Sabe que, si «el desobramiento es (...) la intimidad», entonces la comunidad habrá de residir en la casa aislada, tomada y encantada: mansión originariamente aristocrática en el que la pequeño-burguesía exhibe, en éxtasis minuciosamente batailliano, su perverso y discreto encanto. En ella los amantes no podrán sino abrazarse. Sabe, por demás, que la comunidad es en sí misma el fantasma, otro spectre de Marx: «Enredados en sus mallas, nos hemos forjado el fantasma de la comunidad perdida» (30).
Con todo, y pese a su cautela, que le fuerza a exorcizar el otro fantasma de lo sagrado, Nancy parece asumir sin traumas la condición trascendente de una comunidad que define como «resistencia a la inmanencia» (Nancy, 2001: 68). Cuesta reconciliar esta visión con su definición de comunidad como escenario de reconciliación intersubjetiva en la finitud. Pero no seamos incautos: la trascendencia que insinúa Nancy no es otra que la remisión metafórica que se ve forzado a establecer para poder definir lo comunitario sin apelar a lo común o al comunismo. Sin abandonar la raíz, el filósofo francés trasciende la comunidad en la comunicación, y con ello hace ingresar de nuevo al lenguaje en la analítica del humanismo. Si la finitud sólo existe en su exposición al afuera, la comunidad se presenta como lugar de la comunicación (56-59). Retornamos, insisto, a la intersección sospechada: el desobramiento del cuerpo monstruoso de la ciudad nos permite acceder al corazón comunitario de la comunicación, «partición y comparecencia de la finitud» (57). La ciudad fantasma regresa al lenguaje (obra del adentro que sale al afuera). Regresa al horizonte de intercambios comunicativos entre singulares, a eso que Blanchot llamará, en respuesta a Nancy, escritura: «lo que expone exponiéndose» (La comunidad inconfesable, 2002: 29). ¿Qué magnetismo necesario, qué deriva dialéctica se empeña en confundir ciudad y lenguaje, monstruo y monstruo, comunidad y frase, fantasma y fantasma, en un ámbito unitario de reflexión? Lo ignoro. El caso es que estamos ya en pleno horizonte narrativo.
4. La ciudad ausente
Estamos en la comunidad como fantasma o ciudad ausente. En la ciudad literalmente excavada, desobrada, demolida: en la ciudad invisible. Recordarán la Ersilia de Calvino:





























