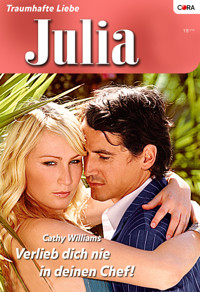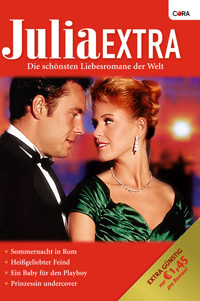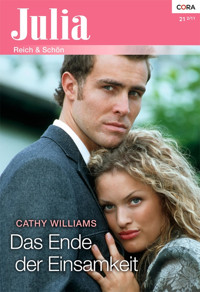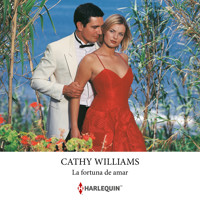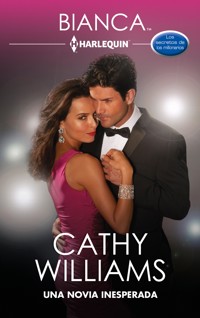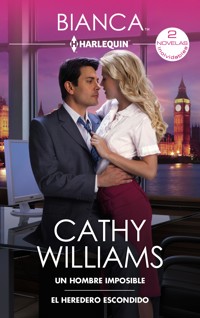2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 2020 ¡Mundos distintos y cama compartida! Leo West necesita una niñera. Heather es la candidata perfecta. Con sus voluptuosas curvas, no se parece en nada a las mujeres esbeltas y sofisticadas que suelen ocupar su cama. A Heather ya le han roto el corazón antes y no quiere repetir los mismos errores, y menos con su jefe. Pero su inexperiencia se convierte en un reto para Leo. Aunque ha contratado a Heather temporalmente, quiere que se quede con él… para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Cathy Williams
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
De niñera a esposa, n.º 2020 - noviembre 2022
Título original: Hired for the Boss’s Bedroom
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-305-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LEO SABÍA que, aunque disimulara y aceptara sus excusas sin cuestionarlas, su madre estaba molesta con él por haber llegado tarde. La reunión se había prolongado, había recibido una llamada urgente cuando salía del despacho, el inevitable tráfico de los viernes.
–Daniel ha ido a ver a Heather –le había dicho su madre a continuación–. Vive en la casa más próxima. La manera más rápida de llegar es campo a través, pero supongo que prefieres ir en coche.
–Iré caminando –dijo él.
Y por eso recorría en aquel instante el terreno en el que se ubicaba la casa que había comprado a su madre hacía seis años, tras la muerte de su padre.
Era la primera vez que salía del acicalado jardín que bordeaba la casa, y cruzaba los prados y el bosque poblado de lavanda cuya descripción conocía por el informe que le había enviado el asesor al que había contratado para buscar la propiedad.
Mientras caminaba, inadecuadamente vestido con un traje gris claro y zapatos de ciudad, dudaba de que su madre, de casi setenta años, acostumbrara a alejarse tanto de la casa. De hecho, ni siquiera sabía qué hacía su madre en el día a día. Él se limitaba a llamarla tres veces a la semana, o algo más desde que Daniel había aparecido en escena, y siempre recibía las mismas respuestas: que estaba bien, que Daniel también, que todo iba bien.
Luego intentaba mantener una conversación con Daniel, del que obtenía las mismas respuestas pero en un tono más hostil. Y como nunca le daban detalles de ese todo,no tenía ni idea de si su madre sabía a qué distancia estaba «la casa más próxima».
Masculló entre dientes por haber creído que disfrutaría del aire fresco y de hacer ejercicio. El aire fresco formaba parte de los breves descansos que se tomaba ocasionalmente a los que llamaba vacaciones, que normalmente incluían algo de trabajo y mujeres. En cuanto al ejercicio, ya hacía bastante en el gimnasio en el que liberaba la tensión de su estresante trabajo, golpeando un saco de boxeo hasta agotarse, antes de hacer cincuenta largos en la piscina olímpica.
Sin embargo, el paseo que estaba dando en aquel momento requería otro tipo de energía, y se arrepintió de haber dejado atrás su teléfono móvil, con el que podría haber hecho un par de llamadas de trabajo.
Su madre le había asegurado que la casa de Heather era inconfundible: una casa de campo, pequeña, blanca, con un espectacular jardín. La expresión de su rostro se había dulcificado al describirla, y Leo había supuesto que Heather era una de sus amigas del pueblo, con la que debía compartir cotilleos mientras tomaban el té.
Saber que contaba con una amiga le liberaba parcialmente de la culpabilidad que acostumbraba a sentir como hijo; y que esa misma amiga hubiera entablado una relación con su hijo, aligeraba su sentimiento de culpabilidad de padre ausente.
La casa apareció ante su vista súbitamente. Su madre había tenido razón al decirle que no le pasaría desapercibida. «Ve hacia el oeste; es la casa que parece salida de un cuento de hadas».
Leo ni siquiera sabía que hubiera tantos tipos de flores, y se detuvo unos instantes para apreciar la variedad de colores antes de bordear la casa observando el vallado blanco, las rosas trepadoras y el resto de signos de que su habitante caía en todos los posibles clichés. De hecho, estaba seguro de que en cualquier momento vería aparecer dos enanos de piedra entre la profusión de flores que bordeaban el sendero de acceso a la puerta, pero, afortunadamente, se libró de ese espanto.
Él tenía un estilo mucho más minimalista. Su apartamento de Londres era el epítome del concepto «menos es más», y en él dominaban el cuero negro, el acero y el cristal. En las paredes blancas colgaban carísimos lienzos de colorido arte abstracto que se revalorizaban a cada segundo que pasaba, razón por la cual los había comprado inicialmente.
La aldaba para llamar a la puerta parecía un monstruo mitológico. Leo llamó un par de veces por si la anciana tenía problemas de oído. Al otro lado oyó el ruido de pisadas aproximándose y el eco de una risa ahogada. Luego se abrió la puerta y Leo se encontró ante los ojos más azules que había visto en su vida. Una maraña de cabello rubio enmarcaba un rostro en forma de corazón, y al bajar los ojos, descubrió una figura voluptuosa que en la sociedad, obsesionada con la delgadez, probablemente habría sido etiquetada como de «exceso de peso».
–¿Quién es usted? –preguntó él a bocajarro.
–Usted debe de ser el padre de Daniel –Heather se echó a un lado para dejarle pasar. No pudo evitar que su tono desvelara la animadversión que sentía hacia él. Leo frunció sus negras cejas.
–Y usted debe de ser Heather. Esperaba a alguien… mayor.
Heather podría haberle dicho que él era exactamente tal y como lo había imaginado. Su vecina Katherine le había descrito la meteórica carrera de su hijo en el mundo de las finanzas, pero ella había leído entre líneas que se trataba de un adicto al trabajo, que apenas dedicaba tiempo a las cosas importantes de la vida. Un hijo desastroso y un padre aún peor. De cerca, era el típico hombre de negocios triunfador.
Pero también era muy guapo, mucho más guapo que las fotografías que Katherine le había enseñado. De hecho, era espectacularmente guapo. Un cabello negro como el azabache enmarcaba un rostro de facciones perfectas, con unos agudos ojos grises que no traslucían ninguna emoción.
Como era bondadosa por naturaleza, Heather sabía que era injusto juzgarlo por las apariencias, pero había tenido suficiente experiencia con la arrogancia y la ambición como para tener una opinión formada. Algunas mujeres encontraban excitante el poder y la riqueza, pero ella sabía que el precio que había que pagar por estar cerca de alguien así era demasiado elevado.
–He venido a por mi hijo.
Tras dirigir una mirada al vestíbulo, de suelo de piedra y ventanas decoradas con floreros, Leo volvió a mirar a la mujer, que lo observaba en actitud vacilante. Llevaba un vestido pasado de moda, amplio, con flores de estilo hippy. Cuando Leo levantó la mirada de nuevo a su rostro, vio que lo estaba mirando con el aspecto de alguien a punto de echar un sermón, y Leo, intuyendo el motivo, confió en que se lo guardara para sí misma. No estaba de humor para sermones, por muy bien intencionados que fueran.
–Está terminando de cenar.
–¿De cenar? ¿Por qué está cenando aquí si le dije a mi madre que saldríamos a cenar fuera?
–¿A lo mejor porque tenía hambre?
Heather se mordió la lengua para no decirle que Daniel había dicho que no quería salir a cenar con su padre.
–Se lo agradezco mucho, pero quizá debería haber preguntado antes si teníamos otros planes.
Ese comentario hizo perder la paciencia a Heather, que entró en la cocina para decirle a Daniel que su padre había llegado, a lo que éste respondió con un gesto de enfurruñada indiferencia. Luego Heather volvió al vestíbulo, cerró la puerta tras de sí y, cruzándose de brazos, dijo:
–Hablando de planes…
–Antes de que siga, quiero que sepa que no estoy de humor para aguantar una charla de alguien a quien no conozco.
La descortesía de sus palabras dejó a Heather boquiabierta, lo que él interpretó como signo de rendición. Pasó a su lado hacia la cocina, pero ella lo tomó por la muñeca. Con el contacto, Heather sintió una descarga eléctrica, e intuyó que Leo, con su apabullante presencia, se especializaba en inspirar miedo.
–Creo que es mejor que hablemos antes de que pase a ver su hijo, señor West.
–Me llamo Leo. Dado que pareces haberte convertido en miembro honorario de mi familia, podemos dejarnos de formalidades –Leo miró la pequeña mano con la que ella lo sujetaba antes de mirarla a los ojos–. Dudo mucho que quiera oír lo que vas a decirme, así que puedes ahorrártelo.
–No se trata de ningún sermón.
–¡Estupendo! ¿De qué se trata? –Leo miró el reloj–. Tendrás que ser breve. He tenido un mal día y todavía tengo que trabajar un rato.
Heather tomó aire.
–Estoy un poco molesta.
Leo no disimuló su impaciencia. En su mundo, nadie se molestaba con él y menos una mujer.
–De acuerdo: suéltalo.
–En el salón. No quiero que Daniel nos oiga –dijo ella, indicándole el camino. Una vez llegaron y se plantaron uno frente al otro como dos combatientes, Heather continuó–: No sé si eres consciente de la desilusión que supuso para Daniel que no vinieras el día del deporte. Era una celebración muy especial para la que llevaba semanas preparándose.
Leo enrojeció. Se sentía culpable por no haber asistido, pero no creía que la mujer que en aquel momento lo miraba con ojos centelleantes tuviera derecho a recriminárselo.
–Tal y como le expliqué a mi madre, me resultó imposible. Y ahora, si no te importa, voy a irme con mi hijo.
–¿Por qué fue imposible? –insistió Heather–. ¿Cómo puede haber algo más importante que ver a tu hijo ganar los cien metros lisos?
–No tengo por qué darte explicaciones –dijo Leo con frialdad–. No acostumbro a dárselas a nadie y menos a alguien a quien no conozco. Ni siquiera recuerdo que mi madre te haya mencionado antes.
A Heather no le sorprendió. Daniel iba a un colegio privado local. Vivía con Katherine y, en ocasiones, su padre se dignaba a visitarlo, normalmente, en domingo. Un fin de semana entero debía de ser demasiado para él. Lo más frecuente era que mandara un coche con chófer para que Katherine y Daniel fueran a verlo a Londres.
Aunque lo lógico sería que un hombre cuya ex mujer se había llevado a su hijo a Australia hacía años estuviera ansioso por pasar el mayor tiempo posible con él, el hombre que tenía ante sí parecía no tener sentimientos.
No tenía sentido que Katherine la mencionara porque su hijo no tenía el mínimo interés en las personas que formaban parte de la vida de su madre. Por lo que Heather intuía, Leo West era una egoísta máquina de hacer dinero.
–Sé que no tengo ningún derecho a decirte cómo debes vivir –dijo Heather, haciendo un esfuerzo por ser justa–, pero Daniel te necesita. Él nunca te lo dirá porque te teme.
–¿Te lo ha dicho él?
Aquella conversación empezaba a ser surrealista. Leo había esperado encontrarse con una mujer maternal que le ofrecería una taza de té que él habría rechazado antes de marcharse con su hijo, al que habría consolado de su ausencia el día del deporte con el magnífico regalo que le tenía destinado, el último modelo de teléfono móvil. Pero en lugar de eso, una jovencita de veintitantos años que probablemente no había salido nunca de aquel pueblo, le estaba echando una reprimenda.
–No necesita decírmelo para que yo lo sepa. No te ve lo suficiente. Sé que no es de mi incumbencia, pero las relaciones hay que cuidarlas. Daniel es un niño muy vulnerable que necesita a su padre. Especialmente ahora que ha sufrido la pérdida de su madre.
–Tienes razón, no es de tu incumbencia.
–Se ve que no te gusta escuchar –dijo Heather, airada.
–Te equivocas, lo que no me gusta es que una vecina entrometida me dé charlas de psicología barata. ¿O es que eres psicóloga?
–No, pero…
–Entonces, ¿eres la profesora de Daniel?
–No, pero…
–Y que yo sepa tampoco eres una amiga de mi madre de toda la vida.
–No, pero…
–De hecho, ¿desde cuándo la conoces?
–Coincidimos hace tiempo en una exposición de plantas.
–Fascinante. Yo pensaba que sólo los jubilados iban a exposiciones de plantas. ¿No tienes nada más interesante que hacer? Si lo tuvieras, no te meterías en la vida de los demás.
Leo estaba enfadado con Heather, pero también sorprendido al ver que se estaba ruborizando como si fuera una virgen. Las mujeres con las que él se relacionaba nunca se ruborizaban.
–¿Cómo te atreves a…?
–Es sencillo. La primera norma del triunfo es no atacar hasta estar seguro de poder devolver los golpes.
Heather se quedó mirando a aquel arrogante hombre de facciones perfectas, y tuvo el impulso de cruzar la habitación y darle un puñetazo. Ese pensamiento era tan poco propio de ella que cerró los ojos para ahuyentarlo. Era de naturaleza apacible y desconocía a la mujer salvaje que acababa de rebelarse en su interior.
–Está bien –dijo, crispada–. Tienes razón. No tengo por qué interferir en tu relación con tu hijo. Voy a por él –fue hasta la puerta. Antes de salir, se volvió y añadió–: Para que lo sepas, tengo trabajo y no acostumbro a meterme en las vidas ajenas. Sólo quería ayudar. Siento que hayas interpretado mis intenciones equivocadamente.
En lugar de saborear la victoria, Leo se sintió como un villano, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabra. Cuando reaccionó y siguió a Heather, estuvo a punto de tropezar con Daniel, que salía de la cocina.
–Siento no haber venido al día del deporte, Daniel –dijo, consciente de que Heather lo observaba.
–Da igual.
–Me han dicho que ganaste los cien metros –continuó Leo, esforzándose por reducir la tensión del momento–. ¡Enhorabuena!
Miró a Heather y ésta sintió compasión por él a pesar de que sabía que no la merecía. Era evidente que Leo prefería dedicarle a su hijo dinero en lugar de tiempo, pero tampoco debía de ser sencillo adaptarse a una nueva realidad para la que no se estaba preparado.
–Es un campeón –dijo para romper el silencio, aproximándose a Daniel y acercándolo a sí con total naturalidad. No comprendía que a su padre no se le cayera la baba con aquel precioso niño de siete años, cabello oscuro, grandes ojos marrones y piernas flacuchas–. ¿Verdad que sí, Daniel? –añadió, revolviéndole el cabello–. Pásalo fenomenal el fin de semana. Y recuerda que puedes venir siempre que necesites ayuda con los deberes.
Leo vio algo excepcional: una tímida sonrisa de afecto en los labios de su hijo, de la que él, obviamente, no era destinatario. Miró el reloj y dijo bruscamente:
–Ya es hora de que nos vayamos, Daniel. Seguro que Heather tiene mucho que hacer.
–¿Puedes venir a vernos el fin de semana? –dijo Daniel súbitamente, mirando a Heather expectante. Leo frunció el ceño. ¿Era su compañía tan desagradable que su hijo quería que lo rescataran? Daniel insistió en tono de desesperación–: Podríamos ir a ver la película de Disney. Me dijiste que tendrías que alquilar un niño para ir a verla.
–Lo siento, Daniel, pero estoy muy ocupada. Sólo bromeaba cuando dije que me gustaban las películas de Disney.
–¡Pero si tienes montones en el armario del salón…! –señaló rápidamente Daniel con la habilidad propia de los niños de sacar una mentira a la luz.
Heather se ruborizó al tiempo que carraspeaba e intentaba pensar qué decir.
–Me lo pensaré –dijo finalmente, aunque no tenía la menor intención de ir con ellos ni al cine ni a ninguna otra parte.
Había dicho lo que pensaba, pero no había sido escuchada. Leo West era un megalómano que no aceptaría consejos de nadie y menos de una mujer como ella, que según él, no tenía vida propia. ¡Claro que la tenía, y era maravillosa!
En la quietud y el silencio de su casa reflexionó sobre la calidad de su vida una vez se fueron sus visitantes. Tenía un trabajo magnífico como ilustradora de libros infantiles, y encontraba toda la inspiración que necesitaba en la belleza que la rodeaba. Sus dibujos estaban adquiriendo notoriedad como obras artísticas y podía trabajar en casa. Sólo necesitaba ir a Londres una vez por semana para charlar con su editor. Su vida laboral era perfecta.
Además, era propietaria de su casa. No tenía hipoteca ni deudas, lo que la hacía libre como un pájaro. Por otro lado, no había un hombre en su vida, pero tampoco lo quería.
Breves fragmentos del pasado invadieron su apacible casa: Brian tal y como cuando lo había conocido, un jovencito de dieciocho años a punto de comenzar su brillante carrera. Su cabello liso, rubio, cayéndole sobre los ojos hasta que se lo cortó porque, tal y como había explicado con solemnidad, «en su mundo los hombres llevaban el cabello corto».
Heather pestañeó y guardó de nuevo los recuerdos en la caja de Pandora. Había aprendido hacía años que era un pérdida de tiempo dar vueltas a aquello que no podía cambiarse.
Para distraerse, fue a recoger el plato de espaguetis que Daniel había dejado a medias. Al llegar le había dicho que no quería ir a cenar con su padre. Odiaba ir a los restaurantes de lujo a los que solía llevarlo. Ni siquiera le gustaba la comida. Entre dientes, había llegado a decir que también odiaba a su padre.
Eso llevó a Heather a pensar en Leo hasta que, para olvidarlo, decidió volver al estudio y seguir trabajando en una ilustración que había dejado a medias. Estaba concentrándose en los detalles del ala de un hada cuando una llamada a la puerta la sobresaltó. Otro golpe, más impaciente que el anterior, hizo que se precipitara a abrirla.
–¿Qué haces aquí? –preguntó sorprendida.
En lugar del traje, Leo llevaba unos pantalones claros y un polo azul. Detrás de él, brillaba un Bentley plateado. El sol se había puesto y había una luz tenue.
Leo la saludó con un gesto de cabeza poco amistoso.
–Te aseguro que me apetecía tan poco venir como a ti recibirme, pero me han puesto en la incómoda situación de pedirte que vengas con nosotros al cine mañana. Me veo chantajeado por un niño de siete años.
–No sé de qué me estás hablando.
–Si me dejas pasar, te lo explico.
–Es un poco tarde y estoy ocupada. ¿No puedes esperar hasta mañana?
–¿Tarde? –Leo miró el reloj–. Son sólo las nueve y diez, y hoy es viernes.
–Estaba trabajando –dijo Heather con frialdad.
–No me has dicho a qué te dedicas.
–No creo te interese.
Leo pensó que estaba en lo cierto, pero se veía forzado por las circunstancias. Había vuelto con Daniel sumido en un silencio sepulcral, una actitud que había mantenido el resto de la tarde, como si hubiera declarado una guerra silenciosa.
El teléfono móvil había sido recibido sin ningún entusiasmo.
–Gracias, pero la profesora no nos deja llevar móvil al colegio –se había limitado a decir Daniel.
A lo que su madre había añadido:
–Es un bonito detalle, pero los niños no necesitan móviles.
La frustración había hecho que estuviera a punto de pedir a su madre que le explicara a qué se debía su falta de cooperación, pero ella se había retirado a su dormitorio a una hora ridículamente temprana, y a Leo no le había quedado otra salida, para evitar que el fin de semana fuera un total fracaso, que intentar reconciliarse con la psicóloga aficionada.
–Tienes algo en la cara… –pasó el dedo por la barbilla de Heather y miró la mancha que le dejaba–. ¿Qué es? ¿Pintura? ¿Dedicas los viernes por la noche a pintar tu casa?
Heather hizo ademán de cerrar la puerta, pero Leo puso el pie para impedírselo.
–No tienes derecho a venir y molestarme a estas horas –dijo ella, apretando los dientes.
–Me he visto en la obligación de hacerlo. ¿Me dejas pasar? –Leo se pasó las manos por el cabello con gesto impaciente–. ¿Es que fui el único padre que se perdió el día del deporte?
Heather supo que se trataba de lo más parecido a una disculpa que podría obtener de él, y se ablandó.
–Así es.
–¿De verdad?
–Estaban todos. Daniel me pidió que fuera y actuó como si no le afectara que tú no estuvieras, pero no hacía más que mirar a su alrededor por si aparecías.
–¿Vas a dejarme pasar? –preguntó Leo una vez más, rechazando la imagen de monstruo sin corazón que Heather acababa de evocar. Ella le hizo un gesto con la cabeza indicándole que entrara–. ¿Dónde estabas pintando? –preguntó él, mirando a su alrededor.
Había sorprendido a su madre al preguntarle por Heather, y aunque ella no le proporcionó ninguna información, Leo dedujo que tanto Katherine como Daniel acudían a visitarla siempre que podían. Heather parecía haberse convertido en una pieza clave de sus vidas.
La siguió hasta una habitación cuyas paredes estaban cubiertas de dibujos.
–¿Pintas?
Heather lo miró de reojo y se sintió vulnerable al verlo inspeccionar su obra.
–Es mi trabajo.
Leo apartó la mirada de los cuadros y la fijó en la mujer que tenía ante sí. Había imaginado que sería secretaria, o recepcionista, pero era artista, y eso explicaba muchas cosas, incluida su forma de vestir y la convicción de que podía decir lo que se le pasara por la cabeza. Los artistas vivían en un mundo aparte.
Decidió volver al tema que le ocupaba.
–No sé por qué has establecido un vínculo tan sólido con mi hijo, pero parece que mi relación con él sólo puede mejorar si tú… –Leo intentó encontrar las palabras adecuadas. No le gustaba pedir favores, y menos a una mujer que lo irritaba.
–¿Si qué?
–El cine, comer, cenar. Me voy el domingo por la tarde –dijo él inconexamente.
–¿Quieres que sacrifique mi fin de semana para ayudarte con una situación que no sabes resolver?
–¿Sacrificarte? –Leo rió con sarcasmo–. No creo que haya ninguna mujer que considere un sacrificio pasar el fin de semana conmigo.
–Ése es un problema típico de los hombres como tú.