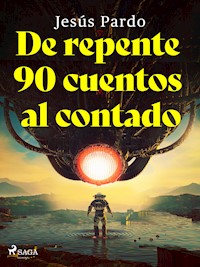
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuatro fugitivos de una lejanísima guerra galáctica. Un experto en temas celtas obsesionado con un anillo de tiempos de la Armada Invencible. Unos estonianos que llegan a una ciudad española... Muchos y muy diversos personajes desfilan por delante de nuestros ojos. En palabras de Jesús Pardo: "De repente 90 cuentos al contado es el resultado de una larga intención de animar con cuentos mi producción literaria, compuesta hasta ahora casi enteramente de novelas y poesía, que ha ido amontonándo año tras año. Para mí lo fuerte fue siempre la novela, e hizo falta mucho tiempo y mucho consejo para animarme a sacar mis cuentos en forma de libro. No sé, la verdad sea dicha, si este libro es la obra de un novelista que quiso guardarse la retaguardia, proveyéndose de cuentos en abundancia para defenderse en el caso de que sus novelas resultasen malas."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jesús Pardo
De repente 90 cuentos al contado
Saga
De repente 90 cuentos al contado
Copyright © 2016, 2022 Jesús Pardo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374986
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Cincuenta historias de repente
“No Tengo Más Que Dar Te”
Era un anillo de oro, formado por dos manos asidas a una gran esmeralda, y en ella, inciso, un cinturón desabrochado, y sobre él un corazón; debajo de ambos se leía, en letras muy finas: “No Tengo Más Que Dar Te”. Así: Dar Te, separado.
Esto le chocó: Ruari había estudiado suficiente español para saber que “darte” se escribe junto.
Se quedó mirándolo fijo, su mente llena de sugerencias en torno a un simbolismo tan fácil de entender: después de darle su cuerpo y su corazón, la que había encargado aquel anillo, que sería una mujer rica si había dado a su amante tal esmeralda engastada en oro, y joven, primeriza por lo menos, pues, si no, resultaba sorprendente dar tanta importancia a ambas dádivas, consideraba que ya no tenía más que dar.
Su fidelidad, se dijo Ruari, estaba implícita, y, además, en aquella época, era forzosa.
El anillo procedía de la Armada Invencible y había sido hallado semanas antes entre unos restos descarriados de la desdichada intentona filipina de invadir las islas Británicas.
Ruari daba vuelta al anillo entre sus dedos, fascinado:
—Realmente, un hallazgo, lo que se dice un hallazgo.
Su interlocutor era Gilbert, director del museo y viejo amigo suyo.
De Gilbert había sido la idea, tan original, de montar el anillo muy teatralmente: en el dedo de un maniquí vestido de español del siglo xvi. Demasiado original, pensaba Ruari, en una ciudad como Belfast, carente de imaginación para cuanto no fuese sacar dinero a los ingleses.
—Mandé hacer una copia del anillo —Ruari asintió: le oía a medias, su mente seguía fija en el anillo—, y guardé el original en una caja fuerte especial, mira: ahí —señalando un rincón del despacho.
Ruari miró, sólo vio un enchufe:
—¿Dónde?
Y Gilbert:
—Sí, ahí —dijo—, el enchufe ese es la cerradura, y se abre con esto —mostrándole un enchufe macho de dos púas que colgaba de un pequeño ventilador que había al lado.
Gilbert lo cogió y lo hincó en los dos agujeritos: se oyó un clic metálico y la puerta de la caja fuerte, disimulada en la pared, se abrió automáticamente. Gilbert miró a Ruari, sonriendo con aire de triunfo, y la volvió a cerrar con otro clic.
Ruari se dijo que aquello no era ni original ni seguro, pero prefirió no decir nada. Al contrario, quiso alentar a su amigo:
—Claro, con decir que el ventilador está estropeado...
—Y sobre todo aquí, que no es precisamente el trópico —Gilbert sonrió de nuevo, satisfecho—, y en este cuarto, con lo fresco que es.
—Mucho te fías de mí.
Gilbert se encogió de hombros. Volvieron a la sala del museo, donde el joven caballero del siglo XVI mostraba el dedo desnudo. Gilbert, con gran cuidado, enhebró en él el anillo que Ruari le cedió a desgana, consolándose únicamente con la idea de que, al fin y al cabo, no era más que una copia.
A partir de aquel momento, el anillo ausente se convirtió en su compañero inseparable:
“No Tengo Más Que Dar Te”.
Ruari iba a volverse loco a poco que aquello durase. Ni siquiera su obsesivo celtismo le valía como defensa contra ésta, única de sus obsesiones capaz no ya de resistencia, sino incluso de contraataque. Iba constantemente al museo a ver la copia, y le daba timidez, no sabía por qué, pedir a Gilbert, que ya tampoco volvió a hablar del tema, que le enseñara de nuevo el original: también de esto se consolaba diciéndose que, al fin y al cabo, original y copia serían idénticos.
Ruari Brady era celtista estridente desde que se había visto en Belfast, terminados sus estudios, sin nada absolutamente que hacer. Con Celtilandia se pasaba el tiempo sin notarlo. Y su padre, ingeniero agrónomo retirado, observaba sus actividades de revivalismo céltico pensando que el celtismo estaba bien como maquillaje de ansiosa búsqueda de algo más sólido en que ocuparse. Se daba también cuenta de que la obsesión celtista de su hijo era atajo de ligues y juergas que sin ella no le surgirían tan fácilmente, y se decía que, después de todo, su dinero estaba bien malgastado si servía para dar a su hijo un desequilibrio provisional más o menos equilibrado.
Ahora Ruari pasaba revista a sus nutridos anaqueles de libros celtas y celtizantes sin encontrar en ellos ninguno de los estímulos que hasta poco antes le irradiaban. Ya lo único que estimulaba su perplejidad de hijo de familia desocupado era el anillo: soñaba con él dormido y despierto.
“No Tengo Más Que Dar Te.”
O, mejor dicho, con su dama. Se la imaginaba con sólo cerrar los ojos:
El joven campeón de Felipe II, en vísperas de incorporarse a la Armada Invencible, se descolgaba del balcón de la muchacha, o bien salía furtivamente por la puerta de moros, ayudado por los buenos oficios de la dueña: siempre era una dueña quien arreglaba tales aventuras.
Una casa rica, naturalmente, y los padres de ella: condes o marqueses con vara alta en la corte, dormían tranquilos, sin recelar, por ejemplo, que su hija hubiese vendido cosas o se hubiera entrampado con un judío: siempre había judíos por en medio, para comprar al doncel verdugo de su virginidad un joyel muy dignamente trabajado e inscrito:
“No Tengo Más Que Dar Te”.
Pero, naturalmente, la virginidad: el más preciado de los dones, más que el corazón, que bien poco contaba en la católica España de aquellos siglos, no le pertenecía a ella, su posesora física, sino a su padre, que quedaba deshonrado a ojos propios y ajenos con la generosidad entrepernil de la niña.
Bueno, a lo que iba: el doncel escapaba de la casa con el anillo puesto públicamente en el dedo, pues, siendo anónimo, no denunciaba a nadie en concreto, aunque, dado su precio y lo inequívocamente femenino del mensaje, prestigiaría, sin duda, al usuario entre sus compañeros de guerra.
Evidentemente, una vez domeñado el pérfido inglés, el muchacho volvería, cubierto de gloria, a hincarse de hinojos ante el padre y pedirle la mano de la hija, y, si no se la daba, a raptarla después de secreto acuerdo con ella, que no podría hacer otra cosa que sometérsele aun cuando en el intervalo se hubiera desenamorado de él.
Si era plebeya, por lo menos sería rica, y entonces la cuestión se volvía mucho más sencilla, a menos que el padre, burgués socarrón y seguro de sí y de su fortuna: del rey abajo nadie puede conmigo, se empeñase en no ver en los blasones del doncel, empañados por la pobreza, otra cosa que anzuelos de fortunas lozanas.
Así variaba, y desvariaba la imaginación de Ruari: tanto dormido como despierto, su obsesión era un taladro mental incansable; sus fantasías celtas andaban ya tan dispersas y desmanteladas como los buques de la Armada Invencible por el mar de Irlanda, adonde huyeron en busca de la hospitalidad católica de los irlandeses.
El enanillado doncel, cuyo bajel se habría estrellado enseguida contra los acantilados del norte de la verde Erin, quedó muerto, sin duda, de los primeros, entre los restos del naufragio, y el anillo, inmune a los dientes de los peces, eludió los saqueos, hasta que Ruari quedó prendido en él, y tan prendado de su desconocida donante, que momento hubo en el que ya ni dormir podía:
“No Tengo Más Que Dar Te”.
Sólo a ella se la imaginaba, porque él, víctima anónima de la filipina derrota, incomprensible en vista del evidente apoyo divino a la causa católica, ya no contaba para Ruari, verdadero seductor/seducido de su prometida, al cabo de los siglos, por intermedio de unos restos de madera y hierro sumidos en lo más rocoso de la costa irlandesa. Y el mensaje estaba claro a más no poder:
“No Tengo Más Que Dar Te”.
Ruari, mirándose al espejo, ya no se veía celta, sino español puro: Atezado, pequeño, pelo y ojos negros.
Quizás, ¿quién sabía?, descendiente de algún náufrago de la Armada Invencible que pudo escapar a la codicia sanguinaria con que los católicos irlandeses se vengaron de la impotencia española para vengarles de sus opresores ingleses. ¿No se decía que los españoles naufragados habían contribuido poderosamente a incrementar el color cetrino y las cabelleras de ébano y el armazón pequeño y nervudo de tantos irlandeses como aún lo conservaban a pesar del tiempo transcurrido? Pues la chica del anillo sería igual:
Una real moza de buena sangre castellana, pequeña pero espigada, largas crenchas de reluciente azabache y grandes ojos negros como taladros al rojo vivo: carbón chispeante en blanquísima piel, carnes prietas y pechuga prominente y corniveleta, demasiado comida ya por la tierra para brindar a Ruari otro festín que el más espiritual de todos. Pero su desatado enamoramiento encontraba en esto, no ya suficiente, sino sobrado pábilo.
“No Tengo Más Que Dar Te.”
O sea, todo lo contrario: sí tenía algo más que darle, pues hasta los despertares de Ruari habían cambiado ahora. Ruari solía despertar difícil, lentamente: una sensación de angustia le atenazaba un instante al abrir los ojos, y él la espantaba con un rápido saltar de la cama, sumiéndose inmediatamente en distracciones, como enjuagarse la boca pegajosa, lavarse la cara.
Ahora, sin embargo, su despertar era sereno: la damisela blanca y grácil del anillo le ayudaba a pasar con toda naturalidad del sueño a la realidad cotidiana, y Ruari, que seguía soñando despierto hasta que el reloj le obligase a despertar del todo, le decía al oído, para que sólo ella se enterase:
—Sí, sí que tenías algo más que darme: la serenidad de tu posesión. Nadie podrá ya romper este lazo, soy yo quien no tiene nada que darte a ti.
No fue difícil hacer un dibujo exacto de la copia que mostraba en el museo el dedo del maniquí. Ni menos, encargar copia de la copia a un joyero de Dublín, viaje que Ruari disfrazó a sus correligionarios de complicada misión política. Fue barato, además, dada la vileza del material utilizado: somerísimo sobredorado en torno a un modesto cristal verde, no la esmeralda cuyas virtudes detallaba así la Enciclopedia Británica:
Preserva contra la epilepsia, cura la disentería, ayuda a las mujeres en el parto, conserva la vista y la castidad en quien la lleva, y, usada internamente, tiene gran valor médico.
Menos lo del parto, todo muy provechoso para el hombre que se la cuelga del pecho o se la enhebra en el dedo. Ruari contemplaba pensativo su complicado anillo mientras regresaba a Belfast en el tren de la píldora, como llamaban al de Belfast las dublinesas, que sólo yendo a la capital norteña podían adquirir tan útil remedio contra la preñez sin pagar escandalosos precios clandestinos.
Ruari se imaginó un momento al fruto de aquellos amores lejanos, nacido, sin duda, tan furtivamente como ellos, y criado en el campo, entre gente plebeya, hasta que su madre, solterona por lealtad al muerto en los mares del norte, fuera a recogerle, reconocerle, dotarle con sus riquezas sin cuidarse de la maledicencia, pues, muerto su viejo padre, rico marqués o gran comerciante, cancerbero obseso de su honra, nadie podría ya mellar su libertad o privarla de su hacienda, inalienablemente heredada. O le haría llegar a su palacio como sobrino o criadito de confianza, o vaya usted a saber qué, con tal de tenerle siempre a su lado, vivo recuerdo de un amor frustrado por olas y protestantes.
El tren paraba ya en Belfast, y Ruari se bajó de él con la copia del anillo bien segura en la maleta.
“No Tengo Más Que Dar Te.”
Pudo comprobar la exactitud de la copia comparándola con la que ostentaba el maniquí. Y el resto no fue difícil, aunque sí largo, debido a la necesidad de aguardar momento oportuno:
El museo, comienzo de algo cuyo crecimiento se dejaba en manos del tiempo, ocupaba ahora todo el semisótano de un gran edificio situado cerca del centro de Belfast, no lejos del Grand Central Hotel, entonces todavía abierto, y sus trescientos metros cuadrados iban llenándose poco a poco de antigüedades relacionadas con la vida de Belfast a lo largo de los siglos.
Comenzaba con algunos hallazgos prehistóricos, seguían escasos restos romanos, monedas sobre todo, y, a través de vikingos e ingleses, acababa en nuestros días.
Con el hallazgo de la nave española se había habilitado un pequeño rincón cuyo centro era el maniquí, y el centro del maniquí era el anillo. En torno a ambos, restos del barco: un mascarón de proa muy despintado, varios cofres restaurados o reproducidos exactamente con materia prima nueva y llenos de los objetos más dispares, y cascos, y petos, y armas, todo ello escogido entre lo mejor conservado, rebruñidos unos, dejados otros en el lamentable estado en que habían sido hallados. Era una nota exótica, pensaba Gilbert, discordante, alarmante incluso, entre tanta monocroma continuidad belfastiana.
Llegado el momento oportuno fue cosa rápida abrir la caja fuerte: Gilbert dejaba la llave del museo en la portería, y el portero a él le conocía como único contertulio asiduo del director. El riesgo: que Gilbert descubriese el anillo falso y sólo pudiese ser él el culpable del cambiazo, valía la pena correrlo, y, además, no era grande: al cambiar los anillos, los comparó, confirmando su impresión de que sólo un profesional distinguiría la diferencia. Ruari dejó la falsificación allí encerrada, entre otras antigüedades valiosas: no muchas, pero suficientes para reducir el anillo a relativo anonimato; cerró y salió, devolvió la llave, se vio de nuevo en la calle. Respiró.
“No Tengo Más Que Dar Te.”
Decidió ponérselo por la noche, después de desnudarse y meterse en la cama, y así, se dijo, sería como dormir con ella: al embozarse bien y sacar la mano enanillada para apagar la luz, una intensa sensación de compañía, nueva en él, le invadió entero: durmió más profunda y hondamente que en mucho tiempo.
Asaltó inmediatamente sus sueños la doncella española, de la que ya ni los huesos quedarían dondequiera que el panteón familiar estuviese cubierto por quién sabe qué fea, proletaria casa de pisos en el centro de alguna agria ciudad provincial en lo más retirado de Castilla.
Toda vestida de negro, excepto el blanco encaje, alto y almidonado, que le oprimía el cuello... ¿cígneo, es como se dice?, pues eso: cígneo; y el rostro, blanquísimo y muy serio, ojos que miraban con la fuerza de taladros, severamente enmarcados por la toca negra. Ruari, incorporándose, la acogía con los brazos abiertos, mientras ella, sabia y torponamente, tardaba horas en desabrocharse la complicada y larga hilera de botoncillos, en quitarse saya sobre saya, hasta quedar, grácil columna blanca rematada en negro y moteada de rosa, abierta y entregada sobre él como noche tormentosa amagadiza de nieve.
A partir de ahí, el sueño de Ruari se hundía en la nada, de la que salió al amanecer, exhausto como de una enfermedad, bajo el peso insólito del anillo al llevarse la mano a los ojos para frotárselos.
Los abrió de par en par a la media luz del alba. Y entonces la vio.
La entrevio, mejor dicho, porque era tenue y transparente, pero vestía justo como él había imaginado, sólo que el negro estaba interrumpido sobre el pecho, sorprendentemente voluminoso, por una ligera cadena de oro de la que colgaba un medallón de marfil, imposible, por la luz que la trasparecía, de descifrar.
Se la quedó mirando, tan inmóvil como ella, sin sentir miedo: sólo un vacío mental, tan completo como negra había sido la noche recién pasada, le impedía reaccionar. Cuando pudo descifrar su rostro, Ruari hizo un movimiento instintivo de defensa, por chocarle como un pinchazo la deformidad de sus facciones, que achacó a la media luz, y el fantasma le respondió siguiendo el movimiento de su mano hacia la derecha, contra la mesita de noche, que atravesó sin romperla o mancharla, al ritmo mismo del brazo de Ruari, cuya mano enanillada parecía indicar al fantasma la dirección que había de tomar; pero era un movimiento muerto, parte de la inmovilidad total con que le miraban los ojillos de diminuto roedor malévolo en el rostro apergaminado: pómulos salientes, puntiagudos casi, boca fina como hendedura de labios estrechos y prietos, barbilla huidiza y en punta, orejas tan saltonas como los ojos mismos, que casi fosforescían, transparentes, sin embargo, contra la luz creciente del día. Volvió a acercársele al compás de la mano enanillada, y casi le habría tocado de ser capaz aquella sombra de tocar nada.
Ruari comprendió abstractamente que aquel fantasma era la sombra del anillo, pues se movía al compás de éste. Se lo quitó del dedo, y a este movimiento le respondió, onduleante, un movimiento igual del fantasma, siempre inmóvil en su misma movilidad. Ruari tiró el anillo contra la pared, y hacia ésta retrocedió brusco el fantasma, que ya se desdibujaba en el aire a medida que el alba rompía en día y el sol se adueñaba de todo. Finalmente desapareció ante los ojos de Ruari, fijos en la pared e incapaces de transmitir mensaje alguno a su mente, tan carente de luz como empapada en ella estaba ya la mañana. Ruari se santiguó, sin saber lo que hacía: era su primer ademán católico en años, pero el fantasma ya no estaba allí para acusar el golpe, si golpe era, pues Ruari saltó de la cama, recogió el anillo, se lo quedó mirando: poco a poco su mente iba registrando temor, susto, espanto; un horror súbito le hizo sentarse en la cama, quedarse mirando al techo.
Consiguió convencerse de haber soñado, y hacia mediodía arriesgó un experimento: se puso el anillo, cerró puerta y ventanas, apagó la luz: allí estaba el fantasma, a su lado, tocando casi, como el anillo mismo, la pera de la luz. Sólo que ahora, en la obscuridad total del cuarto, lo horrendo de su fealdad cobraba colores tan vivos que casi se diría en relieve: era verdaderamente espantosa, además de vieja y encogida: el pecho, ahora, se denunciaba fofo y lacio, el rostro se diría cráneo mal cubierto por piel olivácea, moteada de puntitos obscuros, como enferma; y el pelo, negrísimo y abundante, visto en aquella obscuridad, parecía peluca bajo la que el cráneo estuviese mondo, o casi. Los ojos, con su relucir avieso de roedorcillo, eran lo peor de todo, y Ruari se dijo que el desconocido doncel, indudablemente de buena familia, tuvo que estar muy tronado para apechugar con aquello: tenía que tratarse de un descarado cazador de dotes.
Todo el andamiaje de sus fantasías se desmoronó como una momia milenaria tocada con demasiada fuerza. Ruari se dijo que era preciso deshacerse de tan horrenda compañía, y se lo dijo sin miedo, porque estaba claro, aunque su recelo le recordó que con fantasmas nunca se sabía, que éste sólo tenía poder o fuerza para montar guardia junto al anillo cuya sombra era. Ruari oprimió la pera de la luz con un escalofrío súbito, se precipitó a abrir las ventanas: la visión se fue con la obscuridad.
No había sido un sueño. Ruari agitó los brazos para despejar el aire. Estaba claro que no había sido un sueño.
Por la noche, antes de acostarse, Ruari decidió dejar el anillo en el cuarto de los trastos de su apartamento, y en cuanto lo hizo la vio flotar en el aire obscuro, tan clara y detallada como la mañana, sobre el cajón mismo donde el anillo estaba guardado. Cerró la puerta de golpe, se quedó un momento jadeante, en el pasillo: una mano en el picaporte; la otra, contra el pecho, contenía al corazón sofocado. La tenía encerrada, no saldría de allí.
Se durmió con dificultad, invadido de tristeza por tan inesperado e inmerecido desenlace. Tuvo aquella noche un sueño a mitad de camino hacia la inspiración:
La doncella: vieja, renegrida, encogida, fea, se acostaba con él, le abrazaba, le decía al oído que donde ella quería estar era en el fondo del mar, junto a la huella, pues otra cosa no quedaría allí del cuerpo de su amado, comido por el mar y los peces; él trataba de defenderse de tan espantoso abrazo, y a fuerza de pataleos acabó despertando.
Este sueño no lo era del todo, o, mejor dicho, no solamente era sueño, pues se instaló en la realidad de Ruari con tal celeridad y firmeza que ya estaba digerido y visto para sentencia al despertar éste súbita y violentamente.
Ruari, sentado en la cama, aprobó la idea que el sueño le brindaba: devolver a su verdadero sitio la vetusta compañía, y evitar así venganzas quizás ineludibles.
Justo en aquel momento le despuntó en su mente un peligro: ¿cómo era que Gilbert no había visto al fantasma? ¿O se lo tendría callado? En tal caso estaría ahora preguntándose la causa de su ausencia, y dudando quizás de la autenticidad del anillo. Le sobrecogió una urgencia súbita, y en cuanto dieron las doce del día siguiente abrió a obscuras la puerta del cuarto trastero:
La sombra seguía sobre el cajón cerrado: tan nítida, tan en relieve que Ruari casi vomitó.
Encendió la luz, cogió el anillo, ahora indefenso, salió de allí a todo correr, camino del museo.
Gilbert estaba inclinado sobre su mesa, sumido en papeles hasta las orejas. No era muy papelera su dirección del museo, y verle así, por insólito, desconcertó un momento a Ruari, que lo consideró más favorable a su plan.
El anillo, bien cogido en el bolsillo de la chaqueta, le regocijaba, domada su sombra, no menos real por invisible, a la luz del día. Gilbert levantó la cabeza, agobiado por números indomables.
—Anda, siéntate, entretente con algo —volviendo a sumirse en sus papeles—, no respondo de poder darte palique hasta que termine con todo esto, que no sé cuándo será.
—Pero ¿qué es lo que haces?
—Pues números, qué va a ser: les va uno dando largas, largas, hasta que te acorralan, y entonces no hay más solución que hacerles frente.
Estaba deseando que Ruari se fuera de una vez: a la calle, o por el museo, y le dejase en paz.
Pero Ruari no tenía la menor intención de complacerle.
—Voy a ver el anillo —inclinándose y cogiendo el enchufe—, tú sigue con tus números.
La caja fuerte, debidamente enchufada, se abrió con un clic metálico, rindiendo su contenido a los ojos de Ruari, que hizo como si sacase de ella el anillo que ya tenía en la mano. Lo miró ostensiblemente contra la luz, guardándose al mismo tiempo la copia en el embozo del puño de la camisa:
“Cuidado, Ruari, cuidado”, mirando a Gilbert de reojo, “no la vayamos a joder”.
Y, en voz alta:
—Oye, ¿te importaría que cerrase un momento la ventana? —indiferente por completo a los agobios de Gilbert—, me han dicho que las esmeraldas relucen en la obscuridad.
—Qué van a relucir, ni que tuviesen luz propia —Gilbert, sin levantar la cabeza de sus papeles—. Bueno, anda, cierra, pero sólo un momento. Y luego te vas y me dejas tranquilo.
Ruari contenía apenas su nerviosismo:
Gilbert estaba en otra galaxia, no sospechaba nada, ni, probablemente, se acordaba ya siquiera del anillo.
Ruari fue a la ventana, fingiendo mirar la esmeralda, levantada en la mano contra la luz, la copia manga abajo, caída ya bajo el codo enhiesto. Cerró la ventana, sumiendo el despacho en la obscuridad.
Y entonces la vio, erguida, junto a él, realzada su fealdad horrenda por el glorioso tecnicolor de la obscuridad casi total.
Ruari buscó sus ojos, pero estaban muertos:
Miraba sin mirar, veía sin ver, como una imagen en celuloide.
—Pues tienes razón —fingiendo la mayor indiferencia—, mira —le acercó a los ojos el anillo, y tras él fue, rauda, la sombra—, no reluce.
Los ojos de Gilbert perforaron la tiniebla, se fijaron en la esme ralda:
—Claro que no, a quién se le ocurre, anda, abre la ventana de una vez.
—Pero ¿de veras no ves nada?
—¿Qué quieres que vea si no hay luz? —con súbita irritación—, ¿pero es que te has vuelto gilipollas o qué?
Ruari respiró, matando a su compañera con un abrir de ventana; la cosa no podía estar más clara: el fantasma era suyo, sólo suyo.
El cambiazo fue rápido: deslizó la copia, manga afuera, hacia la palma abierta, y la dejó de nuevo en su sitio, volviendo diestramente el original al bolsillo. Se admiraba de su pericia camino de la biblioteca municipal, donde buscó en periódicos atrasados el lugar exacto del naufragio.
La devolvería de noche, así podría despedirse de ella.
Durante el resto del día anduvo con el anillo en el bolsillo, y la despedida inevitable le pesaba ahora como de un ser amado. En lontananza, sus libros olvidados y sus apagados furores célticos despuntaban de nuevo, si bien tímidamente, como posible contrapeso emocional a su inminente soledad. Ahora que sabía lo que era una auténtica obsesión, se advirtió a sí mismo que la causa celta nunca lo había sido de veras para él: ni le complicaba los sueños, excepto cuando bebía, ni protegía sus despertares.
“Tendré que reafirmarme de verdad en ella”, se dijo, sin creérselo del todo, “forjarme una auténtica ideología, convertirme en el caudillo de los celtas irredentos.”
En cuanto comenzó a obscurecer, y la sombra a envolverle por las calles mal iluminadas de Belfast, Ruari pudo comprobar de nuevo que sólo él la veía.
¿Sería amor naciente esta exclusividad?, ¿acabaría la sombra rompiendo con su novio recomido por agua y peces, emancipándose completamente del anillo, rindiéndose sólo a él, siendo su eterna, cotidiana compañera?
Un escalofrío de terror recorrió entero a Ruari, al tiempo que el amor, extinguido por tanta fealdad, reaparecía entre una acre sensación de halago. Trató de contrarrestar tan peligroso sentimiento, que, por un instante, llegó a infundirle la sensación de que el fantasma no era tan feo, después de todo:
“Los fantasmas enamorados”, se dijo, “suelen ser apuestos, tenía que tocarme a mí el único fantasma feo que hay”.
Mientras el coche salía de Belfast hacia los acantilados que habían albergado durante siglos el naufragio por ellos mismos causado, la sombra, tocando casi el volante, parecía conducir a medias con él, incluso meter prisa al coche, como presiente la presa el perro de caza impaciente y nervioso.
“¡Nada, al mar se ha dicho!”
El olor a mar los envolvía ya cuando Ruari, dejando el coche en la carretera, fue con anillo y fantasma hasta el borde mismo del acantilado.
Allí se enfrentaron:
Él, conmovido; ella, inmóvil en la movilidad que le infundía el viento suave.
—¿Quién fuiste?, ¿cómo te llamaste?
Alejándola de sí cuanto el brazo le permitía, viéndola claramente delineada, aunque taladrada por las estrellas y el rielar de la luna.
La ternura de Ruari devino de pronto desesperado, urgente amor; el rostro del fantasma le pareció súbitamente, si no bello, sí menos feo.
Y entonces, presa de súbito miedo, tiró el anillo con cuanta fuerza pudo conminar, convenciéndose en vano de que los ojos muertos no eran capaces de decirle nada; quiso cerrar los suyos, pero fue también en vano. Y vio a la sombra volar en pos del anillo. Los ojos de Ruari volaron detrás, primero hacia arriba, y luego en picado, contra el mar, cuyo ligero salpicar se iba perdiendo en la distancia.
A Ruari esta fuga le dejó un recuerdo como de bengala mal apuntada o de estrella fugaz o cometa que baja casi a ras de tierra: tan claro y vivo era en su memoria el contorno del fantasma contra el negror de la noche, que, resaltándolo, lo penetraba con sus luces y reflejos, y, confirmándolo, lo trasparecía.
“Allí seguirá ahora”, pensó, “junto al fantasma, más fantasma que ella, de su novio, o lo que fuera, hasta que estos acantilados se deshagan en arena lactescente.”
“No Tengo Más Que Dar Te.”
Se miró el reloj de pulsera: las once y media. Muy tarde para Belfast, pero no para Ruari, que sabía dónde ahogar su nostalgia a cualquier hora: el Club Hibernia Libre no cerraba nunca si el que llamaba a sus puertas era celtista, aunque estuviese enamorado de fantasmas más asequibles que Celtilandia. Y a ellas llamó:
Estaba medio vacío, pero iluminado de copas y rebosante de voces, y Ruari se sumó a ambos recursos. Uno de los presentes notó su morriña:
—¿Qué tienes?
Ruari, críptico:
—Nada más que darte.
Los otros rieron, tomándolo a chiste.
Allí le dio la madrugada, entre canciones gaélicas y ruidosos brindis a una futura Irlanda unida y sin ingleses, camuflaje o defensa para Ruari: otra procesión le acuciaba por dentro. Bebió y cantó y rió, pero era por no llorar. Al final, saliendo al aire frío, alguien le preguntó cuál era su canción favorita:
—No la conoces, es española antigua, se llama “No Tengo Más Que Dar Te”.
—¿Mucho ritmo?
—¡Quia!, muy quieta, pero, eso sí, inquietante.
—¿Me prestarás el disco?
—Se me perdió.
—¿Dónde?
Ruari, señalando hacia la costa: la bengala fugitiva le turbó un instante contra el negro cielo:
—En el mar.
El teléfono
Cuando se levantó por la mañana notó que el silencio reinaba de forma chocante en todo el hotel. Se asomó al pasillo y no había gente, y por la ventana vio la calle también desierta y angustiosamente silenciosa. No se le ocurrió otra cosa que llamar por teléfono a su casa, pero nadie le contestó.
Luego se dedicó a telefonear a todos sus parientes, y a un número de amigos que iba creciendo contra la persistente falta de respuestas a sus llamadas.
Finalmente recurrió a llamar a sus acreedores, y después a sus enemigos, y, como último, desesperado recurso, a sus deudores.
Terminó llamando al jefe de la policía, que llevaba años buscándole y, ya al borde del más descontrolado pánico, al presidente de la república, que tampoco le respondió. Se le ocurrió entonces llamar al servicio de habitación del hotel, y el ring ring del teléfono pareció rebotar en el vacío. En vista de ello, salió a la calle, barbudo y en pijama, y vagó más y más lejos, sin encontrar a nadie. Como muchos coches estaban abiertos, se metió en uno y condujo por toda la ciudad: ni un alma.
Pensó en la posibilidad de una súbita emigración masiva, pues no había un solo cadáver, pero tanta gracia le hizo esta peregrina idea que su risotada retumbó aterradoramente en el aire silencioso. Corrió a un teléfono público y llamó a gente de otros estados, con nulo resultado; nadie le respondió tampoco en los números ultramarinos que marcó: el más lejano, nada menos que en Tokio, sonaba y sonaba en vago. Marcó números a bulto: una especie de ruleta rusa telefónica, tentando al azar, que no le hizo caso.
Cuando se le pasó la alarma, el terror, la angustia, la desesperación negra, acabó disolviéndose todo él en obscura melancolía, y ésta en amarga, agridulce tristeza: ¿qué iba a ser de él ahora? Acabó dejándose invadir por una aplastante apatía. Desechó toda idea de suicidio, decidió explorar la ciudad entera, para ver si daba con la causa de tan súbito abandono, se dedicó a disfrutar del lujo y los misterios de palacetes y rascacielos, lejanos hasta entonces, no ya a su alcance, sino incluso a sus sueños.
Cantando a voz en cuello hasta quedarse ronco para combatir el opresivo silencio, exploró neveras como habitaciones y cajas fuertes como fortines, examinó bibliotecas y discotecas y pinacotecas y se dijo que no tenía motivo de preocupación, pues el alimento bucal, ocular, mental y auditivo le sobraba por doquier, pero rechazó tal consuelo: “No sólo de sus orificios vive el hombre”, se dijo, apelando, como fuente de inquietud, a la incógnita razón de aquella tragedia, que, sin embargo, y con gran extrañeza suya, apenas le aquejaba.
Los periódicos no salían, la radio y la televisión no funcionaban, médicos y mujeres no había. Menos mal que aún podía pedir milagros: sucedáneos de todo tipo a su alcance, en forma de tiendas, almacenes, centrales eléctricas y nucleares.
Se distrajo haciendo viajes en toda clase de vehículos: coches, lanchas rápidas, submarinos, hasta un transatlántico, porque le sobraba tiempo para olvidarse a sí mismo aprendiendo ruidosamente a conducirlos, pero los abandonaba en cuanto se les terminaba el combustible. Tentado estuvo de probar un paracaídas, pero se echó atrás en el último momento: no fuera a ser que... y el paracaídas siguió siendo una de sus poquísimas virginidades sin promiscuar.
Así se distraía, a contrapelo de una obsesión creciente: “Tarde o temprano”, le decía una vocecita, “esta situación se te va a volver insostenible”.
El Atlántico le tentaba, pero ningún barco bastaría para cruzarlo sin piloto, con lo que siguió reduciéndose al continente americano: el canal de Panamá, con un poco de audacia, estaba dentro de sus medios. Así y todo, recorrió el resto del mundo en una espléndida videoteca que descubrió en el edificio de la televisión, donde, muy bien clasificadas, tenía vistas móviles del mundo entero, y pasó veladas maravillosas sin moverse del mullido sillón, rodeado del mejor champán, apuntalado con caviar iraní en grandes cantidades, más consolado cada vez por haber perdido ya toda curiosidad en torno a la causa de tan insólito estado de cosas.
El alcohol era buena arma contra los viejos temores y rencores que persistían en su mente y se la enconaban, volviendo, inmisericordes, sobre su pasado en aquella soledad sin fin ni ruido. ¡Nadie en quien vengar agravios o reparar errores pasados! Y fue así como la causa de aquel espantoso desierto humano y animal acabó por encabritarse de veras en su mente, llegando a instigarle, con el paso del tiempo, angustia hasta el borde mismo del suicidio. Incipientes atisbos de desesperación renacían de sus más hondas borracheras y llegaron a serle terribles. Y él se abrazaba a columnas de mármol frío esperando que de pronto se volviesen carne en sus manos.
Hacía tiempo que los últimos restos de electricidad se le habían disuelto en chispas inútiles, dejándole sin sesiones de vídeo y forzado a acostarse y levantarse con el sol, como los hombres primitivos, pero también en esto hubo un cierto encanto inicial que acabó ahogándose en agoreras nubes negras de desesperación sin remedio en torno a su cerebro, cada vez más tenso y lóbrego: nubes contra las que nada podían el champán tibio y el caviar putrescente, y que ni siquiera pudo remediar el hallazgo fortuito de un vasto almacén de velas y fósforos.
Cuando tomó la decisión de suicidarse, sintió un enorme alivio: “Un gusano”, se dijo, “con sólo un gusano vivo que vea no me mato”. Pero ni un gusano, ni una mosca respondió a esta llamada. Pudo pasar un mes soñando con tan radical solución: la muerte, y distrayéndose por la ciudad desierta y maloliente. Renunció a los viajes, consolándose con la idea de que, una vez resuelto a emprender el más largo viaje que cabe, los demás perdían importancia: tras tanto tiempo engañándose a sí mismo, el tiempo se le echaba encima sin remedio, estaba muerto ya.
Esta convicción le dio nueva vida, pero fue breve florecimiento de sus energías, y volvieron sobre él, como un callejón sin salida, los días en que la noche duraba veinticuatro horas en su mente. Se dijo, al borde ya de la locura, que sería bueno llevarse una compañera al otro mundo, de modo que fue buscando por los museos y las casas particulares hasta que dio con un bello desnudo de Modigliani: largo y onduloso, carne chocolate claro, ojos sin fondo, boca eternamente a medio abrir; lo descolgó y se lo llevó, con dificultad y cuidado, hasta el pie del edificio más alto de la ciudad.
Se preparó una maleta con bebida y comida y libros para emprender la larga ascensión a pie, descansando para comer y beber y dormir y leer, piso a piso, entrando en algunos para mirarlos por dentro, piso a piso, y así una semana entera.
Hasta que llegó a la enorme terraza, donde el aire era balsámico, y desde cuyo parapeto, cerrando los ojos y bien cogido al desnudo que tanta compañía le había hecho, saltó sin pensarlo más: “Cualquier cosa”, se dijo, con feroz humor, al comenzar la caída, “antes que volver a bajar todas esas escaleras”.
Y cuando su cuerpo, soltado ya el Modigliani, pasaba zumbando como un bólido junto a la ventana abierta de uno de los pisos, oyó con toda claridad el ring ring de un teléfono, y aún tuvo tiempo, como un chispazo, de oír en su imaginación la voz femenina que buscaba en vano un interlocutor desde algún lugar del planeta desierto.
La barba de Dante
Sir Cuthbert se había quedado dormido en su sillón de costumbre. Tan suyo era que los demás socios del Cavalry Club pasaban de largo ante él por muy vacío que lo viesen, a menos que su deseo de sentarse fuera más apremiante que su respeto a los derechos adquiridos:
—Es el sillón de sir Cuthbert.
Pero, aun entonces, lo evacuaban en cuanto veían aparecer a sir Cuthbert por la puerta del salón de lectura.
El personaje que se sentó de pronto en el sillón contiguo intrigó a sir Cuthbert, y no sólo por lo extraño de su atuendo: larga hopalanda obscura y desceñida, cerrada en torno al cuello con cinta blanca, sino, y sobre todo, porque a ninguno de los otros socios les había llamado la atención.
Aquello era cosa nunca vista:
Un sujeto, a todas luces extranjero, y encima disfrazado, que, sin ser socio del club, porque con esa pinta no podía serlo, entraba y se sentaba a su lado; y no ya los socios, ni los conserjes siquiera le advertían que se fuera inmediatamente de allí.
Sir Cuthbert notó, apoplético casi de sorpresa, que el desconocido seguía con el gorro puesto: un gorro o bonete, negro y ceñido a la cabeza, algo picudo sobre la frente y cogido a la barbilla con una cinta también negra, entre la barba muy negra y cerdosa, corta y tupida y crespa.
“No pienso dignarme llamarle la atención”, se dijo sir Cuthbert, “esto es cosa de los conserjes, mañana me van a oír.”
El desconocido, en tanto, se inclinó sobre él y le dijo con voz fina y metálica:
—¿Sir Cuthbert Featherstonehaugh?
—Ese es mi nombre —sir Cuthbert, adusto y seco, sin volver apenas la mirada hacia el que le hablaba—, no tengo el gusto de conocerle —añadió—, hum, no creo que nos hayamos visto antes, por lo menos en este club.
—No —aceptó el desconocido.
Su rostro era muy fino, largo y escueto, la nariz algo ganchuda, los pómulos salientes, los ojos de intensísimo negror.
—Aquí no —añadió—, pero yo soy socio honorario, soy oficial de caballería.
Sir Cuthbert se sobresaltó al oír esto; se dijo:
“Será entre los zulúes”.
La piel del desconocido, en efecto, era muy atezada.
Sir Cuthbert, reacio, se levantó de su sillón:
—Dispense, me excuso —tendiendo la mano al desconocido—, tengo mucho gusto en conocerle, Cuthbert Featherstonehaugh, a su servicio.
—Yo soy Dante Alighieri —dijo el desconocido, levantándose a su vez y estrechándosela—, enteramente suyo.
Sir Cuthbert recordó de pronto haber visto el retrato de un cierto Dante Alighieri en la galería de grandes oficiales de caballería que había en el pasillo del club:
DANTE ALIGHIERI, TENIENTE DE LA CABALLERÍA
FLORENTINA,
BATALLA DE CAMPALDINO:
II DE JUNIO, 1289
—Perdone —mirándole a la cara con súbita deferencia—, tiene que haber un error, el teniente Alighieri, mi famoso colega en nuestra noble arma de la caballería, si mal no recuerdo...
—Sí, justo —el desconocido, que ya no lo era, le había adivinado el pensamiento—, está muerto, y yo soy su sombra, y vengo a pedirle un favor.
Sir Cuthbert se sentó de nuevo, adoptó un aire de completa naturalidad, mientras Dante Alighieri se volvía a sentar también en el sillón contiguo.
—Usted dirá, teniente Alighieri.
—Pues, mire —Dante Alighieri, señalándose la barba—, vea, tengo barba, siempre la tuve, y en el retrato mío que tienen ustedes aquí estoy lampiño. Es lo de siempre: lo tomaron de mi máscara mortuoria, y me habían afeitado, recién muerto, antes de sacármela. ¿Podría usted hacer que, por lo menos aquí, en este club de oficiales de caballería, me pusieran con barba, como yo era realmente?
Sir Cuthbert le miró, solemne:
—Se lo prometo, querido colega y consocio honorario, hoy mismo tomo cartas en el asunto.
Sir Cuthbert, al tiempo que despertaba, alargó la mano al sillón contiguo:
—Espere, teniente Alighieri, quería preguntarle...
Pero tuvo que apartar rápido la mano al ver ante sus ojos el torso de un robusto y airado caballero anglosajón:
—Caballero —a sir Cuthbert—, yo no soy teniente.
Y sir Cuthbert, confuso:
—Dispense, creí —levantándose—... fue un error, le ruego me perdone.
A lo que el otro:
—Nada, por Dios —replicó—, faltaría más...
“Pero mi promesa”, se dijo sir Cuthbert, “es sagrada: hoy mismo voy a ver a un buen dibujante y le encargo un grabado bien hecho de mi difunto colega con toda la barba que tenía. La recuerdo perfectamente: crespa, corta, pero recia y tupida, negra como el carbón.”
Se levantó y se fue derecho al bar: a comunicar a su whisky favorito que tenía que ponerle barba al retrato de un colega muerto seis siglos antes.
Autolesa majestad
Todo comenzó con un experimento.
Una pareja de ratas comunes fue abandonada, con otros animales de pequeño tamaño, en un planeta lejano al que se había dotado previamente de atmósfera terrestre. La inyección de inteligencia, que sólo las ratas recibieron, actuó en ellas tan rápidamente que el destello de intensa comprensión que relució en aquel mismo instante en los dos pares de ojillos rojos causó imborrable impresión en el mismo que se la había puesto, induciéndole a profetizar un terrible porvenir al planeta que así empezaba a ser colonizado.
Cuando, un siglo más tarde, un equipo de especialistas voló al planeta para observar los resultados del experimento, lo encontró cubierto de esqueletos de ratas muertas en torno a un extraño edificio de piedra tachonado de esmeraldas y rubíes.
Era redondo y alto, como un iglú esquimal, y sus ventanas aún mostraban restos de cristales pintados.
En los caminos, crecidos de maleza, había carros uncidos a esqueletos de ratas, y los campos, asfixiados de mala hierba, rebosaban de esqueletos de ratas asidos a armas arrojadizas y a aperos de labranza.
Sólo los bosques y los montes hervían de vida, llenos como estaban de animalitos, pequeños roedores sobre todo.
Nadie consiguió deducir o adivinar lo que allí había pasado. Algunos teorizaron que las ratas habían sido víctimas de los animales puestos allí para su uso y consumo; según otros, habían sido exterminadas por una epidemia fulminante.
Finalmente, la incógnita fue declarada insoluble, y el experimento no se repitió.
Durante aquel siglo, las ratas, que se habían propagado rápidamente por todo el planeta, fundaron una dinastía imperial cuyos cónyuges eran siempre hermanos y descendientes directos de los primogénitos de la primera pareja imperial.
Al primogénito, al nacer, se le investía con la púrpura y se le desposaba con su hermana mayor, ambas cosas en el primer día de su vida, o en el primer día de la vida de su hermana si ésta era menor que él. Todos los demás hermanos eran inmersos en agua venenosa según salían del vientre de la emperatriz, con lo que, oficialmente, subían derechos al cielo particular de la familia imperial, la única en todo el imperio que seguía viviendo más allá de la muerte.
Toda la vida del planeta gravitaba en torno a aquellos dos seres, que sólo entre sí podían hablar, y durante cuyo reinado sus nombres resonaban sin cesar en todo el planeta.
Sus órdenes tenían que ser ejecutadas ritualmente, según normas coreográficas que constituían la única educación de los gobernados; esas órdenes siguieron promulgándose durante todo el siglo en el lenguaje original, que iba arcaizándose hasta que llegó a ser ininteligible para los mismos que las promulgaban, los cuales se servían para esto de unas tablas y vocabularios preparados tiempo atrás por un comité de especialistas en la lengua sagrada.
Ordenes incansablemente repetidas a intervalos bien medidos, entrelazándose en ellas los nombres de la pareja imperial reinante y los de la pareja fundadora de la dinastía, cuyo gobierno, patriarcal en un principio, había degenerado en despotismo teocrático, creador e instigador exclusivo de la voluntad de Dios. Esta supuesta voluntad divina era inspiradora directa de las tradiciones del imperio, y los cortesanos se la enseñaban tenazmente a cada nuevo príncipe imperial desde que tenía uso de razón, de modo que la autoridad imperial se reforzaba implacablemente con cada emperador nuevo, que procedía sin demora a limitar más aún la libertad de acción vital de sus gobernados con nuevas órdenes prohibitorias.
En el momento más esplendoroso del imperio, bajo el cetro del duodécimo emperador, el planeta de las ratas presentaba un maravilloso espectáculo a vista de nave espacial:
Una masa inmensa de pequeños seres, eterna, medidamente danzantes, brillantemente vestidos y tocados, congregados en torno al palacio imperial: un vasto iglú tachonado de rubíes y esmeraldas, los cristales pintados de cuyas ventanas relucían amenazadoramente al sol.
Y grupos de campesinos y partidas de cazadores y pescadores que llenaban el resto del planeta, y cuyos movimientos eran tan lentos y rítmicos que les daban aspecto de juguetes mecánicos; esto, en determinadas circunstancias, podía resultar peligroso, pues les exponía constantemente, por los campos, montes, lagos y mares del planeta, a que sus reses escaparan a la flecha y sus peces rehuyeran el anzuelo, atentos como tenían que estar ellos en todo momento a no descuidar un solo movimiento, un solo ritmo, so pena de delito de lesa majestad. Este baile sacro forzaba a los campesinos a arrojar la simiente lejos del surco, mientras el dalle, en lugar de caer sobre las plantas, cercenaba no pocas veces cabezas cercanas. A los que estaban uncidos a los carros les hacía salirse de la carretera en tan complicado zigzag que nunca llegaban a tiempo a su destino.
Toda la población, noble y plebeya, libre y servil, acabó teniendo rimbombantes títulos, uncida al recital perpetuo de nombres y loores imperiales, y el planeta entero convirtiéndose en una vasta corte. La pronunciación solemne, lenta y coreográficamente acompasada de tan largos títulos llegó a ser onerosa rémora para la vida económica, social y hasta familiar del planeta, cuyos habitantes acabaron histéricos y en el que pronto comenzó a notarse escasez de los productos alimenticios más necesarios.
La población, ritualizada hasta tal extremo, comenzó a tener atisbos de pensamientos de rebeldía, los cuales eran detectados a su primera chispa por los mecanismos de defensa que rodeaban a la pareja imperial, y si alguno de estos pensamientos llegaba, por tenuemente que fuese, a cobrar forma mental, era sólo porque esos mecanismos no daban abasto para atender al tiempo a tantos, y cada vez más numerosos, focos de incipiente rebeldía.
Así, entre hambre y represión crecientes, la población iba diezmándose, y los cadáveres de los traidores, ejecutados después de terribles, pero impecables y bien ritmadas torturas conducentes a inspirar en ellos hondo arrepentimiento y justiciero júbilo, sin el cual ningún castigo se consideraba eficaz, se pudrían por los campos, aunque muchos cortesanos, campesinos y siervos, y hasta nobles, los devoraban a veces, entre dos cánticos de gloria a la pareja imperial, cuando todavía estaban frescos, pues añoraban la carne, de cuyo sabor, crecientemente inasequible, las tradiciones del planeta narraban suculentos detalles. Y así pasaba el tiempo, y así llegó un día en el que, de toda la población del planeta, antes numerosa, no quedó viva más que la pareja imperial, cuyas órdenes y loores rebotaban ahora solas por un vasto desierto en alas de altavoces tan estridentes que hacían tanto más terrible el silencio circundante.
Los servidores automáticos, porque en palacio no podían entrar seres mortales, acabaron viéndose sin nada que llevar a la boca de la pareja imperial, y entonces se detuvieron, y su mecanismo, alertado por la falta total de alimentos, comenzó a emitir agudos silbidos de aviso.
El emperador y la emperatriz, enfermos del frío que aquel silencio les infundía, sintieron como flechazos los silbidos sacrilegos: se miraron con angustia, y en sus mentes gemelas surgió la primera duda sobre su propia omnipotencia omnisciente, pues no habían previsto la imposibilidad de que la comida se cosechara, cazara y pescara sola, y esta duda altotraidora alertó contra ellos a los mecanismos de defensa de la pareja imperial. Estos mecanismos les siguieron, invisibles, cuando iban los dos camino de las cocinas, donde, contemplando las despensas vacías y los fogones apagados, sintieron por primera vez en sus vidas el mordisco del hambre: agresión a la vida de tan sacros seres que confirmó a los mecanismos de defensa en su alarma, ya al rojo vivo, ante el nefando delito, jamás sospechado hasta entonces, de autolesa majestad.
Los mecanismos de defensa de la pareja imperial procedieron, sin más vacilaciones, a someter a ésta a terribles y exquisitas torturas cuya refinada lentitud estaba calculada para hacerles confesar su delito y canturriar rítmica y jubilosamente su arrepentimiento, confesión que permitiría a los mecanismos de defensa ejecutar a los culpables de forma indolora.
Y así fue como la última pareja imperial del planeta de las ratas acabó rindiendo su vida al inmenso camposanto que era ya el planeta entero, y allí quedaron muertos ambos, gemelos y beatíficos, en las cocinas de su propio palacio, entre los cadáveres carcomidos de sus pinches y cocineros, que se habían devorado vivos unos a otros al faltarles la comida.
Los cadáveres de la pareja imperial estaban, por el contrario, intactos y frescos, como de gente que hubiese muerto de un exceso de bienestar, pues la tortura a que se sometía a los culpables de lesa majestad sólo se reflejaba en el cadáver del torturado en satisfacción, y hasta júbilo, ante la evidente y necesaria justicia de tal acto, incluso en el caso impensable de un delito de autolesa majestad.
Bautizo
El niño dormía en sus pañales, la cuna grande y vistosa contenía un rebuño de encajes en cuyo centro se hundía la cabecita blanquinosa: los ojos, muy cerrados, desdeñaban a los asistentes; la boca, muy cogida al puño cerrado, desdeñaba chupete y encajes. El niño flotaba en su mundo de puras sensaciones, ajeno aún a perfiles y colores definidos, su cerebro no filtraba las figuras que hablaban y se movían en su torno.
Gregorio ya tenía dispuesta la mesa con las botellas y los canapés, y la niñera, silenciosa y hosca, miraba de reojo al gitano que se iba a encargar del bautizo. La niñera se había quejado; a la señora, pero sin ningún éxito:
“Es tan descreída como su marido”, se decía, “yo no sé, la verdad, lo que va a salir de aquí, pero, desde luego, nada bueno”.
A una orden de Gregorio, la niñera sacó al niño de la cuna y lo cerró en sus brazos contra el mundo entero. Los ojillos se entreabrieron, miraron en torno a sí, se volvieron a cerrar: en aquellos brazos mecientes, en aquellas manos que se curvaban en torno a su cabeza, el niño se sentía más protegido que en la cuna. En su mundo informe, flotante y monocromo, el niño volvió a dormirse, más profundamente aún.
Todos se congregaron en torno a él, mientras el gitano, muy ceñido y jaquetón con sus ropas domingueras, se erguía, se tiraba de las solapas de la chaquetilla, se atusaba los encajes de la pechera, sacaba pecho, hacía conatos de jipío para ponerse en forma.
—¡Harsa!,
le animó Gregorio, mientras los demás, muy serios, distribuían su atención entre la criatura y el gitano. Éste inclinó su cabeza sobre el rostro del bautizando, que se sobresaltó ligeramente al oírle:
—¡Ajú!
—j Harsa!,
le volvió a jalear Gregorio, batiendo palmas.
El gitano saltó como un resorte, acercó más la boca al rostro del niño:
¡Pasé por el cementériooo!
¡Pasé por el cementérioo...!
El niño despertó de golpe. La niñera se apresuró a acariciarle, impotente ante los gritos del gitano, que hizo una breve pausa:
¡Pisé un hueso, oí un gemíiio!
¡Y me contestó mi máaare,
y me contestó mi máaare
no me píiises hijo míiio...!
Los berridos del niño se filtraban entre el cante del gitano y las palmas de Gregorio. La niñera, luchando contra tanta agresión con sólo caricias y meceres, pedía a todos los santos que acallasen de una vez a aquellos dos locos de atar.
¡Tirititrán, tran, tran, tran,
tirititrán, tran, tran tran...!
La boca del gitano ya casi tocaba al niño, sin hacer caso de las manos de la niñera, que trataban en vano de alejarle, ni de los berridos de la criatura, que arreciaban.
—¡Olé!, gritó Gregorio, y los invitados, sin saber qué hacer, se pusieron también a batir palmas, mirando algunos a la criatura con vaga inquietud, El gitano se volvió a Gregorio.
—¡Ajú!, ¡sigo!
Gregorio, algo nervioso, se acercó rápidamente a su hijo, uniendo sus caricias a las de la niñera. En vista de que el niño seguía berreando, se volvió al gitano:
—No, no, ya basta, mucho lo tuyo, hale, échate un trago de jerez.
Y, de pronto, dándose un golpe en la frente:
—¡Ah, no, espera, si falta el bautizo!
El gitano también lo había olvidado. Se engalló como un halcón; se inclinó de nuevo sobre el niño:
¡Gregóooooorio Pérez de Lúuuuna,
Gregóoooooorio Pérez de Lúuuuna,
con eso te bastaráaaa!
¡Que flamenco es tu padríino!
¡Que flamenco es tu padríino
y flaméeenco tu papáaa...!
¡ Tirititrán, tran, tran, tran!
¡Tirititrán, tran, tran...!
Gregorio y el gitano, batiendo palmas al tiempo y gritando como posesos.
Uno de los invitados, entre dos caricias al niño, se volvió hacia ellos:
—Hale, ya está bien, dejadle en paz al pobre.
La niñera le miró con gratitud; el otro, tomando posesión de casa ajena, se dirigió a ella:
—Bueno, lléveselo, está muy asustado.
—El médico dijo que no había peligro,
adujo Gregorio, cogiendo al gitano del brazo; los dos se fueron a la mesa de las copas:
—En fin, ya está, muy bueno, Rafael, mucho lo tuyo, así se canta. Mejor que el bautizo de siempre, qué diablos...
Impuesto de encuentro
El ministro universal de Su Majestad don Diego Primero y Último de Trastámara, rey de todas las Españas, estimó que, para resolver la larga crisis económica de estos reinos, convenía imponer a sus habitantes un gravamen que dio en llamarse “impuesto de encuentro”, y que consistía en que cada vez que dos o más españoles se encontrasen en la calle, o donde fuere, y por la razón que fuese, tenían que pagar al erario público una cantidad cuya cuantía variaba según el grado de conocimiento existente entre ellos: el máximo, cuando era un encuentro de esposos o de padres e hijos; el mínimo, en el caso puramente adventicio de las putas y sus clientes, o de cualquier comerciante y su momentáneo comprador, aunque, en el caso de clientes habituales, la cantidad subía algo.
Para poner en vigor tan difícil provisión hubo que crear una policía especial que vigilase los encuentros por las calles de todas las ciudades y, a través de los escaparates, en todas las tiendas, así como en el interior de todos los locales públicos; los sueldos de este numeroso contingente forzaron al gobierno a subir la cuantía del impuesto antes incluso de que llegase a ser puesto en vigor.
Pronto se puso de moda que los anfitriones incluyesen en su invitación el pago del impuesto de encuentro en que inevitablemente incurrían sus invitados, y bancos, comercios y burdeles de lujo anunciaron que ese pago correría de su cuenta en atención al afecto que sentían por sus señores clientes.
No tardó en subir considerablemente la venta y, en consecuencia, el precio de calendarios, cajas de cerillas, mecheros, relojes de pulsera y demás artículos de uso diario cuya posesión reduce la necesidad de parar en la calle a desconocidos, mientras el uso, y el abuso, del teléfono conocía también creciente auge.
Muchos abogados adujeron que una boda suponía lo que dieron en llamar un solo “encuentro prolongado”, y que los cónyuges, encontrándose por primera vez en el altar, seguían encontrados hasta el día de su muerte, o del divorcio, en lugar, como pretendía Hacienda, de renovarse ese encuentro cada mañana que despertaban juntos o cada vez que uno de ambos volvía a casa.
Hacienda no tardó en ofrecer importantes rebajas de hasta un quince por ciento a los matrimonios que se avinieran a pagar mensualmente y por adelantado el impuesto de encuentro, computándolo sobre la base de un promedio mínimo de seis encuentros diarios y uno nocturno.
Juristas hubo que comenzaron a pensar que el policía que corría a cobrar el impuesto a los encontradizos: palabra ésta que pronto entró en el código con prestancia de término legal, incurría, por ese solo hecho, en el pago del impuesto que pretendía cobrar, porque, al unirse a los encontradizos y trabar conversación con ellos, él se hacía también el encontradizo, y entonces debía cobrarse a sí mismo el impuesto o exponerse a que se lo dedujeran del sueldo; otros alegaban que, aun siendo así, ese cobro debía correr por cuenta de la cuenta de gastos de representación.
El impuesto de encuentro, por otra parte, resultaba incontrolable cuando los encontradizos se encontraban a puerta cerrada, pero se decidió que ese cobro devenía esencial si se quería evitar que el nuevo impuesto incurriese en el mayor de los ridículos en que puede caer impuesto alguno: incobrabilidad. Alguien sugirió convertirlo en un tanto anual fijo a todos los contribuyentes, a modo de “licencía de encuentro”, sin la cual sería ilegal incluso encontrarse por puro azar, pero la cosa cobró aspectos de inusitado esperpento cuando Hacienda alegó que, si bien el monarca estaba exento de impuestos, y podía, en consecuencia, encontrar gratis a quien fuese, no sucedía lo mismo con los que le encontraban a él, porque ésos tenían que pagar. ¿Y qué decir del teatro, las salas de conferencias, las boites?; el actor, animador o conferenciante que se dirigía a un público numeroso, el cual, luego, sellaba ese encuentro con sus aplausos, tenía, automáticamente, que pagar el impuesto multiplicado por el número de asistentes, y éstos, a su vez, pagarían por su encuentro con el mencionado conferenciante, actor o animador.
Prosperaron mucho los que dieron en llamarse “asesores fiscales de encuentros”, que asesoraban por teléfono, y creció la complejidad en torno a quién pagaba cuánto y de qué fondos: fondo de reptiles, cuenta de gastos, propio bolsillo, y también en torno a si ese dinero había de serles abonado anticipadamente a ciertos paganos por la empresa o incluso por la persona cuyo encuentro era la causa de su pago, llegando los bizantinismos a tales extremos que el gobierno optó por cambiar radicalmente el impuesto, cobrándolo en concepto de soledad: pagaría un tanto fijo el que pasase un día entero sin encontrarse con nadie, excepto, naturalmente, si era en razón de penitencia, enfermedad contagiosa o incomunicación carcelaria, porque en tales casos se aplicaría una módica cantidad en concepto de “Soledad Forzosa”. Y todo esto ocurrió siendo rey de las Españas Su Majestad don Diego Primero y Ultimo de Trastámara.
Ainola
Ainola: tumba y casa de Sibelius





























