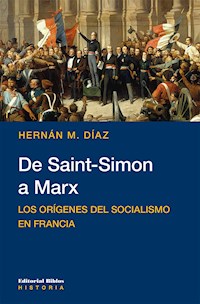
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Biblos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Cómo nació la idea de socialismo? No fue una iluminación momentánea ni el producto inspirado de un solo pensador, sino un lento proceso que involucró a dos o tres generaciones de luchadores, filósofos, reformadores y militantes, que culminaron en la síntesis elaborada por Marx y Engels en las vísperas de la revolución de 1848. Este libro intenta dar cuenta de cómo ese conjunto de nociones nacieron como una crítica del régimen instaurado con la Revolución Francesa, en la pluma de Saint-Simon y sus discípulos. A ello le siguieron los intentos por llevar a la práctica los principios de la asociación de trabajadores, sin cuestionar las bases de la sociedad y confiando en que el Estado tendría un papel favorable o neutro frente a esos ensayos. Se analiza también la creación de un movimiento político feminista en el seno de ese incipiente socialismo, así como los primeros intentos por desarrollar una historia y una sociología compatibles con la nueva mirada sobre la sociedad. La historia se completa con las luchas de las sociedades secretas y el nacimiento de la idea de comunismo, y desemboca en la síntesis elaborada por Marx y Engels, que se refleja en las múltiples herencias observables en su obra y, particularmente, en el Manifiesto comunista. Hernán M. Díaz se interna en el complejo mundo del socialismo anterior a Marx para concluir que el marxismo no fue sino el resultado de una serie de tanteos teóricos previos, que se enfrentaron a la realidad política de su época y se fueron modificando a partir tanto de la práctica política como de las transformaciones que el mismo sistema capitalista iba experimentando.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DE SAINT-SIMON A MARX
¿Cómo nació la idea de socialismo? No fue una iluminación momentánea ni el producto inspirado de un solo pensador, sino un lento proceso que involucró a dos o tres generaciones de luchadores, filósofos, reformadores y militantes, que culminaron en la síntesis elaborada por Marx y Engels en las vísperas de la revolución de 1848.
Este libro intenta dar cuenta de cómo ese conjunto de nociones nacieron como una crítica del régimen instaurado con la Revolución Francesa, en la pluma de Saint-Simon y sus discípulos. A ello le siguieron los intentos por llevar a la práctica los principios de la asociación de trabajadores, sin cuestionar las bases de la sociedad y confiando en que el Estado tendría un papel favorable o neutro frente a esos ensayos. Se analiza también la creación de un movimiento político feminista en el seno de ese incipiente socialismo, así como los primeros intentos por desarrollar una historia y una sociología compatibles con la nueva mirada sobre la sociedad. La historia se completa con las luchas de las sociedades secretas y el nacimiento de la idea de comunismo, y desemboca en la síntesis elaborada por Marx y Engels, que se refleja en las múltiples herencias observables en su obra y, particularmente, en el Manifiesto comunista.
Hernán M. Díaz se interna en el complejo mundo del socialismo anterior a Marx para concluir que el marxismo no fue sino el resultado de una serie de tanteos teóricos previos, que se enfrentaron a la realidad política de su época y se fueron modificando a partir tanto de la práctica política como de las transformaciones que el mismo sistema capitalista iba experimentando.
Hernán M. Díaz es licenciado en Letras y doctor en Historia. Ha publicado numerosos trabajos sobre el anarquismo y el socialismo en la Argentina de principios del siglo XX, sobre inmigración gallega y francesa y sobre los orígenes del socialismo y del feminismo en Francia. Es secretario de redacción de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda e integrante del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI).
HERNÁN M. DÍAZ
DE SAINT-SIMON A MARX
Los orígenes del socialismo en Francia
Índice
CubiertaAcerca de este libroPortadaPrólogo para marxistas1. La situación social y política en Europa durante la Restauración (1815-1830)2. Saint-Simon frente al liberalismo de la RestauraciónPrimeras obrasLa RestauraciónPreocupaciones políticasLa búsqueda de una expresión partidariaLos que trabajan con sus brazosUna valoración de conjunto3. La religión sansimonianaEl periódico, primer organizador colectivoLa Doctrina de Saint-Simon, escrita por sus discípulosEl momento religiosoEl “partido político de los trabajadores”El impacto de la revolución de 1830La ruptura de Bazard y la decadencia del grupoUn balance4. La emancipación de la mujer: de las primeras feministas a Flora TristánFourier y las mujeres en la historiaUna religión emancipatoriaLas mujeres toman la tarea en sus manosReflujo, republicanos e IglesiaFlora Tristán: feminismo socialistaLa constitución de la clase obrera5. Del socialismo al republicanismoPierre Leroux y Jean ReynaudSocialismo y romanticismoPhilippe Buchez: obrerismo cristianoLos problemas de la “voz de los obreros”Louis Blanc, socialismo republicano en beneficio de los trabajadoresLa “organización del trabajo” en la revolución de 18486. La ciencia de la sociedadEl siglo XVIIILos nuevos usos de la historiaEl concepto de nación y la lucha de clases en Augustin ThierryLa historia en la escuela sansimonianaBuchez y las dos dimensiones de la historiaLouis Blanc, la historia políticaAlgunas observaciones sobre la conformación de la sociología como ciencia y el positivismo7. Las colonias socializantes de Fourier y CabetFourier y los fourieristasLos icarianosLas comunidades utópicas y el movimiento obrero8. El fantasma que recorrió EuropaRevolución en la revoluciónBuonarroti, protagonista y transmisorLos republicanos y la clase obrera en movimientoLas sociedades blanquistasUna década que presagia el estallidoDieciocho años de luchas9. La síntesis de Marx y EngelsEl socialismo francés en AlemaniaMarx y el socialismo francésEl exilio parisino de MarxEngels, dos pasos adelante de MarxDe La ideología alemana a los Manuscritos de 1844La Liga de los Justos y el Manifiesto comunistaLa síntesis marxistaAlgunas conclusionesSaint-Simon y MarxCuras y soldadosFuentes y bibliografíaObras del períodoBibliografíaCréditosPrólogo para marxistas
La investigación que aquí presentamos trata de analizar cómo se fue conformando la ideología socialista en Francia desde sus pasos iniciales en los primeros años del siglo XIX, hasta que Marx y Engels recogieron la cosecha de todo lo que había sido sembrado en los treinta años previos. No es el intento de hallar en los orígenes del socialismo la pieza de oro, el engranaje faltante, el concepto central que Marx dejó de lado, y que a partir de allí lo llevó a construir una teoría, en algún sentido, unilateral, parcial o abstracta. No es nuestra intención aquí reivindicar políticamente el socialismo anterior a Marx para enmendar un supuesto marxismo incompleto, sino justificar históricamente el movimiento a través del cual una serie de conceptos del socialismo se fueron conformando y consolidando a través de tres generaciones anteriores a Marx y Engels. Los dos teóricos alemanes ya encontraron esas nociones instaladas como el lenguaje común y habitual del socialismo de su época, y por eso no pudieron o no quisieron discutirlas, pues eran ideas tan difundidas y arraigadas en su momento que sólo se podían visualizar una vez que desaparecieran del horizonte de conocimiento de su siglo. Se trata de nociones que imperceptiblemente se integraron a un cuerpo de ideas, el socialismo maduro de la segunda mitad del siglo XIX, que se nos presenta como original y autogenerado y, sin dudas, como mucho más sólido y coherente que todas las conformaciones ideológicas anteriores. Pero ese socialismo de los orígenes inscribió en su seno una serie de conceptos clave que subyacían al pensamiento político del movimiento proletario de la época y que pasaron a formar parte, con mayor o menor grado de conciencia, del ideario del marxismo de los próximos dos siglos. Al revés, si de algo puede servir este libro, a mi modo de ver, es para que los socialistas reconozcamos más claramente todo aquello que le debemos a los ideólogos anteriores a Marx y Engels, pues también somos eso, y no parece que haya sido planteado con la suficiente claridad.
Esta investigación, que inicié hace veinte años, significó para mí una gran sorpresa. Interesado inicialmente en saber cómo se habían desarrollado las formas organizativas del socialismo y del movimiento obrero antes de la forma partido centralizado que consagró el leninismo, descubrí un mundo de ideas al que yo creía conocer, pero que en rigor no se parecía en nada a lo que podía suponer por mis lecturas previas. Los marxistas interesados en la historia del socialismo sabemos que “Owen, Fourier y Saint-Simon” (con comillas, porque están siempre juntos) son los tres “socialistas utópicos” que precedieron a Marx y a Engels, con ensoñaciones morales y proyectos irrealizables, cuyo único valor fueron sus buenas intenciones. Pero la enorme mayoría de esos marxistas (entre los cuales yo me incluía) jamás ha leído una sola línea de esos tres pensadores. En general parece suficiente con las referencias de Lenin o de Engels, que nos tranquilizan en nuestra ignorancia ya que ese momento pertenecería a la “infancia” del socialismo, y ya se sabe que a los niños no hay que prestarles mucha atención.
Se transformó en un clásico la referencia de Lenin, en su artículo “Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo”, de 1913, donde identifica que el aspecto filosófico del marxismo es una herencia de la filosofía clásica alemana de Kant y Hegel; los planteos económicos nacen con la economía política inglesa de Adam Smith y David Ricardo, y los aspectos políticos son tomados del socialismo francés, del cual no da mayores precisiones. En rigor, lo que dice no exhibe un conocimiento profundo de esos orígenes:
Este socialismo rudimentario era un socialismo utópico. Criticaba la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, fantaseaba acerca de un régimen mejor, quería convencer a los ricos de la inmoralidad de la explotación. Pero el socialismo utópico no podía señalar una salida real. (Lenin, 1946 [1913], I: 10)
El lenguaje utilizado no deja lugar a dudas: eran unos niños malcriados, que “condenaban” y “maldecían”, gritaban por su impotencia, eran soñadores, pues no pensaban en la sociedad concreta que tenían ante sus ojos, tenían “fantasías” y, por añadidura, sólo querían convencer a los ricos para hacer un mundo mejor. Todo esto son verdades a medias, lo cual implica que son falsedades completas. ¿Sólo se encuentran fantasías, propuestas morales, quimeras, buenas intenciones? ¿Y quién “maldecía”? ¿Cómo de esa mezcla pudo nacer el socialismo maduro? ¿Acaso la teoría de Marx es la suma de Hegel y Ricardo más buenas intenciones? En nuestra lectura, el socialismo originario fue un lento y penoso trabajo de elaboración teórica y práctica, que implicó a por lo menos tres generaciones de militantes, generaciones que no tenían claridad acerca de cuál era su objetivo: actuaron a partir de la realidad que veían ante sus ojos, y los conceptos y las organizaciones que crearon se fueron depurando al calor de los éxitos y los fracasos. El producto de esa labor colectiva fue hallado por Marx cuando él contaba veinticinco años y su amigo Engels veintitrés, y elevado a un nivel muy superior. Pero gran parte de las nociones elaboradas por el socialismo previo ya formaban parte incuestionable del lenguaje y de la ideología política del proletariado de la época. Nuestra intención es rescatar ese sustrato, el cual, justamente por ser la doxa del momento, no siempre está incluido en las reflexiones de los fundadores del socialismo maduro.
El retrato de los socialistas anteriores a Marx que perduró en el movimiento del proletariado fue, lógicamente, el que trazó Friedrich Engels en su opúsculo Del socialismo utópico al socialismo científico, publicado por primera vez en francés en 1878. Se trató, en su momento, de una de las obras más traducidas y vendidas del pensamiento marxista, la que seguramente educó a buena parte de un movimiento socialista que, superada la organización europea de la Asociación Internacional de Trabajadores, empezaba a crecer a pasos de gigante en el marco de partidos nacionales que pugnaban por una representación parlamentaria. En ese instante preciso, el texto de Engels otorgaba a los nuevos militantes una explicación histórica del origen y la situación presente del socialismo europeo. Su texto fijó para siempre la expresión “socialismo utópico” para designar al conjunto de pensadores previos a la revolución de 1848 aunque, para ser más precisos, sólo habla en esa obra de los tres ideólogos ya nombrados, que se convirtieron así, para el marxismo de todo el mundo, en los únicos representantes del socialismo inicial.
Pero el libro de Engels apenas le dedica un par de páginas a cada uno de ellos: su interés no era describir las ideas del socialismo originario (aunque figuraran en el título) sino dar paso a la exposición del “socialismo científico”. Sin ninguna duda, unas pocas líneas no pueden dar cuenta de la riqueza del pensamiento de los primeros socialistas de Francia y de Inglaterra. Por otra parte, en diversas partes de la obra de Engels y, sobre todo, en su correspondencia, exhibe una gran admiración por Fourier pero un desconocimiento bastante notorio de Saint-Simon. A este último apenas le dedicaba un párrafo en la edición original de Del socialismo utópico…, tal como reconoce en el prólogo a la cuarta edición alemana, a partir de la cual amplía la exposición unas líneas más (Engels, 1946 [1880]: 10).1 En un texto de 1843, “Progresos de la reforma social en el continente”, la exposición que realiza de la doctrina sansimoniana presenta serias equivocaciones y es reducida a una especie de “poesía social”, envuelta en el ropaje de un “misticismo ininteligible” (Engels, 1981: 146-147). En una carta a Marx del 7 de marzo de 1845, Engels le anuncia el plan de traducir a Fourier, “el mejor para comenzar” a publicar una biblioteca del socialismo francés (Engels, 1981: 732). En la carta siguiente, diez días después (p. 733), la biblioteca puede ampliarse a obras de “Fourier, Owen, los sansimonianos”, de lo que se desprende que Engels conoce más a los discípulos (los sansimonianos) que al propio Saint-Simon, pero siempre en primer lugar está el creador de los falansterios. Como afirma Gustav Mayer (1979: 145), el espíritu sarcástico de Fourier, sus críticas mordaces al comercio y su elogio del trabajo atractivo se acomodaban más a las ideas de Engels que una doctrina sansimoniana que sólo conocía, seguramente, en su versión religiosa.
En definitiva, el texto de Engels no fue un incentivo sino, al contrario, un impedimento para el conocimiento de los orígenes del socialismo. Su texto, que servía a los fines de otorgar una base sólida para los nuevos partidos socialistas que estaban surgiendo, por esa misma lógica hundía en un cono de sombra un pasado al que apenas se aludía y que en parte se ridiculizaba. Los aspectos económicos del socialismo científico, que perfeccionó Marx, y los aspectos filosóficos, que Engels conocía de primera mano, estaban jerarquizados y, por provenir de otras tradiciones vinculadas al liberalismo y más desarrolladas en su especificidad, tenían una coherencia y un despliegue que superaban claramente los balbuceos iniciales de los aspectos políticos del pensamiento socialista. Pero, a su vez, esta fuente y parte constitutiva del pensamiento de Marx y Engels tenía una enorme importancia para calibrar el desarrollo de una faceta que todos los comentaristas posteriores coinciden en señalar como la laguna más evidente de las obras de los dos revolucionarios alemanes: la política, no sólo en el aspecto práctico que indica qué actitudes tomar frente al resto de los actores de su época, sino también en el aspecto más ideológico de saber cómo está conformada una visión del mundo que va mucho más allá de un método filosófico y una comprensión de los mecanismos económicos de la sociedad capitalista.
Una elaboración más matizada, si se nos permite retroceder una vez más en el tiempo, la encontramos en el capítulo III del Manifiesto comunista, redactado sobre todo por Marx en 1848 (Marx y Engels, 2008: 63-67). Aquí estas corrientes son denominadas “socialismo crítico-utópico”, y el hecho de que se constate su carácter crítico, que desapareció en el posterior texto de Engels, ya permite anticipar que se reivindican ciertos aspectos del análisis social que realizaron los primeros socialistas. Un elemento clave de esta descripción es que Marx separa a los iniciadores de sus discípulos pero, por otra parte, no hay una distinción clara entre las diferentes corrientes “crítico-utópicas”. Esto lleva a asignar a cada una de ellas indistintamente características que sólo tienen las restantes y a realizar un balance injusto para todas. El Manifiesto comunista no fue un texto de historia del socialismo sino un manifiesto de batalla: su principal cometido era barrer con los restos de lo que quedaba de estas corrientes y enarbolar las nuevas ideas que por obra de Marx y de Engels habían encarnado en la Liga de los Justos, ahora Liga de los Comunistas. Es posible que a ese momento le correspondiera un texto político que extremara las diferencias con las ideologías rivales, pero ya hace mucho tiempo que esas confluencias pueden ser historizadas para balancear con mayor distancia los aportes y las dificultades de cada uno de los idearios con los que Marx y Engels se encontraron.
Marx criticó a Hegel por concebir al Estado solamente como sujeto (es decir, en su esencia) pero sin tener en cuenta que el desarrollo se encontraba en el predicado (es decir, en su historicidad). Podríamos trasladar aquí la crítica y decir que hemos querido superar la imagen congelada del socialismo originario, que sólo lo analiza como resto, y darle carnadura, historia, presencia. Establecer un hiato entre los primeros socialistas y Marx es caer en un intelectualismo que concibe la teoría marxista como un puro producto de una mente genial, y no como un producto social en el que Marx se inscribió como eslabón de una cadena.
Como ya se habrá podido sospechar, en este texto no nos satisface la denominación “socialismo utópico”. En primer lugar, porque es una denominación negativa (el no lugar) que trata de homogeneizar varias tendencias ideológicas disímiles, muchas de las cuales no tienen nada de utópicas. De algunas se podrá decir que son limitadas; de otras, que son unilaterales, y de algunas, como el sansimonismo, que muchos coinciden en señalar como el aporte fundamental en el pensamiento de Marx, que ni siquiera son socialistas. En todo caso las ideas de Saint-Simon podrían ser tildadas de “capitalismo utópico”, lo cual tampoco termina de aclarar las claves de su pensamiento.
Se piensa en el utopismo en dos sentidos: cuando se comienza por imaginar en detalle una sociedad perfecta en un futuro indeterminado, o cuando se proponen soluciones demasiado simples para problemas sociales complejos. En ambos sentidos, Charles Fourier es el ejemplo acabado de utopismo: describió una sociedad futura ideal con el nombre de Armonía, y concibió que se llegaría a ese estadio a través de la constitución de colonias de cooperación agrícola-industriales. Pero no se puede decir lo mismo de los sansimonianos, que delinearon la realidad del régimen político y social nacido en la Revolución Francesa y sentaron las bases para la comprensión de la “explotación del hombre por el hombre”. ¿Y cómo considerar utópica a Flora Tristán, que concibió la idea de unir a la clase obrera de Francia y de toda Europa a través de organizaciones que prefiguraban a la vez los sindicatos y el partido obrero? ¿Qué decir incluso de aquellos que tomaron las armas para enfrentar la explotación sin frenos que caracterizó al siglo XIX, sin tener apenas idea de qué sociedad reemplazaría a la que ellos combatían, como Auguste Blanqui?
También se ha propuesto la denominación general de “socialismo romántico”. Pero entre el romanticismo y el conjunto de corrientes del socialismo originario hay solamente un “aire” de época demasiado general, que no llega a delinear ninguna de sus características principales. Lo que se sugiere, pero no se dice, con esa denominación es que estaríamos en presencia de un socialismo “soñador”, bastante cercano a la idea de la “poesía social” que señalaba Engels en el artículo de 1843 ya citado. Pero el romanticismo es un movimiento artístico y cultural básicamente individualista y subjetivista, donde la protesta contra la anomia del mercado se realiza exacerbando las mismas tendencias individualistas que forman la base de la sociedad naciente.2 El socialismo originario, en cambio, nace como una impugnación a la sociedad individualista, atomizadora y desorganizada, y por eso busca contraponerle la idea de “asociación”, de la que deriva la palabra “socialismo”, creada en el transcurso de la década de 1830 y rápidamente adoptada por todas las corrientes que estudiamos. Algunos rasgos del romanticismo aparecen en ciertos pensadores del socialismo, pero sólo se trata de rasgos secundarios en ideólogos de segundo orden, marcas de época o influencias tardías de un poderoso movimiento cultural como el romanticismo que es prevaleciente en lo que el marxismo llamará la “pequeña burguesía”, en la intelectualidad y en el mundo artístico. El socialismo originario tendrá con esta cosmovisión una relación primero contradictoria y, más tarde, ambivalente, que casi en ningún caso puede considerarse el carácter central de su doctrina.
A partir de esto, llamar a estas corrientes socialistas “utópicas” o “románticas” es una elección significativa, donde se privilegia un aspecto sobre otros. Aquí entendemos que las corrientes que dieron origen al socialismo maduro son un conjunto heterogéneo, y la tendencia que más profundizó en la comprensión de la sociedad capitalista naciente, iniciada por Saint-Simon pero donde también incluimos a la mayoría de sus derivaciones, no fue utópica y, con certeza, no fue romántica. Por eso renunciamos a denominaciones que no harían más que confundir acerca de los objetivos de este trabajo, y hablaremos de “socialismo originario” o de “orígenes del socialismo”, prefiriendo la caracterización de cada corriente antes que la equiparación de doctrinas heterogéneas.
Si el lector se atreve entonces a internarse en el complejo mundo del socialismo anterior a Marx, podrá observar que muchos de los lemas o de los términos que utilizaron los revolucionarios alemanes tienen su origen directo en algunos de estos pensadores. Se verá también que el marxismo no fue sino el resultado de una serie de tanteos teóricos previos, que se enfrentaron a la realidad política de su época y que se fueron modificando a partir tanto de la práctica política como de las transformaciones que el mismo sistema capitalista iba experimentando. Si este socialismo originario hubiera sido un mero “esquema” racional, producido por una mente ajena a la realidad, como sugiere Engels, no habría experimentado la evolución que experimentó y habría sido totalmente incapaz de superar la prueba del tiempo. Sin embargo, el pensamiento socialista se fue amoldando y adaptando a los cambios y destiló, en pequeñas pero significativas gotas, lo que se transformó en las bases de un movimiento proletario que desde fines del siglo XIX conmueve al mundo. Y esto que planteamos no se observa solamente en el nivel de las ideas, sino también en el nivel de la organización y en las clases o grupos sociales que les dan sustento.
Por todo esto, utilizando las palabras de Jean-Paul Sartre en el prólogo a Frantz Fanon, puedo decir: marxistas, “abran este libro, penetren en él”. Si son pacientes, encontrarán allí la imagen de lo que son, aunque en germen. Se hablará de gente similar a ustedes en algunos aspectos, aunque les parecerá una fotografía en sepia. Verán actitudes, consignas, formas de organizarse, que en la mayor parte de los casos adjudicaban al genio de Marx, pero que nacieron al calor de otros problemas años antes de que el genio alemán naciera a la vida política.
Saber quiénes somos no sólo nos hace más grandes, sino que nos prepara mejor para saber cómo hablarle al mundo.
* * *
Debo agradecer enormemente los comentarios y las lecturas de mis amigos Eduardo Martínez y Mónica Urrestarazu, y de mi hijo Javier Díaz. También la contención permanente que encontré en el grupo de investigación sobre migraciones, dirigido por Nadia De Cristóforis. Nadia, en particular, me enseñó que antes de iniciar una obra de envergadura es imprescindible hacer un índice, lección que pude aplicar en este libro.
En 2011 dicté un seminario de grado en la Facultad de Filosofía y Letras sobre el socialismo y el movimiento obrero en Francia en el siglo XIX. Agradezco a todos los alumnos, que me enriquecieron con preguntas y comentarios.
Quiero destacar el respaldo colectivo y el ámbito de discusión permanente que significó desde 2012 la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda y luego el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI). En el primer número de Archivos publiqué un trabajo sobre Flora Tristán, que conforma el núcleo principal del capítulo 4 de este libro.
Permítaseme también evocar la memoria de José Sazbón, fallecido en 2008, uno de los pocos historiadores de la Argentina que conocían la temática tratada en este libro. En 2004 aceptó ser mi director para realizar una tesis doctoral sobre Saint-Simon, pero al poco tiempo cuestiones laborales me hicieron desistir de la empresa y luego cambié de proyecto. Sazbón no estaría de acuerdo con gran parte de lo que se dice en este libro, pero su inagotable sabiduría y su enorme exigencia fueron un estímulo permanente para dar lo mejor de mí y para presentar una idea relativamente coherente de una época convulsionada y tan lejana, en el tiempo y en el espacio.
1. Para ver el agregado, se pueden comparar una edición francesa que mantiene la traducción original de Lafargue (por ejemplo, Engels, 1901: 101-102) con cualquier edición actual (la que consultamos: Engels, 1946 [1880]: 62-63).
2. Discutimos este punto con más detalle en el capítulo 5.
1. La situación social y política en Europa durante la Restauración (1815-1830)
Los primeros esbozos de socialismo en Francia nacieron bajo Napoleón: Saint-Simon publicó su primer escrito en 1803 y Fourier en 1808, pero las obras maduras de ambos se produjeron durante las monarquías de Luis XVIII y Carlos X, período conocido como Restauración, y es el momento en que empiezan a lograr algún pequeño círculo de seguidores. Sin embargo, no es una sencilla coincidencia temporal con la nueva situación lo que permite el desarrollo de sus doctrinas, sino ante todo un estado de azoramiento y desorientación que invade a toda la sociedad, en donde las tendencias reaccionarias pretenden volver a un modelo social imposible y las fuerzas progresistas no saben exactamente cómo avanzar hacia un nuevo régimen y no saben tampoco en qué consiste su apuesta al futuro. Es ese momento de desconcierto el que permite la elaboración de las teorías políticas que signarán el futuro de Francia y, hasta cierto punto, de la sociedad capitalista. Los momentos revolucionarios son los de toma de partido, cuando las urgencias exigen a sus protagonistas más acción que teoría. Desde la caída de Napoleón en 1814 hasta la revolución de 1830, que inaugura una monarquía de signo liberal, nos hallamos ante un “valle” histórico que ha gozado de escasa atención por parte de los historiadores (Rosanvallon, 2015: 11). Si las poderosas “montañas” revolucionarias son fértiles para mostrar a las clases sociales en pugna, el intervalo relativamente pacífico entre los dos grandes sucesos es enormemente rico en cuanto a la elaboración ideológica y la prefiguración de corrientes que finalmente se manifestarán en los siguientes estadios de la lucha de clases.
Superadas las convulsiones que signan el fin del siglo XVIII y la larga guerra que lleva a cabo Napoleón con el resto de Europa, la sociedad francesa se pregunta con qué mundo se encuentra. Los conservadores, partidarios de un retorno a la monarquía absoluta (los ultramonárquicos, o “ultras”), parecen confiar en que nada ha cambiado en Francia tras la Revolución, y buscan apoyarse en el triunfo de la Santa Alianza (comandada por los países más reaccionarios, como Rusia, Austria y Prusia) para restablecer los viejos privilegios de la nobleza y del clero. Los ahora llamados “liberales” (el término en su sentido político aparece durante la Restauración, tanto en Francia como en Inglaterra) buscan ampliar las libertades de la clase burguesa y modificar las leyes electorales en su beneficio, pero deben encontrar la manera de explicar las virtudes de la revolución de 1789 y, a la vez, justificar e impugnar los “excesos” de la época del Terror. La nueva monarquía, que recae en el hermano del decapitado Luis XVI, se verá imposibilitada de jugar un partido propio y se recostará alternadamente en uno y otro grupo político.
La burguesía ya estaba cansada de Napoleón y exhausta de pagar campañas militares, aun cuando la habían beneficiado. Desde el momento en que la alianza europea llegó a las puertas de París en marzo de 1814, fueron los banqueros como Jacques Lafitte y los especuladores los que le negaron a Bonaparte los medios para recomponer su ejército. Un viejo zorro como Talleyrand, sobreviviente a todos los gobiernos y en ese momento canciller del Imperio, conspiró para que la corona no recayera en el hijo de Napoleón, como quería éste, sino en un Borbón. Con la burguesía dándole la espalda, el general corso tuvo que abdicar y fue confinado a la isla de Elba. El imperio inglés no perdió el tiempo y, como no podía ser de otra manera, aprovechó para hacer negocios en alianza con los financistas de París: la banca Baring, tristemente conocida más tarde por los argentinos, concedió un préstamo con un interés usurario del 22% para realizar el licenciamiento forzoso de las tropas francesas desmovilizadas tras la derrota, pero por la gestión de la operación los bancos locales se quedaron con el 12,5% del monto total en concepto de comisión (Blanc, 1842, I: 53).
El nuevo rey, que será ungido con el nombre de Luis XVIII, no pudo volver a dirigir Francia como si nada hubiera sucedido en los últimos veinte años, a pesar de que así lo reclamarán los aristócratas emigrados, empecinados en borrar de la historia la larga revolución del país galo. La centralización cultural, impositiva y lingüística, establecida por los Borbones y consolidada por la Revolución, se mantuvo, al igual que la uniformización de pesos y medidas, decretada por la Convención Nacional en 1795. Las corporaciones gremiales (prohibidas por la ley de Isaac Le Chapelier en 1791) siguieron suprimidas. Las tierras ocupadas no se devolvieron y de allí nació una nueva clase de propietarios en el campo que tendrá un papel decisivo en la futura política francesa. La situación con la Iglesia Católica no se recompuso pues, a pesar de las expropiaciones y las expulsiones, el bajo clero era favorable a los nuevos aires de afrancesamiento. Los llamados “bienes nacionales” habían sido confiscados a la Iglesia a fines de 1789, es decir en los comienzos de la Revolución, cuando Luis XVI aún estaba en el poder, y la monarquía en ese momento aceptó la medida para equilibrar el tesoro de gobierno. Estas expropiaciones se convirtieron en un factor decisivo para la constitución de la burguesía francesa. Si Luis XVIII quería gobernar Francia, tenía que contar con esa clase social, que se había beneficiado con la Revolución y con el Imperio, y que seguía siendo el principal motor económico del país.
El nuevo rey decidió “otorgar” una Constitución (la Charte octroyée), manifestando así su intención de no volver a los tiempos de la monarquía absoluta, pero suprimió la enseña tricolor y retornó a la bandera blanca de los Borbones. Se impuso el voto censitario, por el cual sólo tenían derecho de sufragio los varones que tuvieran una renta superior a 300 francos. La edad mínima para ser elegido diputado era de cuarenta años. Se inauguró entonces una monarquía parlamentaria, donde la alta burguesía podía discutir cada medida de gobierno y el rey debía manejarse con cautela para contar siempre con su apoyo. “Así se abrió en Francia la era de los intereses materiales”, dice algunos años después un historiador sansimoniano (Blanc, 1842, I: 50).
El breve retorno de Napoleón, entre abril y junio de 1815 (los llamados “cien días”, Cent-jours) sirvió para demostrar varias cosas. En primer lugar, que la enorme popularidad de Bonaparte estaba intacta: entre su desembarco en Marsella y su llegada a París veinte días después, el general va sumando adhesiones y engrosando su ejército, las brigadas que se envían para detenerlo se rinden y los soldados se pasan de su lado, y cuando llega a París logra la huida del nuevo monarca. En segundo lugar, que la burguesía en general y los liberales en particular preferían el calor del poder a los principios, y así como apoyaron la caída de Napoleón un año antes, cuando éste retorna en 1815 lo aplauden y hasta forman parte de su gobierno. En tercer lugar, que la aristocracia sólo sabía conspirar desde el extranjero y no tenía ni un asomo de apoyo de masas. Por último, como dijera Hegel, Napoleón debió ser derrotado por segunda vez para convencerse de que su alejamiento del poder no era un accidente sino una necesidad histórica.
Napoleón volvió a caer con su derrota en Waterloo, pero el bonapartismo siguió siendo un problema político importante en Francia, hasta su corolario con el gobierno del sobrino Luis Bonaparte. Las campañas de Napoleón le habían dado victorias y glorias a Francia, galardón al que ningún sector de las clases dominantes quería renunciar, por más críticos que fueran con la falta de libertad interna que imperaba en su gobierno. En las capas populares, la admiración por Napoleón era enorme: las decenas de miles de soldados licenciados y la gran mayoría de los que permanecían en el ejército seguían siendo bonapartistas. Quien quisiera gobernar debía tomar ese elemento en cuenta.1 En la década de 1820 los carbonarios y desde la de 1830 los seguidores de Auguste Blanqui, en cierto modo, van a recuperar el resentimiento de las masas con los “traidores” de 1815 y el impulso belicoso para encaminar a ciertos sectores descontentos en contra del régimen de la burguesía. Pero los bonapartistas, a partir de Waterloo, debieron guardar un cauteloso silencio. Los protagonistas de la política, durante los quince años siguientes, fueron los liberales, los doctrinarios y los ultras.
Los llamados “ultras” estuvieron representados por grandes cultores de la lengua francesa como el escritor René de Chateaubriand, Louis de Bonald y Joseph de Maistre.2 Políticamente, pretendían volver atrás la rueda de la historia, regresar a la monarquía absoluta, y en ese sentido se opusieron a todas las concesiones que Luis XVIII se vio obligado a hacer ante los hechos consumados de la Revolución. Su papel reaccionario tuvo el simple resultado de retrasar la plena toma del poder por parte de la burguesía francesa y, a pesar de su prédica, la nueva sociedad capitalista siguió barriendo toda la escoria del viejo régimen, para garantizar los negocios de la burguesía. Desde el punto de vista teórico, ejercieron una influencia duradera en el tiempo, incluso indirectamente en el sansimonismo.
El concepto clave que elabora Joseph de Maistre (1966 [1819]) es el de “unidad”: unidad de la nación en torno a un monarca único e indiscutido, unidad de la religión católica dirigida por el papa, unidad de la familia conducida por el padre, unidad de la lengua francesa. Si no hay unidad, hay anarquía, no hay objetivo común, todo termina en disputas y en luchas por el poder. La nación, entendida como un todo, es superior al individuo y a las facciones que podrían disputar el liderazgo. La unidad que une a la nación es espiritual y es superior al presente histórico: de allí que haya que preferir la tradición a las innovaciones. Como afirma en una carta a Bonald (De Maistre, 1853, I: 517), el sofisma inicial de la época es que la libertad es algo absoluto que se tiene o no se tiene, y que todos los pueblos tienen derecho a la libertad. Rechaza la Carta otorgada por Luis XVIII al pueblo francés y afirma que esa Constitución “no existe”, pues está basada en la más grande de las expoliaciones. Ese estado de cosas “no va a durar”. Los ultras no tienen solamente una nostalgia por el antiguo régimen sino que además creen que la Revolución Francesa es una excepcionalidad histórica que pronto desaparecerá sin dejar rastros. La Santa Alianza parece darles la razón, pero las transformaciones estructurales que realizó la Revolución y que no fueron revertidas eran una dura advertencia a este sector de que nada podía volver a su lugar: la monarquía ya no era absoluta, sino constitucional; las tierras de Francia habían sido repartidas y generado una clase de propietarios que de ninguna manera permitirían que los aristócratas y la Iglesia recuperaran su antiguo rol; la nobleza y el clero ya no representaban más que a sí mismos y su papel social estaba en completa decadencia. Para De Maistre (1853, II: 371), la Revolución Francesa había sido un resultado directo de la herejía protestante y de la filosofía del siglo XVIII. En el estado en que se encontraba la sociedad después de ese cataclismo, el catolicismo era el único que podía otorgar un principio de autoridad que permitiera reencauzar la marcha de los acontecimientos (p. 371).
Bonald (1843 [1796], I: 15-17), por su parte, elogiaba a Montesquieu pero rechazaba lo que hoy llamaríamos determinismo geográfico, y repudiaba a Rousseau, inventor de la teoría de la soberanía del pueblo. La “voluntad general” de un pueblo sólo puede ser llevada adelante por el monarca, sin mediaciones y sin necesidad de consenso entre sectores diferentes. La nación es concebida como una especie de circunferencia, que sólo puede desarrollarse si tiene un centro que la dirige. Pero en las repúblicas, las familias que dirigen la nación son efímeras y el pueblo no puede conocerlas ni amarlas: sólo la monarquía, donde el rey posee todo el poder, puede generar el entusiasmo general del pueblo (p. 533). Ese amor por el monarca es a la vez expresión del “carácter nacional”, que sólo puede estar basado en el orgullo de lo propio y en el desprecio de lo ajeno (p. 543). Insensiblemente, y aun en su entusiasmo por el régimen fenecido, Bonald se convertía en un portavoz del nacionalismo, que alcanzaría su apogeo en los países capitalistas. Advertía también que el comercio internacional era “peligroso para el carácter nacional” (p. 544), ya que los pueblos que viajaban se transformaban en cosmopolitas y perdían su fuerza espiritual. Apuntaba con esto a un fenómeno complejo: la economía de mercado muestra una doble fuerza contradictoria, que consiste en negar lo nacional (pues la ganancia no tiene frontera) y a la vez necesitar la cohesión nacional (pues el Estado propio es la única manera de beneficiarse de la tasa de ganancia).
Los liberales constituyeron la izquierda de la política francesa durante la Restauración (Thureau-Dangin, 1876: 1-78). Si algo los caracterizó fue la confusión y la ambigüedad ideológica: sabían a qué se oponían pero no pudieron enunciar claramente qué tipo de sociedad reivindicaban. Se opusieron a Napoleón, por la falta de libertad pero sobre todo porque dejó exhaustas las arcas del Estado y de los burgueses, pero no dejaron de aplaudir al general corso cuando regresó apoyado por las masas en los Cien Días. Dieron sustento a la monarquía de Luis XVIII, tratando de conseguir un mejor lugar dentro de la clase dirigente, y no se pronunciaron por la república (pp. 140-150), siendo partidarios de un voto censitario muy restrictivo. Reivindicaron la revolución de 1789, pero se mostraron siempre incómodos con el Terror y no se preocuparon en sacrificar a viejos revolucionarios como el abate Grégoire, que fue elegido para la Cámara en Grenoble y destituido por presión de los ultras. El liberalismo contó con buenos oradores en el Parlamento, como Benjamin Constant y Jacques Manuel, y el primero sobre todo trató de establecer los principios generales del liberalismo en algunas obras de envergadura.
Hipotéticamente, el liberalismo representaba los intereses de la burguesía (el “tercer estado”), pero esa misma clase se encontraba en una posición dubitativa entre las diferentes fuerzas sociales: se enriqueció con Napoleón, que era apoyado por las masas, pero la burguesía le temía a esas masas con armas en la mano, conducidas por un líder al que la clase propietaria no podía manejar a su antojo. Se acomodó otra vez cuando Napoleón volvió en los Cien Días, y volvió a acomodarse cuando regresó Luis XVIII. El liberalismo no fue más que un emprendimiento pragmático para otorgarle a la burguesía, y sólo a la burguesía, una situación cómoda para proteger y garantizar sus negocios desde el Estado. Por eso mismo sus teorizaciones no podían hacer otra cosa que plantear generalidades sobre la libertad, so pena de tropezar una y otra vez con derechos concretos que no estaban dispuestos a defender.
Así, de 1815 a 1830, la burguesía no se ocupó de otra cosa que de completar su dominación. Hacer volcar en su provecho el sistema electoral, apoderarse de la fuerza parlamentaria, volverla soberana después de haberla conquistado; esa fue, durante quince años, la obra del liberalismo, obra que se resume en estas palabras: servir a la realeza sin destruirla. (Blanc, 1842, I: 54-55)
En 1815, según Louis Blanc, comenzó la sociedad del capital, pero la burguesía no se había apoderado completamente del poder. El Estado no era un instrumento a su servicio, pues la aristocracia y los ultras tenían todavía una influencia notoria en los asuntos políticos de Francia. Para Blanc, se vivía una situación de “doble poder”, donde el árbitro estaba representado por el monarca, que se apoyó alternativamente en la izquierda y en la derecha. A partir de 1820 el rey fue inclinándose cada vez más hacia el sector reaccionario, lo que llevó a fines de la década a que la burguesía y los liberales volvieran a sus prácticas conspirativas, que terminaron en la insurrección de 1830 y la instauración de una monarquía “liberal”.
En las elecciones para el Parlamento, por ejemplo, sólo podían votar quienes tuvieran una renta mínima de 300 francos y se necesitaban 1.000 francos para ser elegido. Eso implicaba que había 90.000 electores y 20.000 elegibles, dejando afuera al 90% de la población de Francia (Jardin, 1998: 246): la ley electoral era una ley dedicada a la burguesía. Un párrafo de Benjamin Constant (1815: 106) puede aclarar la posición conservadora del liberalismo con respecto a las libertades:
Yo no busco perjudicar en absoluto a la clase laboriosa. Esta clase no posee menos patriotismo que las otras clases. A menudo está lista para los sacrificios más heroicos y su devoción es tanto más admirable pues no es recompensada ni por la fortuna ni por la gloria. Pero creo que una cosa es el patriotismo que otorga el coraje para morir por su país y otra es la capacidad de conocer sus intereses. Es necesario entonces otra condición además del nacimiento y la edad prescriptos por la ley. Esa condición es el tiempo de ocio indispensable para la adquisición de las luces, para la rectitud del juicio. Sólo la propiedad asegura ese tiempo de ocio: sólo la propiedad vuelve a los hombres capaces del ejercicio de los derechos políticos.
A pesar de que en el prólogo Constant (1815: VIII) declaraba luchar por “el respeto por los derechos de todos”, la parte aplicativa de la misma obra se decidía a no respetar, como vimos, el derecho de “la clase laboriosa”. Por otra parte, la edad mínima para ser elegible era de cuarenta años, con lo cual en los años siguientes nació una juventud burguesa, impedida de acceder al poder, que nutrió las filas de la extrema izquierda liberal. En definitiva, la libertad de representación, así como la de asociación y la de prensa, no eran más que libertades para la misma burguesía, y así esa libertad abstracta se resumía en una libertad para unos pocos.
También hay que tener en cuenta la debilidad intrínseca de la burguesía francesa, constituida en gran parte por pequeños talleres, artesanos, manufacturas que no llegaban a desarrollar una gran industria como la que prevalecía en Inglaterra. En rigor, es la misma debilidad de la burguesía la que lleva a que Francia se destaque por sus planteos ideológicos universales y abstractos, que tuvieron una profunda influencia en el resto del mundo.
En los primeros años de la Restauración nació un grupo diferenciado dentro de los liberales, llamados “doctrinarios”, entre los cuales sobresalió François Guizot, personaje que sería una pieza clave en la posterior Monarquía de Julio, secundado por Pierre Royer-Collard y el duque de Broglie, entre otros (Rosanvallon, 2015). Los doctrinarios, lejos de las veleidades teóricas de los liberales, prefirieron apostar por un apoyo moderado a la monarquía y formaron parte del gobierno de Luis XVIII hasta que éste los reemplazó por la extrema derecha. No existía una diferencia ideológica significativa entre los doctrinarios y los liberales, salvo en el hecho de que los primeros eran fervientes partidarios de Luis XVIII,3 expresaban más claramente su rechazo al período robespierrista de la Revolución y abogaban por un control mayor a los reclamos de las clases bajas. Eran aún más moderados que los liberales y no era casual una cierta influencia del protestantismo en algunos de ellos. Planteaban la soberanía de la razón en vez de la soberanía del pueblo. Esta última, afirmaban, al igual que el derecho divino de los reyes absolutos, estaba basada en la fuerza. El poder sólo podía ser legítimo si se apoyaba en la razón, que no estaba depositada en toda la población, pero quedaba claro que había un sector que accedía a ella de manera particular. En definitiva, enarbolar la soberanía de la razón no era más que la forma idealizada de privilegiar el poder de una elite ilustrada que debía guiar al pueblo para que éste aceptara los designios y las perspectivas de la clase dominante.
De esta manera, los ultras y conservadores pretendían volver a una sociedad unida y centralizada que había perimido, los liberales abogaban por una libertad sin atreverse a reivindicar completamente la revolución que les había dado origen y los doctrinarios preferían reivindicar las necesidades del poder de mantener el orden para apuntalar la construcción de una clase burguesa que apenas estaba en germen en Francia. Por debajo de estas disputas oratorias, el capitalismo seguía su curso porque lo que la Revolución había destruido no se había podido recomponer y porque los acontecimientos habían dado nacimiento a una clase social propietaria que el nuevo régimen estaba imposibilitado de expropiar.
Es en la Restauración, momento de retroceso de las urgencias históricas, cuando la sociedad en su conjunto se pregunta cómo seguir, qué tipo de sociedad se ha inaugurado, cuánto ha cambiado el mundo y si ese cambio revolucionario ha sido definitivo. Se expresa no solamente en las vacilaciones y en las nostalgias de cada grupo ideológico sino también en la proliferación de “sistemas” políticos, preocupados por dar una perspectiva a la sociedad que se abre y corregir lo que parecen no ser más que errores o dificultades de momento. En este período se empieza a dar un perfil más concreto al liberalismo político, pero también surge el conservadurismo, preocupado por el advenimiento de las masas a la arena política; a la izquierda del liberalismo nace una juventud ansiosa por superar las vacilaciones políticas de los liberales, desarrollando un radicalismo insurreccional que unas décadas más adelante dejará su huella también en las corrientes del movimiento obrero, y finalmente surgen en los márgenes del liberalismo dos sistemas que no son todavía socialistas, pero que pondrán a funcionar una serie de conceptos y preguntas que van a dar lugar al nacimiento del conjunto de corrientes del socialismo futuro. Estos sistemas son el de Saint-Simon y el de Charles Fourier.
1. Los liberales tuvieron una actitud demagógica con respecto a la gran masa de fervientes partidarios de Napoleón. En cierto modo, fueron su único vínculo con el pueblo bajo y lo utilizaron cuando les convino (Thureau-Dangin, 1876: 67-77).
2. Joseph de Maistre escribía en lengua francesa pero era nativo y súbdito del reino de Saboya, incorporado por la fuerza a Francia después de la Revolución. Como saboyano, fue representante diplomático del reino de Cerdeña.
3. Incluso mantuvieron su apoyo al rey durante los Cien Días, mientras los liberales apoyaban a Napoleón, después de injuriarlo (Thureau-Dangin, 1876: 14-26).
2. Saint-Simon frente al liberalismo de la Restauración
Fuera del liberalismo, la corriente de pensamiento que se inicia con Saint-Simon es la más importante en la Francia del siglo XIX y solamente por la cantidad de legados que dejó merecería ser estudiada mucho más de lo que se suele hacer. No solamente procede de él la sociología sino también la historia científica, el socialismo, el positivismo y también la política que aboga por la intervención del Estado en la economía y las grandes obras públicas. Tanto la ciencia como el todavía inexistente socialismo y la burguesía francesa utilizan conceptos y propuestas que se originan en su doctrina. Por eso se ha dicho con justicia que, en más o en menos, todos somos sansimonianos (Walch, 1970: 5).
Pero sus ideas no fueron enunciadas de una sola vez, en una obra única, sino que sólo pueden ser comprendidas relevando las diferentes transformaciones que sufrió su doctrina, en referencia tanto de los sucesos de la historia de Francia como de la recepción de sus propuestas en el medio de la cambiante lucha de clases de la época. Más que cualquier otra obra, la de Saint-Simon debe ser leída en un preciso marco diacrónico. Para eso recordaremos algunos sucesos de su vida, pero haciendo un expreso silencio ante los factores anecdóticos que no inciden en la evolución de su pensamiento.
Primeras obras
Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, pertenecía, como su título lo indica, a la rancia aristocracia francesa. Nacido en 1760, decía descender de Carlomagno (aparentemente por una falsa información histórica) y un pariente lejano suyo, el duque de Saint-Simon, frecuentó la corte de Luis XIV y redactó unas extensísimas memorias, publicadas después de su muerte, que retratan la vida bajo el absolutismo. No es infrecuente, incluso en el público informado, confundir a uno y otro miembro de la familia Saint-Simon. El conde fue educado en las ideas enciclopedistas y ya en su juventud, destinado a la carrera militar, abrazó la causa de la libertad de Estados Unidos, participando de la guerra de ese país contra los ingleses bajo el comando del marqués de Lafayette, otro aristócrata favorable a las nuevas ideas. Tomado prisionero por los ingleses, volvió a Francia a través de México y Jamaica, y en su viaje por el Caribe concibió la idea de un canal que uniera el océano Atlántico con el Pacífico. Los discípulos de Saint-Simon, en la década de 1830, idearon a su vez el canal de Suez, que finalmente fue llevado a cabo años después por Ferdinand de Lesseps, cónsul en la embajada francesa de El Cairo y testigo de la propuesta. El mismo Lesseps construyó también el canal de Panamá. Además, Saint-Simon propuso un canal que uniera Madrid con el Atlántico y canales que conectaran el Rin con el Danubio y con el mar Báltico. En una época en la que el único transporte a distancia era el barco, maestro y discípulos estuvieron obsesionados por ampliar el horizonte de los seres humanos.
Saint-Simon fue testigo de la Revolución Francesa, pero no participó políticamente en ella, fue un exitoso especulador con los bienes nacionales (con los cuales hizo una discreta fortuna) y declaró que abandonaba sus títulos nobiliarios. Con la Restauración, los recuperó o los volvió a utilizar, en un gesto no exento de oportunismo.
Hacia sus cuarenta años, con el cambio de siglo y el retroceso revolucionario que implicaba el consulado de Napoleón, dio comienzo a sus trabajos teóricos. Para ello había abierto un “salón”, donde convocó a los científicos y los sabios de la época, nutriéndose especialmente de la teoría de los idéologues, como los fisiólogos Pierre Cabanis y Xavier Bichat. En 1802 publicó su primera obra, Cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos.1 Este opúsculo tiene una gran importancia, no por su repercusión inmediata sino porque prefigura muchos de los temas que estarán en el centro de sus preocupaciones posteriores. Se ha señalado la importancia de que la carta estuviera enunciada como escrita e impresa en Ginebra: en momentos en que Napoleón imponía grandes restricciones al pensamiento en Francia, la capital suiza aparecía como una ciudad libre, cuna de Rousseau y refugio de Madame de Staël y otros emigrados liberales franceses, círculo que también frecuentó Saint-Simon.
El motivo inicial de este primer texto es la propuesta de realizar una suscripción “frente a la tumba de Newton” para dar vida a un comité de sabios, elegidos por toda la población (incluso las mujeres), que pueda idear un nuevo modelo de sociedad basado precisamente en los conocimientos científicos: “El proyecto contiene una idea elemental que podrá servir de base para una organización general” (O.C., I: 108). Para defender esta idea incluye tres “cartas”: a los sabios, a los propietarios y a los no propietarios. Los sabios son los que tienen las luces, la inteligencia, y son los que deben actuar como guías de la sociedad. Los propietarios, a su vez, aunque desentendidos de la cosa pública, tienen un papel de dirección con respecto al pueblo llano (los no propietarios), por su inteligencia para la industria y el comercio. A los no propietarios les dice que apoyen este proyecto, porque allí donde son instruidos, como en Inglaterra, los obreros viven mejor que cuando son sometidos a la ignorancia, como en Rusia. Se hace eco de los reclamos de la mayoría social: “Somos”, afirma el autor, dándole la voz a estos no propietarios, “diez veces, veinte veces, cien veces más numerosos que los propietarios, y sin embargo los propietarios ejercen sobre nosotros un dominio que es mucho mayor que el que ejercemos sobre ellos” (p. 118). Saint-Simon los convoca a aceptar ese dominio, pues los propietarios actúan por el “bien general” y porque el día que los no propietarios gobernaron en Francia (alude al gobierno jacobino) provocaron el desabastecimiento y el hambre. Más importante que la convocatoria a la aceptación del dominio social (que será constante en las ideas sansimonianas) es la partición de la sociedad en “clases”, cada una con intereses diferentes de las otras, y que deben actuar en conjunto para el bienestar de toda la población. Estos grupos sociales, cada uno con su interés particular y sus percepciones, son denominados con la palabra “clase”, todavía en esta época en su acepción banal (Rosanvallon, 2015: 33), pero el término va tomando contornos claros cuando se vinculan las ideas a la propiedad.
Un elemento fundamental en las Cartas de un habitante de Ginebra es que se trata de una propuesta de cómo debe ser organizada la sociedad. Otro de los títulos que adoptará su propuesta es Ensayo de organización social (O.C., I: 187).2 También le dará el título L’Organisateur a una de sus múltiples publicaciones, en 1819. La preocupación por darle un nuevo ordenamiento, una nueva organización a la sociedad será un elemento central de su doctrina, y podríamos decir de los sansimonianos y del socialismo en general. Saint-Simon observa que, después de la convulsión revolucionaria, falta en la sociedad un eje ordenador, una perspectiva política que indique un objetivo a cumplir por el conjunto de la población. Sólo puede entenderse un “ensayo de organización social” cuando la sociedad se percibe como “desorganizada”. Los liberales se resistían a prescribir cómo debía ser organizada la sociedad: su única preocupación era que no hubiera trabas ni obstáculos para la actividad comercial o industrial. Esto los llevaba a abogar de manera abstracta por la “libertad” del individuo, rechazando cualquier programa concreto de construcción y organización social. Los ultras pretendían hacer girar hacia atrás la rueda de la historia para devolver una organización social férreamente establecida a partir de su centro, representado por el rey y la Iglesia Católica. En ese sentido, la propuesta de Saint-Simon, por parcial, fragmentaria e ignota que fuera en ese momento, empezaba a marcar una diferencia con el pensamiento liberal y con el pensamiento conservador. Los primeros se negaban a “organizar” la sociedad de cualquier manera: lo que más adelante se señalará como la anarquía del capital será para ellos la única premisa válida como perspectiva futura. Los ultras, en cambio, señalarán que la única manera coherente de organizar la sociedad ya estaba presente en el antiguo régimen y que cualquier otro tipo de organización llevaría a la pérdida de la autoridad, a la anarquía política y moral, a la disolución de los lazos sociales.
No cualquier proyecto de sociedad futura es una propuesta de organización social. Un proyecto ideal, como en cierta manera encontramos en Graco Babeuf y sobre todo en Charles Fourier o en Étienne Cabet, está concebido como un punto de llegada de una transformación, con un vínculo relativamente distante con la sociedad presente. El proyecto de Saint-Simon es diferente: no se distancia de la sociedad que tiene ante sus ojos, y en todo caso su diferenciación se expresará de manera paulatina. Afirma simplemente que la sociedad que está naciendo después de la gran revolución es una sociedad caótica, sin rumbo fijo, sin objetivos comunes, no se sabe qué aspectos deben ser estimulados y cuáles deben ser postergados. El individualismo, cuya única cara visible es el individualismo egoísta, atenta contra la misma sociedad que le da cobijo. La propuesta de Saint-Simon no parece todavía tener la envergadura de un proyecto social completo, apenas si establece la importancia que debieran tener los sabios en un comité elegido por el pueblo para asesorar y guiar a los poderes hacia una ruta futura. La importancia de este texto no está dada por su elaboración acabada de esa reorganización sino por la prefiguración de algunas de las ideas centrales de Saint-Simon que lo obsesionaron hasta su muerte y que le permitieron concebir una sociedad diferente (pero en el marco de los mismos parámetros de mercado inaugurados por la Revolución), para crear años después un movimiento de simpatía. Nótese que la idea de que un “comité de sabios” asesore al poder para organizar la sociedad es en cierta manera la tarea que se dio a sí mismo Saint-Simon en cuanto intelectual, aconsejando a la sociedad la manera más adecuada para organizar la producción y superar el atomismo social al que llevaba el individualismo del mercado.
Luego de la publicación de las Cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos, Saint-Simon se dedicó varios años a tratar de establecer un basamento científico a sus investigaciones. Su principal preocupación era construir una ciencia de la sociedad, una ciencia del hombre, que tenga el mismo rigor metodológico que las ciencias de la naturaleza y que permita predicciones en los sucesos sociales, así como la meteorología puede predecir hasta cierto punto los sucesos del clima.3 Todas las ciencias empezaron basándose en conjeturas, afirma, pues las observaciones directas eran escasas o se referían exclusivamente a hechos de la vida cotidiana. Las ciencias sólo especulaban. A partir de Galileo, Newton y el desarrollo de las ciencias en el siglo XVIII, éstas empezaron a basarse en la observación, a pensar la realidad y actuar sobre ella, es decir, a ser positivas. Y Saint-Simon inaugura con este término, “positivo”, una noción que tendrá una larga herencia a partir de sus escritos.4
La astronomía empezó siendo astrología, es decir, conjeturas acerca de los astros. Desde Galileo abandona su denominación primitiva y pasa a depender de la observación directa, a describir hechos “positivos”, es decir, a la vez, observables y progresivos. La física empezó siendo parte de las especulaciones filosóficas de los griegos para pasar a ser, con Newton, una ciencia dependiente de la observación y la medida matemática. La alquimia se transformó en química. La misma anatomía humana comenzó como una serie de inferencias indirectas hasta que la fisiología, pocas décadas antes de Saint-Simon, empezó a entender de manera positiva el funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo humano y su interdependencia recíproca. Pero el estudio de la sociedad humana, afirma, todavía no ha salido del estado conjetural y está dominado por las consideraciones filosóficas propias de cada pensador. Al plantear que la “ciencia de la sociedad” debe ser observacional y positiva quiere destacar que la manera de describir la vida del hombre puede o debe ser desinteresada, objetiva, alejada de la teología y sus conjeturas indemostrables.5 La política del futuro, plantea Saint-Simon, será “científica”, y así como entre los científicos no hay partidos, en la política sólo habrá administradores. La realidad demostró posteriormente que no sólo en la política había “partidos” sino también en la ciencia, pero Saint-Simon parece aquí predecir una solución “tecnocrática” para una sociedad donde la racionalidad no está obturada por las diferencias de clase.
Hay que constituir entonces una ciencia positiva que analice la sociedad, cada una de sus partes, su constitución y su desarrollo, sin caer en conjeturas sino basándose en la observación y en un método similar al que desarrollaron las ciencias que estudiaron la naturaleza. Siendo la sociedad un ente complejo, compuesto de partes diferenciadas, cada una con una función distinta en el conjunto social, el mejor modelo científico para desarrollar tal ciencia es, en principio, la fisiología. Por eso llamará a la ciencia de la sociedad “fisiología social”.





























