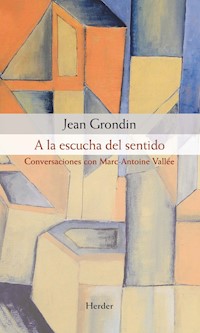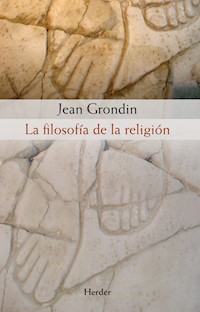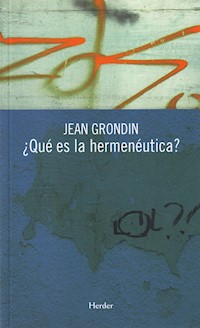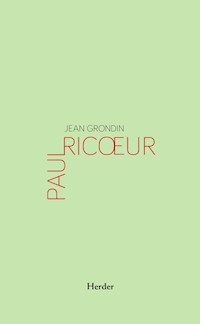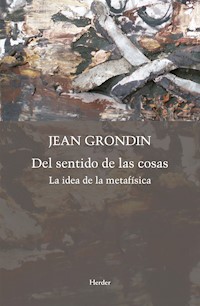
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El Homo sapiens sapiens, como animal autoconsciente y reflexivo que es, nunca ha dejado de indagar y preguntarse por el sentido de las cosas para entender la realidad del mundo en que vive y así vislumbrar el sentido de la existencia. ¿Qué significa con exactitud ese sentido de las cosas? ¿Se trata de un simple punto de vista del espíritu, de una observación o de un presentimiento? Este esfuerzo constante del pensamiento humano sobre las cuestiones del ser y la realidad ha dado paso a la filosofía metafísica. Sin embargo, la metafísica no puede avanzar si no hay una labor de comprensión de sus principios, sus objetos, su verdad y su sentido. Hace falta poner en marcha una interpretación y un desciframiento de los procedimientos del pensamiento del ser, y es aquí donde entra la hermenéutica para desvelar el sentido de las cosas. Este libro abre una línea de discusión sobre la hermenéutica del pensamiento metafísico, uno de los campos de investigación filosófica más estimulantes de nuestro tiempo. Para poder encarar las cuestiones fundamentales de la filosofía hace falta que las dos disciplinas filosóficas vayan de la mano para conseguir esbozar las respuestas. Así lo defiende Jean Grondin en esta obra, pues se propone captar y hasta renovar el proyecto esencial de la metafísica presentando no solo una serie de estudios que bosquejan algunas de las ideas generales de la hermenéutica metafísica, sino también su actual estado de situación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Grondin
Del sentido de las cosas
La idea de la metafísica
Traducción deVÍCTOR GOLDSTEIN
Herder
Título original: Du sens des choses. L’idée de la métaphysique
Traducción: Víctor Goldstein
Diseño de la cubierta: Dani Sanchis
Edición digital: José Toribio Barba
© 2013, Presses Universitaires de France, París
© 2018, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3934-6
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
PREFACIO. HERMENÉUTICA METAFÍSICA
PRIMERA LECCIÓN. HERMENÉUTICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA METAFÍSICA
Dos tentaciones en la lectura de la historia de la metafísica
Metafísica después de las deconstrucciones de la metafísica
La metametafísica y la metafísica en acto
Kant: una metametafísica sostenida por una metafísica en acto
La metametafísica de Heidegger que trata de responder los interrogantes de la metafísica
SEGUNDA LECCIÓN. HERMENÉUTICA DEL ESFUERZO METAFÍSICO
Entonces, ¿qué es la metafísica?
El genio del platonismo: la belleza de la idea
El presentimiento del Bien
Vislumbre de la metafísica del Bien supremo
TERCERA LECCIÓN. DEL SENTIDO DE LAS COSAS
Del sentido que yace en las cosas (o el sentido de las cosas entendido como genitivo subjetivo)
Del sentido sensitivo o de la capacidad de captar ese sentido (el sentido de las cosas como genitivo objetivo)
Del homo sapiens: el que siente el sentido de las cosas
La aportación de la tradición del De sensu
El sentido o la razón de las cosas
Un sentido siempre práctico
Presentir el sentido
La arquitectura del sentido del ser: acerca de su cuádruple sentido
CUARTA LECCIÓN. DE LA VERDAD, COMENZANDO POR LA DE LAS COSAS
Anamnesis: los fondos de la verdad
Tres planos
De la verdad de las cosas (veritas rerum)
Una certificación de esta verdad en Agustín
La verdad del ser, adecuado a nuestro conocimiento
Del sentido de la adæquatio: reentender la verdad como adecuación al sentido de las cosas
La adecuación ¿a qué res?
QUINTA LECCIÓN. DEL SENTIDO DE LA INTELIGENCIA
Del origen de la inteligencia
La ampliación de la inteligencia humana de Heráclito a Platón
De la vocación metafísica del hombre
SEXTA LECCIÓN. DEL SENTIDO METAFÍSICO
¿Qué sentido podemos esperar?
La superación del nominalismo
De la inteligencia de las cosas
EPÍLOGO. DE LA DIMENSIÓN METAFÍSICA DE LA HERMENÉUTICA
Dos testimonios reveladores
La metafísica en el título Verdad y método
La verdad del arte: una experiencia metafísica
La verdad metafísica de las ciencias del espíritu
Del giro ontológico de la hermenéutica
Reconducción a la metafísica clásica
Huellas de la metafísica en los debates más tardíos de Gadamer: ¿perdido cual oveja entre la maleza, cada vez más seca, de la metafísica?
Del sentido de la interpretación
Conclusión
ÍNDICE DE NOMBRES
A Copain y a todos sus amigos del reino animal,que me enseñaron a admirar el sentido de las cosas.Cosa muy ardua y rarísima es, amigo Cenobio, alcanzar conocimiento y declarar a los hombres el orden de las cosas, el propio de cada una, ya sobre todo el del conjunto o universalidad con que es moderado y regido este mundo.AGUSTÍN1
1De ordine, 1.1.1 (trad. de P. Victorino Capánaga: www.augustinus.it/spagnolo/ordine/index2.htm [consulta: 11-12-2017]). [Salvo indicación en contrario (como en este caso), todas las citas textuales de otros autores son traducción de V. G., y en todos los casos los agregados en latín o griego que se hallan entre paréntesis y cursiva son del autor. (N. del T.)].
PrefacioHermenéutica metafísica
Al dar testimonio de la vitalidad inesperada de las investigaciones de metafísica, las lecciones de la cátedra «Étienne Gilson» se impusieron como uno de los foros filosóficos más estimulantes de nuestro tiempo. Por lo que a mí respecta, es para mí —un muy pero muy modesto alumno de alumnos a quien Étienne Gilson contribuyó a educar durante sus estadías en Canadá, donde fundó instituciones y tradiciones duraderas—1 un inmenso honor formar parte de él y agregarle mi granito de arena, o mi gotita de sirope de arce, a esta institución de entrevistas que tanto hizo para relanzar las discusiones sobre la metafísica, que me esforzaré por presentar aquí como una escucha del sentido de las cosas. Agradezco calurosamente al director de la cátedra «Étienne Gilson», Philippe Capelle-Dumont, y al decano de la Facultad de Filosofía del Instituto católico de París, Emmanuel Falque, por su invitación a este sexteto de meditaciones metafísicas, y también les doy las gracias a priori a todos los oyentes y a los lectores por su escucha y sus respuestas.
Los estudios que siguen se proponen bosquejar algunas de las ideas directrices de una hermenéutica metafísica. So pena de convertirse en un asunto escolástico o de etiquetas, la filosofía no debería cargarse demasiado con títulos ni con rúbricas. La filosofía, como amor a la sabiduría, se practica, muy simplemente, y su tarea es pensar lo que es en la perspectiva más atenta y más rigurosa posible. Las etiquetas tienen la desgracia de limitar su alcance y suscitar inútiles peleas pueblerinas (no obstante, la historia demuestra que eso es inevitable). En consecuencia, no se las utilizará sino con la más extrema circunspección, incluso sous rature.
El principio de los principios de una hermenéutica metafísica es que el hombre es un ser de comprensiones y que lo que él trata de comprender es el sentido de las cosas. Tendremos que explicar esa idea del sentido de las cosas (a partir de la Tercera lección), pero en esa noción de una metafísica hermenéutica, los términos de «metafísica» y de «hermenéutica» quieren ser entendidos como sustantivos y adjetivos: es a la vez la metafísica la que es hermenéutica y la hermenéutica la que es metafísica. Esto es cierto en el sentido más elemental de las cosas, del sentido de las cosas que una hermenéutica y una metafísica tienen por vocación llevar al concepto: así como una metafísica no puede desplegarse sin una hermenéutica, sin poner en marcha una interpretación y ser producto de un ser que no ceja en comprender el mundo, experimentando y presintiendo el sentido de las cosas, del mismo modo una hermenéutica no puede dejar de ser metafísica en el doble sentido en que lo que ella piensa es algo que es y en que lo que es entonces comprendido lo es necesariamente a la luz de su sentido, que a la vez lo envuelve y lo supera.
Al defender una hermenéutica metafísica, no sostenemos que habría que aplicar a la metafísica un bloque de doctrinas hermenéuticas, elaboradas por autores como Heidegger, Gadamer o Ricœur, aunque esa aportación no sería desdeñable. Tampoco queremos decir que la metafísica debería añadirse a o injertarse en una hermenéutica que permanecería incompleta sin ella, aun cuando sería bueno que la hermenéutica se volviera más consciente de su tenor hermenéutico.2 No se trata de poner juntos o en diálogo corpus que se habrían ignorado injustamente (aunque sea cierto decir que, la mayoría de las veces, los especialistas en metafísica no lo son de la hermenéutica,3 y viceversa), sino que se trata de pensar las cosas mismas. Según la concepción aquí defendida, es la filosofía misma la que es una hermenéutica metafísica o una metafísica hermenéutica: si la hermenéutica define su método, el de una interpretación de lo real al acecho de su sentido, la metafísica la caracteriza por lo que respecta a su objeto. La hermenéutica consiste en un esfuerzo por comprender y la metafísica en una tentativa por comprender el ser a partir de sus razones. En las dos, por lo tanto, se descubre la misma aspiración. Pero, un poco curiosamente, aquellos que se ocupan de la hermenéutica se focalizan en la comprensión (sus operaciones y sus construcciones, sus conceptos y sus estados afectivos), a menudo al punto de olvidar sus objetos, el ser, la verdad y el sentido, como si la comprensión no fuera de entrada transitiva o intencional, mientras que aquellos que practican la metafísica se concentran, en la justa medida, en el ser y sus principios, pero a veces sin prestar atención a su propia labor de comprensión, necesariamente hermenéutica.
La metafísica es el esfuerzo vigilante del pensamiento humano de comprender el conjunto de la realidad y sus razones. Como esfuerzo de inteligencia, ella despliega una hermenéutica, la cual es un arte del comprender y del desciframiento. Por lo tanto, no hay metafísica sin una hermenéutica que se muestre atenta al sentido de las cosas y de las palabras. Resta explicitar, poner en claro esa hermenéutica, y eso es lo que intentaremos hacer en estas lecciones.
Los títulos y las rúbricas, volvamos a decirlo, importan poco. Lo que cuenta es la filosofía misma, la inteligencia de lo real a la luz de su sentido y de sus razones, que no puede ser al mismo tiempo una metafísica y una hermenéutica. En todas las épocas la filosofía descansó en una metafísica en el sentido en que Descartes decía ya en su Carta-prefacio a la edición francesa de Los principios de la filosofía* que «la totalidad de la Filosofía se asemeja a un árbol: el tronco es la Física, cuyas raíces son la Metafísica, las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias, que se reducen principalmente a tres: a saber, la Medicina, la Mecánica y la Moral».4
Todo el tronco de la ciencia, con su sentido de lo universal, de los fundamentos y las causas, de la razón y la demostración, se alza en efecto sobre cimientos metafísicos. Esas raíces están alimentadas por un «suelo» hermenéutico, el humus que somos —ya se lo llame ego, Dasein u homo sapiens—, que quiere comprender algo del sentido de las cosas y de su propia existencia. El esfuerzo de comprensión que anima a una metafísica hermenéutica debe permitirle, tanto a la existencia como a la filosofía, abordar una respuesta a las cuestiones cardinales de la razón humana, que son para Kant: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me está permitido esperar?
Del tronco de la filosofía, así arraigada en una metafísica hermenéutica, salen el resto de las ramas del saber, que Descartes remite a las tres «m», la medicina, la mecánica y la moral. La medicina se encuentra probablemente nombrada en primer lugar por el autor de las Meditaciones metafísicas porque prolonga la vocación terapéutica de la filosofía. El objetivo de la medicina es curar (medeor), y no es un azar si la filosofía muy pronto se vio comprendida como una terapia y un cuidado del alma. El arte médico mismo no puede dejar de ser de primera importancia para un ser que tiene la preocupación de su ser y, sobre todo, de los suyos, y nos proveerá de varias ilustraciones de lo que significa ponerse en busca del sentido y de la verdad de las cosas. En cuanto a la «mecánica», puede resumir aquí toda la industria (en el sentido cartesiano) y el saber del hombre, dando testimonio de sus capacidades de comprender, de estructurar y de aceptar el curso de las cosas. Por último, la moral: si la metafísica es una hermenéutica porque es el hecho de un ser que quiere comprender algo en el sentido de su existencia, ese sentido del sentido se convierte por sí mismo en un sentido práctico. Cuando se presiente cómo se conducen las cosas y lo que ellas exigen de nosotros, se actúa en consecuencia, con sentido común. Como lo quiere el marco de estas lecciones, el acento recaerá aquí en la metafísica.
Antes de presentar lo que hay que entender por el sentido de las cosas, que es a la vez metafísico y hermenéutico, nos proponemos bosquejar un retrato de la situación actual de la metafísica (Primera lección) y esbozar una respuesta a la pregunta: «Entonces, ¿qué es la metafísica?» (Segunda lección).
1 A este respecto, permítaseme evocar la conferencia que pronunció ante los estudiantes de la Universidad de Montreal el 19 de marzo de 1963 y que solo muy recientemente fue publicada en francés, «Réflexions sur l’éducation philosophique», en Conférence, vol. 26 (2008), pp. 611-631. De buena gana retengo de esto lo que él decía sobre los filósofos que quieren complacer a sus contemporáneos, p. 617: «Si vosotros deseáis convertiros en filósofos para haceros agradables a vuestros contemporáneos, perded toda esperanza. Nunca hay que filosofar cuando uno es invitado a casa de alguien porque inmediatamente se vuelve imposible la conversación. Por otra parte, esa es la razón por la cual, no sabiendo cómo librarse de Sócrates, los atenienses decidieron envenenarlo. Por lo general, si se mezcla en la conversación, es el filósofo el que comienza por envenenar a los otros. Cuando está presente, como se dice, ya no se puede charlar. En lenguaje familiar, Sócrates es un chinche. En argot contemporáneo, es un pesado».
2 En otra parte hemos insistido en esa dimensión metafísica de los pensamientos de Heidegger («Pourquoi réveiller la question de l’être?», en J.-F. Mattéi [ed.], Heidegger et l’énigme de l’être, París, PUF, col. «Débats philosophiques», 2004, pp. 43-69), Gadamer («La thèse de l’herméneutique sur l’être», en Revue de Métaphysique et de Morale, n.º 4 [2006], pp. 469-481) y Ricœur (Paul Ricœur, París, PUF, col. «Que sais je?», 2013). Sobre la dimensión metafísica de la hermenéutica, véase también el Epílogo de la presente obra.
3 Una notable excepción a esa ignorancia recíproca es la de Jean Greisch, cuya obra consagrada a las comparaciones entre la hermenéutica y la metafísica está en alemán: Hermeneutik und Metaphysik, Múnich, Wilhelm Finkelstein, 1993.
* Solo a título indicativo, el hecho de citar un libro en castellano significa que tiene traducción en nuestra lengua. Únicamente se darán sus referencias bibliográficas completas (editorial, etc.) cuando sean citados con dichas referencias en el texto o las notas al pie. (N. del T.)
4 R. Descartes, Los principios de la filosofía, trad. de G. Quintás Alonso, Barcelona, RBA, 2002, p. 15 [ed. Adam y Tannery (AT), IX, 2].
Primera lecciónHermenéutica de la situación actual de la metafísica
La metafísica es un coloquio de larga duración sobre el sentido de las cosas. Precisamente en este espíritu me gustaría retomar aquí la cuestión planteada por Pierre Aubenque cuando se preguntó si era preciso deconstruir la metafísica. Como aristotélico prudente a quien le gusta parar mientes en las aporías de los grandes problemas filosóficos y su dimensión histórica, él prevenía a su lector acerca de que no ofrecería una respuesta inmediata a su pregunta,1 al tiempo que recordaba, con Kant, en la última línea de sus memorables conferencias, que la metafísica, a pesar de todo, seguía siendo la respiración misma del pensamiento.2 La metafísica es el aire que respira la filosofía, y con el cual, habida cuenta de su condición asmática de finitud, nunca terminó de hacer la hermenéutica. Una filosofía que pretenda estar exenta de metafísica o, peor, que pretenda estar más allá de la metafísica, necesariamente carece de aire y se agota con rapidez.
Es cierto que la metafísica se presenta, sobre todo en la actualidad, bajo los rasgos de la deconstrucción. Pero una deconstrucción no apunta solamente a destruir; también, y sobre todo, apunta a resaltar el sentido de las cosas, en este caso de la metafísica misma. Está claro que ya casi nadie practica una metafísica de manual en el sentido en que habría tratados de metafísica como hay compendios de anatomía, de aritmética o de fonética.
Aunque, por su esfuerzo de sistematización y su preocupación didáctica, esos antiguos manuales no siempre carezcan de interés, hacer metafísica hoy, en el siglo XXI y para este siglo, es otra cosa. Hoy, es decir, después del Romanticismo y su descubrimiento de la conciencia histórica que nos obliga a tener en cuenta la infinita diversidad, por lo tanto también la riqueza, de los pensamientos metafísicos, incluso de aquellos que se desarrollaron fuera del área occidental.3 Por eso estos últimos decenios la metafísica fue objeto de estudios históricos de primerísimo orden. A este respecto, Étienne Gilson fue un formidable pionero. Piénsese sobre todo en El ser y la esencia, que fue una de las primeras historias metafísicas de la metafísica. Otros metafísicos y otras historias tomaron su relevo, aunque sin igualar siempre la feliz fusión del sentido histórico, del rigor metafísico y del talento literario que distinguía al académico francés. Su modelo, como el de algunos otros, entre ellos Martin Heidegger y Pierre Aubenque, sirvió de inspiración a notables trabajos históricos que nos ayudaron a apreciar mejor tanto el conjunto de la tradición metafísica como sus figuras particulares.4
Dos tentaciones en la lectura de la historia de la metafísica
En estas relecturas de la metafísica hay dos tentaciones a las que es importante resistir, incluso si, como ocurre con toda tentación, puede estar permitido sucumbir a ella de vez en cuando: la tentación demasiado unificadora (que tiende a homogeneizar) y la tentación plural (que tiende a distinguir). Para la primera —a la que en ocasiones estoy tentado de ceder (si una tentación no es atractiva, no es una tentación) privilegiando de buena gana el fundamento platónico de la metafísica—, no habría más que un solo pensamiento metafísico, cuya constitución se encontraría, salvo algunas diferencias insignificantes, en todas las figuras históricas de la metafísica. Sucumben a esa solicitación, con seguridad, todos aquellos que tratan de «superar» la metafísica, porque para eso hay que reducirla a uno solo de sus avatares, pero igualmente aquellos que quieren defender una de sus versiones, considerada como más fundamental o constante que las otras. El límite de esas tentativas cae por su propio peso: reducen demasiado someramente la metafísica a una sola de sus floraciones, desdeñando hacer justicia a su efervescente diversidad.
También hay que cuidarse de la otra tentación, que consistiría en decir que no hay una metafísica, sino unas metafísicas. La metafísica no existiría sino en plural: la metafísica del espíritu no sería la del ser, que sería totalmente distinta de la metafísica del Uno; la metafísica de Spinoza no sería la de Descartes, que estaría a mil leguas de la de Suárez, la de Averroes o la de Avicena, etc. Esta lectura plural, a su vez, puede ser objeto de una diferenciación inaudita que conduce a ver varias metafísicas en un solo y mismo autor, ya se haga en una perspectiva sistemática o cronológica: del mismo modo que habría habido cohabitación de varias metafísicas en Descartes,5 así también diferentes «sistemas» de metafísica se habrían sucedido en Aristóteles, Leibniz,6 Schelling o Heidegger. La investigación histórica cada vez más profunda es el ámbito de un refinamiento interminable. Pero ese sentido de la diferencia no puede hacer sombra a la unidad presunta de la metafísica, que debe ser preservada si debe seguir siendo sensato hablar de metafísica. Si no hay metafísica en singular, hay que inventar nuevas palabras para cada una de las disciplinas particulares llamadas a ocupar el papel de prima philosophia.
Ningún historiador de la metafísica escapará totalmente a esas dos tentaciones, unitaria y plural, pero es bueno estar advertido acerca de esto si se quiere hablar de metafísica de manera responsable, vale decir, haciendo justicia a su diversidad y a su unidad indispensables.
Metafísica después de las deconstrucciones de la metafísica
En nuestros días, la metafísica no se acaba de acabar, y el fin de la metafísica es nuestra metafísica inconfesada.EMMANUEL LEVINAS 7
Hacer metafísica hoy es practicarla después de la sucesión de las innumerables tentativas que buscan superarla. Esas empresas no solo jalonaron sino que probablemente definieron la modernidad como tentativa de salida fuera de la metafísica. Sin decir que habríamos entrado en una posmodernidad, se ha vuelto indiscutible que esas mismas superaciones tienen una historia, de la que se puede afirmar, con la perspectiva que da el tiempo, que forma parte del destino de la metafísica que buscaban deconstruir. Así, la doble distancia histórica respecto de la metafísica misma y de esas incesantes tentativas de superación nos obliga a replantearnos la metafísica, lo que puede ser, la manera en que es practicada y lo que tiene para decirnos. Precisamente desde ese punto de vista hablaré aquí de la idea de la metafísica.
Es lo que se hace hoy, y humildemente, por cierto, también lo haré yo, hablando de la metafísica en un sentido que no es de entrada despreciativo. Hace treinta o cuarenta años habría sido lisa y llanamente impensable. Casi todas las escuelas filosóficas, incluso aquellas que la pasaban escrupulosamente por alto, se entendían en la urgencia de superar el imperio de la metafísica (aunque se presentaba muy raramente por sí misma; en todo caso se lo hacía muy mal y de una manera extraordinariamente caricaturesca o ideológica). Era el leitmotiv —y todavía lo es aquí y allá, por supuesto, ya que los afectos filosóficos nunca mueren totalmente— de las dos grandes corrientes filosóficas que eran la filosofía analítica surgida del positivismo lógico (Wittgenstein, Carnap, Popper) y la fenomenología en su primera ola (Husserl,8 Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Derrida). En los dos casos, en los dos campos, se trataba de deshacerse de «la» metafísica, cualquiera que fuese su concepto (solo nos garantizaban que se trataba de algo feo), con el objeto de volverse finalmente hacia las cosas mismas, las verdaderas cosas, cualesquiera que fuesen, pero la mayoría de las veces se trataba de la «experiencia», del mundo físico, sensible o sensual, de la materia, del cuerpo, del tiempo o del lenguaje, de los que la metafísica, al parecer, jamás habría hablado, totalmente sometida como estaba a entia rationis ajenos a nuestro mundo «real».
Sobre este punto, el acuerdo de las dos escuelas dominantes era total y ensordecedor. Ensordecedor porque era muy ruidoso, sofocaba las voces de la misma metafísica, pero sobre todo porque pasaba por alto sus propias presuposiciones metafísicas. Tales presuposiciones eran por lo menos de dos órdenes, y en retrospectiva son fáciles de identificar. Por un lado, es imposible superar la metafísica sin defender una concepción que pretenda ser más justa que aquello que la filosofía (o la prima philosophia) debe ser. Pero es muy difícil definir la filosofía de otro modo que por aquello que siempre fue. Por lo tanto, no se puede superar la metafísica sino por otra metafísica, una metafísica mejor. Por otro lado, no es posible volverse hacia las mismas cosas, cualesquiera que fuesen, una vez más, sino porque se tiene una idea de lo que dichas cosas deben ser, en consecuencia de lo que constituye su esencia verdadera, de lo que es la «verdadera realidad». Sin embargo, abarcar una concepción de lo que son o deben ser esas cosas mismas, y por lo tanto de lo que ocurre con el ser en cuanto ser, es nolens volens defender cierta metafísica. Así, la metafísica del Círculo de Viena era radicalmente nominalista mientras que la de Husserl o Sartre pretendía ser generalmente fenomenalista (y, a partir de entonces, secretamente nominalista).
La historia nos lo enseña: es imposible superar la metafísica sin presuponer otra metafísica que pretenda saber mejor tanto lo que debe ser la filosofía como lo que supuestamente son las cosas mismas. Esta toma de conciencia de los presupuestos metafísicos de toda superación de la metafísica (por eso no es necesario recordar aquí que la idea de superación forma parte ya del prefijo de la metafísica, «meta», por consiguiente de su movilidad esencial)9 hace que haya vuelto a ser posible, hasta diría necesario, hacer metafísica, es decir, practicar una filosofía que sabe lo que hace en vez de obstinarse en aserrar la rama sobre la cual está sentada.
La metametafísica y la metafísica en acto
Toda metafísica, si no se limita uno a hablar de ella, sino que la cultiva, la hace, es siempre necesariamente un asunto fatigoso.KARL RAHNER 10
Hay dos grandes maneras de tratar acerca de la metafísica, que probablemente son inseparables, pero que por lo menos idealmente se pueden distinguir. Para decirlo con pocas palabras, uno puede o bien hablar de la metafísica o hacerla. Si la segunda puede ser llamada la «metafísica en acto», la primera es más bien un discurso sobre la metafísica, una «metametafísica», si se quiere. Como lo evoca Rahner, probablemente es más fácil hablar de metafísica que hacerla, pero sería ingenuo pensar que se pueda hablar de metafísica (y no hablar sino de manera histórica) sin practicarla.
Por cierto, no es falso decir que la mayoría de los discursos de metafísica, para retomar un título de Leibniz, habrán sido en nuestra época —¿aunque tal vez haya sido así en cualquier época?— discursos sobre la metafísica más que auténticas meditaciones metafísicas. No es metafísico quien quiere, y dedicarse hoy a la metafísica es exponerse a grandes riesgos, entre ellos el riesgo del ridículo. Aunque no se pueda ya hablar tan ingenuamente del cierre o de la necesaria superación de la metafísica, como era la norma hace cuarenta años, los tratados de metafísica o las obras abiertamente metafísicas siguen siendo escasas (hubo incluso bastantes pocas en la historia). Hay cierto pudor, un malestar del pensamiento en decirse abiertamente metafísico. Tal vez ese malestar, que es totalmente sano si da testimonio de un respeto frente a su objeto, mejoraría si fuera un poco superado. En esto cabe inspirarse en el testimonio que nos entregan los dos más ardientes promotores de la superación de la metafísica, Kant y Heidegger.
Sus poderosos pensamientos y sus argumentos, en efecto, presidieron todas las superaciones de la metafísica que marcaron la modernidad y su posmodernidad. No obstante, los dos titanes defienden concepciones muy diferentes, a pesar de ciertos aires de familia, de lo que es la metafísica y de las razones por las cuales debe ser superada. Recordaré brevemente esas diferencias, bien conocidas,11 con el objeto de mostrar que es muy difícil hablar de la metafísica (y por lo tanto, permanecer en una «metametafísica») sin hacerla, vale decir, sin practicar una metafísica en acto.
Kant: una metametafísica sostenida por una metafísica en acto
Kant entiende generalmente por metafísica, en el sentido digamos peyorativo (porque también conoce un uso más neutro del término, al que identifica entonces con todo conocimiento a priori; pensemos, por ejemplo, en la exposición «metafísica» del espacio y el tiempo o en su deducción metafísica de las categorías en la Crítica de la razón pura), un conocimiento que aspira a superar los límites de la experiencia posible. Kant sigue aquí la inteligencia de la metafísica que la convierte en un conocimiento meta ta physika, que gira sobre el más allá de lo físico.12 Puede hablarse de una concepción suprasensible o teológica de la metafísica. Cae por su propio peso por qué la metafísica así definida debe ser problemática: en efecto, ¿cómo hacer la experiencia de aquello que supera toda experiencia posible? El gran reproche que Kant dirige a la metafísica, en suma, es querer ser una «meta-física». La simplicidad de este argumento contribuyó no poco al éxito de la obra, por otra parte difícil, que es la Crítica de la razón pura y al descrédito que padece desde entonces la metafísica, de la que puede decirse que después de Kant dejó de ser una ciencia en el sentido fuerte del término, suponiendo que alguna vez lo haya sido antes de él, lo que dista de ser evidente (los empiristas nunca creyeron en ella, Descartes hablaba con desdén de la metafísica de la escuela, los nominalistas se reían de las esencias metafísicas y Aristóteles ya deconstruía el mundo «metafísico» de las ideas de Platón, al tiempo que era aquel que pensó tanto la idea de una metafísica, o de una filosofía primera, como la trascendencia radical del primer principio, pensamiento del pensamiento).
Sin embargo, ese argumento tan sencillo —la metafísica es culpable de ser metafísica— no impide al mismo Kant hacer metafísica, metafísica en acto, si se quiere. Si él se interesa en las condiciones de posibilidad de la metafísica, como lo reconoce incesantemente, es con el objeto de finalmente hacer posible una metafísica. Su Crítica de la razón pura, explica a menudo, quiere interrogarse sobre la piedra de toque de una metafísica para hacerla finalmente creíble.13 El sentido mismo de un tribunal crítico de la razón pura es llevar a cabo una investigación sobre la legitimidad de un conocimiento metafísico anterior y con el objeto de elaborar semejante metafísica, proyecto que resume a la perfección el título de su ensayo de 1783: Prolegómenos a toda metafísica del porvenir que haya de poder presentarse como una ciencia. El gran defecto de la metafísica antes de él habría sido haber desdeñado ese examen de las pretensiones legítimas de la razón pura (en sus términos, la metafísica habría sido un asunto dogmático y no crítico, vale decir, seguro en sus pretensiones). Por otra parte, Kant mantuvo la promesa: así como lo había anunciado en el prefacio a la primera edición de su Crítica,14 entregó una metafísica de la naturaleza, tanto en la analítica de los principios de su Crítica de la razón pura de 1781, como en sus Primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza de 1786, por no mencionar su Opus postumum, del mismo modo que una metafísica de las costumbres (cuyos Fundamentos presentó en su famosa obra de 1785). Probablemente se vio con demasiada frecuencia en ella una ética (por otra parte, Kant siempre se defendió de haber querido proponer una nueva ética, como si el mundo esperara algo semejante),15 mientras que se trataba, si los títulos significan algo, de una metafísica. Por lo tanto, hay que creer que la metafísica sin lugar a dudas era posible para Kant. Mostrar cómo sería presentar aquí una larga tesis sobre él (o, en mi humilde caso, repetir lo que dije en mis libros sobre Kant).16 Me contentaré con recordar que la metafísica es posible para él cuando se limita a ser un conocimiento de las «condiciones a priori de la experiencia», teórica y práctica, o de los «objetos de una experiencia posible».17 Esta metafísica tiene de sutil el hecho de que permanece atada a la experiencia (bathos o piedra de toque de todo saber), pareciendo así respetar las prohibiciones kantianas sobre todo conocimiento que pretenda superar los límites del mundo empírico, pero los transgrede de facto al abocarse a las condiciones, a priori forzosamente (por lo demás, pocos autores hay que hayan hablado tanto de a priori como Kant), de esa experiencia, que son las categorías y los principios del entendimiento puro para el conocimiento teórico y las postulaciones de la razón práctica en el campo de las costumbres. En ambos casos es difícil no hablar de metafísica, y Kant en modo alguno se niega, puesto que trata expresamente de los «primeros principios metafísicos» de la ciencia de la naturaleza y de las costumbres.
¿Cómo justificar este conocimiento, que es debidamente calificado de metafísico? Es legítimo, dice en sustancia Kant, porque sin él la experiencia, de la naturaleza y de las costumbres, administrada respectivamente por la razón teórica y práctica, no sería posible. Vemos así que el mismo Kant no puede tener la pretensión de superar la metafísica, ni siquiera de hablar de la metafísica, sin hacerla, es decir, sin elaborar lo que H. J. Paton justamente llamó una «metafísica de la experiencia».18 Por lo tanto, no hay en Kant una «metametafísica» (o sea, un discurso sobre la metafísica) sin una metafísica en acto. Como corolario, esta metafísica que propone Kant termina por responder a las cuestiones más clásicas de la metafísica. La metafísica, según su división escolar en metaphysica generalis y metaphysica specialis,19 se interroga, en su enfoque ontológico, también sobre el ser en cuanto ser, así como, en su orientación más teológica, sobre el principio trascendente de lo que es. Si la respuesta a la cuestión de la metafísica general o a la ontología se encuentra en la analítica del entendimiento puro, es en su metafísica de la razón práctica donde Kant responde a la más fuerte preocupación de la metafísica especial y de la teología racional, la de una prueba creíble de la existencia de Dios, que permita validar la lógica todavía leibniziana del sistema de la gracia en el Canon de la primera Crítica:20 sin Dios y sin la perspectiva de una vida futura, argumenta Kant en 1781, debemos «tomar los principios morales por vanas quimeras (leere Hirngespinste)».21 Si Kant es el peor enemigo o el Robespierre de la metafísica (Heine), esta no necesita amigos, porque sus sepultureros son entonces sus mejores comadronas. En caso de necesidad, su posterioridad inmediata lo confirmó a su manera: la metafísica en acto del criticismo dio lugar a un increíble despertar del pensamiento metafísico en el seno del idealismo alemán. Contrariamente a lo que se hubiera podido esperar, Kant no puso un freno a las reflexiones metafísicas sino que las reactivó. Por otra parte, es más la metafísica en acto de Kant la que inspiró a sus herederos que la destrucción que él practicaba en su metametafísica. Después de Hegel, lo cierto será un poco lo contrario.
La metametafísica de Heidegger que trata de responder los interrogantes de la metafísica
Semejante metafísica en acto se encuentra en la metametafísica no menos influyente de Heidegger. Incluso si conoce bien a Kant y en ocasiones se inspira en él afectuosamente, Heidegger defiende una concepción muy diferente de la metafísica y de las razones por las cuales debe ser superada. Para Heidegger, el problema fundamental no es ya, como en Kant, determinar si es posible un conocimiento suprasensible. El desafío es más bien saber si el pensamiento metafísico como tal es capaz de plantear la cuestión del ser. A esta cuestión, el corpus heideggeriano ofrece por lo menos dos respuestas, bastante contrastadas. En Ser y tiempo y todavía más en Kant y el problema de la metafísica y ¿Qué es metafísica? (1929), Heidegger todavía cree que es posible pensar la cuestión del ser bajo la égida de la metafísica (o de la ontología), a condición de hacer de la metafísica una reflexión sobre la condición temporal de nuestra inteligencia del ser. La metafísica que Heidegger encara entonces pretende ser una «metafísica del Dasein», así como la llamará inmediatamente después de Ser y tiempo, es decir, una ontología de ese ente que comprende al ser de manera temporal porque él mismo está traspasado por una mortalidad inexorable, que él conoce pero que no quiere ver. Esa condición temporal sería la razón por la cual la metafísica, a lo largo de toda su historia, habría complementado, como por compensación, al ser que ella formula como verdadero, el ontos on, con un coeficiente de permanencia o de atemporalidad (teniendo el ser verdadero su sede en la idea intemporal, según Platón, en la permanencia de la sustancia, según Aristóteles, luego en la del Dios creador de los medievales o del ego absoluto de los modernos, de Descartes a Husserl). Está muy claro que el Heidegger de Ser y tiempo o, más exactamente, el de 1929, piensa que es posible una metafísica en el suelo más radical de una ontología del Dasein.
Pero aquel que uno llama, probablemente con demasiada comodidad, teniendo en cuenta los numerosos sobresaltos y giros que nos hace descubrir la edición de sus obras completas, el segundo o el último Heidegger terminó por abandonar esa esperanza de una resurrección de la cuestión del ser bajo el padrinazgo de la metafísica. En virtud de una lógica que aquí no reproduciré,22 Heidegger incluso se metamorfoseó en crítico de todo pensamiento metafísico debido a que este sería visceralmente incapaz de pensar el ser. Esta crítica es tan virulenta que no es posible dejar de pensar que no pudo surgir sino de un metafísico que en el fondo se considera engañado por lo que fue la metafísica. Parafraseando a William Congreve, hell hath no fury like a metaphysician scorned.
Aquí la metafísica cambia de sentido. Ya no designa, como en Kant, un conocimiento suprasensible de realidades inaccesibles en toda experiencia, más bien define un «modo de pensamiento», característico del Occidente (pero cuya extensión ahora sería planetaria), que busca explicar al ente desde sus razones últimas y a partir de entonces volverlo disponible, previsible, dócil a nuestra dominación. La metafísica es entonces todo salvo un pensamiento del ser, porque el ser, machacará con fuerza y poesía Heidegger, es rigurosamente «sin un porqué»: surge, muy simplemente. A su juicio, el régimen de pensamiento metafísico se habría negado desde Platón (porque los presocráticos lo habrían presentido) a un pensamiento de ese surgimiento gratuito del ser como phusis que se despliega a partir de sí, autoemergencia (Aufgehen) que sería el nombre propio del ser.23 La lengua latina, aunque Heidegger se cuidará de señalarlo, tuvo el genio de asociar esa emergencia con aquella de la natalidad traduciendo phusis por natura.
Cerrada a esta desconcertante aurora del ser, la metafísica se habría hundido de cabeza en el proyecto de una explicación del ente en su conjunto. Esta fiebre racionalizadora apuntaría a borrar el misterio primordial del ser, asegurando por el mismo hecho a un ente que vive mal su mortalidad y que necesita desesperadamente a un ente objetivo y estable (convertido en «objeto» para un sujeto o Bestand, recurso y reservorio, para una voluntad de apropiación) sobre el cual pueda desplegar su autoridad y su dominio técnico. Se desploma entonces la noche del olvido del ser, donde no cuenta más que el ente porque solo con él se puede contar. La salvación para Heidegger no puede venir entonces sino de otro pensamiento, que sea más meditativo, que se deshaga de esa voluntad de dominio, abandonando a sí misma toda metafísica (es decir, todo pensamiento del ente y todo objetivo de explicación). Si la metametafísica que Heidegger despliega promete dejar atrás la metafísica, es para pensar mejor o para finalmente pensar el ser (con o sin tachadura, con o sin una grafía particular, Seyn, «sˆer», etc.), que habría sido sistemáticamente excluido de toda la historia del pensamiento occidental. Consagrada al ente y a su gestión racional, la metafísica se definiría por el bloqueo sistemático de la cuestión del ser. Medimos aquí la distancia que separa a Heidegger de la concepción kantiana de la metafísica. En cierto aspecto, Heidegger no está totalmente alejado de ella, puesto que también estigmatiza la obsesión intemporal (o suprasensible) del pensamiento metafísico en nombre de un retorno a la experiencia, que es aquí la del «Da-sein» y del acontecimiento temporal del ser (toda la insistencia de Heidegger sobre la facticidad, la historicidad o la condición de estar arrojado en el mundo, Geworfenheit, del Dasein vive de ese estado afectivo antimetafísico).
En este nuevo proceso que se entabla a la metafísica, hay algo que no puede dejar de impactar al observador atento: para un pensamiento que pretende liberarse de toda voluntad de explicación, ¡la metametafísica heideggeriana explica finalmente muchas cosas! Por un lado, pretende volver perceptible la trama secreta de toda la historia del pensamiento occidental, honorablemente resumida bajo el nombre de metafísica (la metafísica nunca pidió tanto), y por el otro, busca preparar un comienzo muy distinto al pensamiento, el único que contenga la salvación, porque es una esperanza a la que Heidegger jamás renuncia. En otras palabras, Heidegger reprocha a la metafísica, pero con las mejores razones del mundo, el haber sido demasiado racionalista.
Por lo tanto, Heidegger preconiza un salto hacia atrás respecto del pensamiento metafísico del fundamento —ese es el sentido de su Satz vom Grund, que es en él un Satz vom Grund weg, un salto fuera de la razón, considerada como la enemiga más encarnizada del pensamiento24 y una simple fase en la historia del ser (siendo el Satz