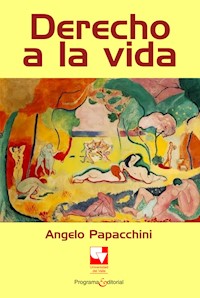
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Programa Editorial Universidad del Valle
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ARTES Y HUMANIDADES
- Sprache: Spanisch
La vida es valorada por los individuos como un valor básico y como el soporte material para el goce de los demás derechos. No faltan sin embargo, quienes cuestionan con diferentes argumentos la pertinencia de considerarla como un derecho fundamental. El autor sostiene que la vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto debido a todo ser humano; por esto mismo se torna inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas. El libro enfrenta cuestiones controvertidas relacionadas con el alcance del derecho a la vida, en especial la eutanasia, el aborto, la pena de muerte y la guerra. El tratamiento de estos problemas se sustenta en la justificación ética del derecho a la vida desde la dignidad y la autonomía moral.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2001
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Papacchini, Angelo
Derecho a la vida / Angelo Papacchini. — Cali : Editorial Universidad del
Valle, 2010.
392 p. : il. ; 22 cm. — (Colección artes y humanidades)
Incluye bibliografía e índice.
ISBN 978-958-670-175-4
1. Derecho a la vida 2. Derechos humanos 3. Eutanasia 4. Aborto
5. Violación de los derechos humanos I. Tít. II. Serie.
323.43 cd 19 ed.
A1270829
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: Derecho a la vida
Autor: Angelo Papacchini
ISBN: 9789587654530
Primera reimpresión
Rector de la Universidad del Valle: Iván Enrique Ramos Calderón
Vicerrectora de Investigaciones: Carolina Isaza de Lourido
Director del Programa Editorial: Víctor Hugo Dueñas Rivera
Imagen de carátula: The Joy of Life de Henry Matisse, 1905-1906
© Colciencias
© Universidad del Valle
Universidad del Valle
Ciudad Universitaria, Meléndez
A.A. 025360
Cali, Colombia
Teléfono: (+57) (2) 321 2227 - Telefax: (+57) (2) 330 8877
Esta publicación se hizo gracias al apoyo de la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle en reconocimiento a la labor académica del profesor Angelo Papacchini, con motivo del otorgamiento del doctorado Honoris Causa en Filosofía
Este libro o parte de él no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización del autor.
Cali, octubre de 2010
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
LA VIDA, UN DERECHO CONTROVERTIDO
NATURALEZA Y ALCANCE DE ESTE DERECHO, LAS RAZONES MORALES DE ESTE DERECHO, VALOR PECULIAR Y RASGOS CARACTERÍSTICOS DE ESTE DERECHO.
CAPÍTULO II
DERECHO A LA VIDA Y EUTANASIA
LA EUTANASIA, UNA CUESTION CONTROVERTIDA, DIGNIDAD Y AUTONOMÍA COMO CRITERIOS DE MORALIDAD, APLICACIÓN A CASOS CONTROVERTIDOS, LA DIMENSIÓN JURÍDICA, POR UN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.
CAPÍTULO III
DERECHO A LA VIDA Y ABORTO
EL ABORTO: UNA CUESTION HISTÓRICAMENTE DETERMINADA, LOS TERMINOS DEL DEBATE ACTUAL, ¿QUÉ HACER? ARGUMENTOS EN FAVOR DE UNA DECISIÓN RESPONSABLE.
CAPÍTULO IV
DERECHO A LA VIDA Y GUERRA
LA GUERRA, UNA INSTITUCIÓN APARENTEMENTE INCOMPATIBLE CON EL DERECHO A LA VIDA, LA GUERRA NO SE AGOTA EN EL USO ARBITRARIO DE LA FUERZA, EL ALCANCE DEL DERECHO A LA VIDA EN LA GUERRA.
CAPÍTULO V
LA PENA DE MUERTE, UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA
LOS TÉRMINOS DEL DEBATE, ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PENA CAPITAL DESDE LA TEORÍA DE LOS DERECHOS, RESPUESTA A ALGUNAS OBJECIONES.
BIBLIOGRAFÍA
PRESENTACIÓN
La vida es el más prioritario y esencial de los derechos, pero también el más desconocido y pisoteado. En nuestro medio la cifra escalofriante de treinta mil muertes violentas por año, o el número creciente de personas marginadas del trabajo y de la riqueza, obligadas a luchar día a día por la simple subsistencia, son una prueba de ello. Llama además la atención la multiplicidad de concepciones acerca del sentido y alcance del derecho a la vida en los grandes debates sobre eutanasia y aborto. Tomar en serio el derecho a la vida significa cosas distintas para quienes asumen como axioma básico la sacralidad de la vida y para quienes desde posturas laicas reivindican como obligación prioritaria la defensa de la calidad de vida, más que la subsistencia sin más. Si para los primeros el derecho a la vida es incompatible con toda clase de eutanasia y aborto, para los segundos es moralmente legítimo interrumpir en algunos casos el proceso de gestación para salvaguardar la salud o la dignidad de la mujer, o anticipar la muerte cuando la vida se ha degradado a tal punto que parecería haber perdido los rasgos que la hacen propiamente humana. Controversias parecidas surgen en relación con la compatibilidad o no del derecho a la vida con la pena capital y con la guerra, o con la posibilidad y conveniencia de incluir en el núcleo básico de este derecho el acceso a los medios materiales para una existencia digna. El libro del profesor Papacchini enfrenta con coraje y rigor estas cuestiones controvertidas. Desde un horizonte ético centrado en los principios de dignidad y autonomía individual a su juicio una alternativa al debate ya clásico entre sacralidad y calidad de vida - intenta construir una postura coherente, que sirva de referencia en los grandes debates de ética pública, y sobre todo resulte de orientación y ayuda para quienes se enfrentan a diario con conflictos o dilemas morales relacionados con el origen y el fin de la vida humana. De manera más específica Papacchini defiende la pertinencia y necesidad de hablar de un derecho a la vida en contra de quienes quisieran borrarlo de la lista de derechos, y reivindica su carácter sagrado e inviolable, derivado de su estrecha vinculación con la dignidad humana y del hecho de ser la condición de posibilidad para el goce de los demás derechos. A tono con estos postulados básicos el autor condena toda clase de eutanasia o aborto voluntarios incluso cuando quienes los practican actúan impulsados por móviles altruistas y rechaza de manera igualmente incondicionada la pena capital. Justifica en cambio, en casos extremos, la posibilidad de anticipar la muerte para evitar una existencia indigna, la decisión de la mujer de poner término a un embarazo impuesto por la fuerza o cuando implique graves riesgos para su salud, o el recurso a las armas como extremo recurso para enfrentar una agresión externa contra la libertad y la dignidad de un pueblo. En contra de las posturas neoliberales Papacchini defiende además la necesidad de incluir en el núcleo básico del derecho a la vida no solamente la seguridad frente a la violencia externa, sino también la posibilidad de acceder a los medios de subsistencia. Por esto considera los derechos económicos y sociales como unos corolarios que se desprenden de manera directa de esta forma de concebir el derecho a la vida, en estrecha vinculación con la satisfacción de necesidades vitales básicas.
Es posible que el lector no comparta la totalidad de las soluciones propuestas. Encontrará de todas formas en el libro una excelente guía para orientarse en los grandes debates contemporáneos sobre los temas tratados. Para limitarnos al caso del aborto, el autor empieza esbozando una mirada histórica muy útil para apreciar las modificaciones que se han dado en este terreno a través de los siglos; entra a analizar las legislaciones vigentes, y las variables que inciden en el planteamiento actual del problema (desarrollo de la embriología, avances de la medicina, derechos de la mujer en cuestiones reproductivas, etc.); reconstruye de manera minuciosa los términos del debate actual en el plano ético-jurídico, con especial atención a los argumentos en pro y en contra del aborto en casos específicos de violación, malformación del feto o grave peligro para la vida de la madre, con un amplio espacio dedicado al debate ya clásico relativo a la personalidad del feto y a los umbrales propuestos para demarcar la aparición de un sujeto de derechos; aplica en fin el constructo de la dialéctica del reconocimiento al debate secular acerca del status del feto, y le apuesta a la autonomía responsable de la mujer, como una alternativa al dilema moral frente a aquellos que denuncian toda clase de aborto como un acto criminal, pero también expresa su rechazo a las posturas extremas de ciertas feministas que asimilan el embrión a una propiedad privada de la que la mujer podría decidir a su antojo.
El autor avanza sus propuestas al cabo de una minuciosa reconstrucción y de una evaluación crítica de las posturas enfrentadas, desmenuzando argumento porargumento, destacando fortalezas y debilidades, y poniendo en entredicho prejuicios y lugares comunes; lavaste información no le impide avanzar propuestas consistentes y originales. Tampoco pretende ocultar la dificultad de encontrar, en casos particularmente dramáticos, soluciones razonables, aceptables por todos. Lo más valioso del libro reside quizás en el hecho de que el autor logra involucrar al lector en un diálogo civilizado sobre temas tan complejos, sin la pretensión de agotar las controversias con soluciones perentorias. A esto ayuda la claridad del lenguaje, siempre riguroso pero accesible a un público amplio. Cabe en fin mencionar el hecho de que esta nueva edición del libro, publicado por primera vez en marzo del 2000, quiere ser un homenaje adicional al profesor Papacchini en el momento en que la Universidad del Valle le entrega un doctorado honoris causa en filosofía, como reconocimiento a la labor de muchos años en investigación y docencia en derechos humanos. Merecen ser en especial destacados el esfuerzo por inaugurar una reflexión relativamente autónoma sobre el tema de los derechos humanos desde la realidad colombiana y latinoamericana, los argumentos morales esgrimidos para deslegitimar la violencia y humanizar el conflicto armado, y la intención emancipadora que inspira una reflexión sistemática en que se integran el rigor de la argumentación racional con una pedagogía moral dirigida a todas las personas involucradas en la violencia y en la guerra. Con su obra el profesor Papacchini ha hecho que la filosofía se torne práctica en el mejor de los sentidos, al enfrentar de manera sistemática problemas concretos y vitales de nuestra realidad. En este sentido su producción intelectual es una prueba más del compromiso intelectual, social y ético de los docentes e investi- gadores de nuestra Universidad con los problemas del medio. Ella muestra que es posible enfrentar espinosos problemas de bioética o cuestiones relacionadas con el conflicto armado desde una postura responsable, con las únicas herramientas compatibles con el ethos universitario: el poder de la palabra y de la crítica desapasionada, que le apunta al diálogo y a la argumentación racional como valores básicos de convivencia y civilidad.
Oscar Rojas R MD., MPH., Msc.
Exrector
Universidad del Valle
INTRODUCCIÓN
A pesar del reconocimiento siempre más generalizado de los derechos humanos como un código universal de conducta y criterio de legitimación de las instituciones políticas, existen desacuerdos sustanciales acerca de su naturaleza, al igual que acerca de la conformación de la lista de los derechos fundamentales y el alcance de cada uno de ellos. La virulencia de los debates y la distancia siempre mayor entre los partidos enfrentados ponen de manifiesto que el consenso universal al que apelan autores como Bobbio o Rorty para legitimar los derechos humanos y desechar como una cuestión metafísica ya obsoleta el problema relativo a su fundamentación, es una ficción, más que una realidad.
Nada mejor que el derecho a la vida para ilustrar la mordacidad de estos enfrentamientos teóricos, que tienen a su vez serias implicaciones prácticas. Si bien muy pocos ponen en entredicho su status de derecho fundamental, en cuanto condición material de posibilidad de todos los demás, se presentan divergencias radicales a la hora de precisar su valor relativo frente a otros derechos en competencia, o para dirimir cuestiones controvertidas relacionadas con su esfera de aplicación: para algunos pensadores inscritos en la tradición socialdemócrata el derecho a la vida incluye el derecho a los medios de subsistencia y a una vida digna, al tiempo que para los denominados libertarios las exigencias contenidas en él deberían limitarse a cierta seguridad mínima frente a la violencia externa; para muchos autores liberales el derecho a la vida debería incluir la posibilidad para cada cual de disponer libremente de su existencia -hasta el extremo de poder decidir acerca del momento más oportuno para salirse de ella-, una opción duramente cuestionada por quienes creen que la vida es un don de Dios, indisponible para la persona humana; la práctica del aborto desata a su vez enconados debates y auténticas guerras de religión entre los movimientos en defensa de la sacralidad de la vida y quienes privilegian el derecho de la mujer a la autodeterminación en cuestiones reproductivas; para no mencionar los debates recurrentes acerca de la legitimidad de dos instituciones -la pena capital y la guerra- aparentemente incompatibles con el carácter inviolable del derecho a la vida. Cabe anotar que el consenso universal acerca del derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de la ONU no aporta mayores elementos para resolver controversias ligadas con la aplicación concreta de este derecho, la legitimidad del aborto o de la pena capital.
Frente a los múltiples conflictos acerca del derecho a la vida, creo que la única alternativa es el recurso a la argumentación racional o razonable acerca del sentido, la razón de ser y la justificación moral de este derecho. En trabajos anteriores he intentado esbozar un modelo de fundamentación que comparte con Kant y los neokantianos la importancia atribuida a este valor, pero difiere en cuanto a su justificación. La dinámica del reconocimiento permite, a mi juicio, una explicación razonable de la obligación de respetar la humanidad del otro, sin necesidad de apelar a un imperativo categórico ahistórico, asumido como un simple «hecho de la razón»: la progresiva toma de conciencia de los caminos sin salida y de las contradicciones en que se pierde una voluntad unilateral de dominación, constituye una estrategia más apropiada para sustentar el imperativo de la no-violencia y el respeto por la vida y la libertad.
Lo que me propongo en el libro es enfrentar, desde la perspectiva de este modelo de fundamentación, las controversias y debates antes mencionados acerca del sentido y alcance del derecho a la vida y a los medios para una vida digna, y contrastar los resultados con enfoques teóricos distintos, en especial el utilitarista y el iusnaturalista. En el texto adquiere especial relevancia la vertiente moral, puesto que las cuestiones controvertidas acerca del derecho a la vida se entrecruzan con problemas clásicos de ética aplicada, objeto en la actualidad de un renovado interés gracias al desarrollo de la bioética. El libro constituye, además, una pequeña contribución a una tarea con la que están comprometidos en la actualidad muchos investigadores europeos y americanos: desarrollar un estudio monográfico, en profundidad, de cada uno de los derechos fundamentales, como complemento indispensable de una teoría general de los derechos. Espero también que este trabajo investigativo pueda ser de alguna utilidad para arrojar nueva luz acerca de muchos conflictos en el terreno ético, jurídico y político con los que nos enfrentamos a diario en nuestra experiencia cotidiana.
De manera más específica, en el primer capítulo me centro en los debates generales acerca del sentido y alcance del derecho a la vida, y acerca de los rasgos peculiares que lo caracterizan. La tesis que pretendo sustentar es que la vida es un derecho humano de verdad, como condición de posibilidad para el desarrollo de cualquier proyecto de felicidad o libertad; y que se trata de un derecho con rasgos peculiares frente a los demás, puesto que se define como imprescriptible e inviolable, pero no inalienable. En el segundo capítulo, dedicado al debate sobre la eutanasia, ensayo una definición novedosa de esta práctica humana, al tiempo que analizo cada una sus modalidades específicas a la luz de los principios de dignidad-autonomía, asumidos como horizonte ético de la investigación. El resultado es una condena tajante de toda clase de eutanasia involuntaria y no-voluntaria, y la aceptación de algunas formas de eutanasia voluntaria en interés del paciente, que considero compatibles con una concepción integral del derecho a la vida. En el tercer capítulo enfrento el delicado tema de la relación conflictiva, en el caso del aborto, entre un eventual derecho a la vida del feto y el derecho de la mujer a la autodeterminación en cuestiones reproductivas, y esbozo una propuesta para legitimar un espacio de libertad de la mujer sin poner en entredicho el carácter inviolable del derecho a la vida. Dedico, en fin, los capítulos IV y V al problema de la guerra y de la pena capital, dos instituciones aparentemente inconciliables con el carácter inviolable del derecho a la vida: tomo partido en contra de la pena capital, a mi juicio incompatible con el valor inherente de todo ser humano -sin importar su condición o actuaciones- y con la toma en serio del derecho a la vida; y en el caso de la guerra justifico en condiciones excepcionales el recurso a las armas como extrema ratio -una vez agotados los demás medios disponibles- para defender de manera eficaz la dignidad, la autonomía y el derecho a la vida.
Confío en que los resultados de la investigación consignados en el libro contribuyan a enriquecer el debate sobre cuestiones actuales de ética pública relacionados con la vida y la muerte, que nos atañen a todos de manera directa, como investigadores y como seres humanos. A lo largo del trabajo sobre el derecho a la vida he tenido que enfrentar constantemente esa realidad algo misteriosa, enigmática e inquietante que es la muerte, fuente de angustia pero al mismo tiempo esperanza de liberación, una amenaza siempre al acecho para la vida, pero también condición de posibilidad para una vida con sentido. Quizás no es mucho lo que he logrado aclarar en cuanto a una mejor comprensión de este fenómeno; la reflexión sobre estos tópicos ha sido de todas formas una experiencia humanamente enriquecedora. Se me ha hecho sobre todo evidente que no es necesario intentar negar o desconocer la muerte para vencer el miedo hacia ella y que, por el contrario, la aceptación más serena de nuestra condición ontológica de seres finitos puede contribuir a apreciar y valorar más la vida misma.
Quiero expresar un especial agradecimiento a la Universidad del Valle y a Colciencias, las dos instituciones que han hecho posible -con la financiación y con la asignación de tiempo- la realización exitosa de este proyecto de investigación. Un agradecimiento a mis colegas del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, por su respaldo, y a los del grupo Praxis por sus sugerencias, aportes y críticas. Expreso por igual mis agradecimientos a los estudiantes del Plan de estudios de filosofía y de la Maestría en filosofía, quienes han compartido de manera más directa el proceso de elaboración teórica de las tesis aquí expuestas. Quiero finalmente agradecer la colaboración de algunos colegas españoles de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Barcelona, en especial a los profesores E. Fernández, García, M. Calvo García y M. Martínez Martín, por su amable colaboración y por haberme facilitado el acceso al material bibliográfico de sus respectivas universidades.
CAPÍTULOI
LA VIDA, UN DERECHO CONTROVERTIDO
Desde horizontes culturales distintos, dos autores como Bobbio y Rorty han coincidido en afirmar que el problema del fundamento de los derechos humanos habría perdido ya vigencia e importancia, ante su aceptación generalizada: si la humanidad ha expresado su acuerdo acerca de unos derechos básicos, resultaría trabajo perdido pretender averiguar por las razones en las que se sustentan. El caso del derecho a la vida constituye un excelente ejemplo en contra de esta tesis: las innumerables y hasta violentas controversias acerca de la pena de muerte, el aborto, la eutanasia y la conveniencia de planes de bienestar y campañas contra el hambre, ponen de manifiesto que el acuerdo plasmado en la Declaración se limita a proclamar la existencia de un derecho a la vida, sin entrar a tocar estas cuestiones controvertidas y sin explicitar el valor relativo de este derecho en casos de oposición antagónica con otros derechos fundamentales. El objetivo de este capítulo es ofrecer un cuadro panorámico de estas controversias, y sobre todo sugerir y ensayar una respuesta a los debates éticos, jurídicos y políticos ligados con el ejercicio del derecho a la vida
NATURALEZA Y ALCANCE DE ESTE DERECHO
El apego a la vida y la tendencia a considerarla como uno de los bienes más valiosos, le aseguran un lugar privilegiado al derecho a la vida, cuya defensa y protección es percibida por los individuos como una tarea prioritaria e inaplazable. Puesto que la vida constituye la condición de posibilidad para el desarrollo de cualquier proyecto de felicidad o libertad, acabar con ella significa eliminar de hecho la posibilidad de disfrutar de los demás derechos. Una violación de este derecho se transforma para el individuo en un perjuicio irreparable: una suspensión temporal de la libertad de expresión por parte del Estado no compromete la posibilidad de volver a gozar, en un futuro no muy lejano, de esta clase de libertad; la suspensión del derecho a la vida supone en cambio una pérdida irremediable, puesto que ningún poder humano está en capacidad de restituirle al individuo ese bien para él tan valioso. Por esto merece, más que todos los demás, el título de inderogable e imprescriptible. Lo que me propongo en este capítulo es dibujar un panorama de las controversias acerca del derecho a la vida, y sentar posición frente a algunas de ellas. He tratado de tomar en serio la sugerencia de Dworkin, en el sentido de que las respuestas a las diferentes cuestiones relacionadas con este derecho deberían ser coherentes y consistentes.
¿Existe un derecho a la vida? Los documentos más importantes incluyen la vida entre los derechos fundamentales1. Sin embargo, no es infrecuente encontrar en autores aparentemente comprometidos con la defensa de los derechos humanos cierto desdén por el derecho a la vida, relegado a menudo en una zona «fronteriza» entre naturaleza inmediata y orden jurídico, o borrado sin más de la lista de derechos. Así, para J. Hersch el derecho a la vida «es primordial», pero no podría ser definido como un «derecho humano» en sentido estricto: «corresponde al ‘no matarás’ bíblico; salvaguarda la vida biológica y no la libertad responsable. En sí mismo no implica ni respeto ni dignidad. Si el derecho a la vida es un ‘derecho humano’, es un caso fronterizo, pues la calidad específicamente humana de la vida se origina en otra parte (...) Lo absoluto donde arraigan los derechos humanos puede siempre cuestionar la importancia de la vida, convertir su valor en algo condicional y, lejos de querer salvarla a toda costa, preferir su pérdida a la abdicación de la libertad»2. En la medida en que «no es un derecho de cada ser humano no ser jamás amenazado por nada y no morir nunca», no tendría sentido pretender eliminar lo que pone en peligro la vida; más aún, «la ausencia de toda amenaza, de la necesidad de esfuerzo y sacrificio, de todo dolor, se convertirían en realidad en condiciones de vida malsanas e intolerables».
De acuerdo con esta clase de argumentaciones, habría tres razones para dudar de la existencia de este derecho: a) el ser humano es finito, mortal y absolutamente desprotegido frente a la naturaleza, por lo que parecería imposible exigir garantías para su seguridad y su subsistencia; b) la vida se ubica en la esfera de lo natural, más que en el ámbito de lo social y de la cultura, en el que es posible hablar de derechos; c) lo que cuenta de verdad no es la vida sino la libertad. Frente a esta forma de argumentar se imponen algunas aclaraciones iniciales.
a. No se trata de exigir un derecho a la inmortalidad. Es obvio que quien exige el respeto de su derecho a la vida no está pensando en la posibilidad, algo remota, de postergar de manera indefinida la muerte, acabar con la finitud y lograr la inmortalidad. La demanda es mucho menos ambiciosa, puesto que se limita a exigir que el curso normal y natural de la existencia de un individuo no sufra tropiezos ni se vea perturbado por la acción violenta de otros seres humanos. De hecho, ningún poder divino o humano podrían salvarnos de esa «enfermedad mortal» que condena inexorablemente a la destrucción a todo ente finito. En cambio, puede resultar razonable pedirle al poder protección para la seguridad personal y, eventualmente, los medios para la subsistencia. Por esto, la imposibilidad de un «derecho a la inmortalidad» o de una garantía absoluta para la supervivencia, no puede servir de pretexto para descalificar las medidas tendientes a proteger la vida humana dentro de los límites impuestos por el carácter finito del ser humano, y la incertidumbre y el azar que acompañan nuestra existencia.
b. El derecho a la vida es algo más que la pulsión de supervivencia. Es importante distinguir la pulsión de vida, que el ser humano comparte con los demás seres vivientes, de un derecho a la vida en sentido estricto, que exige un orden social y la presencia de un poder común encargado de proteger la vida frente a las amenazas de la naturaleza y a la agresividad de los demás seres humanos. El individuo encuentra en la comunidad garantías más sólidas para asegurar su supervivencia, puesto que puede contar allí con la presencia de un poder común encargado de la defensa y seguridad de cada uno de sus miembros, que ostenta el monopolio de la fuerza. Por fuera del orden civil sólo puede hablarse de una pulsión de vida3, más que de un derecho en sentido estricto, que presupone tanto la obligación de respetar este instinto vital, como la existencia de un poder coactivo capaz de hacerla cumplir. Sólo en el interior de un ordenamiento civil el instinto de vida se transforma en un derecho exigible, puesto que sólo allí el deseo de supervivencia cuenta con el respaldo de un poder coactivo encargado de prevenir, controlar o castigar las conductas violentas y agresivas. El individuo delega en el Estado la defensa de su integridad física y de su vida, y confía en el poder de este ser común, más que en el suyo propio, para acabar con la inseguridad de la condición natural, dominada por el miedo constante y el dominio del más fuerte. Por tanto, el derecho a la vida se inscribe en el orden de lo social, en el ámbito de la «segunda naturaleza» y de la cultura.
c. Sin negar la importancia prioritaria de la libertad, esta última es imposible sin la conservación de la vida. Reivindicar un derecho a la vida no implica en ningún momento asignarle a la vida biológica un valor absoluto. Sin embargo, es siempre oportuno recordar que sin esta vida biológica resultaría impensable cualquier proyecto superior de vida digna, realización personal y desarrollo de las libertades. En las condiciones actuales de inseguridad y violencia no sobra recordar que la vida, aun la vida biológica, este «dato tan radical y primario que parece estar antes de cualquier posible derecho del hombre», es un derecho humano de verdad, que debe ser protegido contra las amenazas provenientes de la naturaleza y, sobre todo, contra la agresividad de los mismos seres humanos.
¿Un derecho de primera o de segunda generación? El consenso en cuanto a la inclusión de la vida entre los derechos fundamentales esconde divergencias serias en cuanto a su contenido y alcance. Por esto las declaraciones son algo lacónicas, y se limitan, por lo general, a repetir que cada ser humano tiene derecho a la vida, sin precisar su sentido, alcance y condiciones de posibilidad.
a. Reivindicación de un bien primario. En trabajos anteriores he defendido una concepción de los derechos como reivindicaciones y pretensiones legítimas de bienes primarios, estrechamente vinculados con los ideales de dignidad y libertad. En el caso de la vida, se cumplen a cabalidad los requisitos y condiciones para que algo valioso pueda ser considerado al mismo tiempo como un derecho: a) debe poseer un valor prioritario; b) responde a inquietudes constantes, hondamente arraigadas y duraderas, más que a demandas contingentes y pasajeras; c) responde a una necesidad real, no ilusoria, compartida por todos los hombres. Muy pocos se atreverían a poner en duda el valor prioritario que reviste para cada individuo su propia supervivencia: la voluntad de vivir y el apego a la vida, incluso en condiciones precarias o de grave sufrimiento, muestran a las claras lo importante y decisivo que resulta para las personas su simple subsistencia. Es cierto que en casos excepcionales el individuo podría estar dispuesto a sacrificar su vida para garantizar valores superiores de libertad o dignidad. Sin embargo, lo normal es que no nos encontremos ante una disyuntiva tan trágica, y que, por el contrario, la conservación de la vida permita al mismo tiempo el desarrollo de proyectos de libertad y el despliegue de una existencia digna. En últimas, la fuerza con la que los individuos se apegan a la vida y el hecho de que ésta constituye la condición de posibilidad para el goce de los demás bienes y derechos, constituyen buenos argumentos para incluir a la vida en la tabla de los bienes prioritarios y en la lista de los derechos fundamentales.
b. Derecho a vivir con garantías frente a la violencia. Al solicitar que se le respete su derecho a la vida el individuo pide, antes que todo, una seguridad razonable para poder llevar a cabo sus proyectos vitales, sin tener que estar constantemente angustiado por la eventualidad de una interrupción prematura de su existencia debida a factores humanos, más que a la violencia de la naturaleza o de las enfermedades. Es innegable que nuestra existencia depende a menudo del azar: en cualquier momento el accidente más insignificante puede acabar, de manera irremediable, con una inversión natural y humana de muchos años. Surgida del azar, la vida en general, y la vida humana en particular, parecerían constantemente abocadas al riesgo de regresar al estado inicial de la naturaleza inanimada. Sin embargo, no es descabellado pedir unas garantías mínimas de supervivencia frente a la intervención violenta de otros seres humanos. Es éste el sentido prioritario de la demanda ligada con la defensa y garantía del derecho a la vida: se trata de asegurar la posibilidad de vivir frente a las amenazas derivadas de la agresividad humana, más que de la naturaleza externa, de las enfermedades o del proceso natural de deterioro del propio individuo. Afirmar que la persona tiene derecho a vivir significa que su pretensión legítima de seguir viviendo en los límites impuestos por la naturaleza tiene como correlato la obligación de los demás seres humanos de no interferir con esta voluntad de supervivencia, al igual que la presencia de un poder eficaz al que apelar para exigir el respeto de este derecho y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. No se trata del derecho originario a todas las cosas que menciona Hobbes, como una prerrogativa originaria de unos sujetos desligados de cualquier clase de obligación, y que se agota por eso mismo en el poder que posee cada individuo de garantizar con sus fuerzas su supervivencia. El derecho a la vida en sentido estricto incluye por el contrario la aceptación generalizada por parte de los miembros del cuerpo social del respeto por la vida humana y del deber de no matar, al igual que la intervención de un poder eficaz en defensa de la vida frente a la agresión homicida de otros seres humanos. En este sentido restringido el derecho a la vida se inscribe en los denominados derechos de primera generación, articulados alrededor de la libertad concebida como no-interferencia en una esfera sagrada individual. Lo que pide la persona es en primer lugar que nadie interfiera con su posibilidad de seguir existiendo, y que el poder estatal garantice, en principio, el cumplimiento de esta obligación prioritaria de no matar.
c. La vida como un derecho social. A pesar de lo anterior, «poder vivir» implica algo más que un razonable nivel de seguridad frente a los riesgos o amenazas contra la integridad personal. En su expresión positiva, este derecho incluye también la disponibilidad de los medios para que esta posibilidad de hecho se realice, lo que implica a su vez obligaciones adicionales para el cuerpo común: además de eliminar o reducir las trabas u obstáculos que interfieren con el libre desarrollo vital de cada cual, el Estado tendrá también que ofrecer su colaboración en aquellos casos en que el individuo no logre procurarse, con sus medios, lo indispensable para su supervivencia. En su aspecto negativo -como eliminación de amenazas externas- la vida puede ser incluida entre los derechos de la esfera individual; la formulación positiva le asegura en cambio un lugar entre los derechos sociales, al lado del derecho al trabajo, a la seguridad social y a la propiedad. Aún más, todos estos derechos específicos pueden ser considerados como derivaciones de esta reivindicación básica, que obliga al Estado a garantizarles a todos los ciudadanos los recursos vitales para la subsistencia y para una existencia digna.
No todos están dispuestos a reconocer esta faceta del derecho a la vida. Muchos autores neoliberales comparten, por el contrario, las tesis avanzadas hace casi dos siglos por Malthus, un teórico inglés convencido de que sólo quienes cuentan con los talentos para encontrar en el mercado los medios para sobrevivir pueden reivindicar un derecho a la subsistencia; los demás deberían retirarse, puesto que no han sido invitados al «banquete» alistado por la Naturaleza. Todo individuo que llegue al mundo «sin invitación», en una familia incapaz de asegurarle los medios de subsistencia o en una sociedad que no necesita de su trabajo, no tendría ningún derecho que reivindicar sobre su mínima porción de alimentos y, en realidad, «no tiene razones para estar donde está». Puesto que para este intruso sin invitación «no hay un cubierto en el opulento banquete de la Naturaleza», no le queda otra opción que la de retirarse, dejando el campo a los invitados.
Difícilmente encontraremos una expresión tan clara y explícita de estas tesis en los exponentes más recientes de la doctrina liberal, quienes prefieren ocultarlas o «maquillarlas». De todas maneras, más allá de las reticencias y modificaciones superficiales sugeridas por razones tácticas o por cierto sentimiento de culpabilidad, el núcleo teórico se conserva. Sin entrar a cuestionar la validez de estos axiomas, nos limitamos a poner de manifiesto el carácter inhumano de esta teoría, que resulta particularmente cruel y despiadada en un contexto en el que no se ha ganado todavía la batalla contra el hambre, donde la supervivencia de buena parte de la población depende a menudo del azar de una ayuda externa o del azar de los factores climáticos. Frente al carácter siempre más agresivo de quienes propugnan sus tesis neoliberales, habrá que insistir en la obligación positiva de la institución estatal con esos derechos sociales que exigen su participación activa y su compromiso directo con la subsistencia de los ciudadanos y con un nivel de vida adecuado. El individuo debe ser reconocido como una totalidad de potencialidades y necesidades, más que como una abstracta persona jurídica o moral desligada de sus condicionamientos concretos.
Muchos han cuestionado esta ampliación de funciones y atribuciones del poder estatal, considerándola a la vez innecesaria y peligrosa para las libertades básicas. El Estado debería limitarse a la función negativa de proteger la vida, libertad y bienes de sus ciudadanos, descartando de plano cualquier clase de compromiso con los derechos sociales: mal haría la institución estatal en asumir una obligación onerosa que no le compete y que afectaría, además, su compromiso básico con la defensa de los derechos clásicos de la tradición liberal. Otros están dispuestos a aceptar que el Estado debería asumir las dos clases de obligaciones, relacionadas con la protección de la vida frente a amenazas externas y con la ayuda solidaria frente al hambre y a las necesidades. Consideran, sin embargo, que el incumplimiento con la segunda no resulta tan grave como la incapacidad de atender a la primera, puesto que la imposibilidad de dar respuesta a las demandas sociales ligadas con los medios de subsistencia puede ser fácilmente justificada por la escasez de recursos, la injusticia del orden económico internacional o, simplemente, por la desproporción estructural entre el carácter infinito de los deseos y la limitación de los medios disponibles para satisfacerlos. La situación de violencia que está viviendo el país supone, sin embargo, un argumento adicional en favor de la necesidad de reconocer las dos dimensiones que integran el derecho a la vida -seguridad frente a la violencia y libertad frente al hambre- y de concebirlas de manera unitaria, más que como exigencias antagónicas e incompatibles. En efecto, las condiciones de marginalidad y miseria contribuyen a menudo al incremento de la violencia homicida y de la condición de indefensión y desamparo. Lo que significa que la lucha del Estado contra la miseria y en favor de unas condiciones mínimas que aseguren un nivel de vida aceptable, favorece al mismo tiempo la defensa del derecho a la vida frente a las amenazas externas, al reducir una de las raíces de la agresividad humana y al estimular una identificación más estrecha con el orden jurídico existente.
¿A quién se dirige? Un derecho supone algo más que el reconocimiento de algo valioso, e incluye a la vez una serie de deberes y un poder al que apelar para hacerlos cumplir. En el caso del derecho a la vida, no tiene mucho sentido reivindicarlo frente a la naturaleza externa o quejarse por la relativa desprotección en que se encuentra la vida humana en comparación con otras formas de vida. El despliegue inagotable de la fuerza creadora de un universo en constante expansión -lo hacía notar hace dos siglos Kant-, es del todo indiferente al destino humano: las leyes naturales siguen inexorablemente su curso por encima de nuestras aspiraciones y deseos. Al igual que los demás animales, el ser humano se encuentra expuesto a la lógica inexorable que rige este proceso de expansión de la vida, marcado por la unión entrañable de aniquilación y producción. La observación desprevenida de la realidad muestra que la Naturaleza no le presta un cuidado especial a nuestra especie y, mucho menos, a la vida de los diferentes individuos. Lo que significa que el hombre, exactamente igual que los demás seres vivientes, tendrá que ganarse por sí mismo, con su inteligencia y sagacidad, el derecho a vivir, defendiéndose de las amenazas internas y externas que ponen constantemente en peligro su subsistencia: en este aspecto específico de las relaciones con la naturaleza, su derecho a la vida llega hasta donde alcanza su poder de asegurarla frente a los retos de un medio originariamente hostil y al acecho de las enfermedades. De poco o nada valen las quejas por un trato supuestamente injusto o por el desamparo de la condición humana.
Tiene sentido, en cambio, exigir la garantía del derecho a la vida frente a los propios seres humanos, todos ellos agresores potenciales, y frente al Estado, la instancia encargada de proteger y garantizar la integridad física y la supervivencia. En la condición civil, el individuo delega en el Estado la defensa de su integridad física y de su vida, confiando en el poder de este ser común, más que en el suyo propio, para acabar con la inseguridad de la condición natural, dominada por el miedo constante y el dominio del más fuerte. Aun si los seres humanos fuesen por naturaleza pacíficos y amables, habría que conservar de todas formas esta instancia coactiva, como una garantía frente a la eventualidad de que la sociabilidad natural resultase amenazada por la aparición de uno o varios individuos violentos y agresivos.
Hasta el momento, la única alternativa viable, realista y no utópica a la inseguridad y a la violencia generalizada es precisamente el Estado, la forma más importante de organización social del hombre y la única capaz de garantizar de verdad libertad y vida. Es cierto que muchos «Estados de derecho» muestran a menudo la doble cara de garantes y transgresores de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, el ser humano no ha sido capaz de crear un instrumento igualmente eficaz para contener la violencia y asegurar un mínimo de convivencia pacífica: a pesar de todos sus defectos -e incluso del peligro presente en su tendencia constante a incrementar su poder a expensas de las libertades individuales- es innegable que si este aparato de dominación dejase de existir tendríamos el reino de la violencia y la ley del más fuerte, más que el reino de la concordia y de la libertad. Es apenas obvio que para poder desempeñar de manera eficaz esta tarea el cuerpo común tendrá que disponer de un poder coactivo suficiente para disuadir a los violentos y castigar las infracciones contra la integridad personal. Por cierto, el poder estatal tiene también la obligación de reducir los riesgos para la vida provenientes de la naturaleza externa. Sin embargo, su tarea prioritaria es la de controlar las pulsiones agresivas: la impotencia en este terreno no admite excusas, a diferencia de lo que acontece en la lucha contra los peligros derivados de la naturaleza externa -terremotos, desbordamientos de ríos, incendios, etc.- en la que puede apelar a la fragilidad del poder humano frente a las fuerzas desencadenadas de una naturaleza a menudo hostil, desafiante e impredecible.
¿Es un privilegio de los humanos? Para cada derecho es importante determinar y delimitar la serie de reivindicaciones que abarca, pero también los titulares del mismo. En el caso del derecho a la vida, la pertenencia a la especie humana parecería ser la condición necesaria y suficiente para poder gozar de él. Esta tesis, por mucho tiempo no cuestionada, se enfrenta sin embargo con la opinión de quienes consideran discriminatorio e injusto limitar el derecho a la vida a los seres humanos, lo que supondría un prejuicio antropomorfista o «especieista» en muchos aspectos análogo a los prejuicios tradicionales de orden sexual o racial. La consolidación de una conciencia ecológica corre a menudo paralela con el cuestionamiento del papel privilegiado que el hombre se ha atribuido como dueño del universo, y por consiguiente de la posesión en términos de exclusividad del derecho a la vida, que debería ser extendido de manera indiscriminada a todo ser viviente. Es lo que sostiene Albert Schweitzer, cuando afirma que la posesión de la vida debería ser la condición suficiente para reconocerle a un ser determinado un valor inherente y no derivado, y por consiguiente un derecho pleno a que su vida sea respetada. «Yo soy vida que quiere vivir y existo en el medio de una vida que quiere vivir», es el lema de esta nueva «ética del respeto por la vida», cuyos principios básicos se resumen en estos dos postulados: es malo todo lo que lesiona o destruye la vida, y es bueno todo lo que fomenta el despliegue de esta fuerza vital algo misteriosa que hermana a todos los seres vivientes. Así las cosas, el ser humano debería considerar igual de sagrada e inviolable la vida de todos los demás seres vivientes, incluyendo las formas de vida vegetal e incluso fenómenos de la naturaleza aparentemente inanimados. Quien actúa moralmente, anota el teórico alemán, «no quiebra los cristales de hielo que brillan al sol, no arranca las hojas del árbol, no corta las flores y, al caminar, pone cuidado en no pisar insectos; si, en una tarde de verano, debe trabajar en casa con la luz prendida, prefiere tener la ventana cerrada y aguantar el calor sofocante antes que ver caer los insectos sobre la mesa, el uno detrás del otro, con las alas quemadas»4. Esta cita pone de manifiesto los sentimientos de un alma sensible y noble. Sin embargo, tomarla al pie de la letra condenaría al ser humano a una pronta extinción. En efecto, el derecho a la vida se extendería por igual a la naturaleza vegetal -una valiosa expresión de vida- e incluso a las células cancerígenas y a los virus, al fin y al cabo manifestaciones de vida y por consiguiente merecedores de respeto.
Sin entrar por ahora en el espinoso problema de la «diferencia específica» y de las razones que justifican la superioridad de la vida humana por encima de las demás, me atrevo a decir que la noción de derechos humanos carecería de sentido y perdería toda razón de ser en caso de eliminar el trato diferencial entre los humanos y los demás seres vivientes. Si borramos o difuminamos esta diferencia, no existen razones para no extender a la vida humana esas mismas limitaciones que aun los más atrevidos y radicales defensores de los derechos de otros seres vivientes están dispuestos a conceder; y al igual que en el caso de los animales, el derecho a la vida se podría reducir al derecho a ser eliminados «sin dolor o sufrimiento inútil». Por otro lado, el sentimiento o empatía con toda forma viviente, reivindicado por lo general para defender los derechos de los animales, es una base demasiado frágil y aleatoria para sustentar derechos y obligaciones. En el proceso de la cultura, el ser humano ha considerado y utilizado las otras formas de vida como un medio para su propia supervivencia. Esta realidad de hecho, fundada en su poder, tiene al mismo tiempo una justificación ideal superior: a diferencia de los demás seres vivientes, su vida biológica es el medio y la condición de posibilidad para su desarrollo como ser cultural y para el despliegue de su libertad en la organización social, en la transformación consciente de las relaciones vitales con la naturaleza y en las mismas creaciones artísticas.
La simple pertenencia a la humanidad como requisito suficiente para reivindicar un derecho a la vida se enfrenta con una objeción adicional: si todo ser humano nace con el derecho a la vida, ¿quién tendrá que asumir la responsabilidad de asegurar su supervivencia en sentido positivo? El respeto, en sentido negativo, por la vida de todo ser humano no resulta tan problemático. Más difícil es en cambio identificar la instancia encargada de responder al derecho a la vida como derecho social a los medios de subsistencia, que parece en principio limitado a quien ostenta el status de ciudadano frente a un poder estatal obligado a satisfacer estas demandas. Incluir el derecho a la vida en sentido integral en el conjunto de los derechos del hombre supone una idea más amplia de solidaridad humana universal y, por supuesto, la creación de mecanismos e instancias de asistencia que desbordan el ámbito estrictamente estatal.
LAS RAZONES MORALES DE ESTE DERECHO
En trabajos anteriores sobre derechos humanos he intentado mostrar la importancia práctica del problema del fundamento para dirimir conflictos entre reivindicaciones igualmente legítimas y determinar el núcleo y alcance de los derechos fundamentales. En el caso del derecho a la vida, resultan particularmente evidentes los cambios que se derivan, en su aplicación a casos controvertidos, del hecho de asumir una u otra estrategia de fundamentación.
La vida como un derecho natural
a. Iusnaturalismo de corte religioso. En sus orígenes, la teoría se limita a subrayar la obligación de respetar la vida humana y el precepto de no matar, amparados por la ley divina, natural y humana. Sólo en las reelaboraciones más recientes se habla de un derecho a la vida en sentido estricto, arraigado en la ley natural, y garantizado por la voluntad divina5 y por el carácter sagrado de la vida humana. Ni los demás ni el poder del Estado estrían autorizados a disponer de un bien que la divinidad le entregó directamente a la persona. Dios, el autor de la vida, quiere que su obra más perfecta -que refleja de manera especial su capacidad creadora-, se conserve frente a las agresiones externas; la pulsión de vida o el instinto de subsistencia serían los signos inequívocos de esta voluntad. Un análisis más atento de esta forma de justificar el derecho a la vida pone de manifiesto que el cambio frente a la tradición tomista es más aparente que real: el énfasis sigue cayendo en las obligaciones, con la vida nuestra y con la ajena, y queda casi en la sombra la idea de un derecho a la vida concebido como la facultad o potestad del individuo de disponer de manera autónoma de su propia existencia. Esto es así porque los autores católicos que reivindican hoy en día la sacralidad de la vida humana, sustento último del derecho a la vida, no se limitan a destacar su valor intrínseco en cuanto obra o don de Dios; para ellos es igualmente importante acentuar el hecho de que la vida le pertenece en sentido estricto a la divinidad, por lo que el individuo no puede disponer de ella6.
Esta manera de sustentar el derecho a la vida a partir del carácter sagrado de la misma tiene otra consecuencia igualmente problemática: si el valor de la vida se sustenta en su origen trascendente y, de alguna forma, en el hecho de que refleja la perfección divina, parece razonable asignarle un valor distinto a cada existencia humana de acuerdo con el grado de semejanza con el original y, en el caso de los criminales más embrutecidos, se podría eventualmente justificar -como lo hace S. Tomás y lo sigue repitiendo el actual pontífice- su eliminación sin más por medio de la pena capital. A pesar de la cruzada por la vida y de la necesidad de defenderla a toda costa, la encíclica antes mencionada acaba por hablar de un derecho incondicionado a la vida para los inocentes, lo que permite aceptar sin contradicción la posibilidad, en casos extremos, del recurso a la pena capital. De aquí la extraña consecuencia de que el derecho a la vida no es del todo inviolable. De todas formas, independientemente del carácter más o menos razonable de las consecuencias que se desprenden de ella, esta estrategia de fundamentación resulta de escasa utilidad para una argumentación moral en sentido estricto con pretensiones de universalidad, puesto que apela a particulares creencias religiosas que no todos están dispuestos a compartir.
b. El iusnaturalismo moderno. En la enumeración que hace Locke de los derechos naturales juega un papel primordial el derecho a la vida: su arraigo en la naturaleza humana y el respaldo de la ley natural le garantizan cierta independencia frente al albedrío del poder. El filósofo inglés es de la opinión de que ya en el estado de naturaleza -ese espejo no desfigurado de la naturaleza humana- el individuo gozaría del derecho a la vida. Sin embargo, para un filósofo empirista como Locke no es suficiente apelar a una simple «ficción» para justificar la presencia de un derecho a la vida en todo ser humano. Su estrategia de justificación empieza con la enunciación de una tesis fácilmente verificable por la experiencia: la presencia en todo ser humano de un poderoso instinto de conservación y de supervivencia. Locke insiste a menudo en la fuerza de esta inclinación o pulsión, en especial en el primero de los dos ensayos7. Sin embargo, la inclinación por sí sola, por poderosa que sea, no es suficiente para justificar un derecho. El factum brutum del instinto de conservación, que impulsa de manera unilateral a cada ser viviente a conservarse en el ser, no autoriza a hablar de obligaciones relativas a la preservación del instinto vital de los demás. Para dar este paso de la pulsión de vida al derecho a la vida, es necesario apelar a la ley natural, accesible a la razón y, en últimas, a la voluntad divina, sustento último de toda ley. Es lo que sugiere esta cita del primer ensayo: «Puesto que Dios había puesto en el hombre, como principio de acción, el deseo, un fuerte deseo (strong desire) de conservar su vida y su existencia, la razón, que era ‘la voz interior en él’ no podía no sugerirle y asegurarle que, al perseguir su inclinación natural de conservar su existencia, cumplía la voluntad de su creador, y por esto poseía el derecho (the right) de servirse de aquellas criaturas que, de acuerdo con su razón y sus sentidos, considerase útiles para aquel fin. Y, por consiguiente, la propiedad del hombre sobre las criaturas estaba fundada en el derecho que él poseía de utilizar las cosas necesarias o útiles para su existencia»8. Es evidente en esta cita la función prioritaria que juega la divinidad: el deseo de vida es la expresión patente de la voluntad del Creador de que sus obras no se pierdan y no sean algo efímero; esta misma voluntad justifica la existencia de deberes frente a las demás formas de vida humana, al igual que el derecho del hombre de utilizar las criaturas inferiores para su propia subsistencia9. En cuanto al contenido, el derecho a la vida incluye la posibilidad, por parte del individuo, de asegurar su existencia con todos los medios a su alcance, con la sola restricción impuesta por la salvaguarda de la vida y libertad de los demás seres humanos; y aparece estrechamente vinculado con una serie de obligaciones en cuanto al respeto de las vidas ajenas, el deber de conservar la propia vida y cierta dosis de solidaridad con los demás, por lo menos «cuando no está en juego su propia conservación»10. El autor añade, en fin, que el derecho a la vida es idealmente anterior al pacto y por consiguiente relativamente independiente del albedrío del soberano. Sin embargo, sólo en el interior de la sociedad civil existen las condiciones propicias para la protección eficaz del mismo.
La otra modalidad de justificar el derecho a la vida en el contexto del iusnaturalismo moderno es la que sugiere Hobbes, quien le atribuye a este derecho un valor prioritario y, en cierto modo, articula su teoría política alrededor de la necesidad de proteger de manera eficaz este derecho fundamental. Al igual que Locke, también Hobbes empieza su análisis a partir del dato inicial, comprobado por la experiencia, relativo a la fuerte pulsión de vida presente en cada ser humano: el hombre es una materia en movimiento, que trata de conservarse en el ser frente a las múltiples amenazas y obstáculos que se ciernen sobre su existencia. Identificado en principio con la pulsión de vida y la inclinación a seguir el movimiento vital, el derecho a la vida es el derecho del individuo a hacer todo lo posible y a utilizar todos los medios a su alcance para postergar la muerte11. Sin embargo, un derecho a la vida incluido en el derecho indiscriminado de cada cual a todas las cosas no constituye garantía alguna para que el individuo pueda gozar de seguridad para su existencia y sus bienes12. Es indispensable que el derecho unilateral del individuo a sobrevivir se transforme en una exigencia limitada por normas y leyes, en el contexto de un ordenamiento social en el que un poder externo se encargue de garantizar el derecho a la vida de cada cual. Para justificar este último paso, sin el que no podríamos hablar de un derecho a la vida en sentido estricto, Hobbes apela a la igual fragilidad de todo individuo y al desamparo generalizado frente a la agresión externa13. Como bien lo destaca Macpherson, «Hobbes deduce el derecho de cada hombre a preservar su propia vida de la igual necesidad mecánica que cada cual posee de continuar su movimiento, y de la igual fragilidad de cada cual»14.
Una evaluación global de las tres modalidades de justificación iusnaturalista del derecho a la vida pone en evidencia una serie de dificultades y preguntas: ¿cómo precisar el contenido de la ley natural? quién me asegura que los dictados de dicha ley tienen que ver con la igual protección de toda existencia humana y no, como pretenden algunos, con la ratificación de la ley del más fuerte? ¿es posible deducir un derecho en sentido estricto, que supone deberes y obligaciones, de dos hechos entrelazados entre sí, como son la presencia arraigada de la pulsión de vida y la igual fragilidad humana?
La justificación utilitarista. De acuerdo con la concepción utilitarista clásica, hedonista, la vida humana carece de un valor autónomo y sólo es valiosa y merecedora de respeto en la medida en que contribuye a incrementar el agregado global de felicidad. En el caso de los autores utilitaristas dispuestos a aceptar la teoría de los derechos, se podría hablar de un derecho a la vida como un corolario del derecho a la felicidad, puesto que la vida es un medio indispensable para alcanzar el bienestar. Es importante destacar los aportes de los utilitaristas en favor del derecho a la vida, o de aspectos específicos ligados con la protección de este derecho: campañas para erradicar la pena capital sustentadas en la ineficacia o injusticia de esta clase de castigo, luchas por los derechos sociales y por la obligación solidaria de asegurar, con apropiadas políticas de bienestar, la satisfacción de necesidades mínimas de subsistencia para todos, oposición en principio al conflicto armado, etc. Sin embargo, la manera de justificar el derecho a la vida a partir del valor condicionado de la misma trae serios inconvenientes en cuanto a la forma de resolver conflictos morales ligados con la vida humana.
Ante la ausencia de un imperativo directo acerca del respeto por la vida, en algunos casos la existencia de uno o varios individuos podría ser eventualmente sacrificada en aras de un incremento global del placer y de la felicidad. Es suficiente mencionar la justificación del infanticidio y, más en general, de formas de eutanasia en contra de la voluntad del paciente, la posibilidad de optar por la muerte de una persona inocente para evitar motines raciales y daños peores para la población, o la eventual justificación del empleo de armas letales en un conflicto armado, cuando éste redunde en un ahorro global de vidas humanas. En todos estos casos las consecuencias que se derivan de una coherente y estricta aplicación de los principios utilitaristas chocan con nuestras intuiciones morales ponderadas, que nos sugieren que la vida de cada persona posee un valor interno que no puede ser canjeado de manera tan alegre con valores supuestamente superiores.
Por esto la teoría utilitarista ha sido el blanco, en los últimos años, de severas críticas por parte de quienes la consideran inapropiada para tomar en serio las libertades y los derechos humanos. Particularmente contundente ha sido el ataque de J. Rawls, quien ha puesto de relieve los peligros que implica la tendencia a concebir la tarea de gobierno de manera similar a como el individuo organiza su propia existencia: la falsa analogía entre la lógica que regula la conducta individual y la que se impone en la organización social, induce a creer que es legítimo sacrificar los derechos básicos de algunas personas o grupos, si se obtiene a cambio un incremento en el bienestar de otros. Esta teoría no toma en serio las libertades y los derechos, que se reducen a imperativos hipotéticos y condicionados, a simples medios para el incremento de la felicidad. La misma vida individual puede rebajarse a simple objeto de canje, sacrificado sin mayores problemas en aras del incremento del bienestar general. La ilicitud de matar se basa en el recorte de las experiencias placenteras de la persona a la que se le quita la vida; y en el sentimiento de miedo generalizado producido por la experiencia masiva de que los agentes morales padecen a menudo esta clase de destino15.
De acuerdo con los axiomas utilitaristas, el derecho a la vida podría ser legitimado y sustentado a partir de la importancia de la vida como un medio indispensable para alcanzar la felicidad. Pero ante la ausencia de un imperativo directo acerca del respeto por la vida, en algunos casos el sacrificio de una vida humana para salvar las de muchos otros o, simplemente, para incrementar el bienestar social, podría ser la opción más consistente con los axiomas utilitaristas. Algo parecido podría suceder con la justificación y defensa de la libertad de pensamiento y expresión, que un utilitarista puro sólo podría defender en aquellos casos en los que se pudiesen comprobar por medio de la experiencia las ventajas reales para los individuos y para la sociedad derivadas de esta clase de libertades. La defensa de la libertad de expresión y de la tolerancia quedaría supeditada a una investigación empírica, y podría ser eventualmente refutada por quien lograse demostrar de manera convincente que en determinados casos la libertad de expresión no contribuye en nada o, más bien, resulta perjudicial para el desarrollo de la ciencia, de la seguridad y del bienestar social. Incluso, el valor de la democracia quedaría en entredicho, al quedar condicionado a la contribución real de un régimen democrático al incremento de la felicidad para el mayor número. Ha sido cuestionada y denunciada también la utilización del enfoque utilitarista para justificar prácticas juzgadas por muchos como inmorales, como los ataques indiscriminados en gran escala contra la población civil, el empleo de bombas atómicas o de armas químicas, medidas consideradas como un mal menor o como el medio más eficaz para obtener una victoria rápida, acabar pronto con la violencia de la guerra y, por lo tanto, «salvar» un número considerable de vidas humanas.
Los exponentes clásicos de la teoría utilitarista han sido combatientes vigorosos, que han tomado muy en serio la lucha contra el sufrimiento inútil y el esfuerzo por construir una sociedad en la que fuese posible un mayor grado de bienestar y de libertad. Particularmente valiosos han sido los aportes de los utilitaristas en el campo del derecho penal, en la humanización de las penas, en las políticas de rehabilitación; sin olvidar el hecho de que la oposición a la pena capital se ha sustentado, por lo general, en argumentos de carácter utilitarista. Sin embargo, ante la ausencia de una valoración independiente de la libertad, de la dignidad y de la misma vida, los derechos acaban por reducirse al status de simples medios, sólo valiosos en la medida en que contribuyen al incremento de la felicidad general.
El derecho a la vida como un corolario de la dignidad humana. En su sentido moderno la dignidad designa un complejo de creencias, valores, normas e ideales: incluye un postulado acerca del valor intrínseco de lo humano, unas pautas de conducta que se desprenden de este reconocimiento y unas orientaciones acerca del camino a seguir para lograr una forma superior de humanidad. La teoría moderna de la dignidad supone, antes que todo, la creencia, diversamente sustentada y justificada, en el hecho de que todo ser humano, sin importar su condición, posee un valor interno independiente de sus méritos, status o conducta. Dicho valor es independiente del valor relativo, méritos o valor de mercado de un individuo, puesto que se desprende sin más de su naturaleza esencial como ser humano: los hombres poseen valor en virtud de su humanidad, no de su rango social. En este sentido contrasta con otras concepciones que tienden a relacionar el valor o dignidad de una persona con el status o reconocimiento social, la nobleza, los logros o méritos o, en general, con la posesión de rasgos socialmente deseables. La dignidad como estado moral no se pierde a pesar de los actos considerados más indignos, ni por el hecho de que otros desconozcan con su práctica dicho valor. Este valor intrínseco se puede a su vez justificar a partir de la capacidad de autonomía, la expresión más elevada de la libertad, que establece la diferencia entre personas, animales y cosas. La libertad -el rasgo peculiar de lo humano, y la prerrogativa de la que se siente más orgulloso- encuentra en la autonomía su expresión más elevada. La decisión de gobernarse por sí mismo, sin necesidad de depender de instancias ajenas, la capacidad de proponerse metas valiosas y de revisarlas críticamente, la habilidad para elegir los medios apropiados para lograrlas y, sobre todo, la capacidad de contrastar y sopesar máximas individuales en aras de su compatibilidad con leyes universales, marcan la diferencia con los demás seres vivientes.





























