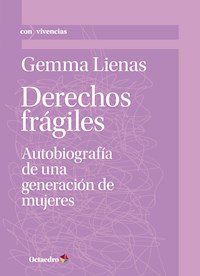
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Con-vivencias
- Sprache: Spanisch
¿Sabías que la Constitución española de 1931 declaraba a mujeres y hombres iguales ante la ley? ¿Sabías que en 1932 se proclamó la Ley del Divorcio? Todo ello, sin embargo, cambió de la noche a la mañana con la Dictadura franquista. Franco restableció el Código civil de 1889, en el que, por ejemplo, se determinaba que la mujer necesitaba la protección del marido, a quien tenía que obedecer, y se resolvía que solo él tenía la patria potestad de los hijos. A los pocos años de morir Franco, se constituyó un régimen democrático. Sin embargo, pese a que el dictador murió en 1975, el aborto, por ejemplo, no se despenalizó hasta 1985. Desde la mirada de una niña que nació a principios de los cincuenta del siglo xx, que fue mujer joven en la Transición y primeros años de la democracia, y mayor en la época de ataques organizados contra el feminismo, Derechos frágiles evoca la historia de una generación de mujeres que lucharon para que la igualdad entre mujeres y hombres fuera legal y real. Y pretende ser memoria para las jóvenes, para que no olviden que los derechos conquistados por las mujeres son frágiles y se pueden perder en cualquier momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Con vivencias - 48
Título: Derechos frágiles. Autobiografía de una generación de mujeres
Primera edición (papel): octubre de 2020
Primera edición (epub): noviembre de 2020
© Gemma Lienas Massot
Derechos de edición negociados a través de Asterics Agents
© de esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C. Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
www.octaedro.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-18348-31-0
ISBN (epub): 978-84-18348-71-6
Diseño de la cubierta: Tomàs Capdevila
Diseño y producción: Editorial Octaedro
A David, a Lara, a Anabel y a Xavier.
La fina línea que une nuestros «yos» pasados
La mujer se mira al espejo. No falta mucho para que cumpla los setenta, pero se siente en forma; vital, más cercana a los cincuenta que a los setenta. Se observa y trata de hallar en su rostro no ya los signos del paso del tiempo –estos son evidentes– sino sobre todo la pérdida de feminidad que algunas mujeres experimentan en la madurez, tal vez como consecuencia de la disminución de estrógenos.
A algunos hombres les ocurre algo parecido, solo que en relación con el declive de la testosterona. Eso le dijo una ilustradora excelente y combativa a la que conoció en un encuentro con lectores. «También muchos hombres pierden masculinidad a partir de una cierta edad» le dijo; «parecen lesbianas viejas». Y no era un comentario homófobo –ella se declaraba activista LGTBI–; era un comentario pertinente dentro de la conversación que sostenían.
En realidad, a la mujer se le antoja tranquilizadora la ilusión de que hombres y mujeres sean bastante indistinguibles en la ancianidad, tal como ocurre en la niñez. Ello reforzaría su idea de que la masculinidad y la feminidad están en los extremos opuestos de un mismo continuum. Ciertamente, las personas están muy marcadas por el sexo biológico y también por la construcción cultural con la que han sido socializadas, es decir, por lo que conocemos como estereotipos de género. Sin embargo, cada persona debe poder situarse en ese continuum citado según cómo vive, siente y piensa su género, al margen de su sexo biológico.
La construcción cultural de las mujeres se basa en las reglas del patriarcado, es decir, los roles y los estereotipos de género: el poder de cualquier tipo –político, económico, eclesiástico, cultural…– lo ostenta el varón, que supuestamente es un ser superior. Históricamente, la mujer ha carecido de derechos y ha tenido que subordinarse al varón, ya que, claro, ella es un ser inferior física, intelectual y moralmente; calificaciones basadas en ideas sin ninguna evidencia científica. Físicamente, a las mujeres se las denomina el sexo débil. Lo son si se considera su fuerza muscular, pero son superiores si se tiene en cuenta que la supervivencia de los embriones femeninos y de las niñas durante el primer tiempo de vida está claramente por encima de la de los niños. Intelectualmente, las mujeres han sido siempre consideradas seres con una gran debilidad mental. «Intelectualmente, las mujeres son inferiores» –le argumentó un escritor a la mujer que se mira al espejo en una conversación en los alrededores del año 2000– «porque nunca han inventado nada; todo en el mundo ha sido inventado por los hombres». La mujer se quedó perpleja ante ese argumento falaz: es difícil inventar algo si te pasas la vida dando biberones, fregando suelos, cambiando el pañal de tu suegra y guisando arroces; y si a eso le sumas la imposición de no poder estudiar, el resultado cuadra perfectamente con los objetivos patriarcales. Y moralmente a las mujeres se las considera inferiores porque no tienen la fuerza moral de los varones; ya en los años del edén, si la humanidad perdió el paraíso, fue porque Eva, en su debilidad e indecencia, se empeñó en que Adán probara la manzana prohibida; el pobrecito Adán no tuvo culpa de nada.
Establecida la inferioridad de la mujer y, como consecuencia obvia, la superioridad del varón, las mujeres quedaron sojuzgadas por los siglos de los siglos. Por eso la mujer que se mira al espejo ha pensado muy a menudo que el obrero es oprimido por una cuestión de clase, y quien le oprime es la patronal. La obrera no solo es oprimida por una cuestión de clase sino también por una cuestión biológica –el sexo– y una cultural –el género–. Y quien la oprime como mujer es muchas veces el obrero, a menudo su compañero en casa. Cuando piensa en eso, no puede dejar de recordar una anécdota tremenda que le contó una vez su suegra. Le dijo: «En Girona, vivíamos cerca de la fábrica Grober. A mediodía y por la tarde, cuando sonaba la sirena, las puertas se abrían y salían un montón de hombres y mujeres. Ellos se quedaban en la plaza charlando y fumando o se iban al bar a tomar un vaso de vino. Ellas corrían literalmente a casa a ocuparse de la chiquillería, de la comida, de la limpieza… debían tenerlo todo a punto para cuando más tarde apareciesen los maridos». La opresión del obrero sobre la obrera.
Esa misma dominación la explica Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado1 cuando dice: «Lo cierto es que hombres y mujeres han sido excluidos y discriminados a causa de su clase, pero ningún varón ha sido excluido del registro histórico debido a su sexo y, en cambio, todas las mujeres lo fueron». Exactamente, las mujeres no forman parte de la historia no porque hayan pertenecido a una clase desfavorecida económicamente, sino por ser mujeres. En las enciclopedias solo aparecen nombres de varones y todo el conocimiento y los hechos de los varones. Pobres mujeres, eliminadas de la historia, silenciadas. Y pobres niñas, que carecen de referentes.
Luego, si las mujeres constituyen la mitad de la población del mundo y han sido el mayor grupo de población oprimido, excluido y subordinado de manera constante a lo largo de los siglos, ser mujer y haber sido socializada como mujer deja unas marcas indelebles. Que el patriarcado les haya reservado el trabajo del cuidado –trabajo por el que no se obtiene ni reconocimiento social ni compensación económica– genera en las mujeres de todo el mundo mayores tasas de pobreza y una doble carga de trabajo, lo que, a su vez, provoca enfermedades –por ejemplo, dolor musculoesquelético y fibromialgia–, como señala la doctora Valls i Llobet, que podrían ser evitables.
Ser mujer es una categoría política que el feminismo no debe dejarse arrebatar, ni permitir que se destruya, diluya o invisibilice. La mujer es precisamente el sujeto de este movimiento. Así es que, mientras el patriarcado no haya sido destruido y no nos encontremos en una era en que esa forma de organización social sea parte del pasado, no podemos hablar de deconstruir el sujeto político mujeres. La actual idea de que debe considerarse mujer a cualquier persona por el hecho de que se sienta identificada con los estereotipos de género atribuidos a ellas es contraria a los postulados del feminismo. Como ya ha dejado claro el feminismo, los estereotipos de género son construcciones sociales, que cambian en función de los tiempos y de los lugares; de modo que a una niña le puede gustar jugar a fútbol sin que por ello debamos pensar que es un niño; y al revés, un niño que juega con muñecas no debe ser considerado una niña por su comportamiento. La mujer ha hablado de ello en un cuento infantil: La mitad de Juan, que forma parte de El libro de las emociones para niñas y niños.2 La actual idea de confiscar el sujeto político «mujeres» es una forma más de reacción contra las mujeres, que constituyen la mitad de la población del mundo y han sido sojuzgadas (sometidas a la ablación, violadas, casadas a la fuerza, asesinadas…) por el hecho de ser seres humanos del sexo femenino. Como dice la filósofa y feminista Luisa Posada Kubissa:3 «Por mujer entiendo el referente que ha padecido la opresión y la exclusión patriarcales. A partir de ahí, defiendo, pese a las críticas que he tenido por todas partes, que las luchas identitarias contra lo que llaman el heteropatriarcado se tienen que aliar con el feminismo en su interés común. Pero una cosa es que se alíen y otra es disolver el sujeto político del feminismo en esas luchas. Ha habido un debate teórico que ha calado, en el que se habla de “deconstruir el sujeto político mujeres”. Hasta tal punto que hay quien enumera los sujetos políticos del feminismo: los hombres, los gays, transexuales, bisexuales… y no menciona siquiera a las mujeres». Y decir esto no significa, por supuesto, no reconocer y dignificar todas las identidades y orientaciones sexuales.
La mujer aparta los ojos del espejo y los vuelve hacia la niña que era ella a los tres o cuatro años y que la está mirando desde una fotografía en blanco y negro. La niña está sentada en una azotea embaldosada con terracota de mala calidad; viste un pichi a rayas y una camiseta blanca, calza unas sandalias; está tocada con una cinta ancha que retiene su cabello. La niña la observa con una mueca entre irónica y rotunda en los labios. ¿Su identidad es la misma que tiene la mujer ahora? No, no lo es. En su opinión, la identidad es una amalgama construida, enriquecida, a lo largo de la vida. Por ejemplo, ¿podía esa niña, nacida en el seno de una familia acomodada, devenir una mujer con ideas de izquierdas? Podía, claro, siempre que sus vivencias juveniles pasasen por movimientos de resistencia a la dictadura franquista o colaborase como voluntaria para proporcionar vacaciones a críos y crías de familias en riesgo de exclusión o que sus mejores amigos provinieran de capas sociales desfavorecidas económicamente. ¿Hubiera podido ser rebelde si no hubiera tenido un padre decidido a someterla a sus dictados para hacer de ella una buena niña? Tal vez no. Tal vez necesitó vivir esa educación paterna implacable para decidir que nunca agacharía la cabeza. En cualquier caso, las identidades son subjetivas, responden a sentimientos y no pueden ser objeto de legislación.
La mujer sigue mirando a la niña. ¿Siente que hay algún vínculo entre las dos? ¿La niña es la mujer/la mujer es la niña? Las diferencias son enormes: entonces lo tenía todo por hacer; ahora ya tiene muchas cosas hechas. No solo eso: cada decisión que esa niña ha ido tomando a lo largo de su vida ha marcado unos caminos y ha obstruido otros. Cada persona con la que ha intimado, cada idea que ha leído e interiorizado, cada lugar en el que ha vivido han ido configurando su identidad. Cada acontecimiento no previsto y sufrido: enfermedades, rupturas, duelos, han ido complementando sus «yos».
Y, sin embargo, pese a los girones de piel perdidos al vivir y tantos trozos de mente y corazón ganados al vivir, se reconoce en su mirada resuelta: ese gesto de aquí estoy y voy a tratar de salir adelante.
1. Lerner, Gerda. La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica, 1990.
2. Lienas, Gemma. El libro de las emociones para niñas y niños. Barcelona: B de Blok, 2017.
3. Posada Kubisa, Luisa. Fragmento de la entrevista realizada por Ana de Blas en «Tribuna feminista» el 10 de abril de 2019 en El Plural.
PRIMERA PARTE: LA NIÑA DE LA CINTA EN EL PELO
Hogar, dulce hogar
La niña de la cinta en el pelo observa a su madre: es guapa, es lista, es intensa. Está sentada en el baño de casa con la cabeza recostada sobre el respaldo de la silla de enea. Mientras una mujer, la esteticista, le embadurna el rostro con yema de huevo –una mascarilla a la usanza de los años cincuenta del siglo XX–, la madre habla de su trabajo como secretaria de dirección en una importante empresa. Era el trabajo que tenía de soltera y que, sin embargo, ahora, casada, madre de dos niñas y embarazada de una tercera, ya no realiza.
No es la primera vez que la niña oye hablar a su madre de esa ocupación laboral fuera de casa, y, como siempre, capta las notas de placer y de orgullo que destila la voz cuando lo cuenta y también las notas de dolor y de nostalgia. ¿Por qué razón dejó de ser secretaria de dirección en la empresa de óptica si tanto le gustaba? ¿Por qué no siguió con ese trabajo para el que se necesitaba una cabeza bien amueblada como la suya y dominar tres idiomas? La niña no lo sabe.
La madre goza de ayuda en casa: una muchacha que ha emigrado del campo y que no tenía muchas opciones: o estar en una fábrica o hacer lo que hace, esto es, de criada. A pesar de ese apoyo doméstico, la madre, fiel al espíritu de la época, ejerce de ama de casa abnegada: a las siete y media de la mañana ya está levantada y se dispone a encender la calefacción, cuya caldera en aquellos tiempos funcionaba con carbón. Luego se ocupa del desayuno de las niñas, a las que el padre acompañará en coche hasta una escuela lejana. Y entonces empieza una larga mañana de tareas domésticas. Porque el hogar es como una bestia insaciable: cuanto más la alimentas, más te exige. Pero no parece importar, porque esa –la de ocuparse del hogar– es una de las funciones primordiales de toda mujer en esos años de ideología fascista, y prácticamente en toda la historia de la humanidad. Así, mientras la chica aspira, friega, limpia cristales, hace los baños y deja la cocina como los chorros del oro, la madre, en lugar de tocar el piano o leer, o, todavía mejor, trabajar fuera de casa, que es lo que de verdad le gusta, almidona y plancha los vestidos de las niñas, quita el polvo de la porcelana o va al mercado a comprar.
Cuando la niña, años más tarde, estudie mitología, caerá en la cuenta de que las tareas del hogar son como los castigos mitológicos. Por ejemplo, el de Sísifo. Y muchos años más tarde, cuando ya sea una mujer, descubrirá que en psicología feminista se llama síndrome de Sísifo al agotamiento que sienten las mujeres en el mundo profesional cuando comprueban que, después de grandes luchas, al acceder a profesiones que les estaban vetadas, estas se devalúan y pasan a comportar peores sueldos y menor prestigio.
Sísifo, rey de Éfira, por haber burlado a los dioses, es castigado a empujar una enorme roca por la ladera de una montaña. Y cada vez que está casi en la cumbre, el peso de la roca lo vence, cae y se ve obligado a empezar de nuevo. Como tener la cama en perfecto estado de revista, piensa la niña, que desde los siete años tiene el deber de arreglarla cada mañana. Y por la noche, ¡de nuevo deshecha! ¡Un horror! ¿Y qué decir de quitar el polvo? La niña no entiende cómo alguien no ha dado con algún material para fabricar muebles que sea capaz de repeler el polvo por sí mismo. Y decide que, cuando sea mayor, nunca quitará el polvo mientras queden en el mundo libros por leer.
En fin, la mujer de los años cincuenta trabajaba por y para la familia. Y, atendiendo a la etimología de las palabras –trabajar viene de tripaliare: «torturar», y familia viene de famulus: «esclavo»–, sobran las explicaciones.
Sin embargo, sí halló explicaciones Betty Friedan, la escritora y especialista en psicología social, cuando se dedicó a estudiar «el problema sin nombre» de las amas de casa norteamericanas entre los años 1950 y 1965, problema que, por cierto, compartían con las europeas de la misma clase social. En su libro La mística de la feminidad,4 Friedan dice: «El problema permaneció latente durante muchos años en la mente de las mujeres norteamericanas. Era una inquietud extraña, una sensación de disgusto, una ansiedad que ya se sentía en Estados Unidos a mediados del siglo actual.5 Todas las esposas luchaban contra ella. Cuando hacían las camas, iban a la compra, comían emparedados con sus hijos o los llevaban en coche al cine los días de asueto, incluso cuando descansaban por la noche al lado de sus maridos, se hacían con temor esta pregunta: ¿Esto es todo?». Y sigue Friedan diciendo que nadie hablaba de ello, porque quienes escribían –la mayoría, hombres– sobre la mujer en periódicos, revistas especializadas y libros seguían contando las maravillas de ser esposa y madre. Y punto. Sigue diciendo Friedan: «Repetidamente, la mujer oyó la voz de la tradición y el sofisma de Freud de que una mujer no puede desear mejor destino que la sublimación de su propia feminidad».
Obviamente, muchísimas mujeres no compartían los capciosos argumentos de Freud ni las ideas de mediados del siglo XX conforme a las cuales debían convertirse en el ángel del hogar. Eso es lo que le ocurre a la protagonista de La mujer helada,6 de Annie Ernaux, una mujer cuyas aspiraciones intelectuales y profesionales han quedado subsumidas por sus obligaciones como esposa y madre. Por eso se ha convertido en la mujer helada, anquilosada a fuerza de desempeñar tareas domésticas y ocuparse de los niños. Dice Ernaux: «Hubo una primera mañana. Esa en la que, a las ocho, estaba sola en el piso con el crío llorando, la mesa de la cocina llena de cacharros del desayuno, la cama sin hacer, el lavabo del cuarto de baño negro del polvillo de los pelos del afeitado. Papá va a trabajar, mamá recoge la casa, acuna al nene y prepara una buena comidita. Y pensar que nunca me creí concernida por la cantinela: “Mi mamá me mima, yo amo a mi mamá”».
Sin embargo, los trabajos del cuidado son imprescindibles, porque todas las personas, nos guste o no, pasamos por épocas en las que necesitamos que nos cuiden: cuando somos crías, cuando estamos enfermas, cuando envejecemos, cada día para comer, para vestirnos, para vivir dentro de un cierto orden salubre… Muchas de estas tareas son poco creativas y bastante embrutecedoras para el intelecto, y han recaído injustamente sobre los hombros de las mujeres. Pero en la medida en que las mujeres han podido incorporarse a los estudios y al trabajo remunerado, las tareas del cuidado no pueden seguir dependiendo solo de ellas, sino que es necesario que se repartan entre hombres, mujeres y Estado. El Estado debería contribuir con más guarderías, más hospitales de día, más residencias para gente mayor… Y lo que no pueda resolver el Estado deberá ser compartido por todas las personas que vivan en un mismo hogar.
Años más tarde, la niña de la cinta en el pelo, cuando ya no sea una niña, descubrirá a María Ángeles Durán, doctora en ciencias políticas, catedrática de sociología y una de las pioneras en la investigación sobre los usos del tiempo y sobre el trabajo no remunerado, es decir, el dedicado a los cuidados. Dice en su libro El valor del tiempo:7 «Me resultaba incomprensible que, en la Facultad de Económicas, en la que enseñaba entonces, se concediese más importancia analítica al nacimiento de ovejas y vacas que al de niños, y dispusiésemos de mejor información periódica sobre las toneladas de carbón que se extraían que del esfuerzo y tiempo que era necesario aplicar para mantener en condiciones de funcionamiento normal, esto es, de bienestar medio, la vida dentro de los hogares». En ese libro da cuenta del tiempo dedicado a las distintas labores del cuidado: a la infancia, a las personas enfermas o ancianas, a las mascotas, a la limpieza, a la compra, a la preparación de alimentos, a la jardinería… Tiempo que ocupa muchas horas y que se resta de otras actividades más gratificantes o remuneradas. En cualquier caso, tiempo que es absorbido sobre todo por las mujeres y que, de ser contabilizado monetariamente, equivaldría a un cuarto del PIB del país.
La madre de la niña no sabe coser, ¡ay! En aquellos años, en los que la ropa se aprovechaba hasta que se caía de vieja, se daba la vuelta a los abrigos, se transformaban los vestidos de las adultas para adaptarlos a las niñas, se modificaban las batas, las faldas, las camisas para que fueran heredadas por las distintas hermanas –aquellas sí eran prácticas sostenibles–, una costurera va a casa una tarde a la semana: cose, corta, remienda, estrecha, ensancha, alcorza, alarga… Y siempre con la radio puesta escuchando a Elena Francis. La niña pone la oreja y se queda atónita con lo que oye. Entonces, no cabían más que dos posibilidades: que se sometiera al mandato del nacionalcatolicismo contenido en esas «lecciones de vida» o que se rebelara y se hiciera feminista avant la lettre. Armand Balsebre y Rosario Fontova en Las cartas de Elena Francis8 han estudiado a fondo ese programa de radio que, tal como indica el subtítulo del libro, representó la educación sentimental bajo el franquismo. El consultorio sentimental de la señora Francis permaneció en la radio desde 1950 hasta 1984. Por espacio de media hora diaria, se leían cartas mandadas por las oyentes, muchas de ellas mujeres jóvenes y solas que no podían contar a nadie sus angustias, y la señora Francis –nombre de una mujer inexistente que representaba a un equipo de guionistas financiado por el Instituto Francis de belleza– daba respuesta a los problemas que en ellas se planteaban. Los consejos de Francis siempre estaban dentro del marco conductual previsto para las mujeres por el nacionalcatolicismo. Las mujeres debían, por supuesto, ser buenas amas de casa, mejores esposas y abnegadas madres de familia. Las cualidades que tenían que alimentar eran todas las que se corresponden con los estereotipos de género según el patriarcado: dulzura, suavidad en el trato, pasividad, sumisión, paciencia, obediencia, pudor, piedad, abnegación, comprensión, discreción, prudencia, decencia, recato, pureza… Y, por supuesto, los roles también eran los que marca el patriarcado: «El destino de las mujeres es ser madres, y las madres tienen la exclusiva del dolor y del sacrificio en pro de los suyos», decía Francis. En definitiva, en la familia de mitad del siglo XX y por mandato patriarcal, el oficio del hombre era ganarse el pan con el sudor de su frente, y el de la mujer, guardar la casa y cerrar la boca.
En las cartas, las mujeres firmaban con expresiones tales como «Una desgraciada», «Una que espera con ansiedad su respuesta», «Una que venera sus consejos», «Una esposa torturada»..., y planteaban lo que a veces no eran más que cuestiones menores relacionadas con los usos amorosos de la época –muy restringidos para ellas–, o pequeños problemas domésticos. Sin embargo, a menudo se referían a situaciones gravísimas. Las violaciones, que nunca aparecían citadas como tales, pero que podían deducirse de frases como «era solo una niña cuando el esposo de mi hermana hizo un acto de lo más ruin en mí». Los malos tratos físicos, psicológicos y económicos. Los abandonos… Las respuestas de Elena Francis siempre minimizaban lo expuesto y propugnaban paciencia, perdón y sumisión.
La adolescente –no en vano, la niña tuvo la regla ¡a los 10 años!– no entiende a Francis, aunque debe reconocer que forma parte de ese montón de otras cosas que tampoco comprende. Por ejemplo, que al llegar al Bachillerato haya tenido que separarse de los niños que hasta entonces eran sus compañeros de pupitre. Niños y niñas, a partir de una cierta edad y por razones morales, deben vivir por separado. Y no solo eso: el currículum escolar de la niña no es el mismo que el de los niños. Ella debe estudiar labores, y así aprende a hacer zurcidos, vainica, punto de abeja y las distintas piezas que conforman la canastilla de un bebé. También tiene que estudiar economía doméstica, porque su obligación como ama de casa será gastar el mínimo del dinero que semanalmente le entregará su futuro marido, que será quien traerá el sueldo al hogar y quien lo administrará. Ella siempre podrá elegir entre comprar mairas o rape, pero, si hay que cambiar el coche, el sofá o reformar la cocina, la decisión será del cabeza de familia, es decir, de él.





























