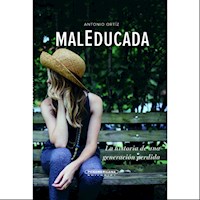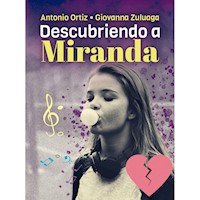
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Miranda nos muestra en este viaje vertiginoso su vulnerabilidad, sus miedos y sus tristezas. Aunque su camino está lleno de tropiezos y enmarcado por una pandemia que la ha obligado a esconderse detrás de sus angustias, encontrará en la música la manera de escapar de esa prisión interna en la que una sociedad malsana la encerró. Sus amigos, su legado familiar y las canciones que la definen le permitirán hallar su identidad y su voz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición, abril de 2022
© Antonio Ortiz
© Giovanna Zuluaga
© Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (601) 3649000
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
ISBN DIGITAL 978-958-30-6611-5
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28, Tels.: (601) 4302110 - 4300355. Fax: (601) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Alejandra Sanabria Zambrano
Fotografía Carátula
© Shutterstock / Rawpixel.com
Diagramación y diseño de carátula
Jairo Toro
Ortiz, Antonio
Descubriendo a Miranda / Antonio Ortiz, Giovanna Zuluaga. -- Edición Alejandra Sanabria Zambrano. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2022.
216 páginas ; 23 cm. -- (Narrativa Contemporánea)
ISBN 978-958-30-6513-2
1. Novela juvenil colombiana 2. Comunidad LGBTIQ - Novela juvenil 3. Tolerancia - Novela juvenil 4. Matoneo - Novela juvenil
5. Adolescencia - Novela juvenil I. Zuluaga, Giovanna, 1979- , autora II. Sanabria Zambrano, Alejandra, editora III. Tít. IV. Serie.
Co863.7 cd 22 ed.
“Pero mis ojos son también dos tristes idiotas.
No se dan cuenta de que no eres tú la que tienes que marcharte para que ellos te dejen de ver. Son ellos los que tienen que dejar de mirarte para conseguir no verte más”.
Elvira Sastre
PRÓLOGO
Descubrir nuestra voz no solo resulta complejo, sino que su-pone el inicio de un viaje —a ratos fascinante, a ratos tortuo-so— que nos acompañará a lo largo de nuestra vida.
Decidir quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo de-seamos mostrarnos ante un mundo que condena y juzga la disidencia es un dilema que nos exige ser valientes y escu-char con atención nuestras propias emociones. Solo así lo-graremos que nuestra verdad se imponga a los cánones y prejuicios con que intentan limitar nuestros horizontes en una sociedad que aún se rige por erróneos y lesivos márgenes cisheteropatriarcales.
El camino que nos propone Miranda, a través de un relato tan voluntariamente anárquico como lleno de intimidad y de alien-to poético, nos llevará desde los miedos que le impiden ser ella misma a la libertad de llegar a serlo. Un recorrido delicio-samente narrado por Antonio Ortiz y Giovanna Zuluaga, en el que, a través de la voz y la mirada de su joven protagonista, nos acercaremos a su infancia, a su familia, a sus primeras amistades y al descubrimiento del amor y del deseo a través de relaciones que la atraen con la misma fuerza con que la confunden.
Quizá ese caos que la atormenta se explica porque Miranda no acaba de entender ni de asimilar la dualidad de su amistad con Vane. O porque se siente abrumada por la espontaneidad y la experiencia de Lucrecia. O porque cada vez que apare-cen en su vida las FAV tiene que luchar por sobrevivir en un entorno que no debería ser tan hostil y que, sin embargo, lle-ga a poner en peligro su salud mental.
Pero frente a todas esas dudas y obstáculos, Miranda cuenta con armas poderosas para construirse como la persona que sabe que realmente es. Armas como la amistad con Gaby,
cuya complicidad le permite verbalizar todo lo que en otros entornos se convierte en silencio. O la relación con su pa-dre, llena de espinas y complejidades, pero también de una sinceridad tal que les permitirá a ambos encontrar el camino para recuperar el vínculo que una vez creyeron haber perdi-do. O, sobre todo, su propia fuerza, la que nace de su mirada analítica, de su capacidad de observación, de su voluntad de reivindicar su identidad más allá de la opinión ajena. No so-lo porque, desde que descubrió que es lesbiana, necesita vi-vir libremente su orientación sexual, sino porque Miranda se opone, desde su honestidad, a ese mundo 2.0 en el que vi-vimos instalados entre filtros, apariencias, hashtagsvirales y likesen perfiles de vidas que tal vez ni siquiera sean verdad.
Su historia no solo nos invita a adentrarnos en su propio pro-ceso de descubrimiento y de aceptación, sino que también nos pone ante un espejo que nos obliga a cuestionarnos el modelo de sociedad en la que queremos vivir. Un interrogan-te que, tal y como les sucede a los personajes de esta novela, se ha recrudecido tras esta pandemia que nos ha obligado a detenernos y, encerrados en nuestras casas, preguntarnos si nuestro presente es el que aspirábamos a tener. O, en caso contrario, qué podemos hacer para cambiar el curso y tomar, si aún es posible, las riendas de nuestro futuro.
En este sentido, Descubriendo a Mirandaes una novela em-poderadora. Inspiracional. Y evocadora. Una novela que nos presenta a una protagonista tan fuerte como para no ocultar sus heridas, pues se requiere una gran valentía para hablar de estas del modo en que lo hace ella, adentrándose en todas las situaciones que han ido marcando su existencia. Com-puesta como un puzle autobiográfico, las escenas se van su-mando desde esa anarquía consciente de nuestra narradora, configurando un retrato complejo y verosímil, tan lleno de aris-tas como el de cualquiera de sus lectores y tan lleno de con-tradicciones como cualquiera de nuestras vidas.
En medio de esa vorágine de preguntas y dudas que abre ante nosotros la adolescencia, también encontramos en es-ta narración instantes que nos abrazan y nos consuelan. Mo-mentos en los que alguien le dice a Miranda lo mismo que quienes la estamos acompañando en su viaje necesitamos escuchar: que no hay nada malo en ser, en sentir. Que todas las identidades y orientaciones son válidas. Que la única en-fermedad es el odio. Que nadie puede jamás cuestionar nues-tro derecho a ser.
Esa libertad irrenunciable es parte del aprendizaje de nues-tra protagonista, que quizá habría sentido menos miedo a ex-presarse si hubiera tenido una novela como esta entre sus manos; si alguien le hubiera contado esta misma historia lle-na de amor y de amistad, de soledades y de deseos, de sue-ños de futuro y de presentes inciertos. Porque las personas LGTBIQ+ todavía seguimos necesitando ser protagonistas de nuestro relato. Que se dé voz a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Que se entienda y verbalice que la infancia y la adolescencia LGTBIQ+ existe —existimos— y la cultura y el arte son un vehículo valiosísimo para entendernos y aprender a querernos tal y como somos. Si no se nos nombra, no so-mos. Y la literatura, no lo olvidemos, tiene el don de volver real todo aquello que nombra.
Ojalá alguna vez podamos decir que pintadas homofóbicas como la que Miranda encuentra en los lavabos de su institu-to ya no aparecen en ningún centro escolar. Ojalá algún día hayamos erradicado el bullyinghomofóbico, bifóbico, acéfobo y transfóbico. Ojalá pronto podamos decir que la LGTBIQfo-bia ya no es real. Pero, a fecha de hoy, aún hay más de se-tenta países donde se condena y criminaliza ser LGTBIQ+. Aún hay un porcentaje demasiado elevado de adolescentes LGTBIQ+ que intentan quitarse la vida debido a la violencia que viven en sus entornos familiares y sociales. Y aún hay demasiados países que toleran las mal llamadas “terapias de conversión”, inadmisibles actos de tortura psicológica que
pretenden convencernos a las personas LGTBIQ+ de que no somos “normales”.
Ese, posiblemente, es el gran aprendizaje de Miranda: asumir que, como he escrito en alguno de mis libros, nadie es nor-mal. Porque en esa palabra solo caben quienes dictan las re-glas de lo correcto, tan arbitrarias e injustas como para que los demás quedemos fuera. No, claro que no somos norma-les: somos diversos. Somos diferentes. Somos vidas en un continuo fluir hacia un futuro que debemos construir con to-tal libertad sin que nada ni nadie nos imponga sus prejuicios ni su censura. Un futuro que nos pertenece y que debemos desbrozar con la misma valentía con que Miranda descubre el suyo. Sin que el miedo nos impida compartir la riqueza de nuestra diversidad para, trenzando manos y voluntades, al-canzar esa felicidad que, aunque siempre acabe siendo im-perfecta, tanto nos merecemos.
Nando López
Madrid, julio de 2021
1
“Una mentira es una gran historia
que alguien arruinó con la verdad”.
Neil Patrick Harris
Me llamo Miranda Romero, acabo de cumplir quince años y te contaré algo que pocos saben sobre mí: desde hace cin-co tengo una amiga falsa. Lo bueno de haberla conocido de cerca es saber justo dónde atacarla para que le duela más. Lo malo es exactamente lo mismo, que todo fue una mentira, porque nunca la conocí a cabalidad o, a lo mejor, no quise ver que detrás de su aparente amistad no se escondía más que una chica insegura y frívola.
Ella gozó de total impunidad debido a mi silencio, silencio que acepté de manera tácita. Ella jugó con ese silencio. Si en al-gún momento me hubiera plantado, si hubiera hablado… Pe-ro no, se supone que las “mejores amigas” no se delatan.
Me miro en el espejo y compruebo mi peinado, los aretes dis-cretos de mamá, olvidados en un cofrecito de madera y que hoy adornan mis pequeñas orejas, la suavidad de mi maqui-
llaje en tonos pastel. De algo han servido los tutoriales de YouTube, pienso mientras esbozo una sonrisa nostálgica. Ba-jo la mirada hasta el vestido, recorriendo cada pliegue, lo aca-ricio con las manos y giro sobre mis pies para mirar cómo se levantan ligeramente las capas de la falda si me muevo. Sin duda es perfecto, valió la pena gastar el ahorro de mi mesada para alquilarlo y lo valdrá más cuando ella vea que decidí apa-recer en su fiesta. Miro el reloj de pared de mi cuarto por ené-sima vez. Gaby no demora en pasar a recogerme en un Uber. Cuando suena el citófono me sobresalto. Una sombra de du-da cobija mis pensamientos, los seres humanos no somos más que animales apegados a la costumbre, a la desfacha-tez de darlo todo por sentado. Yo he vivido apegada a lo que piensan los demás y a lo que me diga mi falsa amiga, quien, a pesar de todo, aún ejerce cierto poder sobre mí. Me envuel-vo en un abrigo viejo de mamá, me calzo los tacones que me regaló la tía Clarita en mi último cumple, esos que aún no sé utilizar muy bien, y me aferro al bolso negro que me prestó la abue. Por suerte lo retro parece estar de moda. Lo único nue-vo que luzco hoy es mi actitud, todo lo demás es prestado, usado o alquilado.
Gaby me espera en la calle, junto a la puerta de un campero blanco. Lo veo allí recostado contra el auto, cual si esperara al amor de su vida. Luce despreocupado como siempre, tiene una actitud imperturbable, es él quien me da fuerzas a pesar de las dificultades que he tenido. Gaby sonríe cuando me ve, su cara lo dice todo, luzco sensacional o por lo menos así me hace sentir. Lanza un silbido y me pide que dé una vueltita.
—¡Miranda! Luces como un millón de dólares y te ves altísi-ma con esos tacones. Todo el mundo se va a morir cuando te vea. You´re dressed to kill, baby. —Su voz aguda retumba en toda la cuadra.
Le doy la razón, creo que cuando me quite el abrigo me van a ver realmente, por primera vez en años. Él no se queda atrás, siempre anda a la moda y sabe cómo resaltar entre las
demás personas. Esta vez rompe todos los protocolos de la invitación con un traje de tres piezas, camiseta y Converse blancos. Siempre he admirado su estilo, su madurez, su se-guridad y, en especial, la manera en que le planta una sonrisa a la vida. Me abre la puerta del auto, me tiende la mano y me ayuda a subir como todo un caballero. Lástima que Gaby y yo no podamos ser pareja, pienso mientras me acomodo en el auto. Eso es imposible y siempre lo será.
Hacemos el recorrido hasta el Carmel Club casi en silencio, cada uno mirando por la ventana mientras caen algunas go-tas de lluvia septembrina en el cristal, envueltos en la compli-cidad que siempre nos ha caracterizado, aunque procuro no pensar demasiado para no arrepentirme de la decisión de ir a la fiesta. Llegamos una hora tarde y al parecer la mayoría de los invitados ya están en el salón Montecarlo. Todo es blan-co, las flores, las velas que decoran las mesas, las cortinas de seda que cuelgan desde el elevado cielo raso hasta el pi-so, los atuendos de los invitados. Una fiesta blanca para cele-brar unos quince años. La cumpleañera es la única vestida de color fucsia, al menos es lo que ella cree. Al fondo del salón, alrededor de la mesa principal, están varios de mis compañe-ros del colegio donde curso décimo grado. Si esto fuera una película, la escena cambiaría y mostraría, casi en el mismo orden en que están ahora, a los niños que fueron hasta hace solo cinco años. Pero no es una película, es mi vida, y no hay manera de oprimir el botón de retroceder. Entonces me quito el abrigo y decenas de ojos se quedan viéndome como si yo fuera su peor pesadilla.
2
“Me abandonó la cordura
cuando dejaste mi vida,
como el tiempo a las paredes,
así tu amor me hizo ruina”.
Rosana Arbelo
¿Cómo se ve el mundo cuando estás colgada de piernas en un pasamanos? Ojalá la respuesta fuera tan simple y, más que ver las cosas giradas ciento ochenta grados, todo aque-llo que te parece malo se arreglara mágicamente, como mis dientes de conejo, las gafas que me recetaron poco antes de cumplir ocho años, la desidia en la que se había convertido mi vida.
—¡Miranda, baja de ahí que te vas a caer! —gritó papá ca-tegóricamente mientras me esperaba junto al camión de la mudanza.
Me balanceé un poco más, contemplándolo al revés a través de mis lentes que por momentos parecían a punto de caerse y
estallar en mil pedazos. Supongo que los hijos desarrollamos una habilidad especial para saber cómo exasperar a nuestros padres, es como si viniéramos al mundo con un manual se-creto y lo mantuviéramos así, oculto hasta la preadolescen-cia, momento en el cual lo abrimos, lo leemos detalladamente y ponemos en práctica. En el caso de papá, yo sentía que to-do de mí lo irritaba, pero en particular mis silencios y que lo hiciera esperar.
Pero, para que mi historia tenga sentido, debo empezar por el principio, por el día, o más bien la época, en que comenzó todo.
La casa de mis primeros años de infancia era amplia, segura, ubicada en Normandía, un barrio residencial de clase media, al occidente de Bogotá, una de esas casas de dos pisos, con jardín, que compran las parejas jóvenes que quieren formar una familia numerosa. Mis padres la habían adquirido con el dinero de una herencia que le dejó en vida mi abue Adelita a papá, más los ahorros de ambos. Aun así, como la mayoría de los colombianos que quieren tener algo propio, tuvieron que pedir prestada una parte al banco.
Los domingos, sin falta, se reunían las familias conformadas por las tres hermanas menores de papá, sus esposos e hijos. Sumábamos alrededor de veinte personas y cada año solía incorporarse un nuevo miembro, un primo o prima que venía a enriquecer las tardes de juegos y algarabía. Durante varios años fui hija única, así que crecí con ellos como si fueran mis hermanos. Todos vivíamos a no más de tres calles de distan-cia. Esos domingos familiares, sus aromas, el sonido de las risas de los mayores, las discusiones por fútbol o política, la música como un perfecto telón de fondo, se convirtieron en uno de mis recuerdos más preciados.
Habría dado lo que fuera por vivir eternamente en ese instan-te en el que uno no es consciente de que es feliz, solo vive sumergido en el momento, en una rutina que no resulta ago-
biante sino abrigadora, segura, que te brinda soporte y esta-bilidad tal como lo hacen los huesos con tu cuerpo.
Cuando era pequeña, al igual que muchos niños de tres o cuatro años, era la entretención de los adultos. Mis padres me hacían repetir las capitales del mundo para las visitas, recitar los cuentos de los hermanos Grimm para mis tías, así como datos inútiles que absorbía con la facilidad de una esponja. Me había convertido, sin proponérmelo, en el centro de atrac-ción de mi familia para después terminar siendo casi un cero a la izquierda.
Los años pasan y de repente ya no eres tan interesante, los meses pasan y ves cómo crece la barriga de mamá mientras lo único que la alimenta es el llanto, su tristeza se acumula como un río que está a punto de desbordarse; las semanas pasan y en un segundo te conviertes en hermana mayor, los días pasan y ves a mamá gritándole a papá cosas horribles y un día ella dice que va a comprar el pan y no regresa. Cuan-do menos te das cuenta, te acompaña el vacío de su ausen-cia, un recuerdo que tiende a perderse en el olvido. Siempre he tenido ese miedo recurrente de no poder recordar su ros-tro, su voz, sus manos. Entonces la tristeza llegó a mi vida; como si se tratara de un virus, invadió a papá y lo hizo llorar muchas noches. Luego papá decidió secarse las lágrimas, re-coger los pedazos de su vida mientras, de paso, con una mu-danza, desarraigaba a su hija mayor de todo lo que conocía.
Desde que mamá se fue, papá empezó a trabajar más de ocho horas, no volvió a sonreír y empezó a fumar ocasional-mente cuando creía que nadie lo veía. Me contagió de melan-colía, de su manera pesimista de ver la vida y de otras cosas que irás descubriendo a medida que leas mi historia.
Las primeras semanas después de la partida de mamá me sentaba en un puf junto a la puerta de la casa para ver si regre-saba. Me distraía pensando en las distintas posibilidades: que estaba secuestrada, que alguien de su pasado le había pedido
que nos dejara, que había decidido formar otra familia. Pero mi mente de niña no estaba lista para que un día papá llegara del trabajo, me encontrara junto a la puerta después de habérme-lo prohibido y me tomara del brazo sacudiéndome mientras me gritaba por primera y única vez en mi vida:
—Tu mamá está “muerta”, ¿me entiendes? ¡Muerta!
El énfasis en aquella última palabra me aturdió. Solo con el tiempo comprendí que no lo había dicho literalmente o que, al menos, no fue su intención, pero mi yo de nueve años to-mó como ciertas aquellas palabras y durante meses tuve pe-sadillas diversas, a cuál más aterradora, pesadillas en las que mamá se me aparecía flotando, cadavérica, para decirme que era yo la que la había abandonado.
Eso marcó la ruptura de mi relación con papá. Tal vez él no se dio cuenta, pero con la partida de mamá fui yo la que más per-dió porque no solo la perdí a ella, lo perdí a él de paso. Trabaja-ba todo el tiempo, incluso cuando estaba en casa. Pocos días después de la partida de mamá, la abue Adelita vino a vivir con nosotros y, además de que siempre fui muy apegada a ella por ser mi abuelita paterna y yo su nieta favorita, desde esa época se convirtió en mi todo, amiga, consejera y cómplice. Era la úni-ca que lograba sacarme más de dos palabras. Para mí, hablar se convirtió en algo doloroso, agónico, como si el solo hecho de pensar en intentarlo activara un ser imaginario que habitaba mi garganta y la apretaba hasta convertirla en un hilo muy delgado por donde apenas pasaba un poco de aire.
Cuando mamá se fue, mi vida dio un giro de ciento ochen-ta grados. Su familia, a la que nunca fuimos muy cercanos, rompió el contacto con nosotros como si hubiésemos sido los culpables de su desaparición. Esa parte de mi “familia” ja-más nos dio razón de ella, y aquella indolencia nos abofeteó la cara. Papá pasó por todas las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión, pero nunca llegó a la última, la de aceptación. ¿A quién engaño? Yo tampoco llegué allí. La
diferencia es que él navegaba a tientas entre las dos prime-ras y la última, mientras yo, sin darme cuenta, me saltaba la adolescencia, pasando de ser una niña como cualquier otra a una adulta amargada y desubicada, atrapada en un cuerpo pequeño.
Papá no pudo vender la casa porque no era viudo ni divorcia-do. Estaba en un limbo jurídico y su sueldo no le alcanzaba para pagar la hipoteca, los servicios, el mercado, mi colegio y los gastos del bebé.
Los almuerzos de domingo se acabaron, papá sentía que sus hermanas lo juzgaban, lo hacían sentir culpable de ese aban-dono y según sus propias palabras “tenía cosas más importan-tes en qué pensar y qué hacer”. Arrendó la casa a una pareja de holandeses que querían instalar un hotel boutique,y una tarde de mediados de diciembre partimos con nuestras perte-nencias en un camión destartalado, sin despedirnos de nadie. Aún en mis noches de insomnio imagino que el que alguna vez fue mi cuarto es ocupado por personas que jamás conoceré.
No me quería mudar, ¿y si mamá regresaba? Recordé enton-ces que ella me dejaba a veces mensajes detrás de un ladrillo en el patio cuando jugábamos a las detectives. Por eso le dejé una nota en el único lugar donde sabía que podría encontrarla en caso de que regresara por nosotros. Mi mente de niña no caía en cuenta de que si ella hubiera querido encontrarnos ha-bría sido suficiente con preguntarle a alguna de mis tías.
Bogotá es una de esas ciudades que parece una colcha de retazos, donde las clases sociales se entremezclan como las capas de una milhoja, la gente es etiquetada según el estrato que se refleja en sus facturas de servicios públicos y un barrio de “gente bien” está ubicado junto a uno “popular”. Desafor-tunadamente para mí, poco después de cumplir nueve años, llegué a vivir a uno de estos últimos. Aunque era seguro y hasta bonito, no se comparaba con el de edificios de aparta-mentos de al lado. Allí vivía la que se convertiría en mi amiga
falsa, solo que yo no lo sabía. Esas primeras semanas en mi nuevo barrio me sentí completamente perdida.
El ruido en la casa vieja estaba a la orden del día, tal vez por eso me costó tanto acostumbrarme al silencio en el aparta-mento nuevo, un silencio que únicamente solía romper el llan-to de mi hermano o los sonidos de mi abue en la cocina. La estrechez de ese espacio al que aún no lograba acostumbrar-me me asfixiaba, me acorralaba entre todos mis miedos.
Sobra decir que ese año no celebramos Navidad ni Año Nue-vo. No hubo arbolito; en lugar de un niño Jesús instalado en un pesebre, mi menuda y encorvada abuela mecía a un be-bé de pocos meses al cual me era difícil llamar hermano. A Juanjo lo he culpado de todo, como si ese pequeño se hubie-se propuesto acabar con mi familia. Creo que se debe a que mamá se deprimió tanto después de su embarazo que yo creí que el bebé era lo peor que nos podía pasar. No me juzgues, no soy una mala persona, trato de ser sincera y de contar có-mo me sentía en ese momento. Sentí que mi pequeña familia era hipócrita, pero cada cual actuaba su papel en aquella tra-gicomedia de la mejor manera que podía. Papá permanecía en silencio en un rincón de la sala, con un álbum de fotogra-fías sobre las piernas evocando momentos felices que jamás volverían. Su mirada estaba perdida en el vacío y sus manos se aferraban a las tapas del álbum, tal vez intentando conte-ner las lágrimas para no añadirle más tristeza a la ya de por sí lamentable escena. Yo, por mi parte, procuré no hacerme no-tar. Sola en un sofá para dos, esperando a que llegara la me-dianoche, como parte de un ritual aprendido, como si pudiera obviarse la lectura de la novena, la cena, los regalos, pero no el trasnocho, para que al llegar las doce nos pudiéramos dar una “feliz Navidad”, que de feliz no tenía nada. Se supone que la palabra Navidad significa nacimiento, pero yo en ese caso la asocié a cambios, al paso de un estado a otro, a un reem-plazo, a una sustitución. Mamá, agobiada por las peleas con papá y por su depresión postparto —según me enteré varios
años después—, decidió borrarnos de su vida. Papá también cambió, había un bebé en casa, la abue había tenido que de-jar de lado su propia vida para vivir con nosotros y yo…, bue-no, ya no sabía quién era yo. Si aquellos no eran cambios, reemplazos o sustituciones, no sé realmente qué lo sea.
Finalizando ese año aprendí, del modo más difícil posible, que a pesar de que los cambios traen consigo oportunidades de crecer o de aprender, en ocasiones también arrasan con todo a su paso, incluyendo a la Miranda que creía conocer.
3
“El amor es una ruleta rusa para mí”.
Freddie Mercury
—Señor, es todo lo que puedo hacer por la niña —le dijo la peluquera a papá refiriéndose a mí.
Me molestaba y aún me molesta que los adultos hablen como si nosotros no estuviéramos presentes, que piensen que no so-mos suficientemente inteligentes como para entender sus con-versaciones y, lo peor, que usen un tono condescendiente para explicarnos las cosas.
—¿Te das cuenta de lo que hiciste, Miranda? —me preguntó papá.
Por cierto, me daba cuenta, gracias papá por recordármelo. Era yo la que había tomado las tijeras para cortarse el cabello casi hasta la raíz.
—Tenías un pelo hermoso, era tu mejor atributo —continuó él.
Olvidé mencionarlo, ¿cómo se me pudo pasar? Si hay otra cosa que me moleste de los adultos es su capacidad para dis-cutir delante de extraños, no sé si por el morbo que les causa
el drama o si les fascina hacer partícipes a esos extraños de los pormenores de su vida privada que, en este caso, de paso sea dicho, también era mi vida privada. Opté por permanecer en silencio. Era mi mecanismo de defensa. Tal vez ya desde pequeña sabía que, si no tienes nada valioso que aportar a una conversación, lo mejor es callar.
La peluquera me quitó la capa de corte, terminó de secarme el cabello o lo que quedaba de él, me puse las gafas para ver-me mejor, pero me arrepentí al instante. “Ahora sí que estoy jodida”, recuerdo que pensé. Entonces me dio un ataque de risa nerviosa que dejó perpleja a la peluquera y más molesto aún, si cabía, a papá.
Faltaban dos días para entrar al colegio, tenía una amiga nue-va con la que compartía todo, habían pasado casi ocho me-ses desde la mudanza por lo que, según papá, ya mi vida debería estar tranquila, encauzada. Lo que papá no sabía, y bueno, tú que me lees tampoco, es que muchas cosas pue-den ocurrir en tan solo unos meses. Lo sé, tengo una manía, a veces no cuento las cosas en orden, mi manera de narrar es desordenada, como todo en mí.
Recién nos mudamos al apartamento, yo solo podía pensar en qué pasaría con el colegio, con mis compañeras, con las cla-ses que comenzarían finalizando enero. El barrio adonde nos habíamos mudado quedaba a una hora en dirección al nor-te del colegio donde había estudiado desde preescolar hasta cuarto de primaria. ¿Debería madrugar más? ¿Qué planes te-nía papá? Él permaneció hermético durante semanas y cuando empezaba a preocuparme, realmente en serio, me dijo que en-traría a estudiar a un colegio nuevo, que era calendario B —es decir, que estudiaría de agosto a junio—, que él entendía que estábamos pasando por muchos cambios —bendita palabra— y que me tomara ese semestre para leer, prepararme, asimilar esos cambios.
Un mes después de esa charla, tuve el examen de ingreso y entrevista en el nuevo colegio. Papá siempre ha sido medio hi-ppiey ambientalista, razón por la cual nunca hemos tenido au-tomóvil y para llegar a cualquier parte vamos caminando o en su bicicleta. Y ese día no fue la excepción, él pedaleó las vein-te cuadras desde nuestro barrio hasta el que sería mi colegio a partir de agosto. Yo iba sentada en una silla —que ya me esta-ba quedando estrecha—, ubicada en la parte de atrás. El cas-co que llevaba arruinó el peinado que me había hecho la abue para la ocasión. Cuando me intenté acomodar un poco el pelo, una niña de ojos verdes, como de mi edad, señaló a otra en mi dirección y ambas se rieron. Eso me hizo sentir intimidada. De por sí, desde el acceso, ese lugar me atemorizaba. Una puerta negra, pesada, metálica daba paso a un camino de adoquines que partía en dos una zona verde que más parecía un bosque. Al fondo se encontraba el área administrativa, un edificio en donde predominaba el ladrillo y el color gris. Junto a esta área se localizaba el edificio de primaria, con grandes ventanales de piso a techo, el cual ostentaba un poco más de color, pero no demasiado, como si la mesura fuera obligatoria en aquel lugar. Diagonal al edificio de primaria se hallaba la biblioteca, un lu-gar donde pasaría buena parte de mi tiempo libre durante los años siguientes. El colegio nuevo no solo era mixto, también lo dirigían religiosas, algo más a lo cual debería acostumbrarme. Mamá siempre insistió en que sus hijos estudiarían en colegios laicos, pero ella ya no estaba y la formación católica era impor-tante para papá.
Él me notó nerviosa, así que me tranquilizó diciéndome que era un formalismo, que ya tenía mi cupo asegurado en el colegio. Elena, una de sus mejores amigas de la universidad, era la coordinadora del departamento de Artes, exalumna del colegio y la persona que había intercedido ante las directivas para que yo pudiera ingresar. Por lo general, solo recibían es-tudiantes de preescolar e hijos de exalumnos. Para lo que ni papá ni Elena, ni yo estábamos preparados era para que sa-
cara menos de uno en el examen de Matemáticas y que no dijera una sola palabra durante la entrevista con la psicóloga y la hermana superiora. Mi hermetismo del último año se es-taba convirtiendo en mi enemigo. Por suerte, Elena intercedió por mí y logré matricularme, eso sí, con compromiso acadé-mico. Esperé a papá en una silla en el pasillo mientras él for-malizaba la matrícula, elevando y bajando las piernas para no aburrirme, imaginando qué se escondería detrás de cada una de las puertas de aquel pasillo que me parecía infinito. Una de las puertas se abrió a lo lejos y alguien empezó a acercar-se. Lo que en un principio me pareció una niña con capa ne-gra, se materializó frente a mis ojos en forma de una monjita de muy baja estatura, piel blanca, mejillas sonrosadas y más arrugas de las que pudiera contar, casi tantas como las de mi abue.
—¿Llevas mucho rato esperando? —me preguntó con una voz aguda y dulce.
Me mordí los labios pensando qué responder. Me daba miedo tratar de hablar y que emitiera un graznido. Quedé muda cual si me hubiese hablado en un idioma imposible de entender. Lo que ella no sabía es que, de alguna manera, quedarme en silencio era mi mecanismo de defensa contra un mundo que creía hostil.
—¿Quieres un dulce? —preguntó de nuevo metiendo su ma-no en el bolsillo derecho de su suéter gris—. Sé que no se le debe recibir nada a extraños, pero soy la hermana Abigail y presto mis servicios como orientadora en bachillerato acá en el colegio. Sospecho que vamos a volver a vernos muy pronto.
Sonreí recibiendo el dulce y entonces ella se alejó discreta-mente, entendiendo tal vez que yo no era una persona de mu-chas palabras o, como en este caso, de ninguna palabra.
El viernes siguiente, como una manera de animarme por lo mal que me había ido en el colegio, papá y yo caminamos
desde casa unas cuantas cuadras hasta el hermoso conjunto de apartamentos donde vivía Elena con su familia. Mi edificio era de cinco pisos, sin ascensor, con un celador en la entra-da, de ladrillo rojo a la vista y como de veinte años de antigüe-dad. Para acceder al conjunto de Elena había que atravesar un lobbyenorme, iluminado, con varios guardias de seguridad y amplias zonas verdes. Los edificios —porque eran varios—, en cuyo centro había un parque, eran de quince pisos y de un color crema vibrante. El apartamento de Elena era dúplex y quedaba en el último piso, con una vista impresionante hacia los cerros orientales de la ciudad.
—Miranda, ya conoces a Elena, saluda —me increpó papá nada más traspasar la puerta de entrada del apartamento de su amiga.
Parecía una coreografía encontrarnos con conocidos o extra-ños: mi silencio, papá pidiendo o exigiéndome que saludara, que sonriera, que comentara cómo había sido mi día. Tal vez pensaba que aún tenía tres años y que seguía respondiendo de la misma manera a esos estímulos externos o, más bien, a la falta de ellos. No sé por qué los adultos piensan que hacen bien al exigirnos que hablemos ante otras personas. A veces me sentía como si fuera un personaje rebelde de una disto-pía, cuyo único objetivo era negarse a seguir las reglas de una sociedad que dice que debemos obedecer sin cuestionar.
—Discúlpala, Elena —continuó papá dirigiéndose a su amiga, para variar, como si yo no estuviese ahí—, a veces no sé qué le pasa a esta “niña”.
En serio, ¿esta niña?, como si no tuviera un nombre, no pare-cía que fuera mi padre. Sentí que había perdido mi identidad. Me sorprendí ante las disculpas de papá. ¿No sabía qué me pasaba? ¿Se le olvidaba acaso todo lo que había pasado y seguía pasando? Colegio nuevo con compromiso académico, un hermano bastante llorón, una mamá desaparecida, un pa-
pá evadido de