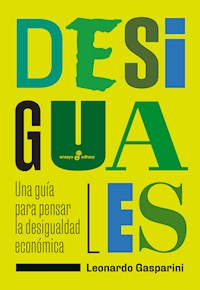
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hay pocos temas tan actuales y urgentes como la desigualdad. Está en el centro del debate económico y político de nuestras sociedades, y caracteriza el perfil de la Argentina y del resto de América Latina. Al mismo tiempo, es terreno fértil para debates ideológicos, que suelen proponer diagnósticos sesgados y soluciones ingenuas o voluntaristas. Como en cualquier otro ámbito, el enfoque más honesto es el que aborda esta discusión apoyándose en hechos, en datos y en argumentos claros. Esto es exactamente lo que hace Leonardo Gasparini en este ensayo excepcional. Basado en resultados de investigaciones recientes, discute el concepto de desigualdad, las formas de medir las disparidades económicas, sus causas y consecuencias, su historia. Examina la evidencia y el debate de la política sobre este fenómeno, el papel del Estado, la importancia de la educación, los desafíos frente al cambio tecnológico, señalando las discrepancias y también los consensos. En las antípodas de los discursos demagógicos, Desiguales, por su precisión y su contundencia, por su análisis matizado, es el libro indispensable para ayudar a pensar este problema acuciante, de cuya solución depende el bienestar de las sociedades en el siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leonardo Gasparini
DESIGUALES
Una guía para pensar la desigualdad económica
Hay pocos temas tan actuales y urgentes como la desigualdad. Está en el centro del debate económico y político de nuestras sociedades, y caracteriza el perfil de la Argentina y del resto de América Latina. Al mismo tiempo, es terreno fértil para debates ideológicos, que suelen proponer diagnósticos sesgados y soluciones ingenuas o voluntaristas. Como en cualquier otro ámbito, el enfoque más honesto es el que aborda esta discusión apoyándose en hechos, en datos y en argumentos claros.
Esto es exactamente lo que hace Leonardo Gasparini en este ensayo excepcional. Basado en resultados de investigaciones recientes, discute el concepto de desigualdad, las formas de medir las disparidades económicas, sus causas y consecuencias, su historia. Examina la evidencia y el debate de la política sobre este fenómeno, el papel del Estado, la importancia de la educación, los desafíos frente al cambio tecnológico, señalando las discrepancias y también los consensos. En las antípodas de los discursos demagógicos, Desiguales, por su precisión y su contundencia, por su análisis matizado, es el libro indispensable para ayudar a pensar este problema acuciante, de cuya solución depende el bienestar de las sociedades en el siglo XXI.
Gasparini, Leonardo
Desiguales : una guía para pensar la desigualdad económica / Leonardo Gasparini. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-628-674-9
1. Ensayo Sociológico. I. Título.
CDD 305.51
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
Primera edición: marzo de 2022Edición en formato digital: marzo de 2022
© Leonardo Gasparini, 2022
© de la presente edición Edhasa, 2022
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.com.ar
Diputación, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
ISBN 978-987-628-674-9
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosEpígrafeDedicatoriaPrefacioAgradecimientosCapítulo 1. Desigualdades aceptables e inaceptablesPobreza y desigualdadLos efectos nocivos de la desigualdadDesigualdad y crecimientoHablemos de fútbolDe la desigualdad a la pobrezaDesigualdad e inequidadDesigualdades aceptablesIgualdad de oportunidadesAlternativas justasTodo tiene un límiteDesigualdad y progreso IDesigualdad y progreso IIEn resumenCapítulo 2. Midiendo diferencias¿Desigualdad de qué?¿Y la riqueza?¿Desigualdad entre quiénes?Capital vs. trabajoLa distribución personalLas encuestas¿Dónde están los multimillonarios?En defensa de las encuestasDiseccionado una distribuciónLa desigualdad en un númeroClasesCapítulo 3. La región más desigual del mundo¿La región más desigual?El exceso de desigualdadDesigual también en oportunidades¿Y los países desarrollados?Estamos mal pero ¿vamos bien?Más allá del ingresoEl resto del libroCapítulo 4. Los orígenes de la desigualdadDesigualdad en animalesUn Edén igualitarioLa mayor revolución de la historiaUna historia de desigualdadesDesigualdad entre nacionesAmérica LatinaCapítulo 5. La carrera entre la educación y la tecnologíaBrechas por calificaciónOferta y demandaLa carrera entre la tecnología y la educaciónRobots vs. humanosProgreso tecnológico y desigualdadDesigualdad educativaEscolarizaciónUna educación de calidadUn círculo vicioso¿Cómo hacer la revolución educativa?Educación tempranaEn resumenCapítulo 6. Políticas, normas, genes y más¿Maximizar el mínimo?La unión hace la fuerzaCulpando a la informalidadMujeres trabajandoNormas socialesUn poco de rock’n rollNormas sociales y supermanagersCapital social y segregaciónProductividadExplotación y plusvalíaBig fiveUna perspectiva inquietanteCapítulo 7. El capitalLas formas del capitalCapital y desigualdadLa dinámica del capitalTasa de interés y acumulación de riquezaLa carrera entre r y g“Combatiendo al capital” 1: reducir su retorno“Combatiendo al capital” 2: reducir su desigualdadReforma agrariaCapital para todosLo que se hereda…Fomentando el capitalEl créditoLos microcréditos“Combatiendo al capital” 3: el socialismoUna cuestión de incentivosNo solo incentivosCapítulo 8. El Estado de Bienestar¿Egoísta yo?RemesasEl Estado de BienestarLa evolución del gasto público“No se nota”EducaciónSaludSeguridad socialEl nuevo pilar de la protección socialLos efectos¿Por qué no antes?¿Por qué no más?¿Y los desincentivos laborales?Capítulo 9. Progresivamente progresivosLa lección del poll taxProgresividadEl camino de lo complejoTamañoEstructuraImpuestos indirectosImpuestos directosEvasiónEl mejor impuesto es el que se recaudaLa incidencia de impuestos y gastosEl faro de los países desarrolladosProgresivamente progresivosCapítulo 10. El papel de la demografíaIngresos y fecundidadFecundidad y desigualdadPolítica demográficaInstrumentosAnticoncepción y abortoFecundidad y desigualdad de géneroTiming del embarazoEmparejamientoMigracionesPerfil etarioEl bono demográficoCapítulo 11. Macro determinantes¿Alcanza con crecer?El sube y baja del ciclo económicoNo todo el que busca encuentraLa inflación como impuesto regresivoEfecto Olivera-TanziCambio, cambioTiempos difícilesNo enfermarseCapítulo 12. EstructuraEstructuralismoContenido factorialUna estructura cambiante¿Vivir con lo nuestro?Precios e ingresosOtros mecanismosLa globalización al banquilloLa transiciónApoyando la transformaciónViento de cola (o de frente)Condiciones externasCapítulo 13. Preferencias y políticaPreferencias distributivasIntereses¿Qué lugar ocupas en la distribución?El túnel de Hirschman¿Hermandad latinoamericana?AltruismoDesigualdad objetiva y percibida¿Cómo funciona el mundo?La biologíaInformaciónPolítica y economíaDemocraciaEn conclusiónCapítulo 14. En resumenEvolución, revolución, inacciónCuatro objetivosUn camino largo y sinuosoReferencias bibliográficasSobre el autorLa desigualdad está en el centro del debate económico y político de nuestras sociedades. Las discusiones sobre temas distributivos, genuinamente afectadas por valores e ideologías, resultan más productivas cuando se apoyan en hechos, en datos y en argumentos claros. Este libro, basado en resultados de investigaciones recientes, discute el concepto de desigualdad, las formas de medir las disparidades económicas, sus causas y consecuencias, y examina la evidencia y el debate de política sobre este fenómeno que, como pocos, caracteriza el perfil de las sociedades de América Latina.
El asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los economistas, los sociólogos, los historiadores y los filósofos.
Thomas Piketty
A mi abuela
Prefacio
En todas las sociedades del mundo, desde las antiguas a las modernas, el ingreso, la riqueza y las oportunidades económicas están distribuidos de manera desigual. La desigualdad es una característica distintiva de las formas de organización humana, al menos desde el surgimiento de la agricultura hace más de diez mil años. Tan antigua es la desigualdad económica como la rebeldía frente a su existencia. A lo largo de la historia las brechas injustificadas en el ingreso y la riqueza han despertado descontentos sociales y alimentado revoluciones y transformaciones políticas.
Esas reacciones son entendibles: la aversión a la desigualdad está grabada en nuestros cerebros. De hecho, los científicos han identificado un área de la corteza prefrontal que pareciera estar estrechamente vinculada a nuestros juicios de valor sobre la desigualdad. Más allá del efecto que a lo largo de nuestras vidas tendrán las experiencias y el ambiente que nos rodea, venimos programados de fábrica para reaccionar contra las desigualdades que percibimos injustas.
La desigualdad no es una característica más de la organización de las sociedades humanas. Se trata de un rasgo sobresaliente y controversial. Los temas distributivos brotan de casi todas las discusiones políticas y económicas y generan opiniones, muchas veces encendidas, aun en personas que se muestran indiferentes o se reconocen iletradas frente a otros asuntos. Esas opiniones provienen en parte de nuestras preferencias, condicionadas por la genética y modeladas por la cultura y la historia personal, y en parte de nuestros intereses, determinados por la posición social que ocupamos. La postura que alguien toma sobre la desigualdad, sus opiniones respecto de sus causas y su posición frente a las políticas para reducirla revelan con bastante precisión sus valores y su ideología. La famosa distinción política entre derecha e izquierda está en gran parte marcada por la postura frente a este fenómeno. Insisto: son pocos los temas que atraviesan todas las discusiones sociales y políticas como lo hace la desigualdad; pocos los temas que son a la vez tan centrales y tan controversiales. La pobreza, por ejemplo, es un tema al menos tan relevante, pero despierta muchas menos controversias: el objetivo de pobreza cero podría ser suscripto por todo el espectro político, mientras que un acuerdo semejante en temas distributivos sería impensado. La meta número 1 de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, firmados por todos los líderes mundiales en 1990 y en 2015, es muy clara: erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo. La meta sobre desigualdad queda relegada al número 10 y su enunciado es mucho más ambiguo.
Las diferencias de opinión sobre temas distributivos tienen un componente irreductible. Cada persona sostiene una idea de justicia y un paradigma de sociedad diferente, y en función de esos ideales evalúa las distintas situaciones y políticas del mundo real a su manera. Es importante entonces reconocer desde el inicio una premisa: la desigualdad es un tema opinable que depende genuinamente de juicios de valor, de posturas ideológicas y de subjetividades, por lo que resulta ilusorio pretender un acuerdo total. Aun después de un debate transparente y racional, y dejando de lado intereses particulares, es muy probable que persistan diferencias al evaluar una situación o una política en términos de su equidad distributiva.
Pero reconocer subjetividades no implica admitir que cualquier opinión es válida: los pareceres deben construirse sobre una realidad objetiva que hay que intentar conocer con la mayor rigurosidad posible. El intercambio de posturas sin procurar conciliar el lenguaje, especificar los conceptos e identificar los rasgos de la realidad sobre la que se opina es un ejercicio retórico improductivo. Es posible que algunas discrepancias se moderen y los consensos se vuelvan más factibles si cada bando comprende el lenguaje del otro y se comparte evidencia acerca de los hechos básicos.
El objetivo de este libro es contribuir a un debate más racional e informado sobre la desigualdad económica en América Latina, acercando al lector un conjunto de conceptos, ideas, argumentos, hipótesis, datos y resultados de investigaciones recientes sobre la desigualdad en la región. El libro comparte la convicción de que los esfuerzos por ser más precisos en las definiciones y los conceptos, por desarrollar mejores mediciones de los fenómenos y por entender mejor los intrincados mecanismos de la realidad no eliminan las divergencias de opinión e intereses, pero contribuyen a discusiones más transparentes y productivas.
Este libro está lejos de ser exhaustivo y recoge solo una muestra de un campo de estudio en el que convergen especialistas de muchas disciplinas. De hecho, al ser escrito por un economista especializado en evidencia empírica cuantitativa, tiene ciertas limitaciones obvias; en particular, son escasas (aunque no inexistentes) las referencias a la literatura sociológica, a los resultados cualitativos y a los estudios de casos. Estas falencias son producto en parte de las limitaciones del autor, pero el descargo no es desestimable: la enorme complejidad de los temas sociales hace que sea muy difícil proveer una mirada abarcativa; las distintas disciplinas por lo general hacen aportes profundizando en ciertas áreas, enfoques y metodologías, y necesariamente descuidando otras. Este libro debe ser visto entonces como una contribución desde la Economía al conocimiento y debate de un problema muy complejo —la desigualdad— sobre el que otras disciplinas también realizan aportes valiosos.
Este libro está escrito en un tono informal; lo más informal que me ha salido luego de treinta años dedicados al rigor de la academia. Ese tono exige deshacerse de muchos recursos típicos de un trabajo científico: referencias, ecuaciones, definiciones, estadísticas, gráficos, notas al pie de página. Habrá seguramente lectores exigentes que extrañen esas rigurosidades. Para ellos, y para el resto de los lectores curiosos, el libro está acompañado por un sitio web donde se documenta lo que en el texto se afirma a la ligera.*
El libro comienza en el capítulo 1 (Desigualdades aceptables e inaceptables) con algunas preguntas básicas: ¿qué es la desigualdad?, ¿por qué nos preocupa? Se trata de interrogantes que en la superficie parecen de respuesta simple, pero basta notar la cantidad de filósofos y científicos sociales que han escrito sobre el tema para reconocer la dificultad conceptual detrás de esas preguntas.
La etapa que sigue a la discusión conceptual es la de medición. Conocer cuál es el nivel de desigualdad de un país, monitorear sus cambios en el tiempo y compararlos con los de otras sociedades es parte fundamental del diagnóstico y de cualquier estrategia para atacar el problema. El capítulo 2 (Midiendo diferencias) describe las fuentes de información y metodologías disponibles para medir la desigualdad económica, y alerta sobre sus limitaciones. Más allá de la metodología empleada, en todas las mediciones mundiales hay un hecho que resalta: la desigualdad en América Latina es elevada comparada con casi todas las regiones del mundo. El capítulo 3 (La región más desigual del mundo) pasa revista a la evidencia, tanto actual como histórica, sobre las desigualdades económicas en Latinoamérica y las ubica en el contexto internacional.
¿De dónde proviene la alta desigualdad en América Latina? Responder esta pregunta compleja nos remite a una cuestión precedente de mayor dificultad: ¿Por qué hay desigualdad en las sociedades humanas? El capítulo 4 (Los orígenes de la desigualdad) está lejos de abarcar el debate milenario sobre sus causas, del que participan disciplinas tan distintas como la biología, la antropología, la historia y la filosofía, pero propone algunas ventanas por las que el lector curioso puede espiar argumentos y evidencia.
Esquemáticamente, el ingreso de las personas puede dividirse en tres categorías según la fuente que lo genera: los ingresos laborales, los ingresos del capital y las transferencias. Los capítulos 5 y 6 comienzan por examinar las diferencias en los ingresos laborales entre las personas. No hay escasez de hipótesis para explicar las anchas brechas en términos de salarios, ocupación y calidad del empleo entre trabajadores. El capítulo 5 (La carrera entre la educación y la tecnología) y el capítulo 6 (Políticas, normas, genes y más) repasan el papel de la educación, la tecnología, los sindicatos, las políticas laborales, el capital social, el talento, el desempleo, la explotación, la genética y las normas sociales, entre varios otros.
El capital siempre ha ocupado un lugar central en las discusiones distributivas. Los economistas clásicos, como Smith y Ricardo, Marx y sus seguidores, y la reciente ola encabezada por Piketty, han señalado a la distribución de la propiedad del capital y su tasa de ganancia como determinantes fundamentales de la distribución del ingreso. El capítulo 7 (El capital) repasa algunos de estos debates y los ilustra con la (escasa) evidencia existente para América Latina.
En contraste con otros tiempos históricos donde la caridad y las transferencias familiares predominaban, en la actualidad el Estado es el principal actor en la escena redistributiva. El capítulo 8 (El Estado de Bienestar) repasa las distintas formas que toman las transferencias estatales en las sociedades modernas. El capítulo incluye una discusión sobre algunas políticas sociales con alto impacto redistributivo en América Latina: los programas de transferencias de dinero y la provisión pública de bienes y servicios, como educación y salud.
Para financiar las transferencias y los subsidios los gobiernos deben cobrar impuestos. La manera cómo lo hacen afecta la distribución del ingreso. De hecho, entre las recetas usuales para reducir la desigualdad siempre está presente la de aumentar la progresividad del sistema tributario. El capítulo 9 (Progresivamente progresivos) incluye una discusión de los esfuerzos y las dificultades de los países de América Latina para hacer a la política impositiva gradualmente más progresiva.
Los temas que involucran factores demográficos, y en particular aquellos vinculados con la fecundidad y las migraciones, despiertan muchas sensibilidades que predisponen al malentendido. El capítulo 10 (El papel de la demografía) propone una discusión abierta, basada en evidencia empírica. Los factores demográficos no pueden obviarse en un debate amplio y honesto sobre los determinantes de la distribución del ingreso.
El desempeño macroeconómico de un país —su crecimiento en el largo plazo, sus fluctuaciones coyunturales, sus niveles de empleo e inflación, sus crisis— son determinantes muy importantes de los ingresos de la población y en consecuencia de los niveles y patrones de la desigualdad. El capítulo 11 (Macro determinantes) examina estos vínculos, comenzando por una controversia perenne: ¿el crecimiento económico contribuye a la reducción de la desigualdad?
“La alta desigualdad en América Latina es producto de su estructura económica” es una proposición habitual, siempre afirmada con seriedad y convicción: irrefutable. Pero “estructura económica” puede hacer referencia a fenómenos muy distintos. El capítulo 12 (Estructura) pone el foco en la acepción más frecuente entre los economistas: la vinculada a la composición sectorial de la producción. Las transformaciones de esa estructura tienen ganadores y perdedores, y por lo tanto repercusiones distributivas. Los impactos suelen ser complejos, multidireccionales, diferentes en el corto y largo plazo, y difíciles de desentrañar: una combinación perfecta para el debate.
En un sistema democrático las políticas implementadas responden en parte a la voluntad de los votantes. ¿Cuáles son los factores que moldean nuestras preferencias por políticas más o menos redistributivas? ¿En qué medida esas preferencias están afectadas por nuestros intereses, por nuestra genética, por nuestra historia, por nuestra percepción de la realidad? ¿Cuál es el papel de la política en mediar esas preferencias en decisiones y acciones públicas concretas? El capítulo 13 (Preferencias y política) incluye una pequeña muestra del extenso campo de estudio sobre estos temas.
Finalmente, el capítulo 14 (En resumen) cierra el libro con una breve síntesis y algunas reflexiones personales. Espero que el lector perezoso no se vea tentado a saltear los capítulos y dirigirse ya mismo a ese resumen final. En todo caso, queda ese capítulo 14 como un atajo, una vía de salida rápida para quienes el libro se les vuelva fatigoso.
Agradecimientos
Son dos los principales ámbitos que dieron origen a este libro. El primero es el CEDLAS, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): ahí es donde investigo la desigualdad económica y otros temas sociales desde hace veinte años. El segundo ámbito son las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, donde he enseñado cursos sobre estos temas a muchas generaciones de alumnos. El primer agradecimiento entonces es para todas las personas que han sido parte del CEDLAS, y todas las que han participado de mis cursos en la Licenciatura en Economía, la Maestría en Economía y la Maestría en Finanzas Públicas de la UNLP. A ellas se agregan varias camadas de estudiantes en la Universidad T. Di Tella y en la Universidad de San Andrés. Son muchos como para listarlos a todos, así que cada uno que lea este párrafo siéntase mencionado y muy agradecido.
Algunos tuvieron un papel más activo con relación a este libro, estimulando el proyecto, proponiendo temas, leyendo manuscritos. Menciono, con la seguridad de ser injusto con los que no recuerdo ahora, a Ana Pacheco, Andrés César, Bruno Pintor, Carolina García Domench, Catrihel Greppi, Florencia Pinto, Germán Reyes, Guillermo Falcone, Ivana Benzaquén, Javier Basile, Joaquín Serrano, Jorge Puig, Julián Martínez Correa, Julián Pedrazzi, Laura Carella, Leonardo Peñaloza-Pacheco, Lisandro Lofeudo, Luciana Galeano, Lucía Ramírez, Luis Laguinge, Manuela Cerimelo, Mariela Pistorio, y en especial a Cristian Bonavida y Jessica Bracco, quienes me acompañaron con entusiasmo y eficiencia en el trabajoso proceso de recortar y editar la última versión del manuscrito.
Muchos amigos y colegas (y su intersección) me alentaron a que escribiera un libro como este (pero mejor). Les agradezco su estímulo, que hizo posible que el libro existiera, y sus discusiones y comentarios, que hicieron posible que mejorara. Incluyo a Ricardo Bebczuk, Guillermo Cruces, Walter Sosa Escudero, Sebastián Campanario, Agustín Lódola, María Laura Alzúa, Facundo Crosta, María Edo, Carlos Pagni, Eduardo Amadeo, Leopoldo Tornarolli, Santiago Garganta, Martín Tetaz, Martín Cicowiez, Inés Berniell, Pablo Gluzmann, Martín Guzmán, Mariana Marchionni, Guido Neidhöfer, Pablo Gerchunoff, Juan Carlos de Pablo, Juan José Cruces y Santiago Levy. Un especial agradecimiento a Fernando Fagnani de Edhasa por la confianza para llevar adelante el proyecto.
El agradecimiento final es a mi familia más cercana (a Mariana, a mis hijos Santiago y María, y a mis padres Zulma y Carlos), por su apoyo, comprensión y paciencia incondicional.
La Plata, 11 de noviembre de 2021
* El sitio web del libro está en www.cedlas.econo.unlp.edu.ar
Capítulo 1 Desigualdades aceptables e inaceptables
La primera igualdad es la equidad.
Victor Hugo, Les Miserables
Desigualdad: demasiado de algo bueno.
Alan Krueger
Pocos términos ocupan un lugar tan central en el debate económico y político como el de “desigualdad”. Es difícil que esta palabra no figure en un discurso o arenga política; invariablemente, en casi cualquier discusión pública se invoca la idea de equidad y la necesidad de reducir las disparidades económicas. La desigualdad figura año tras año entre las principales preocupaciones de la opinión pública en todas las encuestas y sondeos. Esta preocupación no es nueva: la rebelión contra las muestras de excesiva desigualdad económica ha sido central en casi todas las revoluciones y cambios sociales a lo largo de la historia.
El concepto de “desigualdad económica’’ es simple de entender: alude a diferencias entre personas o grupos en el ingreso, la riqueza y el acceso a oportunidades económicas. La idea de desigualdad es, además, tangible: la experiencia cotidiana nos enfrenta a situaciones diarias donde la desigualdad económica resulta palpable, evidente. Las brechas se manifiestan en el ingreso y la riqueza, pero también en el acceso a la educación, la vivienda, la salud, el empleo, y se extienden a cada rincón de la vida cotidiana: en promedio, las personas de ingresos más bajos tienen menos horas de ocio para pasar con sus hijos, participan menos de la vida política, están más afectadas por el problema de la inseguridad, se enferman con más frecuencia, se mueren antes.
La desigualdad no es una rareza de algunas sociedades modernas, sino que es una característica distintiva de las formas de organización humana. Los antropólogos discuten aún los orígenes de la desigualdad económica, pero acuerdan en que las comunidades humanas son desiguales al menos desde el surgimiento de la agricultura y el sedentarismo, hace más de diez mil años. Casi no hay ejemplos en la historia de sociedades igualitarias, donde primen los valores de la cooperación, el altruismo y la armonía. En cambio, la desigualdad económica y social, la concentración política y con frecuencia la violencia han sido moneda corriente en todas las civilizaciones pasadas. Todas las maravillas arquitectónicas que hoy admiramos —las pirámides egipcias, las ruinas mayas, Machu Picchu, la Gran Muralla china, los grandes palacios y catedrales europeos— son obras grandiosas construidas a partir de un orden económico y político muy desigual. Este dato no implica que la desigualdad sea un fenómeno inmutable, imposible de resolver, pero deja muy en claro que eliminarla no debe ser tarea sencilla. La contundencia de la evidencia, actual e histórica, sugiere que existe alguna tendencia humana profunda hacia organizaciones sociales desiguales.
Pobreza y desigualdad
Distinto es el caso de la pobreza: mientras que las desigualdades están tan presentes en la actualidad como en muchas sociedades antiguas, el desarrollo económico y tecnológico ha permitido avances, al menos contra las manifestaciones más extremas de la pobreza. Sin duda, millones de personas en el mundo aún viven en situaciones muy precarias y muchas mueren de hambre, lo que convierte a la pobreza extrema en una vergüenza para nuestras sociedades, pero la magnitud del drama es menor en comparación al pasado histórico.
Es tiempo de detenerse en algunas precisiones básicas. Pese a que los términos “pobreza” y “desigualdad” aluden ambos a problemas sociales y es común que aparezcan juntos en discursos y documentos, son conceptualmente distintos. Mientras que la idea de desigualdad implica la comparación de alguna variable entre personas o grupos, la idea más extendida (no la única) de pobreza involucra una comparación contra algún umbral o valor fijo. Si el ingreso es distinto entre dos personas se dice que hay desigualdad, mientras que si el ingreso de alguna de ellas (o de ambas) es inferior al umbral de la línea de pobreza, se afirma que hay pobreza. Es posible que en una sociedad la desigualdad sea alta y la pobreza baja, como ocurre en Estados Unidos, un país en el que poca gente sufre carencias materiales extremas pero donde las brechas de ingreso son muy anchas. También es posible que la desigualdad sea baja y la pobreza alta, como en algunos países poco desarrollados de Asia y África, donde casi toda la población sufre carencias semejantes.
A diferencia de la desigualdad, la pobreza es un problema que no ofrece demasiadas complicaciones conceptuales: la consideración de la pobreza como un mal social es hoy en día casi universal. Con la posible excepción de grupos muy conservadores o reaccionarios, en la actualidad todos justificamos y promovemos acciones, ya sea públicas o privadas, para aliviar las situaciones de carencia material extrema. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aceptados por todos los países, la meta número uno para 2030 es “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y la número dos es “hambre cero”. Ni la desocupación, ni el medio ambiente, ni la igualdad de género, ni la desigualdad ocupan ese lugar central, al menos en la retórica pública. El objetivo de bajar la pobreza es claro, urgente e incontrovertible.
En contraste, el argumento de la desigualdad como un mal social es mucho más discutido. Después de todo, ¿cuál es el problema con que dos personas tengan ingresos distintos? En particular, ¿cuál es el problema si ninguna de ellas sufre privaciones? ¿En qué sentido las desigualdades económicas nos resultan socialmente preocupantes? En la superficie, estas preguntas podrían parecer de respuesta obvia, pero basta notar la cantidad de filósofos y científicos sociales que han escrito y debatido sobre el tema —Platón, Rousseau, Marx, Rawls, Sen, por citar unos pocos— para reconocer su dificultad conceptual. Reflexionar sobre estas preguntas no es un mero ejercicio intelectual: las respuestas tienen implicancias directas y profundas sobre la necesidad de hacer o no políticas redistributivas, sobre su intensidad y sobre el papel del Estado, es decir sobre las cuestiones más centrales del debate en política y economía.
Comencemos por ordenar la discusión. Existen dos razones fundamentales por las que preocuparse por la desigualdad: la primera es moral y la segunda instrumental. Nos preocupa la desigualdad como un problema ético y también nos preocupa por sus efectos nocivos sobre otros factores que valoramos, como la estabilidad institucional, la seguridad o el crecimiento económico. Comencemos explorando estos motivos instrumentales.
Los efectos nocivos de la desigualdad
Imaginemos una sociedad ideal. Seguramente compartamos con los lectores algunas características generales: sería una sociedad integrada, con bajos niveles de conflicto y sin violencia, donde haya confianza en el prójimo, instituciones estables y pleno funcionamiento de la democracia. Pues bien, todas esas características están negativamente afectadas por el nivel de desigualdad económica. Numerosos estudios de distintas disciplinas sugieren que cuando las brechas de ingreso, riqueza y oportunidades económicas son muy amplias, las sociedades se segregan en grupos que se alienan en sus propias realidades, y en consecuencia la confianza en el prójimo se reduce, las instituciones políticas se vuelven más inestables y los conflictos se hacen más frecuentes y violentos. Algunas de las voces más autorizadas en temas distributivos —el premio Nobel Angus Deaton, Anthony Atkinson o el más mediático Thomas Piketty— han advertido que el aumento de la desigualdad económica en los países desarrollados podría comprometer el propio funcionamiento de la democracia: en un contexto de grandes disparidades de riqueza el sistema político es más fácilmente capturado o influenciado por los grupos económicamente más poderosos y los mecanismos básicos de la democracia dejan de actuar con normalidad.
El problema es potencialmente más grave en países con niveles de desigualdad más altos y sistemas democráticos más frágiles, como los latinoamericanos. En un estudio realizado en el CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata, encontramos que en América Latina la volatilidad en las instituciones políticas, la fragilidad en el cumplimiento de las leyes y el conflicto social están estrechamente asociados a la desigualdad y la polarización económica. El efecto desestabilizador de las grandes desigualdades no es solo una amenaza posible; es un fenómeno que se ha repetido muchas veces en la historia. Noah Webster nos recuerda que “Las causas que destruyeron las antiguas repúblicas fueron numerosas; pero en Roma, una de las causas principales fue la enorme desigualdad de fortunas”.
Las consecuencias disfuncionales de la desigualdad no se agotan en la inestabilidad institucional y se extienden a otros aspectos de la vida civil. Muchos estudios, por ejemplo, sugieren que la desigualdad incentiva los comportamientos delictivos y violentos. En un reciente trabajo para América Latina, Ernesto Schargrodsky y Lucía Freira encuentran que los niveles de crimen están estrechamente asociados al grado de desigualdad económica. Un elemento clave en esta conexión es el sentimiento de injusticia que genera la desigualdad: si las diferencias económicas son percibidas como inequitativas, la aceptación de las normas sociales se debilita y los comportamientos disruptivos y desafiantes se vuelven más frecuentes.
Desigualdad y crecimiento
Muchos afirman que la elevada desigualdad es perjudicial también para el crecimiento económico. En su excelente libro sobre los orígenes de la prosperidad, Daron Acemoglu y James Robinson aseguran que la clave está en el tipo de instituciones que se desarrollan y prevalecen en un país: extractivas o inclusivas. Las primeras están diseñadas para extraer rentas y riquezas del resto de la sociedad con el fin de beneficiar a una élite. Uno de sus ejemplos nos toca de cerca: las instituciones que implantó la conquista española en América Latina —encomienda, mita, repartimiento— se diseñaron con el objeto de extraer toda la renta posible de los recursos naturales y del trabajo de los pueblos indígenas. Las economías segmentadas resultantes en cada territorio hispanoamericano generaron riquezas para la Corona española, los conquistadores y sus descendientes, pero no contribuyeron a sentar las bases para un desarrollo inclusivo. El mismo argumento se aplica a las instituciones diseñadas por Portugal en la ocupación del actual Brasil y por otras potencias europeas en el Caribe: Inglaterra en Jamaica, Francia en Haití, los Países Bajos en Surinam.
La relación entre desigualdad y crecimiento no se remite solo a la historia. Hay argumentos que subrayan los efectos nocivos que la desigualdad puede tener sobre el crecimiento a través de las distorsiones en la asignación de recursos y en las oportunidades de inversión, ya sea en capital físico o humano. La desigualdad de ingresos o riqueza puede implicar que quienes ocupen ciertas posiciones, realicen ciertas tareas o se embarquen en ciertos emprendimientos no sean los más aptos, los más capacitados y eficientes, sino simplemente aquellos que tuvieron la oportunidad económica de hacerlo. No son necesariamente los mejores los que acceden a ser médicos, ingenieros, jueces, artistas, científicos y gobernantes, sino los que tuvieron la oportunidad económica de sortear todos los escollos para llegar a esas posiciones. Seguramente este libro podría haber sido mejor escrito por alguien que jamás tuvo la oportunidad de hacerlo.
Hablemos de fútbol
El caso del fútbol masculino es ilustrativo. A diferencia de la mayoría del resto de las actividades, es relativamente fácil detectar el talento deportivo a temprana edad. Adicionalmente, si esa presunción se concreta y el niño talentoso se convierte en un futbolista exitoso, la retribución económica es enorme. Como consecuencia de estas dos condiciones, existe una extraordinaria red de búsqueda de talentos que incluye tanto canales formales como informales. Es muy difícil que un potencial gran futbolista en América Latina no sea descubierto a tiempo. Alguien lo ve jugar en un potrero y le avisa al club de barrio, que lo convence de acercarse y al poco tiempo ya lo están mirando de clubes más importantes de la ciudad y su nombre empieza a circular en la lista de ojeadores profesionales que le arreglan una prueba en un club nacional importante. Esa gigantesca red de búsqueda de talentos que brinda oportunidades a casi toda la población por igual tiene sus frutos: hay una enorme cantidad de jugadores latinoamericanos exitosos. Larga es la lista de estrellas del fútbol que tuvieron una infancia humilde en distintos países de América Latina y que fueron descubiertos a tiempo. Sin ese trabajo extenso y continuo de brindar oportunidades a los talentosos no tendríamos ninguna chance de competir de igual a igual con las selecciones de países más poblados y económicamente más poderosos.
Pero ¿quién hace el mismo trabajo masivo de búsqueda de los futuros cracks de la ciencia, de las nuevas estrellas de la ingeniería, de los genios del arte? La manifiesta desigualdad de oportunidades hace que en estos casos la búsqueda funcione de forma relativamente eficiente solo en el subgrupo económicamente más acomodado de la población; en contraste, los talentos en los estratos más pobres terminan no aflorando, se desperdician. Ciertamente, en ocasiones alguien se filtra a costa de un gigantesco esfuerzo e inusual talento, pero para la gran mayoría las barreras son demasiado altas. Está claro que el desperdicio de esos talentos tiene que tener consecuencias. En fútbol sería una selección nacional sin chances en las competencias internacionales; en economía las consecuencias son menor crecimiento, menor desarrollo y menor bienestar.
De la desigualdad a la pobreza
Hemos insistido en que la pobreza y la desigualdad son dos fenómenos relacionados, pero conceptualmente distintos. También acordamos sin mayores controversias que la pobreza es un mal social, mientras que ubicar a la desigualdad en esa categoría requiere de un mayor esfuerzo argumental. Estamos, de hecho, desarrollando un primer argumento en ese sentido: la desigualdad tiene consecuencias nocivas sobre otros fenómenos como la cohesión social, la seguridad, la estabilidad y el crecimiento. Agreguemos a esta lista la conexión entre desigualdad y pobreza.
Un ejemplo simple puede ser útil para entender este vínculo. Supongamos una sociedad compuesta por dos personas, Andrea y Belén, que obtienen ingresos de 300 y 1.200 pesos, respectivamente. Asumamos que esa brecha está enteramente justificada por sus diferencias en méritos: Belén es probadamente más talentosa, esforzada, responsable, creativa y perseverante que Andrea, y en consecuencia logra alcanzar un ingreso superior. Es posible que en este escenario particular la desigualdad no nos resulte éticamente preocupante. Ahora bien, asumamos que la línea de pobreza es de 400 pesos. En ese caso Andrea sufre de privaciones materiales, ya que su ingreso es solo de 300 pesos: con esos recursos no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas, padece hambre y sus condiciones de vivienda son precarias. Aunque no nos resulte objetable per se, la estructura desigual de ingresos está asociada a una situación de pobreza. Si, por ejemplo, los ingresos fueran 500 y 1.000, en lugar de 300 y 1.200, entonces Andrea no sufriría privaciones. Una forma de combatir el fenómeno éticamente condenable de la pobreza es a través de políticas que modifiquen la estructura de remuneraciones; en este ejemplo, políticas que transfieran ingresos de Belén a Andrea, aun cuando el proceso que genera esa estructura inicial de ingresos no nos parezca éticamente objetable. Cierto nivel elevado de desigualdad, aunque quizás justificable, no es compatible con un objetivo social superior: la ausencia de pobreza.
Las razones discutidas hasta ahora tienen un elemento en común: nos molesta la desigualdad por sus consecuencias, por sus implicancias sobre otros fenómenos como el crecimiento, la inseguridad o la pobreza. Pero existe una razón más profunda para preocuparse por las brechas económicas: la desigualdad puede ser un mal en sí mismo, independientemente de que tenga o no consecuencias sobre otros factores. Pero ¿qué hay de intrínsecamente malo en la desigualdad?
Desigualdad e inequidad
La desigualdad económica nos preocupa cuando pensamos que es injusta, cuando es signo de inequidad. Pero ciertamente no toda desigualdad es inequitativa. Aunque etimológicamente las dos palabras provengan del latino Aequitas, la diosa del comercio justo y de los comerciantes honestos en la mitología romana, desigualdad e inequidad no son sinónimos.
Desigualdad es un término descriptivo: que el ingreso de una persona sea igual o no al ingreso de otra persona es un hecho de la realidad, objetivo, factible de comprobar sin involucrar ningún juicio de valor. En contraste, inequidad es un concepto normativo. Para evaluar a una situación de desigualdad de ingresos como justa o injusta es necesario tomar una posición ética que, o bien desestime las diferencias de ingreso por juzgarlas justificadas, o bien las considere moralmente cuestionables.
Lógicamente esta posición ética es subjetiva: depende de juicios de valor personales. Pero, afortunadamente, las normas éticas no difieren tanto entre las personas, al menos a cierto nivel básico. En las sociedades modernas las diferencias de ingresos que se explican solo por esfuerzo o talento no generan mayores controversias; en cambio las que provienen de una marcada desigualdad de oportunidades o de situaciones de discriminación o corrupción son motivo de preocupación. Si una persona A tiene características personales (talento, disposición al esfuerzo, perseverancia) semejantes a otra persona B, pero no puede acceder a la misma posición económica por falta de oportunidades o por discriminación, entonces la situación de desigualdad resultante entre A y B será evaluada como injusta.
No es difícil pensar en situaciones del mundo real en las que una persona disfruta de un nivel de vida muy superior al de otra como consecuencia solo de la suerte de haber nacido en un hogar afluente o de pertenecer a algún grupo de poder, o peor, como resultado de involucrarse en conductas de violencia o corrupción. En esos casos la desigualdad es ciertamente inequitativa: molesta nuestro sentido de justicia. ¿Cómo no rebelarse ante el contraste, muchas veces visible en cualquier ciudad grande latinoamericana, entre la mansión amurallada del hijo de algún magnate con fortuna de dudoso origen y el hacinamiento a pocas cuadras de personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de terminar la escuela secundaria? Esas brechas son difíciles de justificar: la desigualdad, en tanto evoque esas situaciones, es un fenómeno inaceptable.
Pero no todas las desigualdades económicas tienen ese origen.
Desigualdades aceptables
Supongamos dos hermanos mellizos que fueron criados en la misma familia, con las mismas oportunidades. Uno de ellos elige esforzarse, primero en el estudio y luego en el trabajo, resignando horas a otras actividades para progresar económicamente; el otro, en cambio, elige una vida menos sacrificada, abandonando antes el estudio y trabajando solo lo necesario. Como resultado de estas elecciones, el primer hermano tiene un ingreso más alto y posiblemente pase el resto de su vida en una posición económica más acomodada. Claramente, existe desigualdad económica entre estos dos hermanos, pero ¿es en este caso la desigualdad objetiva un signo de inequidad, que merece acciones reparadoras? Seguramente para muchos de los lectores la respuesta sea negativa. Más aún, muchos argumentarán que la desigualdad del ejemplo es deseable: es justo que si los dos hermanos se esfuerzan distinto, sus premios económicos difieran.
El ejemplo de los mellizos es extremo, pero ilustra un punto importante: dado que el ingreso, la riqueza y otras variables económicas son en parte consecuencia de decisiones personales sobre esfuerzo, sacrificio y toma de riesgos, las diferencias que resultan de estas elecciones no son necesariamente injustas y, en consecuencia, no es evidente que deban ser motivo de preocupación ni de políticas compensatorias. Es posible que parte de la desigualdad económica en una sociedad no sea injusta. Desigualdad e inequidad no son sinónimos: una situación puede ser desigual y equitativa a la vez.
Pocas dudas caben de que Messi es uno de los jugadores de fútbol más grandes de todos los tiempos (a mi juicio, el más grande, pero no quiero perder lectores por discusiones futbolísticas). Múltiples balones de oro y otros galardones lo distinguen nítidamente por sobre el resto de sus colegas actuales y sobre los del pasado. La presencia o no de Messi en un partido afecta la concurrencia al Camp Nou, el estadio del FC Barcelona donde juega el delantero argentino, e incide sensiblemente sobre la audiencia televisiva mundial del partido.* A nadie extraña que los ingresos de Messi sean altos. Lo que es más importante para la discusión de este capítulo: a pocos les molesta que los ingresos de Messi sean más altos que los de otros delanteros en otros equipos del mundo. La razón de la aceptación de esta desigualdad de ingresos manifiesta entre futbolistas proviene de la evaluación de sus causas. En el caso de Messi, la causa es una objetiva diferencia de talento para jugar al fútbol comparado con sus colegas. En general, todos tendemos a aceptar como justas diferencias en premios que respondan con claridad a méritos comprobables, independientemente de donde estos provengan, incluso de ventajas genéticas completamente ajenas a la voluntad o el esfuerzo de las personas.
Igualdad de oportunidades
La discusión anterior pone de manifiesto un principio importante: no parece adecuado comparar solo resultados económicos, como el ingreso, sin evaluar las circunstancias en las que estos se generan. La idea más popular que rescata este principio es la de igualdad de oportunidades. Hay igualdad de oportunidades cuando todas las personas enfrentan las mismas opciones de elección. En ese escenario las diferencias económicas son necesariamente producto de las diferencias en el esfuerzo, en las capacidades innatas, en las elecciones de caminos distintos, pero no consecuencia de la existencia de alternativas y restricciones diferentes. Alcanzar la completa igualdad de oportunidades no es una tarea trivial: exige poner en un mismo plano de partida a todas las personas, de modo que solo el esfuerzo, el talento y las preferencias sean las que definan los ingresos. Si eso ocurre, las desigualdades resultantes podrían ser consideradas aceptables, y en consecuencia no serían motivo de preocupación social ni requerirían políticas redistributivas. En un contexto de igualdad de oportunidades, la desigualdad de ingresos es compatible con la equidad social.
En el mundo real parte de las diferencias de ingresos entre las personas efectivamente provienen de diferencias en talentos, capacidades innatas, disposición al esfuerzo, preferencias, aversión al riesgo y otros factores meritorios, y por lo tanto esas desigualdades tienden a ser juzgadas como socialmente aceptables. Pero una parte sustancial de las brechas de ingreso y riqueza del mundo actual tiene otros orígenes. Son las desigualdades generadas por diferencias en oportunidades, o lo que los investigadores llaman circunstancias. Las circunstancias son un conjunto de factores que afectan el ingreso sobre los que la persona no tiene o no ha tenido control. Por ejemplo, el acceso a la educación forma parte de las circunstancias. Algunos niños asisten a escuelas de élite, otros lo hacen en establecimientos sobrepoblados de baja calidad, mientras que otros ni siquiera pueden terminar la escuela primaria. La educación a la que tiene acceso cada joven no es elegida, sino que es parte de sus circunstancias: está determinada por variables como el ingreso de sus padres, la oferta escolar, el ambiente social, la localización geográfica y otros factores sobre los cuales un joven no tiene ningún control.
Otros ejemplos de variables de circunstancia son el grupo étnico, el género, las herencias recibidas, el capital social, el lugar de residencia. Una joven mulata nacida en un hogar pobre en el sertão de Brasil, sin tierra y con pocos años de educación formal, tiene una perspectiva de ingresos enormemente inferior a la de un joven blanco proveniente de una familia rica de San Pablo con acceso a una educación superior de élite. El talento y el esfuerzo seguramente afectarán los resultados económicos de estos dos jóvenes, pero gran parte de la brecha de ingresos que los separará cuando sean adultos se explica por esos factores de circunstancia que ninguno eligió y sobre los cuales ninguno ha tenido control. Estas son las diferencias de ingreso que muchos consideran socialmente inaceptables, que son motivo de preocupación y requieren políticas redistributivas compensatorias.
El concepto de igualdad de oportunidades es relativamente poco controversial; en cambio, el debate se intensifica a la hora de acordar cuáles son los factores aceptables e inaceptables que en el mundo real determinan los resultados económicos. Personas más identificadas con una ideología de derecha tienden a pensar que los resultados económicos provienen mayormente del esfuerzo, las decisiones voluntarias, la toma de riesgos y el talento. En ese escenario, buena parte de las brechas de ingreso son aceptables y no requieren políticas compensatorias, las cuales, además de ineficientes, son consideradas injustas por favorecer a quienes menos se esfuerzan. En contraste, personas con ideas de izquierda en general piensan que los resultados económicos dependen principalmente de factores que una persona no puede alterar porque ocurrieron cuando era niño (bajo nivel educativo, deficiente alimentación, ambiente familiar y social difícil), y también de factores fuera de su control que limitan sus decisiones presentes (discriminación, desempleo involuntario). En ese contexto, las diferencias de ingresos son vistas como inequitativas y, en consecuencia, merecedoras de acciones compensatorias.
En resumen: en el núcleo de muchas de las discrepancias ideológicas, en el pasado y en la actualidad, están las diferentes percepciones que las personas tienen acerca de cuáles son los principales factores que determinan las brechas económicas en el mundo real.
Alternativas justas
La igualdad de oportunidades es esencial para construir una sociedad equitativa. Pero no es suficiente: también es necesario que sean justas las alternativas entre las cuales las personas son libres de elegir.
Supongamos que hay dos opciones para Martín y José, dos jóvenes en las afueras de San Salvador, la capital de El Salvador: una es el trabajo duro y sacrificado como peón en la construcción, con ingresos apenas de subsistencia; otra es involucrarse en el narcotráfico y la corrupción, con perspectivas económicas más auspiciosas. Las dos opciones están abiertas para Martín y José: hay completa igualdad de oportunidades. Si Martín sigue la primera opción y José la segunda y se materializan sus ingresos esperados, ¿debemos considerar a la brecha de ingresos resultante como justa, ya que es el resultado de personas eligiendo libremente en igualdad de condiciones?
Este ejemplo pone de manifiesto que la idea de equidad social es compleja: no solo exige que todos tengamos que entrar al juego en igualdad de condiciones, sino que el propio juego debe ser justo. No alcanza con que todas las personas tengan las mismas posibilidades de generar ingresos: el proceso generador de ingresos debe ser moralmente aceptable. Es aceptable un sistema en el que se premie el talento, el esfuerzo, la educación y la productividad, pero no uno donde los ingresos se generen en función de la corrupción o el ejercicio de la violencia.
Todo tiene un límite
Hemos discutido antes el caso de Messi: su talento comprobado puede justificar un ingreso más alto que el de otros jugadores de fútbol y que el de trabajadores en otros rubros. Ante este ejemplo, la gran mayoría de las personas no tiene inconvenientes morales en aceptar que exista una brecha económica. Las discrepancias emergen al evaluar el tamaño de esa brecha.
La revista Forbes estimó que en 2019, antes de la pandemia del COVID-19, Messi embolsó unos 113 millones de euros anuales, es decir, unas 72.543 veces el salario mínimo de algún trabajador formal en Argentina. Si hubiera seguido el camino de muchos de sus vecinos en su Rosario natal, Messi habría necesitado 6.045 años de trabajo ininterrumpido para alcanzar la suma que gana en un mes. Sí, leyeron bien: 6.045 años. Para muchos estas brechas son exorbitantes, ofensivas del sentido de justicia social.**
Este caso es interesante porque se cumplen las dos condiciones básicas que discutimos antes para clasificar a una situación como justa. En primer lugar, la remuneración de un futbolista está en directa relación con su talento y su esfuerzo: Messi está ahí exclusivamente por su capacidad innata y por su enorme sacrificio; ni la violencia, ni la corrupción, ni el engaño, ni ningún otro factor negativo lo llevó a obtener esos ingresos. En segundo lugar, la igualdad de oportunidades en el caso del fútbol es casi total. Lo discutimos antes: prácticamente cualquier joven latinoamericano tiene hoy la oportunidad de ser Messi y ganar la fortuna del delantero argentino (si tuviera su talento, claro está). Sin embargo, pese a que se cumplen estas dos condiciones —salarios que premian el mérito e igualdad de oportunidades—, las diferencias de ingresos en la realidad pueden resultar moralmente chocantes. A muchos hay algo que nos incomoda de un sistema que genera brechas tan gigantescas, aun teniendo en cuenta el escenario ideal del ejemplo.
En síntesis, si bien en general todos tendemos a aceptar diferencias en ingresos que surgen de fuentes aceptables, como el talento comprobado, no nos parece justo convalidar cualquier brecha. Aceptamos que una persona gane más que otra si es más talentosa o se esfuerza más, pero rechazamos que la diferencia de ingresos sea demasiado pronunciada. Es posible que muchos de nosotros convalidemos ingresos altos, e incluso muy altos, de empresarios exitosos que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a sus emprendimientos, pero no toleramos que esas diferencias superen ciertos límites. Esos límites son necesariamente subjetivos: dependen de los juicios de valor y de las percepciones de cada persona.
Desigualdad y progreso I
La discusión que hemos tenido nos lleva a una conclusión: muchas desigualdades son éticamente condenables, y social y económicamente disfuncionales. Pero no todas tienen ese carácter. De hecho, cierto grado de desigualdad es un combustible indispensable para el progreso.
Pablo es un joven que está planeando poner un puesto de reparación de teléfonos celulares inteligentes en el barrio Maranta, en Bogotá; para ello necesita dejar de reunirse con sus amigos todas las tardes e invertir tiempo y esfuerzo en familiarizarse con los nuevos modelos, pedir prestado dinero para el alquiler del local, pensar cómo promocionar el nuevo servicio en el barrio. Lo mueve una de las fuerzas que ha empujado a todos los emprendedores del mundo: el progreso económico. Pablo hace el esfuerzo con la perspectiva de que su negocio sea un éxito y le permita vivir más holgadamente, con suerte en algún momento hacerse rico. Si una norma anunciara de repente igualdad total en los ingresos, si independientemente de sus esfuerzos o ideas su nivel de vida fuera semejante al de sus amigos del barrio, los incentivos para emprender el nuevo negocio se reducirían fuertemente. Quizás igualmente se embarque en el proyecto por diversión u otras razones, pero ante los primeros contratiempos posiblemente lo abandone o desatienda.
Es una historia tan simple como repetida: la igualdad forzada destruye los incentivos al esfuerzo, a la capacitación, a la inventiva, y finalmente termina trabando el progreso. La lista de intentos fracasados por construir sociedades despreocupadas de los incentivos materiales es larga. La evidencia, que repasaremos en otros capítulos del libro, es contundente: ciertos niveles y tipos de desigualdad son indispensables para mantener vivos los incentivos que motorizan el progreso económico.
Pero no toda desigualdad tiene esos efectos.
Desigualdad y progreso II
La desigualdad económica que podría ser justificable como estímulo y a la vez resultado del progreso es aquella que surge de factores virtuosos como el esfuerzo, la creatividad o la inversión en educación y entrenamiento, pero naturalmente no la que es producto de la corrupción, la discriminación, el abuso de poder, la violencia o la explotación. Estas acciones generan desigualdad, pero no tienen ningún efecto estimulante sobre el progreso. Acemoglu y Robinson argumentan que las economías basadas en estas instituciones terminan estancándose inevitablemente y cristalizando niveles de desigualdad muy altos. En cambio, bajo instituciones inclusivas y democráticas el progreso es más factible y las desigualdades resultantes menores, más tolerables y más fáciles de aliviar. En síntesis, la desigualdad tiene un vínculo importante con el progreso, pero no cualquier desigualdad; hay desigualdades que solo llevan al atraso.





























