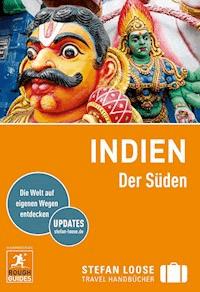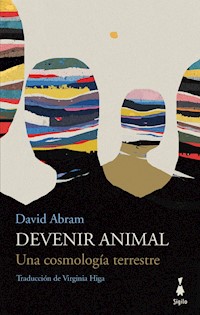
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Devenir tierra. Devenir animal. Devenir así plenamente humanos. Este es un libro acerca de cómo devenir un animal de dos patas, parte íntegra del mundo animado cuya vida crece dentro de nosotros y se despliega a nuestro alrededor. Es un libro que busca una nueva manera de hablar, una que promulgue nuestro involucramiento con la tierra en lugar de cegarnos a ella. Un lenguaje que incite una nueva humildad en relación con otros seres terrestres, ya sean arañas o salientes de obsidiana o ramas de abeto combadas por el peso de la nieve. Una manera de hablar que abra nuestros sentidos a lo sensorial en toda su multiforme extrañeza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este es un libro acerca de cómo devenir un animal de dos patas, parte íntegra del mundo animado cuya vida crece dentro de nosotros y se despliega a nuestro alrededor. Es un libro que busca una nueva manera de hablar, una que promulgue nuestro involucramiento con la tierra en lugar de cegarnos a ella. Un lenguaje que incite una nueva humildad en relación con otros seres terrestres, ya sean arañas o salientes de obsidiana o ramas de abeto combadas por el peso de la nieve. Una manera de hablar que abra nuestros sentidos a lo sensorial en toda su multiforme extrañeza.
David Abram
«Un libro salvaje en todos los sentidos de la palabra, lleno de historias que te dejarán temblando y de ideas que te harán salir a recorrer el mundo con otros ojos».
Bill McKibben
«Devenir animal es como una caverna prehistórica. Si tienes el coraje de entrar y acostumbrarte a la oscuridad, descubrirás cosas sobre la narración de historias que son sorprendentes, urgentes y profundamente verdaderas. Cosas que cada uno de nosotros alguna vez supo, pero que olvidó al nacer en los siglos XIX y XX. ¡Redescubrimientos extraordinarios!».
John Berger
«Un libro alquímico. Muy bienvenido para quienes todavía tenemos esperanzas en poder generar un cambio revolucionario en nuestra relación con los animales, la tierra viva y la crisis climática. Abram es un pensador audaz, un verdadero visionario y un formidable escritor de literatura sobre la naturaleza».
San Francisco Book Review
«Uno de los libros más emocionantes e importantes sobre ecología en décadas».
Rex Weyler, cofundador de Greenpeace International
Para Hannah y Leander,criaturas salvajes y luminosas
La voz: el diente del aliento.El pensamiento: el hueso del cerebro.El canto de las aves: una extensión del pico. El habla:el asta de la mente.
Robert Bringhurst
Nota al lector
La palabra tierra aparece muchas veces en las páginas que siguen. Hoy en día muchos escritores eligen poner este término en mayúscula cada vez que aparece. Es un gesto que me resulta por demás superficial, ya que nos lleva a imaginar que estamos respetando este planeta salvaje y rindiéndole los honores adecuados solo porque escribimos su nombre con mayúscula. Por lo general en esta obra he elegido dejar la palabra en minúscula para recordar que la tierra no es solo la esfera en toda su extensión, sino también, y sobre todo, la modesta tierra que tenemos debajo de los pies, los vientos que soplan a nuestro alrededor y las aguas que nos atraviesan.
Sin embargo, en algunas ocasiones me ha parecido necesario escribir Tierra con mayúscula. Ese uso de las mayúsculas indica no tanto un cambio de sentido como de tono, y ocurre solo en los momentos en que es necesario cierto énfasis, o cuando una especie de asombro se abre paso a través de la superficie calma del texto. En un punto de este libro, incluso se altera la grafía y el nombre se convierte en Tierraire.1 Si esa variación los desconcierta y no logran discernir detrás una lógica clara, les pido disculpas: sepan que responde a una rima y una razón perfectamente evidentes para el autor.
1 N. de la T.: Eairth, en el original.
IntroducciónEntre el cuerpo y la tierra viva
Aceptar que somos animales, criaturas de la tierra. Sintonizar nuestros sentidos animales con el terreno sensible: fundir nuestra piel con la superficie de los ríos ondulada por la lluvia, unir nuestros oídos con el trueno y el croar de las ranas y nuestros ojos con el cielo fundido. Sentir el pulso polirrítmico de este lugar, este cuerpo de agua y roca azotado por el viento. Este ser trepidante en cuya carne estamos insertos.
Devenir tierra. Devenir animal. Devenir así plenamente humanos.
Este es un libro acerca de cómo devenir un animal de dos patas, parte íntegra del mundo animado cuya vida crece dentro de nosotros y se despliega a nuestro alrededor. Es un libro que busca una nueva manera de hablar, una que promulgue nuestro involucramiento con la tierra en lugar de cegarnos a ella. Un lenguaje que incite una nueva humildad en relación con otros seres terrestres, ya sean arañas o salientes de obsidiana o ramas de abeto combadas por el peso de la nieve. Una manera de hablar que abra nuestros sentidos a lo sensorial en toda su multiforme extrañeza.
Los capítulos que siguen buscan discernir y tal vez practicar un tipo de pensamiento curioso, una forma cuidadosa de reflexión que no nos arranque ya del mundo de la experiencia directa para representarla sino que nos meta cada vez más en la espesura de ese mundo. Una forma de pensar encarnada tanto en el cuerpo como en la mente, influenciada por el aire húmedo, el suelo y la cualidad de nuestra respiración, y por la intensidad de nuestro contacto con los otros cuerpos que nos rodean.
Sin embargo, las palabras son artefactos humanos, ¿no es así? Para hablar o pensar con palabras es necesario apartarse un poco de la presencia del mundo hacia una esfera de reflexión puramente humana… Ese ha sido, en efecto, nuestro supuesto civilizado. Pero ¿y si el habla significativa no fuera una posesión exclusiva de los humanos? ¿Y si el lenguaje que hoy hablamos hubiera surgido en un principio como respuesta a un mundo animado, expresivo, una respuesta titubeante no solo a otros individuos de nuestra especie sino a un cosmos enigmático que ya nos hablaba en una miríada de lenguas?
¿Y si el pensamiento no nace en el cráneo humano sino que es una creatividad propia del cuerpo como un todo y surge espontáneamente del deslizamiento entre un organismo y el terreno sobre el cual camina? ¿Y si lo que engendra la curva curiosa del pensamiento es la complejidad de la tensión y el eros entre nuestra carne y la carne de la tierra?
¿Es posible cultivar una cosmología valiosa prestando atención a nuestros encuentros con otras criaturas y con las texturas y contornos elementales de nuestro espacio más cercano? Estamos tan acostumbrados al culto de la pericia que la noción misma de honrar y prestar atención a nuestra experiencia directa de las cosas –los insectos y los suelos de madera, los coches destartalados y las manzanas picadas por los pájaros, los aromas que suben desde la tierra fértil– nos parece una manera extraña y errónea de descubrir lo que vale la pena ser conocido. De acuerdo con los supuestos que desde hace mucho tiempo sostiene la civilización en la que me crie, la verdad más profunda de las cosas está oculta detrás de las apariencias en dimensiones inaccesibles a nuestros sentidos. Hace mil años, estas dimensiones eran consideradas en términos espirituales: el mundo sensorial era una realidad baja, secundaria, que podía entenderse solo a partir de la referencia a los reinos celestiales que se escondían más allá de los astros. Dado que los poderes que residían en esos reinos estaban ocultos a la percepción común, tenían que ser mediados para el pueblo por los sacerdotes, que intercedían por nosotros ante las agencias celestiales.
En siglos más recientes, una cantidad de descubrimientos e invenciones notables han transformado la concepción general de las cosas que tiene esta cultura, y sin embargo se mantiene un menosprecio elemental por la realidad sensorial. Como un viejo hábito colectivo difícil de erradicar, el mundo de la experiencia directa todavía se sigue explicando a partir de la referencia a ciertos reinos ocultos que están más allá de nuestra experiencia inmediata. Uno de esos reinos es, por ejemplo, el dominio microscópico de los axones, las dendritas y los neurotransmisores que liberan las sinapsis neuronales: una dimensión del todo oculta a la comprensión directa y que, sin embargo, probablemente provoca o da origen a todos los aspectos de nuestra experiencia. Otra de esas dimensiones es el terreno recóndito escondido dentro del núcleo de nuestras células, donde residen las hebras intrincadamente plegadas del adn y el arn, que al parecer codifican y quizás también «causan» el comportamiento de los seres vivos. O bien a veces se dice que el origen y la verdad más profunda del mundo aparente existe en el reino subatómico de los quarks, mesones y gluones (o en el mundo aún más hipotético de las cuerdas que vibran en diez dimensiones); o quizás en la ruptura inicial de las simetrías del Big Bang cosmológico, un evento cuya distancia en tiempo y espacio resulta casi inconcebible.
Cada una de estas dimensiones secretas trasciende de modo radical el alcance de nuestros sentidos desnudos. Como no tenemos una experiencia común y corriente de estos reinos, las verdades esenciales que se encuentran allí deben llegarnos mediadas por expertos, por aquellos que tienen acceso a los poderosos instrumentos y las onerosas tecnologías (microscopios electrónicos, resonadores magnéticos, radiotelescopios y supercolisionadores) que pueden ofrecer un atisbo momentáneo de esas dimensiones. Hoy, como antes, se supone que el mundo sensorial –el mundo de las criaturas, con el que se topan nuestros sentidos animales de modo directo– es una realidad secundaria, derivada, que se entiende solo en relación con dominios más primarios que existen en otra parte, detrás de escena.
No niego la importancia de esas otras escalas y dimensiones ni el valor de las múltiples verdades que allí podemos encontrar. Solo niego que este mundo ensombrecido, terrenal, de huellas de ciervos y musgo, sea algo menos valioso, menos real que esas dimensiones abstractas. Es más palpable para mi piel, más esencial para mi nariz enardecida e infinitamente más valioso para el corazón que late en mi pecho.
Este terreno de la experiencia directa, que vibra al ritmo de los grillos y es arrasado por las mareas, es el reino más devastado por las consecuencias de nuestro desprecio. Muchos hábitos longevos y abominables han permitido el trato cruel hacia la naturaleza circundante y nos han dado el poder para talar de modo indiscriminado, hacer represas, minar, transformar, envenenar o simplemente destruir gran parte de lo que discretamente nos mantiene con vida. Y sin embargo, pocas cosas están más arraigadas o son más dañinas que la habitual tendencia a considerar la tierra sensible como un espacio subordinado, ya sea como un plano pecaminoso, plagado de tentaciones, que hay que trascender y superar, o como una región amenazante que debe ser derrotada y sometida a nuestra voluntad, o simplemente como una dimensión un tanto perturbadora que debemos evitar, sustituir y explicar.
La vida corpórea es difícil, en efecto. Identificarse con la pura cualidad física de la propia carne puede parecer algo delirante. El cuerpo es una entidad imperfecta y frágil, vulnerable a mil y un agravios: heridas y desprecios de terceros, enfermedad, decadencia y muerte. Y el mundo material en el que habita nuestro cuerpo está lejos de ser un lugar amable. La belleza trémula de esta biósfera está plagada de espinas: la generosidad y la abundancia muchas veces parecen escasas en comparación con la prevalencia de la depredación, el dolor repentino y la pérdida devastadora. Vivimos encarnados en las profundidades de esta abundancia cacofónica de formas, y en general no podemos predecir lo que acecha detrás de la roca más cercana y mucho menos tomar la distancia suficiente como para sopesar y comprender el funcionamiento de este mundo. No podemos controlarlo. Perdemos la audición en un oído y el otro repica como una cuchara que cae. Nuestra pareja se enamora de otra persona mientras nuestro hijo contrae una fiebre virulenta que ningún médico es capaz de diagnosticar. Hay cosas ahí afuera que pueden devorarnos, y en última instancia lo harán. No es de extrañar que prefiramos abstraernos cada vez que podemos, que nos imaginemos en espacios hipotéticos menos poblados de inseguridades y evoquemos dimensiones más dispuestas al cálculo y al control. Nos entregamos dichosos a escenarios mediados por máquinas, nos ofrecemos como víctimas sacrificiales a cualquier tecnología que prometa mejorar la anodina capacidad de nuestra carne. Y sí, cada tanto nos involucramos también con este mundo terrenal, siempre y cuando sepamos que noes definitivo, siempre y cuando estemos convencidos de que no estamos atrapados en él.
Incluso entre ecologistas y activistas ambientales existe la opinión tácita de que es mejor no dejar que nuestra conciencia se acerque demasiado a nuestras sensaciones, que es mejor que nuestros argumentos estén ceñidos a la estadística y nuestros pensamientos respaldados por abstracciones, no sea el caso de que sucumbamos a una pena abrumadora, a un dolor surgido de la empatía instintiva que nuestro organismo tiene con la tierra viva y sus pérdidas continuas. No sea que quedemos derribados y vencidos por nuestra consternación ante la implacable devastación de la biósfera.
Así es como nos protegemos de la vulnerabilidad desgarradora de la existencia corporal. Pero con el mismo gesto nos volvemos también impermeables a las fuentes más profundas de alegría. Eliminamos de nuestra vida el nutriente necesario que implican el contacto y el intercambio con otras formas de vida, ya sean los seres con astas, colas rizadas y ojos de ámbar cuya extrañeza ensancha nuestra imaginación, o las abejas zumbantes y el borboteo de los coros nocturnos de las ranas, o la niebla matutina que se alza como una horda de fantasmas sobre la hierba. Nos cerramos al erotismo cálido de la voz del violonchelo o a la danza basculante de las grúas que se recortan sobre el cielo de la ciudad, saturado de azul. Nos cerramos al picaflor errante que palpita en el hueco de la mano mientras lo llevamos afuera y al destello carmesí cuando se aleja revoloteando de nuestros dedos.
Durante demasiado tiempo nos hemos cerrado a la vida participativa de nuestros sentidos, nos hemos vuelto insensibles a la inteligencia de nuestros músculos y sus múltiples solidaridades. Hemos tomado nuestras verdades primarias de tecnologías que mantienen el mundo a distancia. Tales herramientas pueden ser muy útiles y beneficiosas, siempre y cuando el conocimiento que aportan sea devuelto con cuidado al mundo viviente y se ponga al servicio de la matriz más que humana de encuentro y experiencia corporal. Pero es fácil que la tecnología también se use como una manera de evitar el encuentro directo, como un escudo –grabado con líneas de código o jerga críptica– para protegernos de todo lo que asusta, como un refugio o un paraíso sintético en el que escondernos de la angustiante ambigüedad de lo real.
Solo podemos aclimatarnos al mundo devastador que nos rodea si nos abrimos a la incertidumbre desde el principio. Este cuerpo animal, con su vértigo y susceptibilidad, sigue siendo el instrumento principal de todo nuestro conocimiento, y la tierra caprichosa, nuestro cosmos primordial.
Con este libro no tengo intención de brindar una exposición definitiva, y mucho menos completa. Los problemas que están surgiendo en este momento del desarrollo de la tierra, complejos y muchas veces aterradores, requieren un rango de reacciones lo más amplio posible, al que cada uno de nosotros debe ofrecer sus talentos específicos. He escrito este libro, una serie espiralada de incursiones experimentales e improvisadas, con la esperanza de que otros contrasten mis hallazgos con su propia experiencia, de que corrijan o refuten mis descubrimientos con los propios.
Esta empresa comenzará lento e irá juntando energía a medida que se ponga en movimiento. Encuentros simples de mi propia vida –encuentros inesperados y afortunados– le dan un marco y una estructura flexible a cada una de las investigaciones que siguen. Los primeros capítulos toman algunos aspectos comunes del mundo de la percepción que solemos dar por sentados (sombras, casas, gravedad, piedras, profundidad visual) y se acercan a cada fenómeno para percibir la manera en que se relacionan no con nuestro intelecto sino con nuestro cuerpo sensible y sentiente. Los capítulos posteriores se abocan a poderes más complejos (la mente, el estado de ánimo, el lenguaje) que influencian y organizan de formas diversas nuestra experiencia del campo perceptible. Los capítulos finales se meten directamente con la magia natural de la percepción misma, explorando la alteración voluntaria de los sentidos y la transformación salvaje de lo sensible, y abordan la magia y los cambios de forma y la metamorfosis de la cultura.
Muchos de nuestros conceptos heredados (las definiciones y explicaciones disponibles) sirven para aislar a nuestra inteligencia de la intimidad del encuentro que tenemos como criaturas con la extrañeza de las cosas. En estas páginas escucharemos de cerca a las cosas, dejaremos que el clima, los alces y los acantilados manifiesten su propia alteridad. Prestaremos atención a la manera única que tienen de revelarse, y entraremos así en sintonía con las facetas que los estilos aceptados de pensamiento han eclipsado. ¿Podemos encontrar formas nuevas de dilucidar estos fenómenos terrenales, formas de articulación que liberen a las cosas de sus camisas de fuerza conceptuales y les permitan estirar los brazos y empezar a respirar?
Las primeras exploraciones de este libro pronto nos llevarán a enfrentarnos con algunos supuestos culturales básicos y nos obligarán a rumiar una serie de preguntas reflexivas acerca de la materialidad, los cuerpos y el lenguaje de las ciencias, y también acerca de la manera en que nuestras palabras afectan la vida en curso de nuestros sentidos animales. Estas discusiones nos dejarán más libres para bailar en los capítulos siguientes, más capaces de seguir nuestras investigaciones hacia donde sea que nos conduzcan.
Hay quienes dirán que este es un libro de soledades. Es cierto que he elegido concentrarme en esos momentos del día o de la vida en que durante unos instantes uno se desliza por debajo del oleaje de las fuerzas sociales; esas ocasiones (por lo general no verbalizadas y por ende desestimadas) en las que uno entra de manera directa en una relación sentida con la comunidad más amplia, más que humana, de seres que nos rodean y que sostienen el alboroto de lo humano. No obstante, despertar a una ciudadanía en esta comunidad más amplia tiene ramificaciones concretas en el modo en que los humanos nos relacionamos entre nosotros. Tiene consecuencias sustanciales para la manera en que toma forma una democracia genuina, para la manera en que respira nuestra política del cuerpo.
¿Por qué, entonces, se les presta tan poca atención a las esferas política o social en estas páginas? Porque hay que lograr un trabajo necesario de recuperación (o al menos iniciarlo y ponerlo en marcha) antes de que esas esferas puedan iluminarse de una manera nueva, y este libro está dedicado a eso. Una participación renovada en el colectivo humano, que forje nuevos modos de comunidad local y solidaridad planetaria, junto con un compromiso por la justicia y por el trabajo muchas veces exasperante de la política: estos también son elementos necesarios en el proceso, y suponen una parte vital de mi propia práctica. Pero no son el foco principal de este libro.2
Escribir es una empresa curiosa, que alterna entre raptos de delirio y momentos de perplejidad y que de ahí puede pasar a tramos de labor tranquila y enfocada. La escritura de palabras es una práctica relativamente reciente para el animal humano. Claro que nosotros, seres bípedos, hemos sido criaturas de lenguaje durante mucho tiempo, pero el lenguaje verbal vivió primero en el aliento moldeado por el habla; reía y tartamudeaba en la lengua antes de posarse sobre la página, y mucho antes aun de disponerse en filas a lo largo de la pantalla luminosa.
Las personas que han sido criadas en culturas letradas suelen hablar sobre elmundo natural, pero los indígenas o los pueblos orales a veces le hablan directamente a ese mundo y reconocen a ciertos animales, plantas e incluso accidentes geográficos como sujetos expresivos con los que es posible entablar una conversación. Desde ya que estos otros seres no hablan en lenguas humanas, no hablan con palabras. Tal vez hablan con música, como muchos pájaros, o con ritmos, como los grillos o las olas del mar. Tal vez hablan un lenguaje de movimientos y gestos, o se expresan a través de sombras cambiantes. En muchos pueblos originarios se presume que tales formas de discurso expresivo son, a su modo, tan comunicativas como el discurso más verbal de nuestra especie (que, al fin y al cabo, puede pensarse como un tipo degesticulación vocal, o incluso una especie de canto). Para los pueblos de tradición oral, el lenguaje no es una posesión específica del humano sino una propiedad de la tierra animada de la que los humanos participamos.
El lenguaje oral fluye a través de nosotros: nuestras frases sonoras son transportadas por el mismo aire que nutre los cedros e hincha los cúmulos de nubes. Inmóviles, dispuestas sobre la superficie plana, nuestras palabras tienden a olvidar que su sostén es esta tierra azotada por el viento y empiezan a imaginar que su principal tarea es proporcionar una representación del mundo (como si estuvieran afuera y no fueran realmente parte de él). No obstante, el poder del lenguaje sigue siendo, antes que nada, una manera de entrar cantando en contacto con los otros y con el cosmos, una forma de superar el silencio que hay entre uno mismo y los demás, o entre uno mismo y un oso pardo o la luna creciente que se eleva como una vela inflada sobre el tejado. El don principal del lenguaje, ya sea que suene en la punta de la lengua, esté impreso en la página o brille en la pantalla, no es re-presentar el mundo que nos rodea sino llamarnos a la presencia vital de ese mundo y a una presencia profunda y atenta entre nosotros.
Esta capacidad ancestral del habla subyace y sostiene necesariamente todos los otros roles que ha adquirido el lenguaje. Tanto si usamos nuestras palabras para describir un paisaje, analizar un problema o explicar cómo funciona algún dispositivo, ninguno de esos roles sería posible sin el poder primordial del habla para hacer que nuestros cuerpos resuenen unos con otros y con los demás ritmos que nos rodean. La llamada otoñal de losalces hace eso mismo, al igual que el eco de los graznidos de los gansos que en el invierno vuelan hacia el sur. Esas capas tonales de sentido –el estrato de expresión espontánea, corporal, que las culturas orales utilizan constantemente y las culturas letradas olvidan con demasiada facilidad– es la misma dimensión del lenguaje que nosotros, los bípedos, compartimos con otros animales. La compartimos, además, con el murmullo y el gemido del viento invernal entre las ramas afuera de mi estudio. En primavera, los capullos de esas ramas se abrirán con hojas nuevas, y en verano el viento hablará con mil lenguas verdes cuando corra entre esos mismos árboles liberando un coro de susurros, crujidos y repiqueteos intensos, muy diferentes de los suspiros graves y quejumbrosos del invierno. Y todas esas hojas parlanchinas alimentarán mis pensamientos cuando el próximo verano me siente junto a la puerta abierta a escribir y reflexionar.
Incluso estas páginas no son más que hojas que hablan: sus ideas se mecen con el viento, su vitalidad depende de la periodicidad de la luz del sol y del agua fresca y oscura que se filtra desde el suelo. Entren en su sombra. Escuchen con atención. Aquí está en juego algo más que la mente humana.
2 La frase que da título a este libro, «devenir animal», conlleva una gama de significados posibles. En esta obra, la frase se refiere, primero que nada, a la cuestión de volvernos más profundamente humanos al reconocer, afirmar y crecer en nuestra animalidad. Otros significados se harán evidentes poco a poco para diferentes lectores. La frase suele asociarse con los escritos del filósofo francés de finales del siglo xx, Gilles Deleuze (1925-1995), y su colaborador, el psicoanalista Félix Guattari (1930-1992). Como muchos otros filósofos, he obtenido mucho placer de los escritos infinitamente fecundos de Deleuze, que rebosan de trayectorias novedosas para el pensamiento. Compartimos varias metas, entre ellas el deseo de socavar una serie de suposiciones inadvertidas, sobrenaturales, que estructuran gran parte del pensamiento contemporáneo, y el consiguiente compromiso con una especie de inmanencia radical e incluso con el materialismo (o lo que yo tal vez llamaría «realismo de la materia») en un sentido dramáticamente reimaginado del término. Mi obra también comparte con la suya una resistencia apasionada a cualquier cosa que impida de modo innecesario la creatividad erótica de la materia.
Sin embargo, a pesar de algunas metas compartidas, nuestras estrategias son drásticamente diferentes. (Alguna de mis caminatas por el campo por momentos se cruzará de manera oblicua con las líneas de vuelo de Deleuze, pero pocas veces, o casi nunca, son paralelas nuestras improvisadas trayectorias). Como fenomenólogo estoy demasiado cautivado por la experiencia vivida, por el encuentro entre nuestro cuerpo sensible y la tierra animada como para adaptarme a su gusto filosófico. Como metafísico, Deleuze está demasiado abocado a la producción de conceptos abstractos como para adaptarse al mío. No obstante, al haber elegido para mi título una frase que suele asociarse con los escritos de Deleuze, le rindo homenaje a la creatividad exuberante de su obra, aun si guardo la esperanza de abrir la frase a nuevos sentidos y asociaciones.
Sombra(Ecología profunda I)
Caminas hacia el sur, rozando las ramas de las píceas y esquivando los brazos bajos y quebradizos de los abetos, por un sendero de ciervos apenas visible que se interna en un bosquecillo de álamos susurrantes: troncos altos, moteados de sol, como elegantes cuellos de jirafa que se inclinan hacia un lado y hacia el otro con la cabeza oculta entre las hojas. Las piernas te llevan cuesta arriba entre ramas más oscuras y puntiagudas y luego hacia abajo, donde el sendero se abre abruptamente hacia la orilla oriental de un lago de montaña. Sigue caminando. A tu derecha, un destello de luz hace ondular la piel del lago y baña el aire con rayos que se reflejan como un ejército de espadas desenvainadas; su fulgor pasa de una a otra surcando la profundidad que hay entre el lugar donde estás y las pendientes rocosas que se elevan en la orilla opuesta. Así que es difícil ver bien la gran montaña hacia la que suben esas pendientes o los árboles amontonados en las cuestas; tus ojos solo sienten un vago asomo de verde detrás de ese regocijo de luz.
El grito de un gavilán de monte hace eco en la cara de las rocas, luego nada más que el silencio resplandeciente. El silencio no es perfecto, cada tanto el arrullo de una libélula, fino como el papel, suena cerca de la superficie del lago. También sospechas que hay hojas desparramadas que se mecen en el agua aunque tus ojos no logran enfocarlas entre los rayos movedizos.
Del lado izquierdo, sin embargo, tu mirada se orienta con facilidad; allí los troncos de las píceas están grabados por el sol que pasa a través de las agujas, la corteza iluminada con tanta nitidez que puedes sentir la textura de las costras y grietas de la superficie, y así tus ojos se mueven sobre los troncos traduciendo los patrones de la luz a sensaciones táctiles que suben por tu piel.
La luz de la tarde, como las hojas de los álamos temblones, se va volviendo dorada, y pronto la hierba y las piedras debajo de tus pies adquieren un borde de oro. Los mosquitos bailan sobre el agua y las abejas pasan volando a tu lado atraídas por el color de tu camisa o el aroma de tu transpiración mientras te abres camino entre rocas anchas que han estado toda la tarde bebiendo el sol. Sigue tu caminata. Este aire denso de luz es un hechizo envolvente, un trance en el que todo el lugar ha caído, un estado mental viscoso que compartes con las píceas y las abejas en este momento ambarino.
Y entonces algo cambia: una brisa fría en la cara te lleva a un estado de conciencia diferente. Un vistazo alrededor revela que el sol se ha posado, como un martín pescador, en la cresta más alta de la montaña. Quietud en todas partes, como si el mundo mismo vacilara en el borde; una gran transformación se avecina. La brisa se agita… y se calla. Todos –las libélulas, las agujas colgantes, las piedras y las rocas dispersas a lo largo de la orilla–, cada entidad parece contener el aliento. El ojo radiante del martín pescador todavía mira, pero su mirada se va volviendo menos intensa. Todo espera la metamorfosis silenciosa que va acercándose desde el otro lado del lago. La mirada del sol se vuelve aún más tenue; pronto, cuando se deslice poco a poco detrás de la cresta, será posible contemplarlo sin un gesto de dolor. Un resplandor final, un brillo deslumbrante entre dos árboles que se recortan en esa cresta... y entonces el sol desaparece.
Ha refrescado, sin duda. Pero no solo está más fresco, hay una nueva textura en el aire, una humedad: el agua suspendida en el medio, invisible, aunque puedes sentir su presencia cuando labrisa te baña en oleadas el rostro. Y sobre esas olas, primero vagamente seductores y después demasiado deleitosos como para resistirse: ¡olores! Olores oscuros, estigios, que se deslizan sobre el vidrio ondulado del lago para mezclarse con la humedad aromática del suelo y el perfume chillón de las agujas verdes, y una fragancia levemente fermentada te entra con fuerza por la nariz (las deposiciones recientes, todavía humeantes, de alguna criatura en el bosque vecino). También está la putrefacción mohosa de un tronco caído y el aroma risueño del agua fresca que lame la orilla (embebido con la química de los renacuajos, las truchas y los taninos de las hojas hundidas) y el montón de otros tufillos, a veces mezclados, a veces nítidos, que burbujean como el vino en alguna parte de tu cerebro antes adormecido por el resplandor soporífero de los rayos de sol, pero que ahora, por esta magia carnal, despierta a una vida atenta, como si tu inteligencia mamífera hubiese fondeado de repente para encontrarse de veras aquí, de pie y en persona en estos bosques húmedos.
El aturdimiento celestial en el que antes flotabas se ha retraído hacia la periferia de tu conciencia, el último rastro de esos fantasmas etéreos se disipó frente al aliento robusto de los coloresprofundos y los olores obscenos, poderes telúricos de una acritud que refleja el sudor y la fuerza de tus piernas mientras presionan una después de la otra contra el suelo. En compañía de las matas de pasto y las ranas has cruzado un umbral cuya influencia, aunque no reconocida en la era actual, sigue siendo tan potente como siempre. Y así has entrado en un reino diferente, en un paisaje mental diferente.
Has entrado en el país de la sombra. Y una presencia vasta e inquietante, que momentos antes se ocultaba detrás de la gasa de luz, ahora camina despacio hacia ti por el aire depurado. Es el cuerpo vivo de la montaña.
Una de las marcas de nuestro olvido, uno de los innumerables signos de que nuestras mentes pensantes se han distanciado de la inteligencia de nuestros cuerpos sensibles, es que hoy en día muchas personas parecen creer que las sombras son planas. Si voy paseando por la calle en una tarde despejada y noto un parche de oscuridad que cambia de forma y me acompaña mientras camino, extendido sobre la calle y perpendicular a mi yo erguido, con apéndices que se estiran y se acortan con el balanceo de mis extremidades, enseguida identifico a esta franja horizontal como mi sombra. Como si una sombra fuera solo una cosa plana, un panqueque cinético, una criatura bidimensional que uno pudiera despegar de la calle y colgarla del cable telefónico más cercano.
En otras palabras, identificamos a nuestra sombra con esa silueta visible que vemos proyectada en el pavimento o la pared blanca. Como lo que vemos ahí es un ser sin profundidad, suponemos desde luego que las sombras son básicamente planas, y si un niño curioso nos pregunta sobre la vida de las sombras tendemos a responder que existen solo en dos dimensiones.
Pero supongamos que, esa misma tarde, un abejorro va desde una fronda de tréboles hasta un cúmulo de flores en un matorral al otro lado de la calle, y que al hacerlo pasa entre mí y la forma plana que proyecta mi cuerpo sobre el pavimento. El abejorro iluminado por el sol viene zumbando hacia mí como un cohete errático y ebrio contra el cielo de asfalto, y entonces cruza en el aire la frontera invisible. Su fulgor se apaga al instante, el sol ya no lo cubre: se ha metido en la zona de oscuridad claramente delimitada que flota entre mi piel opaca y la silueta humanoide que yace sobre la acera… hasta que, un momento después, el abejorro sale zumbando por el lado opuesto de esa zona y emerge de nuevo al resplandor del día.
Aunque no estaba volando nada cerca del suelo, el abejorro entró y salió de mi sombra real. Su trayectoria visible –iluminado, apagado y otra vez iluminado– muestra que mi sombra real es un enigma más sustancial que esa figura plana sobre el pavimento. Esa silueta es solo la superficie exterior de mi sombra. La sombra real no reside principalmente en el suelo; es un ser voluminoso de espesor y profundidad, una presencia casi invisible que habita en el aire entre mi cuerpo y el suelo. La figura oscura del asfalto me toca solo en los pies y por eso parece estar separada de mí o incluso ser independiente de mí, una especie de doble. El hueco aparente entre esa franja plana de oscuridad y yo es lo que me impulsa de vez en cuando a aceptar su invitación a bailar, y así nos contoneamos y nos esquivamos en un pas de deux improvisado en el que nunca queda claro cuál de los dos marca el paso y cuál lo sigue. Sin embargo, ahora es obvio que esa forma que se escabulle sobre el pavimento no es más que el borde exterior de un grueso volumen de sombra, una profundidad umbría que se extiende desde el suelo y que sube hasta mis rodillas, mi torso y mi cabeza; una sombra que me toca no solo en los pies sino en cada punto de mi persona.
Esta sombra viva renace cada amanecer, o, mejor dicho, la sombra es lo que queda de la noche a medida que la oscuridad nocturna huye ante el avance del sol naciente. Estoy de visita en casa de un amigo en los suburbios de una gran ciudad, de pie en su jardín, paciente y quieto, como los árboles al otro lado de la calle. De espaldas al amanecer veo que, mientras se escabulle, la noche va dejando detrás una parte delgada de sí misma, una astilla de anochecer que va desde mi cuerpo al horizonte occidental; un pedazo de noche que de a poco se despega de la madre oscuridad y se agrupa en el lugar donde yo estoy parado. Esta esquirla de noche residual se acerca cada vez más a mí a lo largo de la mañana –su borde visible en el suelo se va solidificando poco a poco mientras sus extremidades se ensanchan– hasta que, por sus proporciones, veo que es un eco claro de mí mismo. Cada uno imita los movimientos del otro en el reino sombrío que se abre entre los dos. A mi alrededor entreveo otras tajadas sobrantes de noche que se agrupan en dirección a otros cuerpos erguidos, hacia árboles y postes de teléfono, casas y tomas de agua y una ardilla que se detiene un momento a pensar. Sigo de pie mientras pasan los coches y los niños juegan. Una bandada de estorninos se posa en un cable de teléfono, silbando y sacudiendo las alas, luego se van. Hacia el mediodía noto que mi sombra parece estar infiltrándose en mi cuerpo; a las doce en punto ya ha sido casi completamente absorbida por los poros de mi piel y –aparte de una pizca de sombra en mi costado norte– no se la ve por ningún lado. Los insectos alados no pierden nada de su brillo cuando zumban o pasan revoloteando en el aire radiante. La sombra, mi noche personal, se ha abrazado a mí, nos hemos vuelto indistinguibles.
¿Notamos esto? ¿Nos sentimos diferentes en el mediodía pleno, cuando la oscuridad se ha metido en nosotros? ¿Sentimos el peso de nuestra propia sombra, la presión de sus conocimientos complejos contra el interior de nuestro torso y nuestro cráneo? ¿Es la sombra misma la que al mediodía mira hacia afuera por nuestros ojos? No es de extrañar que muchos pueblos tradicionales se entreguen a la siesta y al sueño por una o dos horas en ese momento del día, dejando que sus tejidos y sus órganos respondan a esta visita interior de la noche, dejando que las múltiples células o almas en su interior sean guiadas por la oscuridad que ha tomado refugio temporario en su carne. Pero no voy a sucumbir; no todavía, porque estoy esperando para poder entrever los fragmentos de noche que empiezan a filtrarse de los árboles y de la moto del vecino a medio arreglar, dada vuelta sobre el suelo. Estoy esperando la liberación silenciosa, quiero sentir cuando mi sombra se escape de los confines de mi piel y estire los dedos suavemente hacia el aire de la tarde.
Ahhh, allí está. Siento más fresca una mejilla. Miro hacia abajo. De ese mismo lado, mi cuerpo ahora da sombra a ocho o nueve briznas de pasto y a un escarabajo que se bambolea cerca de la punta de una de ellas con las antenas atentas a la brisa, saboreando el microclima. Poco después, cuatro briznas más alejadas se han metido en la sombra. Luego varias más.
Ya no estoy bajo el exclusivo escrutinio del sol. Libre de la mirada insistente que se derrama desde el cielo, mi mano izquierda se flexiona y rasca la piel de mi rodilla. El reflejo oscuro en el suelo –al que llamaré mi sombraflejo– no registra este intercambio que tiene lugar dentro del volumen contenido en mi sombra total. Lenta, casi imperceptible, la sombraflejo se extiende por el suelo a medida que se hace más profunda la zona triangular de refugio que emana de mi cuerpo, sin transgredir nunca sus proporciones pitagóricas, y se expande imperceptible hacia el horizonte oriental.
Entro en la casa para prepararme algo de comer: corto un tomate maduro, intercalo las rodajas con queso mozzarella fresco y vierto unas gotas de aceite de oliva para que sostengan la pimienta negra que cae al final como nieve oscurecida. Los sabores se intersecan, estallan y se mezclan entre sí. Luego registro los resultados de mi experimento matutino. Varias horas después, salgo para observar a mi sombraflejo: un gigante delgado, afilado como una espada, yace boca abajo en la luz dorada. Se elonga aún más mientras el sol se pone a mis espaldas, sus hombros se encogen, su cabeza trepa por la pared de una casa lejana. Entonces se convierte en la luz de los pájaros: todos los seres alados gritan y parlotean mientras los contornos del gigante se hacen borrosos, indistintos, y le otorgan sus poderes de penumbra al ocaso y a la noche que se avecina.
¿Se ha disuelto y disipado mi sombra o está todavía presente pero oculta, tragada por la oscuridad más grande de la noche? ¿O es la noche misma nada más que una prenda tejida con nuestras sombras dispares, todas esas tinieblas separadas que durante el día caminan solas y que sin embargo se juntan en un espesor común en cuanto el sol se desliza detrás de las colinas? ¿Es nuestra sombra individual, como decíamos, nuestro pedazo privado de noche, arrancada del manto negro cada mañana cuando salimos a recibir el día?
Por ahora, digamos solo esto: la sombra, ese enigma elegante, está siempre con nosotros. Ya sea a mediodía o a medianoche, ya sea que esté quieta dentro de nuestra piel o nos envuelva como un hábitat, la sombra es una consecuencia ineludible de nuestra naturaleza física: una interrupción al dominio del sol, un poder perturbador que tenemos en común con las rocas y las nubes de tormenta y los cadáveres de aviones estrellados. Existen, sin embargo, algunos miembros de la comunidad corpórea que viven sin la compañía oscura de las sombras: los vientos, por ejemplo, o los paneles de vidrio que recién se han colocado en el marco de una ventana. Pero para la mayoría de nosotros, seres materiales, la sombra es parte de lo que nos constituye. Nuestros pensamientos más claros son los que saben esto, los que recuerdan su parentesco verdadero con la luz y la sombra, con el fuego y el sueño.
¡Glup! La boca de una trucha se abre cerca de la superficie del estanque, atrapa una mosca y vuelve a hundirse en las profundidades verdes. Esa intersección de mundos irradia olas concéntricas que empujan a los zancudos y algunas hojas que flotan. Al acercarte a la orilla, miras a través de la oscuridad para vislumbrar algún pez que esté al alcance de la vista. Una ramita se quiebra debajo de tu pie, seguida de un leve traqueteo de pezuñas que se internan en la lejanía cubierta de agujas. Es una vibración que tu torso percibe más que tus oídos. Ahora caminas con más cuidado, mirando hacia abajo para evitar las raíces expuestas y las piedras angulosas aquí y allá, salpicadas de negro y de líquenes crujientes y anaranjados que se extienden sobre sus superficies moteadas. Aire fresco entrelazado con exhalaciones anfibias se desliza por tu garganta; el aroma de los retoños mordisqueados por los castores se filtra en tu cerebro. Otra trucha salta, rompiendo la superficie. Los zancudos se balancean hacia adelante y hacia atrás sobre las ondas.
Más temprano, el sol miraba el mundo desde arriba, su calor se encontraba con la llama interior de los pastos, sus rayos rebotaban en las pendientes y en el espejo vacilante del lago. Todo aquí estaba en relación con ese fuego blanco mientras caminabas en su resplandor, tus pensamientos atraídos hacia lo alto por la llamada regia que fluía desde el cielo. Pero ahora ese imperativo celeste se ha retirado detrás de la montaña, y la atención de cada cosa parece tomada por completo por la vida que la rodea: una araña descubre el viento que infla su red y se prepara para un tirón más abrupto; las piedras se acomodan cerca de la tierra; el viento lame el agua al pasar sobre el lago y se desliza debajo de las raíces y a través de los surcos estriados en la corteza de los troncos mientras las agujas peinan la ráfaga invisible. Los ojos inhalan colores y tu cuerpo responde a los pigmentos del liquen y los hongos y el barranco con tus propios colores rojizos, con el tono de tu piel, de tu camiseta manchada de sudor y los matices oscuros de tu pelo opaco. Y es que aquí hay una intimidad que te incluye. Es una convergencia que notas solo cuando elevas la vista al cielo: allá en lo alto, dos patos aletean hacia el sur; sus plumas, radiantes en la luz dorada, son sin duda de otro mundo. Vuelan bajo la mirada plena del sol. Te das cuenta entonces de que la intimidad alegre de este mundo ensombrecido no se extiende infinitamente hacia arriba. Es un reino delimitado, una zona que se interrumpe en algún punto en las alturas, donde la luz del sol se derrama sobre la cresta de la montaña e ilumina el aire que está más arriba.
Sin embargo, aquí abajo habitamos en un medio diferente: la frescura y la claridad de la sombra. Es evidente que hay una influencia compartida entre los muchos seres de este reino delimitado. El modo por el cual los colores, sonidos y sabores se presentan ante ti, el modo en que estas cualidades sólidas deliberan y conversan con tu cuerpo –informando a tus extremidades, por ejemplo, sobre las ramas hundidas que sueñan en el fondo del lago–, todo eso es un don otorgado por la sombra protectora de la montaña. Es esa presencia descomunal, la montaña de muchos pliegues que se eleva en laderas boscosas y crestas de acantilados desde la orilla más alejada del lago, arañada por los glaciares y erosionada por los vientos, cargada de hielo en sus concavidades más altas y cubierta de historias en cada deslizamiento rocoso yen cada precipicio… es la montaña la que otorga su poder gregario a los múltiples elementos de este lugar. Sin importar quenotes o no su influencia activa, es la montaña la que define el humor de este momento en el que estás.
Entrar en la sombra de esta montaña es entrar directamente en su influencia, dejar que aclare tus sentidos a medida que el ritmo de tu respiración se ajusta al suyo, al estilo de su clima. Entrar en la sombra es volverse parte, aunque solo sea por un momento, de la vida de la montaña. Así como las sombras no son solo formas planas proyectadas sobre el piso (sino más bien espacios densos y voluminosos), tampoco son cantidades mensurables, meras consecuencias del sol y su interrupción. Las sombras son atributos cualitativos de los cuerpos que las secretan. Son reinos dependientes del tiempo, que cambian sus contornos con la hora y la estación, zonas de vida momentáneas donde la montaña o la roca o el cuerpo que proyecta sombra envuelve y reúne silenciosamente una variedad de otros cuerpos bajo su dominio. La sombra es un espacio y un tiempo delimitados donde la montaña es libre para dispersarse, hacerse sentir en toda su franqueza y atraer a un grupo de otras entidades y elementos a un vecindario común: una zona de alianzas y reciprocidades habilitada por el refugio silencioso de su sombra. El poder de la montaña es como un monarca benévolo que se quita la túnica dorada que usa a diario ante los ojos del mundo, se pone unas ropas discretas y se escabulle por la puerta trasera del palacio para vagar por el vecindario cercano nada menos que como él mismo. A pesar de su atuendo humilde, los plebeyos perciben su carisma y caen bajo la órbita de su porte real, y así surge entre ellos una nueva camaradería aunque más no sea por algunas horas. Hallarse bajo la sombra de una montaña es hallarse expuesto de repente a la vida privada de la montaña, sentir su enorme y múltiple influencia sobre el mundo que yace debajo, entrar en el poder gravitacional de su inteligencia, una sagacidad que ya no se disuelve en el resplandor deslumbrante del sol.
Sin embargo, las sombras de la tarde son muy diferentes de las de la mañana; el estado de ánimo, el modo de conciencia, las cualidades que imparten son de una riqueza diferente. Ahora, por ejemplo, la brisa empieza a decaer y una bruma efímera se junta sobre la superficie del lago: volutas de vapor sobrevuelan y flotan como espíritus. El silencio es más grande, más profundo; cada tanto se oye el sonido de una salpicadura pero ya no el frufrú de las alas de las libélulas o los chillidos de las ardillas. Los troncos y los peñascos se oscurecen, las agujas pierden su nitidez. La sombra de la montaña, esa zona de vida vibrante, está dando lugar a un poder más vasto, más oscuro, más profundo. La miríada de flujos entre insectos y hierba, entre suelo y piedra, entre halcón y agua y peñascos parece disiparse; las reciprocidades y negociaciones entre vecinos disminuyen gradualmente. Claro, todavía hay encuentros e intercambios, pero ya no forman una red de tejido apretado. Los encuentros parecen más esporádicos, más azarosos, los habitantes de este lugar junto a la montaña ya no están tan involucrados entre sí. La sombra de la montaña se abre hacia afuera y pierde sus límites. Cuando el sol, oculto hace tiempo, retira su luz residual y dispersa del cielo, la montaña se ve tomada por la noche que se aproxima y su sombra, tragada por la sombra más oscura de la tierra.
Noche es el nombre que le damos a la sombra de la tierra. La sombra que se come todas las otras sombras. Poco a poco, el ancho planeta se interpone entre nuestros cuerpos animales y el sol; los contornos se difuminan, las formas y los colores se vuelven inciertos, el mundo cercano pierde su realidad tajante y una nueva profundidad, al principio suave y atractiva, empieza a extenderse sobre los árboles. Unas pocas motas de luz aparecen en el azul cada vez más intenso, como fogatas en un valle lejano. El fondo de ese valle pronto da paso a un cañón más profundo, luego a un desfiladero, luego a un abismo insondable; mil o diez mil estrellas brillantes iluminan sus distancias inmensas.
Y así como la sombra que proyecta la montaña nos abre a su inteligencia taciturna cuando entramos dentro de sus confines, del mismo modo la sombra gigantesca de la tierra se apodera de nosotros y nos saca de nosotros mismos para llevarnos a la conciencia de la Tierra. Nos abre a esos seres que de día están oscurecidos por la atmósfera bañada de sol y que sin embargo pueblan la misma extensión vasta en la que habita nuestra Tierra: los planetas hermanos con los que comparte la casa del sol y también las otras casas innumerables, algunas cercanas y la mayoría terriblemente lejanas, que componen junto con nosotros el vecindario local del infinito. O tal vez deberíamos hablar de esas luces titilantes como de cuerpos, vidas solitarias pero exuberantes que se comunican con pulsos electromagnéticos a través de las hondas profundidades, curvando el tejido del espacio-tiempo a su alrededor.
¿O es que nuestros propios cuerpos se han encogido hasta ser granos de polvo y esas estrellas son gotas de rocío sobre una mata de redes hiladas por un nido de arañas?
La inmensidad sin límites a la que están expuestos nuestros ojos nos marea; nos embriaga de placer que nuestras mentes se confundan y nuestra lógica heredada explote en una miríada de chispas desperdigadas en el océano de la noche. No nos resulta fácil soportar un éxtasis como ese por mucho tiempo; nuestros hábitos de pensamiento nos traen de vuelta a puertos más familiares. Tal vez si fuésemos aves y el espacio fuera nuestro medio, esta inmensidad no nos desconcertaría. O si fuésemos un mamífero diferente –por ejemplo, un zorro, con la nariz sintonizada a los olores que se extienden en cintas a lo largo del suelo– casi no notaríamos la amplitud fascinante allá en lo alto, y la noche sería nuestra amiga. Pero como nos paramos en solo dos patas, nuestras cabezas ya están en el cielo y no podemos evitar el acertijo pasmoso que plantean las estrellas. Más allá de cierto asombro boquiabierto, nos empieza a doler el cuello, las piernas se nos doblan; nuestros cuerpos ansían yacer horizontales en la tierra. Nos entregamos a la gravedad, nos volvemos apéndices del suelo. Solo al renunciar a la postura vertical –al soltar nuestra individualidad erguida y recostarnos en la tierra, al dejar que nuestra mirada se vuelva la mirada misma de la Tierra– logramos dar algún sentido a las profundidades sin fin en las que la Tierra mora.
Pues esas profundidades no son nuestro hábitat, son el hábitat de la Tierra. Y así, al desplegar los brazos y recostarnos en el cuerpo de la Tierra, el cielo nocturno se vuelve para nosotros un consuelo firme y un útero. Ese es el hechizo que la sombra de este planeta ejerce sobre nuestra carne. Tarde o temprano, nos acostamos. Al fin se nos cierran los ojos. Devolvemos nuestras vidas individuales a la vida más amplia del suelo mismo. Y dormimos.
Dormimos, y permitimos que la gravedad nos sostenga, dejamos que la Tierra –nuestro Cuerpo mayor– recalibre nuestras neuronas y use como abono los encuentros apasionados de nuestras horas de vigilia (las tensiones y los terrores de nuestros días individuales), para devolverlos, como sueños, a la sustancia durmiente de nuestros músculos. Nos rendimos a la influencia de la tierra viva. Podríamos decir que el sueño es un hábito que nace en nuestros cuerpos cuando la tierra se interpone entre estos y el sol. El sueño es la sombra de la tierra que cae sobre nuestra conciencia. Sí. Para el animal humano, el sueño es la sombra de la tierra que se mete bajo nuestra piel y se extiende por nuestras extremidades, que disuelve así nuestra voluntad individual en los mil y un seres que la componen –células, tejido y órganos, que ahora reciben sus directivas principales de la gravedad y el viento– como pedacitos residuales de luz solar atrapados en la maraña de los nervios, que vagan por el paisaje de nuestros cuerpos terrestres como ciervos que se mueven por los valles boscosos.
Casa(Materialidad I)
Mi mano derecha se estira para alcanzar un libro. Los dedos se abren, se alargan hacia el volumen encuadernado, y de repente el tomo se trepa a mi mano. Se me desliza de entre los dedos y se acomoda otra vez entre la muñeca y la base del pulgar. Mi otra mano ahora husmea la cubierta. El libro cae abierto al medio entre dos páginas. Al parecer, en este punto de la historia todo está lleno de caracoles. Las páginas se llenan de caracoles: grandes, con caparazones en espiral, marrones y rosados y castaños con manchas; lentamente se deslizan por mi muñeca, algunos caen sobre la pálida madera de arce del escritorio. Ahora el libro entero está lleno de estas criaturas lentas y mi escritorio parece rebosante de ellas…
Me despierto y me siento, el olor penetrante del lodo poco a poco da paso a la luz que se filtra por las ventanas y las sábanas bañadas de sol que se me enredan entre las piernas. Sonrío confundido ante la imagen, que enseguida se disipa, de todas esas espirales translúcidas de calcita; giro las piernas hacia afuera de la cama y las apoyo en el piso. La camiseta de ayer está colgada en la silla de la esquina; me la pongo, me meto con dificultad en unos jeans nuevos y rígidos, me salpico la cara con agua de la canilla y bajo a la cocina tratando de decidir si quiero cereales o huevos revueltos. Entonces pierdo el hilo de mis pensamientos –me distraigo con un grillo negro que camina por las baldosas– pero mis brazos deciden por mí, y sacan la avena de la alacena y la leche de cabra de la heladera. Pronto estoy otra vez caminando por la casa hacia mi pequeño estudio con el dedo índice enganchado en el asa de una taza de porcelana, tratando de que el té no se derrame sobre el piso. Ya en la habitación a la que llamo mi estudio, apoyo el té en el escritorio, me doy vuelta y cierro la puerta.
Esta habitación al final de la casa está excavada en la ladera de la colina, de modo que tres de sus cuatro paredes tienen tierra sólida detrás de ellas, lo cual le da al lugar una sensación como de caverna. Dos claraboyas y una única ventana en la pared exterior invitan a la luz a entrar en la recámara. En días despejados, largos trozos rectilíneos de luz reptan lentamente por las paredes interiores.
Nos instalamos en esta casa con mi compañera Grietje y nuestra hijita hace solo unos meses, y sin embargo mis dedos ya conocen bien estas paredes pintadas de cal, manchadas aquí y allá donde tal vez colgaba un calendario o donde alguien pegó un dibujo que quitó al marcharse. A la derecha de mi silla, allí donde la temporada anterior la humedad se filtró desde la tierra compacta, la pared está moteada y descolorida. Los últimos meses han sido demasiado escasos de humedad; las nevadas breves del invierno se derritieron pronto y dejaron la tierra roja seca y resquebrajada y los peñascos de arenisca sedientos, expectantes.
En esta habitación de barro, la temperatura nunca sube demasiado; paso mis manos por las paredes frescas y añado mis propios manchones. Mi silla cruje: quiere un cambio de posición, estirar sus huesos metálicos. Me inclino hacia atrás sobre las patas traseras hasta que su espalda toca la pared y la silla me acuna. Armé esta silla con unas patas de metal, puntales y tornillos, un listón de madera terciada para el asiento y un cuadrado acolchado sujeto en su lugar por una cubierta de tela cosida que coloqué sobre el torso de la cosa. Se estira y gira conforme mi cuerpo gira dentro de ella; incluso respira de modo sutil cuando el día se hincha de calor y se relaja hacia la noche. Es una compañera amable para mi espalda y mi trasero huesudo, así que trato de responder a sus súplicas chirriantes lo mejor que puedo, flexiono sus piernas, me inclino hacia un lado y hacia el otro y doy alivio a sus junturas y sus tornillos para que ella haga lo mismo por mí cuando me siento allí a pensar.
Esto de sentarse en sillas es algo nuevo y extraño para el cuerpo primate: tener nuestros cuartos traseros lejos del suelo y nuestra espina flexible suspendida en el aire. Civilizado, desde luego. Sin embargo, cuánto más se nutrían nuestras espinas dorsales de su amistad frecuente con el suelo, de plantarse en él como árboles cuando preparábamos la comida y tallábamos nuestros instrumentos en cuclillas, mientras tejíamos patrones en telas brillantes y charlábamos con nuestros parientes. Pero ahora despreciamos el suelo. Pensamos que la gravedad es un lastre para nuestras aspiraciones: nos tira hacia abajo, nos retiene, hace que la vida sea un peso y una carga.
Sin embargo, esta atracción gravitacional que nos mantiene pegados al suelo fue alguna vez conocida como Eros –¡como Deseo!–, el anhelo embelesado de nuestro cuerpo por el Cuerpo mayor de la Tierra, y de la tierra por el nuestro. La antigua afinidad entre gravedad y deseo se mantiene evidente, tal vez, cuando decimos que hemos caído perdidamente enamorados, como si fuera el tirón constante del planeta lo que de algún modo está detrás del eros que sentimos hacia la otra persona. En este sentido, la gravedad –la atracción mutua entre nuestro cuerpo y la tierra– es la fuente profunda de ese delirio más consciente que nos compele a la presencia del otro. Como el magnetismo que sienten dos amantes, o una madre y su hijo, la atracción poderosa entre el cuerpo y la tierra ofrece sustento y reabastecimiento físico cuando se consuma en el contacto. Aunque en los últimos tiempos hemos llegado a asociar la gravedad con la pesadez y por ende a pensar que tiene un vector estrictamente descendente, algo sube hacia nosotros desde la tierra sólida cuando estamos en contacto con ella.
Nos damos pocas oportunidades para saborear ese nutriente que sube hacia nosotros cada vez que tocamos el suelo, y por eso no es sorprendente que hayamos olvidado la naturaleza erótica de la gravedad y el placer vigorizante del contacto con la tierra. Pasamos nuestros días caminando no sobre la tierra sino sobre bloques artificiales suspendidos en pisos de oficinas y sótanos; en nuestros escritorios nos encaramamos en sillas; por las noches nos dormimos sobre el lomo de camas prolijamente elevadas para no estar demasiado cerca del suelo. Si nos aventuramos a salir, por lo general no vamos a pie sino que nos entregamos a la alquimia fogosa de los automóviles, cuyos cilindros afiebrados y llantas rodantes nos transportan con premura hacia nuestro destino sin que haya necesidad de atravesar el terreno intermedio.
Pero aunque nuestros artefactos nos mantengan en alto y alejados de la tierra sólida, ellos mismos participan de esa solidez y