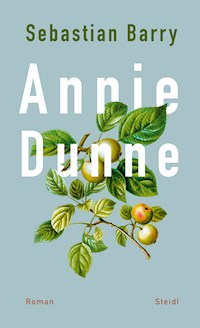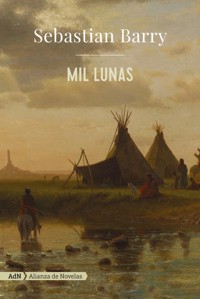Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Después de alistarse con apenas diecisiete años en el ejército de los Estados Unidos en la década de 1850, Thomas McNulty y John Cole, su compañero de armas, luchan en las guerras indias y, posteriormente, en la guerra de Secesión. Tras huir de terribles penalidades, estos serán para ellos días llenos de vida y asombro, a pesar de los horrores de los que son testigos y cómplices a la vez. Sus existencias cobrarán una mayor plenitud que peligrará cuando una joven india se cruce en su camino y surja la posibilidad de una felicidad duradera... siempre y cuando logren sobrevivir. La última obra de Sebastian Barry nos lleva por las llanuras del Oeste hasta Tennessee y es una auténtica obra maestra, tanto por la atmósfera que recrea como por su lenguaje. Estamos al mismo tiempo ante una intensa y conmovedora historia de dos hombres y la vida que les toca vivir, y una nueva mirada sobre algunos de los años más fatídicos en la historia de los Estados Unidos. " Días sin final " es una novela inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Créditos
A mi hijo Toby
Vi a un caminante agotadovestido con harapos.
JOHN MATTHIAS
1
La forma de preparar un cadáver en Misuri se llevaba la palma, desde luego. Era como si engalanaran a nuestros pobres soldados de caballería caídos más para el matrimonio que para la muerte. Cepillaban los uniformes y los untaban con una capa de parafina hasta darles un aspecto jamás visto cuando estaban vivos. Los rostros mostraban un apurado afeitado, como si el embalsamador se empeñara en que no apareciera asomo de bigote o barba. Nadie que lo conociera habría reconocido al soldado Watchorn, porque sus famosas patillas se habían esfumado. De todas maneras, a la muerte le gusta convertir la cara de uno en la de un extraño. Bien es cierto que las cajas no estaban hechas más que de madera barata, pero esa no era la cuestión. Levantabas uno de esos ataúdes y el cuerpo lo combaba. En la serrería, cortaban la madera tan fina que parecía más una oblea que una tabla. Pero a los muchachos muertos ese tipo de cosas les traen sin cuidado. La cuestión era que nos alegrábamos de verlos tan atildados dadas las circunstancias.
Me estoy refiriendo al final de mi primera incursión en el tinglado de la guerra. Sería por el año 1851, lo más probable. Puesto que había perdido la flor de la juventud, con diecisiete años me presenté voluntario en Misuri. Si conservabas todas tus extremidades, te admitían. Si eras un chico tuerto, cabía la posibilidad de que también te aceptaran. La única paga peor que la peor paga de América era la paga del ejército. Y te daban de comer cosas raras hasta que tu mierda apestaba. Pero uno se alegraba de tener trabajo porque si no se trabajaba por unos pocos dólares en América, se pasaba hambre; esa lección yo ya la había aprendido. Y estaba harto de pasar hambre.
Créanme cuando digo que hay un cierto tipo de hombre al que le encanta servir en el ejército por miserable que sea la paga. Para empezar, te daban un caballo. Podía ser un rocín renqueante, podía estar asolado por cólicos, podía presentar en el cuello un bocio del tamaño de un globo terráqueo, pero aun así no dejaba de ser un caballo. En segundo lugar, te daban un uniforme. Podía mostrar ciertos defectos en las costuras, pero aun así no dejaba de ser un uniforme. Tan azul como la piel de la moscarda azul.
Juro por Dios que el ejército era una buena vida. Yo tenía diecisiete años o por ahí, no podría asegurarlo del todo. No diré que los años que viví antes de mis días como soldado fueran fáciles. Pero todo ese bailoteo me procuró una musculatura fibrosa. No hablaré mal de mis clientes, intercederé por ellos. Si pagas un dólar por un baile, querrás a cambio unos buenos pasos en la pista, bien lo sabe Dios.
Sí, me enorgullece decir que el ejército me aceptó. Gracias a Dios, John Cole fue mi primer amigo en América y en el ejército, y el último también. Estuvo a mi lado a lo largo de casi todo este tipo de vida yanqui, excesiva y sorprendente, que era buena en todos los aspectos. No era más que un muchacho, al igual que yo, pero incluso con solo dieciséis años parecía todo un hombre. Lo vi por primera vez cuando él tenía unos catorce años; era muy, muy diferente. Eso mismo dijo también el dueño del saloon. «Se acabó el tiempo, muchachos, ya no sois unos críos», dijo. Rostro moreno, ojos negros, ojos indios los llamaban entonces. Brillantes. Los tipos mayores del pelotón decían que los indios no eran más que villanos, villanos de cara inexpresiva dispuestos a matarte en cuanto te ponían el ojo encima. Decían que había que borrar a los indios de la faz de la tierra, que sin duda esa era la mejor política. A los soldados les encantan los discursos grandilocuentes. Así se forja el valor, decía John Cole, como buen entendido.
John Cole y yo nos presentamos en el punto de voluntarios a la vez, por supuesto. Supongo que nos ofrecíamos como un paquete conjunto, y él mostraba los mismos fondillos raídos que yo. Como si fuéramos gemelos. Cuando terminamos en el saloon, no nos marchamos con vestidos. Debíamos de parecer unos pordioseros. Él había nacido en Nueva Inglaterra, donde la fuerza se extinguió en el cuerpo de su padre. John Cole solo tenía doce años cuando se echó a los caminos. En cuanto lo vi, pensé: «He ahí un amigo». Y así fue. Me pareció un chico con cierto aspecto de lechuguino. Aunque tenía el rostro demacrado por el hambre. Lo conocí bajo un árbol en el condenado estado de Misuri. Nos encontrábamos bajo el árbol porque los cielos se abrieron y cayó un enorme aguacero. Allá lejos, en esas ciénagas más allá de San Luis. Esperaba encontrarme buscando refugio a un pato antes que a un ser humano. Se abrieron los cielos. Corrí a resguardarme y ahí estaba él. Puede que, si no, jamás lo hubiese conocido. Un amigo para toda la vida. Un encuentro extraño y fatídico, podría decirse. Providencial. Pero lo primero que hizo fue sacar un cuchillo pequeño y afilado que llevaba, hecho de una punta rota. Pretendía clavármelo en cuanto yo diera la más mínima impresión de querer atacarlo. Me parece que era un muchacho de trece años de aspecto muy reservado. De cualquier manera, bajo el árbol mencionado anteriormente, cuando nos pusimos a charlar, dijo que su bisabuela era una india cuyo pueblo había sido expulsado del este hacía mucho tiempo. Ahora se encontraba en territorio indio. Nunca los había llegado a conocer. No sé por qué me contó eso así de pronto, pero yo era muy amable y tal vez él pensó que podría perder ese estallido de amistad si yo no sabía todo lo malo enseguida. Bueno, yo le expliqué la mejor manera de mirar aquello. Yo, el hijo de unos pobres irlandeses de Sligo, tan desheredado como él. La verdad es que nosotros los McNulty no teníamos mucho de qué jactarnos.
Quizás, por respeto hacia el alma vulnerable de John Cole, debería saltarme unos episodios sin más y obviar el relato de nuestros primeros años. Solo que puede que él reconozca que aquellos años fueron importantes a su manera y yo tampoco puedo decir que supusieran de modo alguno una época de especial y vergonzante sufrimiento. ¿Fueron tiempos vergonzosos? No estoy en absoluto de acuerdo con eso. Permitan que los llame nuestros días de baile. Por qué no, caramba. Después de todo, no éramos más que unos críos obligados a sobrevivir en territorio hostil. Y sobrevivimos, sí señor, y, como pueden ver, he vivido para contarlo. Tras habernos conocido bajo un árbol anónimo, parecía sencillo y hasta natural unirnos en la empresa de seguir sobreviviendo. Así fue como John Cole, menor de edad, y yo emprendimos camino juntos bajo la lluvia y llegamos al siguiente pueblo en la zona de la frontera, donde trabajaban cientos de rudos mineros y, a lo largo de una calle embarrada, se habían abierto media docena de turbulentos saloons que hacían lo posible por entretenerlos.
No es que nosotros supiéramos mucho de eso. Por aquel entonces, John Cole era un chico larguirucho, tal y como me he esforzado en pintarlo, con unos ojos tan negros como un río y una cara fina y afilada como la de un perro cazador al acecho. Yo era yo mismo, pero en jovencito. Es decir, que a pesar de tener tal vez mis quince años, tras mis andanzas irlandesas, canadienses y americanas, parecía tan joven como él. Pero no tenía la menor idea del aspecto que presentaba. Los niños pueden creer que son heroicos y fuertes y, sin embargo, no ser más que una piltrafa a ojos de los demás.
—Estoy harto de ir dando tumbos por ahí —dijo—. Dos andan mejor juntos.
Nuestra idea era encontrar trabajo vaciando los cubos de las letrinas o haciendo cualquier tarea aborrecida por la gente de bien. No sabíamos gran cosa de los adultos. En realidad, apenas sabíamos nada de nada. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa e incluso regocijarnos con ello. Estábamos preparados para meternos en las cloacas y sacar la porquería a paladas. Hasta es posible que con gusto hubiésemos llegado a cometer oscuros asesinatos si no implicasen detenciones y castigos, a saber. Éramos dos virutas de humanidad en un mundo rudo. Nos pareció que allí estaban nuestras habichuelas si éramos capaces de buscarlas. El pan del cielo, lo llamó John Cole, porque, después de la muerte de su padre, frecuentó mucho esos lugares donde se le alimentaba con himnos y comida escasa a partes iguales.
No había muchos sitios como ese en Daggsville. No había ninguno. Daggsville era todo bullicio, caballos mugrientos, portazos y griterío. Llegado a este punto de mis peripecias biográficas, tengo que confesar que llevaba puesto un viejo saco de trigo atado a la cintura. Más o menos podía pasar por una prenda, aunque no demasiado. John Cole ofrecía mejor aspecto con un viejo y extravagante traje negro que debía de tener trescientos años a juzgar por los agujeros que exhibía. Fuera como fuera, le daba el aire en la zona de la entrepierna, por lo que yo podía ver. Casi se podía meter la mano y medir su hombría, de modo que había que esforzarse por apartar la vista. Ideé un buen método para lidiar con eso y clavaba la mirada fijamente en su cara, algo que no suponía el menor esfuerzo, pues era un rostro bien parecido. Lo siguiente que surgió ante nuestros ojos fue un edificio nuevo y flamante, todo de madera recién cortada y que desprendía incluso una última chispa de las cabezas de los clavos recién remachados. «Saloon», ponía en el cartel, ni más ni menos. Y debajo, en un letrero más pequeño que colgaba de una cuerda: «Se buscan chicos limpios».
—Mira eso —señaló John Cole, que no tenía la misma educación que yo, pero que aun así algo tenía—. En fin —dijo—, por el bondadoso corazón de mi madre, nosotros cumplimos la mitad de esos requisitos.
Entramos directamente y nos topamos con una acogedora y nada desdeñable cantidad de buena madera oscura, desde la tarima del suelo hasta el techo, una larga barra tan lustrosa y negruzca como una filtración de petróleo. Luego, nos sentimos como unos insectos en el sombrero de una chica. Unos bichos raros. Unas imágenes de esas distinguidas escenas americanas de grandeza que resulta más cómodo contemplar que protagonizar. Un hombre detrás de la barra, impecable y con una gamuza en la mano, lustraba filosóficamente su superficie, que no necesitaba ningún lustrado. Saltaba a la vista que era un negocio nuevo. Un carpintero estaba terminando las escaleras que subían a las habitaciones y colocando el último tramo de una barandilla. El barman tenía los ojos cerrados, pues debería habernos visto antes. Puede que incluso nos hubiera echado a patadas. Entonces abrió los ojos y, en lugar de echarse hacia atrás y despotricar contra nosotros como esperábamos, este individuo más juicioso sonrió y pareció hasta alegrarse de vernos.
—¿Está buscando chicos limpios? —preguntó John Cole, con una leve pose pugilística todavía vaticinando amenazas.
—Sois bienvenidos —respondió el hombre.
—¿Lo somos? —repitió John Cole.
—Lo sois. Sois lo que buscaba, sobre todo el bajito ese —dijo. Se refería a mí. Después, como si temiera que John Cole fuera a ofenderse y largarse, añadió—: Pero tú también servirás. Os pagaré cincuenta centavos la noche, cincuenta centavos la noche a cada uno, y todo lo que podáis beber, si es que bebéis con prudencia, y podéis dormir en la cuadra allá atrás, sí señor, cómodos y calientes como gatitos. Eso siempre y cuando deis satisfacción.
—¿Y cuál es el trabajo? —preguntó John con recelo.
—El trabajo más fácil del mundo —respondió.
—¿Es decir?
—Pues bailar, solo tenéis que bailar. Eso es todo.
—No somos bailarines que yo sepa —dijo John, ahora desconcertado y extremadamente decepcionado.
—No hace falta que seáis bailarines tal y como define la palabra el diccionario —dijo el hombre—. Además, no se trata de levantar las piernas en alto.
—Está bien —dijo John, ahora perdido y mostrándose práctico—, pero no tenemos ropa para bailar, eso es seguro —añadió, exhibiendo el estado de su propia vestimenta.
—Bueno, se os proporcionará de todo. Se os proporcionará de todo —respondió.
El carpintero hizo una pausa para descansar, sentado en un peldaño mientras esbozaba una amplia sonrisa.
—Acompañadme, caballeros —dijo el barman, y seguramente dueño también, pavoneándose—. Y os mostraré vuestra ropa de trabajo.
Entonces se encaminó por el flamante suelo de tarima con sus ruidosas botas y abrió la puerta de su oficina. Había un cartel que ponía «Oficina», por eso lo supimos.
—Hala, chicos, vosotros primero —dijo sujetando la puerta—. Tengo buenos modales. Y espero que vosotros también los tengáis, porque hasta a los mineros más rudos les gustan los buenos modales, sí señor.
Así que entramos en tropel con los ojos bien abiertos. Descubrimos un perchero que parecía un montón de mujeres colgadas. Porque era ropa de mujer. Vestidos. Allí no había otra cosa, y echamos un buen vistazo a nuestro alrededor.
—El baile empieza a las ocho en punto —anunció—. Elegid algo que os quede bien. Cincuenta centavos a cada uno. Y todas las propinas que os den, os las podéis quedar.
—Pero, señor —intervino John Cole, como si se dirigiera a un lastimoso chiflado—, no somos mujeres, ¿no lo ve? Yo soy un chico, y también lo es Thomas aquí presente.
—No, no sois mujeres, ya lo veo. Podría haberlo asegurado en cuanto entrasteis por la puerta. Sois unos chicos jóvenes y estupendos. El cartel dice que se buscan muchachos. Con mucho gusto contrataría a mujeres, pero no hay mujeres en Daggsville, salvo la esposa del tendero y la hija pequeña del mozo de cuadra. Salvo ellas, aquí todos son hombres. Pero los hombres sin mujeres languidecen. Una especie de tristeza se les mete en el corazón. Yo pretendo sacársela y ganar por ello unos pavos, sí señor, al gran estilo americano. Solo necesitan la ilusión, la ilusión del sexo más dulce. Eso seréis vosotros, si aceptáis el puesto. Solo hay que bailar. Nada de besos, caricias, tocamientos ni manoseos. Vamos, tan solo bailar bonito y elegante. Os costaría creer la suavidad y delicadeza con las que baila un tosco minero. Verlo te hace llorar. Desde luego, sois bastante apuestos a vuestra manera, si no os importa que lo diga, sobre todo el más bajito. Pero tú también servirás, tú también servirás —dijo, al ver cómo le brotaba a John Cole su recién adquirido orgullo profesional. Después arqueó una ceja, interrogante.
John Cole me miró. A mí me daba igual. Era mejor que morirse de hambre vestido con un saco de trigo.
—Está bien —aceptó.
—Os pondré una tina en la cuadra. Os daré jabón. Os proporcionaré ropa interior, muy importante1. La traje de San Luis. Os quedará muy bien, chicos, sí, creo que os quedará de maravilla, y después de un par de tragos ningún hombre que yo conozca tendrá queja alguna. Una nueva era en la historia de Daggsville. Cuando los hombres solitarios consiguieron chicas con quienes bailar. Y todo ello de una manera preciosa, preciosa.
Y así salimos a la vez, encogiéndonos de hombros, como si dijéramos: es un mundo de locos, pero también se tiene suerte, de vez en cuando. Cincuenta centavos a cada uno. Cuántas veces, bajo cuántas enramadas antes de quedarnos dormidos en nuestra época de soldados, allá en las praderas, en declives solitarios, nos gustaba repetir lo mismo a John y a mí, una y otra vez, y nunca dejábamos de reír: cincuenta centavos a cada uno.
Aquella noche en concreto, en la historia perdida del mundo, el señor Titus Noone, pues así se llamaba, nos ayudó a enfundarnos los vestidos con cierta discreción varonil. Para ser justos con él, parecía saber mucho de botones, lazos y todas esas cosas. Hasta tuvo la cautela de rociarnos con perfume. Yo no había estado tan limpio en los últimos tres años, incluso en toda mi vida. Yo no era conocido en Irlanda por mi aseo, esa es la verdad; los granjeros pobres no ven una bañera. Cuando no hay nada que comer, lo primero que desaparece es incluso el más leve atisbo de higiene.
El saloon se llenó enseguida. Habían pegado sin demora carteles por todo el pueblo y los mineros habían respondido a la llamada. John Cole y yo nos sentamos en dos sillas pegadas a una pared. Con una pose muy femenina, educadas, recatadas y amables. Ni siquiera miramos a los mineros, fijamos la vista al frente. Nunca habíamos visto a muchas chicas formales, pero nos vino la inspiración. Yo llevaba una peluca amarilla, y John, una pelirroja. Debíamos de parecer la bandera de algún país de cuello para arriba, allí sentados. El señor Noone tuvo el buen detalle de rellenar nuestros corpiños con algodón. Nos parecía bien, salvo porque íbamos descalzos; dijo que se había olvidado los zapatos en San Luis. Podrían añadirse al conjunto más adelante. Dijo que tuviéramos cuidado de dónde pisaban los mineros y le contestamos que lo tendríamos. Es curioso cómo, en cuanto nos enfundamos esos vestidos, todo cambió. Jamás me había sentido tan pletórico en toda mi vida. Cualquier tipo de penas y preocupaciones desaparecieron. Ahora era un hombre nuevo, una chica nueva. Me sentía liberado, como aquellos esclavos liberados en la guerra que se avecinaba. Estaba preparado para cualquier cosa. Me sentía refinado, fuerte y perfecto. Esa es la verdad. No sé cómo se sentía John Cole, nunca lo dijo. Había que querer a John Cole por todo lo que prefería callar. Hablaba mucho de cosas prácticas. Pero nunca dijo una palabra en contra de esa clase de trabajo, ni siquiera cuando las cosas se pusieron feas para nosotros, no señor. Éramos las primeras chicas en Daggsville, y no éramos las peores.
Cualquier hijo de vecino sabe que los mineros son almas de toda laya. Llegan a una tierra, lo he visto miles de veces, y le arrancan toda su belleza, y luego solo queda una suciedad negra en los ríos mientras los árboles parecen marchitarse como unas solteronas agraviadas. Les gusta la comida basta, el whisky áspero, las noches salvajes y, la verdad sea dicha, si eres una muchacha india, les gustarás de todas las peores maneras posibles. Los mineros entran en poblados de tiendas y hacen lo indecible. Nunca hubo mayores violadores que los mineros, o algunos de ellos. Otros mineros eran maestros, profesores en tierras más civilizadas, sacerdotes rebotados y tenderos arruinados, hombres abandonados por sus mujeres como si fuesen muebles viejos e inservibles. Cada categoría y gradación de alma, como diría y dirá el medidor de granos. Pero ni uno solo dejó de acudir al saloon del señor Noone, y se produjo un cambio, un poderoso cambio. Porque éramos chicas guapas y las damas de sus corazones. Además, el señor Noone vigilaba en la barra con un rifle a mano delante de él, a plena vista. No creerían la laxitud con que se aplicaría la ley en América al dueño de un saloon que matase a un minero: es amplísima.
Tal vez fuéramos como recuerdos de otros tiempos. Tal vez fuésemos muchachas de su juventud, las chicas de las que se enamoraron por primera vez. Caramba, íbamos tan limpios y guapos, ojalá me hubiera podido conocer a mí mismo. Quizá para algunos éramos las primeras chicas de las que se encaprichaban. Cada noche, a lo largo de dos años, bailamos con ellos y jamás se produjo un solo gesto indeseable. Esa es la verdad. Puede que resulte más morboso decir que nos restregaban la entrepierna y nos metían la lengua en la boca, o que unas manos callosas manoseaban nuestros imaginarios pechos, pero no. En ese saloon, eran los caballeros de la frontera. Se derrumbaban, fulminados por el whisky, a altas horas de la madrugada, bramaban canciones, se disparaban de tanto en tanto por alguna partida de cartas, se peleaban a puñetazo limpio, pero cuando se ponían a bailar, se convertían en ese agradable D’Artagnan de las viejas novelas románticas. Enormes panzas de cerdo se aplanaban para asemejarse a las de animales más elegantes. Los hombres se afeitaban por nosotros, se aseaban por nosotros y se vestían con sus mejores galas, tal cual. John era Johana, y yo, Thomasina. Bailamos y bailamos. Dimos vueltas y más vueltas. De hecho, al final terminamos siendo buenos bailarines. Podíamos bailar el vals, lento y rápido. Jamás se vieron mejores chicos en Daggsville, me atrevería a decir. Ni más bonitos. Ni más limpios. Dábamos vueltas con nuestros vestidos y la esposa del señor Carmody, el tendero, conocida por supuesto como la señora Carmody, que era costurera, fue soltando las costuras de nuestros trajes con el paso de los meses. Puede que sea un error dar de comer a unos vagabundos, pero nosotros sobre todo crecimos hacia arriba más que a lo ancho. Puede que estuviéramos cambiando, pero seguíamos siendo las mismas chicas que habíamos sido a ojos de nuestros clientes. Nuestra fama nos precedía, y acudían hombres desde muchos kilómetros a la redonda para vernos y anotar su nombre en nuestro pequeño carné de baile de cartón. «Oiga, señorita, ¿me haría el honor de concederme un baile?» «Claro, señor, tengo diez minutos libres a las doce menos cuarto, si tiene a bien ocupar esa vacante.» «Le estaría muy agradecido.» Dos muchachos inútiles y criados en la más sucia indigencia jamás habíamos conocido una diversión así. Nos pidieron la mano en santo matrimonio, nos ofrecieron carruajes y caballos si aceptábamos acompañarlos al campamento con tal o cual fulano, nos hicieron regalos que no habrían avergonzado a un árabe del desierto de Arabia buscando a su futura esposa. Pero, claro, nosotros conocíamos el trasfondo de la historia. Ellos también lo conocían, posiblemente, ahora que lo pienso. Se sentían libres de ofrecerse a la cárcel del matrimonio porque sabían que era ficticio. Todo eran manifestaciones de libertad, felicidad y alegría.
Porque aquella vida mugrienta y miserable de los mineros es una vida deprimente, y solo uno entre diez mil encuentra oro, esa es la verdad. Claro que en Daggsville cavaban en busca de plomo, por lo que esto era aún más cierto. Aquella vida era sobre todo barro y agua. Pero en el saloon había dos diamantes, decía el señor Noone.
Pero la naturaleza siempre termina por imponerse y poco a poco fuimos perdiendo la flor de la juventud y pareciéndonos más a muchachos que a muchachas, y más a hombres que a mujeres. Además, John Cole en concreto experimentó grandes cambios en esos dos años. Comenzó a dar un estirón y a ganarles a las jirafas en cuanto a estatura. El señor Noone no encontraba vestidos que le sirvieran y la señora Carmody no era capaz de seguirle el ritmo con la aguja. Era el fin de una época. Dios lo sabía. Uno de los trabajos más felices que yo haya tenido jamás. Entonces llegó el día en que el señor Noone habló. Y nos encontramos estrechando manos en la penumbra e incluso vertiendo alguna que otra lágrima antes de convertirnos en recuerdos de diamantes en Daggsville. El señor Noone dijo que nos enviaría una carta cada festividad de santo Tomás y san Juan2 para contarnos las últimas noticias. Y que nosotros debíamos hacer lo mismo. Nos marchamos con los pocos dólares que habíamos ahorrado para los días que esperábamos pasar en la Caballería. Y lo más curioso de todo es que Daggsville amaneció desierto esa mañana, sin nadie que nos despidiera. Sabíamos que no éramos más que esquirlas de leyenda y que nunca habíamos existido de verdad en ese pueblo. No hay sensación mejor.
1En castellano en el original (N. de la T.).
2 Referencia a los santos correspondientes a los nombres de cada personaje (N. de la T.).
2
Todo esto para decir que nos alistamos juntos. Nuestro antiguo negocio se había ido a pique por culpa de lo que la Naturaleza le hace al cuerpo de uno de modo inevitable. Poco después de concluir el adiestramiento, nos enviaron a recorrer a pie la ruta de Oregón hacia California. En principio iban a ser semanas y semanas cabalgando hasta girar a la izquierda en algún lugar que no recuerdo, si no se quería terminar en Oregón. Iban a ser y fueron. Mientras atravesábamos Misuri, nos topamos con muchos indios maltrechos, que incluso remontaban los ríos, y avanzaban sin descanso hasta lugares tan lejanos como Canadá. Una gente triste y de aspecto sucio. También con muchas personas de Nueva Inglaterra que viajaban al oeste, tal vez unos pocos escandinavos, pero sobre todo americanos, que recogían sus bártulos y allá que se marchaban. Más valía mantenerse alejado de los mormones que se dirigían a Utah, no se podía confiar en esos chiflados. Eran los enviados del diablo. «Si pelean con ellos, tienen que matarlos», afirmaba nuestro sargento, aunque no sé si él lo hizo alguna vez. Después estaba el desierto que no era realmente un desierto. Aunque había muchos huesos de ganado de los colonos y, de vez en cuando, por el camino aparecía algún piano tirado por la borda desde una carreta, o un armario, a medida que los bueyes perdían fuerzas. Allí lo peor de todo era la sequía. Era algo verdaderamente insólito ver un piano negro en medio del casi desierto.
—Oye, John Cole, ¿qué diablos hace allí ese piano tirado en el suelo?
—Estará buscando un saloon —respondió.
Chico, nos reímos a carcajada limpia. El sargento nos fulminó con la mirada, pero el mayor nos ignoró, absorto sin ninguna duda en el maldito desierto. ¿De dónde saldrá el agua dentro de un par de días, cuando se vacíen las cantimploras? Esperábamos que tuviera un mapa, y algo señalado en él, eso era lo que esperábamos. La gente llevaba cruzando por allí años y años, decían que la senda no dejaba de ensancharse, una huella de kilómetro y medio de ancho en la pradera. Cada vez que un ejército pasaba, se notaba. La mitad de nuestra compañía estaba formada por viejos cascarrabias, y nos preguntábamos cómo algunos sguían siendo capaces de montar a caballo. Los huevos y el trasero duelen del carajo. Pero ¿de qué otra forma iban a poder vivir? O montabas a caballo o adiós muy buenas. No dejaba de ser una ruta peligrosa. Uno de los más jóvenes como nosotros, el ya antes mencionado Watchorn, observó el año anterior centenares de carretas volcadas y vio cómo una estampida de bisontes pasaba por encima de ellas; cientos de viajeros murieron aplastados. Cuando pasamos nosotros, opinó que los bisontes se mantenían lejos, no sabía por qué. Quizás este tipo de seres humanos no fueran de su agrado. No parecían importarles mucho los indios. Tal vez los blancos eran unos ruidosos y pestilentes hijos de perra, opinaba Watchorn. Con todos sus críos llorones, lastimeros y mocosos, que iban rumbo a California u Oregón. «Pero aun así —decía el soldado Watchorn—, me gustaría tener mi propia prole algún día, desde luego que sí». Calculaba que le gustaría tener catorce hijos, igual que su madre. Era un hombre católico, algo poco frecuente en América salvo por los irlandeses, pero claro, él era irlandés, o lo había sido su padre, en un pasado remoto. Eso decía. Watchorn tenía buena cara, una cara hermosa, parecía el presidente en una moneda, pero era condenadamente bajito, quizá no midiera más de metro y medio o un mísero centímetro más. Encima de un caballo eso daba igual, él simplemente utilizaba estribos cortos y le funcionaba muy bien. Era un hombre excepcionalmente agradable, no cabe la menor duda.
Nos encontrábamos allí, en medio de las altas hierbas, cerca de las montañas, avanzando tranquilamente. Nos dirigíamos a algún lugar para recibir órdenes directas. Aunque el mayor ya las conocía, sostenía John Cole, porque le había oído hablar por la noche. En cuanto a las noches, dormíamos en el suelo tal y como íbamos, con los uniformes pestilentes, los centinelas vigilaban los caballos, y los caballos mascullaban hasta altas horas de la madrugada, hablando con Dios, según decía John Cole. Era incapaz de entender esa jerigonza. Todavía nos quedaba una semana de camino, a las trescientas almas que éramos, cuando llegaron nuestros exploradores, dos indios shawnees con su lenguaje de signos casi tan claro como si fueran palabras. Nos dijeron que habían visto bisontes a unos once kilómetros al noreste, por lo que se formaría una partida de hombres al día siguiente para ir hacia el norte e intentar matar algunos. Mentiría si dijera que yo no era el mejor tirador de los trescientos. No sé por qué, nunca había disparado un arma hasta que hice el entrenamiento militar. «Tienes vista de lince», dijo el sargento instructor. En poco tiempo fui capaz de alcanzar a una liebre en plena cabeza a treinta metros de distancia y sin la menor dificultad. Más valía no morir de hambre antes de emprender nuestra misión. Sabíamos en nuestro fuero interno que nuestra misión iban a ser los indios. La gente de California quería deshacerse de ellos. Quería aniquilarlos. Los soldados de caballería no podían cobrar la recompensa desde un punto de vista legal, claro, pero alguien en las altas esferas aceptó echarles una mano. Se pagaban dos dólares por cabellera a los civiles, vive Dios. Era una curiosa manera de ganarse el dinero para jugar a las cartas. Los voluntarios se marchaban, mataban tal vez a sesenta machos y traían los cuerpos.
El mayor dijo que le caían bien los indios, que no hacían ningún daño esos indios diggers3, que así se llamaban. Que no eran como los indios de las llanuras, dijo. Los diggers ni siquiera tenían caballos, sostuvo, y en esta época del año se los podía ver a todos juntos rezando en un mismo lugar. La mirada del mayor era un poco melancólica cuando dijo eso, como si hubiera hablado demasiado o tal vez supiera demasiado. Yo no paraba de mirarle. El sargento, que se llamaba Wellington, bufó por su polvorienta nariz, dibujando una gran sonrisa, como si fuera uno de nosotros, lo que no era el caso. Nadie podía sentir estima por un hombre con una lengua como un taco de cuchillos. Odiaba a los irlandeses, decía que los ingleses eran estúpidos y que los alemanes eran aún peores. ¿De dónde demonios era? John Cole quiso saberlo.
—De Little Village —respondió—, seguro que nunca has oído hablar del lugar.
¿Había dicho Detroit? La mitad del tiempo no sabíamos lo que decía el sargento, porque era como si riera mientras hablaba, salvo cuando daba órdenes, entonces todo quedaba clarísimo. ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Descansen! ¡Desmonten! Nos chirriaba en nuestros oídos irlandeses, ingleses y alemanes.
Por ello, al día siguiente, John Cole y yo, así como el mismísimo Watchorn y un hijo de perra pero buen tipo llamado Pearl, subimos con los exploradores en busca de esa manada. Primero dimos con unas tierras pantanosas, pero esos chicos shawnees conocían el camino para atravesarlas y fuimos serpenteando con buen humor. El cocinero había alimentado nuestros estómagos con algunos de sus gorriones cocidos. Pero ahora íbamos tras algo mucho más grande. Los shawnees, uno se llamaba Trino de Pájaro, si mal no recuerdo, eran unos muchachos de piel de color madera y mente fría, que se intercambiaban información en su propia jerga, tras haber preparado sus bolsas de oración la noche anterior. Eran una especie de amuletos de la suerte que introducían en una vieja bolsa hecha con el escroto de un bisonte. Ahora aparecían atados al cuello de sus ponis, que montaban a pelo. Mucho antes de que nos enteráramos, habían aminorado el paso; sabían que algo andaba cerca y nos condujeron hacia un lado a más o menos kilómetro y medio de distancia para que pudiéramos ponernos manos a la obra poco a poco con el viento de frente. Se alzaba ante nosotros una pequeña colina con forma de hoz, cubierta de una hierba oscura. El lugar estaba en silencio sin que soplara apenas el menor viento, salvo por un sonido que a uno se le antojaba quizás el sonido del mar. Sabíamos que no había ningún mar en la zona. Después alcanzamos la cima de la colina, desde la que contemplamos un horizonte de quizás unos seis kilómetros y medio, y se me cortó la respiración, fascinado, porque justo a nuestros pies se extendía una manada de tal vez dos o tres mil bisontes. Debieron de hacer voto de silencio aquella misma mañana. Los shawnees llevaron a un agradable trote a los ponis y nosotros hicimos lo mismo; íbamos a bajar hasta acercarnos lo más posible a los bisontes sin alertarlos. Puede que el bisonte no sea el animal más listo del corral. Teníamos el viento de cara, esa es la verdad. Sabíamos que tarde o temprano, en cuanto percibieran nuestra presencia, habría fuegos artificiales. Seguro que la docena de animales más próximos a nosotros sintió que estábamos allí. De pronto comenzaron a avanzar a trompicones, casi cayéndose. Debíamos de oler a muerte para ellos. Eso esperábamos. Trino de Pájaro espoleó a su montura y nosotros lo imitamos. John Cole era un magnífico jinete, galopó a toda velocidad entre los indios y persiguió a la hembra más grande que pudo divisar. Yo también había echado el ojo a una buena hembra, sería que nos gustaba más la carne de las hembras. Después el terreno descendía de nuevo en una hondonada y los bisontes que estaban cerca pusieron todo en movimiento. De repente diez mil pezuñas martillearon la áspera tierra y la partida entera se abalanzó cuesta abajo. El declive pareció engullirlos, hasta el último, y de pronto el suelo se alzó ante nosotros y apareció de nuevo la marea de bisontes, elevándose como un enorme hervidero de melaza negra en una sartén. Eran tan negros como las condenadas moras. Mi hembra corría, desbocada, hacia la derecha y se dirigía hacia el centro de sus compañeros; no sé si algún ángel le había avisado de que yo iba tras ella. Hay que tratar a los bisontes como si fueran asesinos, como serpientes de cascabel con patas, dispuestos a matarte antes de que tú los mates a ellos. También intentan atraerte con un señuelo para luego embestirte de golpe por el lateral, tumbar a tu caballo en plena huida y, después, volver sobre sus pasos y pisotearte hasta reventarte. Jamás se caigan al suelo mientras cazan bisontes, si me permiten darles esa lección. Mi hembra no se comporta fuera de lo normal, pero tengo que acercarme más, pegarle un tiro en la cabeza lo mejor que pueda; no es tarea fácil mantener el rifle apuntando y listo cuando tu caballo parece aficionado a cada maldita madriguera desperdigada por allí. Más vale que no pierda el equilibrio. Puede que nos moviéramos a cincuenta o sesenta kilómetros por hora, puede que voláramos como el viento, puede que la manada hiciera un estruendo como una fuerte tormenta que se avecinara desde las montañas, pero tenía el corazón en la garganta y no me importaba nada que no fuera pegarle un tiro. En mi cabeza brotan imágenes de los soldados asándola y cortando enormes tajos de carne. La sangre chorreando de la carne. Bueno, ya estoy aullando y veo ahora al otro shawnee, sin nombre en mi memoria, sentado en su poni al estilo indio, persiguiendo a un macho esplendoroso y disparando flechas contra el animal, que no es más que una rabiosa y rugiente masa de carne y pelo. Esa visión se desvanece en un segundo fugaz. Mi objetivo está a mi alcance. Como cabía esperar, arremete contra mí por un lateral en una sabia embestida, justo cuando creo que tengo suficiente equilibrio para golpear. Pero no es la primera vez que mi caballo sale a cazar bisontes y da un salto a la derecha, como un hábil bailarín, y ahora tengo a esa hembra en el punto de mira y disparo, y la preciosa llamarada naranja arroja la bala y el acero negro y ardiente penetra en su hombro. Esa chica es todo hombro. Galopamos a toda velocidad juntos por la hierba, la manada parece dar un brusco giro a la izquierda, como si quisiera escapar del destino que se le avecina; disparo de nuevo, disparo otra vez, entonces veo cómo su anca derecha se hunde un poco, tan solo un palmo, pero, alabado sea Dios, es buena señal, se me hincha el corazón, el orgullo me estalla en el pecho, ahora cae, cae, un resplandor de tierra y poder, y tarda cinco metros en detenerse. He debido de alcanzarle en el corazón. He ahí un bisonte muerto. Después tuve que seguir galopando para alejarme o la manada podría dar la vuelta de golpe y matarme. Así que me puse a galopar y galopar, y a gritar y gritar, absolutamente enloquecido, y supongo que casi llorando de felicidad. ¿Hubo alguna vez mayor emoción que esa? En ese momento me encuentro cuatrocientos metros más allá y mi caballo está agotado, pero me parece que puedo oler también su sentido de la victoria, así que me encabrito y me detengo para vigilar desde una pequeña pista en la colina. Mi caballo se desgarra el pecho intentando respirar y la sensación es realmente gloriosa y loca. Ahora la manada ha pasado, qué rápido se desvanece por completo a lo lejos, pero John Cole, Trino de Pájaro y yo hemos matado a seis, y han quedado atrás como los muertos en una batalla, las altas hierbas aplastadas como el pelaje de un perro sarnoso. Trino de Pájaro se ríe, lo veo; John Cole, al ser devoto del silencio, se ríe sin reírse, sin sonreír siquiera, qué rarito es el amigo; y, a continuación, sabemos que nos arrodillaremos ante la tarea de despellejar los animales, cortaremos los mejores trozos de carne de los huesos, que ataremos a nuestros caballos en enormes y chorreantes tajadas, y abandonaremos las gigantescas cabezas allí para que se pudran, con su aspecto tan noble, tan asombroso, de modo que Dios mismo se maraville ante ellas. Nuestros cuchillos refulgieron. Trino de Pájaro cortó lo mejor. Me indicó por señas, entre risas, que eso era trabajo de las mujeres. De mujeres fuertes, si acaso, respondí por señas lo mejor que pude. Aquello era una enorme chanza para Trino de Pájaro. Se reía a carcajadas, caramba, me apuesto a que está pensando: «Estúpidos blancos». Puede que lo seamos. Los cuchillos cortaban la carne como si pintaran cuadros de un nuevo país, grandes praderas de tierra oscura, con ríos rojos estallando en las riberas por todas partes, hasta que nos encontramos chapoteando en Dios sabe qué y la tierra seca se convirtió de pronto en un fango ruidoso. Los shawnees se comieron los pulmones crudos. Sus bocas eran sumideros de sangre oscura.
Solo el soldado Pearl parecía cariacontecido como un bebé triste por no haber matado ninguno. Pero se llevó el primer trozo de la hoguera esa noche, mientras la carne cruda chisporroteaba y se ennegrecía en las llamas. Los hombres se agolparon en derredor, conversando con la alegría de las almas que se disponen a llenarse la panza, rodeados por la oscura y vacía inmensidad y con el extraño manto de escarcha y viento helado cayendo sobre nuestros hombros y el vasto cielo negro y estrellado sobre nosotros como una enorme bandeja de piedras preciosas y diamantes. Los shawnees cantaron en su propio campamento toda la noche hasta que, al fin, el sargento Wellington se levantó de su lecho con ganas de pegarles un tiro.
3 Digger, «cavador», es el nombre dado a unas tribus de la meseta noroeste porque se alimentaban de raíces (N. de la T.).
3
En el ejército, uno conoce todos los meses a una docena de hombres que vienen de Irlanda, pero nunca se les oye referirse mucho a eso. Se reconoce a un irlandés porque lo lleva escrito por todas partes. Habla distinto, por regla general no es famoso por su corte de pelo y, además, hay algo en un irlandés cuando bebe que hace que no se parezca en nada a ningún otro ser humano. No me vengan con la monserga de que un irlandés es un ejemplo de humanidad civilizada. Quizá sea un ángel con ropa de demonio o el diablo con ropa de un ángel, pero, sea como sea, uno habla con dos personas al mismo tiempo cuando habla con un irlandés. Puede mostrarse de lo más servicial de la misma manera que también puede traicionar como nadie. Un soldado de caballería irlandés es el hombre más valiente en el campo de batalla y también el más cobarde. No sé lo que es. He conocido a irlandeses asesinos con almas nobles; son una misma cosa, ambos tienen un espantoso fuego que les quema por dentro, como si no fueran más que el caparazón de un horno. Eso es lo que le hace a uno ser irlandés. Como usted engañe a un irlandés por medio dólar, prenderá fuego a su casa en venganza. Se empeñará hasta dejarse la vida en ello, llevado por el deseo de causarle una desgracia. Yo tampoco era diferente.
Contaré rápidamente lo que me sucedió y me arrastró hasta América, pero no me apetece mucho entrar en detalles. Cuanto menos se comente, mejor para todos. Ese dicho tiene más razón que un santo.
Mi padre era exportador de mantequilla, a pequeña escala, y enviaba mantequilla en barricas a Inglaterra desde el puerto de Sligo. Allí se mandaba todo lo bueno. Vacas, reses, cerdos, ovejas, cabras, trigo, cebada, cereales, remolachas, zanahorias, coles y todo el resto de la parafernalia que existiera. Lo único que quedaba en Irlanda para comer eran patatas, y cuando se perdió la patata, ya no quedó nada en la vieja Irlanda. Nuestra tierra se moría de hambre con los pies descalzos. Y no llevaba medias. Solo harapos. Mi padre era un hombre un poco más afortunado y llevaba un sombrero de copa negro, pero hasta este tenía un aspecto maltrecho porque ya había tenido una larga y ajetreada vida en Inglaterra. Enviábamos comida a Inglaterra y ella nos devolvía harapos y sombreros deteriorados. Yo no sé, porque solo era un niño. Pero en el 47 la cosecha fue tan mala que ni siquiera mi padre tuvo nada que llevarse a la boca. Mi hermana murió, y mi madre también, en el suelo de piedra de nuestra casa en el pueblo de Sligo, en una calle llamada Lungey. Lungey significaba Luaighne en irlandés, que era el reino del que mis antepasados eran los reyes, o eso al menos decía mi padre. Fue un hombre lleno de vida mientras vivió. Le gustaba cantar, era buen bailarín y le encantaba hacer tratos en el muelle con los capitanes.
La mantequilla siguió fluyendo en los tiempos de la hambruna, pero ¿cómo cayó mi padre en desgracia? No lo sé. Solo sé que perdió ese negocio y que, después, fallecieron mi madre y mi hermana. Murieron como gatos callejeros, sin que nadie se preocupase lo más mínimo. Pero es que el pueblo entero se estaba muriendo. En la ribera, donde se encontraba el puerto, los barcos seguían llegando y cargando mercancía, pero ya no con encargos de mi padre. Los viejos navíos comenzaron a trasladar a gente arruinada a Canadá, personas con tanta hambre que podían llegar a comerse unas a otras en las bodegas. No digo que yo lo haya visto. Pero tenía unos trece años más o menos y supe, en el fondo de mi alma y mi corazón, que tenía que huir. Me colé en uno de los barcos en la oscuridad. Lo cuento lo mejor que puedo. Pasó hace mucho tiempo, antes de ir a América. Estuve entre los indigentes, los arruinados y los muertos de hambre durante seis semanas. Muchos se precipitaban por la borda, así estaban las cosas.
El mismísimo capitán murió de unas fiebres; cuando llegamos a Canadá, éramos un barco sin un solo oficial a bordo. Acabaron llevándonos a lazaretos y allí murieron cientos de personas. Solo quiero contarlo todo por escrito. La cuestión es que no éramos nada. Nadie nos quería. Canadá nos tenía miedo. Éramos una plaga. Tan solo ratas humanas. El hambre te despoja de lo que eres. Entonces todo lo que éramos era nada. Palabras, música, Sligo, historias, futuro, pasado, todo se había convertido en algo parecido a la mierda de los animales. Cuando conocí a John Cole, así era yo, un piojo humano; incluso la gente de peor ralea me evitaba y la buena gente me despreciaba. Así es como empecé. Aquello da una idea de lo importante que fue para mí conocer a John. Fue la primera vez que me volví a sentir como un ser humano. Y pienso que con eso ya es suficiente, no quiero decir nada más. Silencio.
Tan solo lo cuento porque, si no lo hago, no creo que se pueda comprender bien nada de lo que pasó. Cómo fuimos capaces de ser testigos de auténticas matanzas sin inmutarnos. Para empezar, porque nosotros mismos no éramos nada. Sabíamos qué hacer con la nada, era el pan nuestro de cada día. Yo casi era incapaz de decir que mi padre también había muerto. Vi su cuerpo. El hambre es como un fuego, un horno. Yo quería a mi padre antes, cuando yo era un ser humano. Después, murió y pasé hambre, y luego subí al barco. Después, nada. Después, América. Después, John Cole. John Cole fue mi amor, todo mi amor.
Dejen que vuelva a mis inicios en el ejército. Llegamos a Fort Kearney; se encontraba muy cerca de uno de los nuevos asentamientos mineros en la zona norte de California, que estaba sobre todo en estado salvaje. Una tierra farragosa y salvaje, con fama de tener oro a espuertas. Pertenecía a los indios, al pueblo yurok. Quizá no fuera Kearney, se me olvida. Kearney es un nombre irlandés. La mente es una mentirosa compulsiva y no me fío mucho de lo que encuentro ahí. Para contar una historia, tengo que confiar en ella, pero puedo hacer una advertencia como quien despacha un billete de tren rumbo al oeste y avisa al viajero de que tendrá que enfrentarse a tierras salvajes, indios, forajidos y tormentas. Había una milicia local formada por hombres del pueblo y algunos mineros diseminados por distintas concesiones. Es que no podían vivir con la idea de que hubiera indios, así que organizaban partidas de hombres para rastrearlos por las colinas e intentar matarlos. Podrían haber capturado a los hombres y ponerlos a trabajar lavando la arena o cavando, si hubieran querido, esa era la ley al estilo de California. Podrían haberse llevado a las mujeres y a los niños para convertirlos en esclavos y concubinas, pero en aquellos tiempos optaron sencillamente por matar todo cuanto encontraban.
En Fort Kearney, aquella noche, cuando desempolvamos los catres y acabamos el rancho, llegaron los hombres del pueblo para relatarnos las últimas atrocidades cometidas por los indios. Había un minero, dijeron, en la linde del asentamiento, y los yuroks le habían robado la mula. Tal y como lo contaron, era la mejor mula jamás vista en el mundo entero. Se llevaron su mula y a él lo maniataron, lo dejaron tirado en el suelo y lo azotaron levemente en la cara. Le dijeron que estaba cavando en un cementerio y que debía desistir. Esos yuroks no tenían gran estatura, sino que eran tipos bajitos. Los hombres del pueblo decían que sus mujeres eran las más feas de la Creación. Lo comentó un hombre de Nueva Inglaterra, llamado Henryson, mientras se reía a carcajadas. El mayor escuchaba con gran paciencia, pero cuando Henryson dijo eso de las mujeres, lo mandó callar, no sabíamos por qué. Henryson se calló, obediente. Dijo que se alegraba de ver allí a la caballería. Era una bendición para el pueblo. Entonces nos sentimos muy orgullosos. El orgullo, ya se sabe, es el desayuno de los necios.