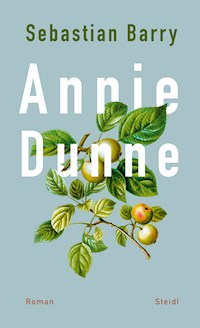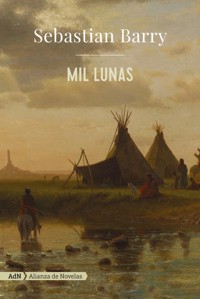Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Del autor de Días sin final, una novela que explora el amor, la memoria y los viejos secretos enterrados El policía recién jubilado Tom Kettle se aclimata a la tranquilidad de su nuevo hogar, en el anexo a un castillo victoriano con vistas al mar de Irlanda. Durante meses apenas ha visto un alma, solo ha atisbado ocasionalmente a su excéntrico casero y a una madre joven y nerviosa que acaba de mudarse al apartamento contiguo. De tanto en tanto, lo asaltan recuerdos entrañables de su familia, de su amada mujer, June, y sus dos hijos. Pero cuando dos antiguos colegas se presentan en su casa con preguntas sobre un caso de décadas atrás, un caso que Tom nunca llegó a superar del todo, se ve arrastrado por oscuras corrientes de su pasado. Una novela hermosa e inolvidable en la que nada es lo que parece. Tiempo inmemorial habla de las cosas a las que sobrevivimos, con las que tenemos que vivir y también de las que es posible que nos sobrevivan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi hijo, Merlin
«¿Querrá el unicornio servirte a ti?»Libro de Job
1
En algún momento de los sesenta, el señor Tomelty había construido un anexo incongruente a su castillo victoriano. Era un apartamento de tamaño modesto, pero con detalles agradables y apropiados para un pariente putativo. La carpintería al menos era excelente y una de las paredes estaba revestida de algo llamado «panel decorativo», cuyo barniz captaba la luz y la mutaba en oscuridades marrón claro.
Aquel apartamento, con su pequeño dormitorio lleno de eco, su diminuto recibidor, unos cientos de libros todavía en cajas y los dos viejos estuches de armas de sus años en el ejército, era el lugar hasta el que Tom Kettle había llegado, en sus propias palabras, «arrastrado por la marea». Los libros le recordaban —algo que últimamente él no siempre conseguía— sus antiguas aficiones. La historia de Palestina, de Malasia, viejas leyendas irlandesas, dioses descartados, un puñado de materias aleatorias en las que en un momento u otro había metido su inquisitiva nariz. El enérgico sonido del mar bajo el ventanal fue lo que lo atrajo en un primer momento, pero todo en aquel lugar le agradaba: la arquitectura pseudogótica, incluido el innecesario almenado del tejado, el seto perimetral cuadrado en el jardín que creaba un cortavientos y también una solana, la escollera de granito en el batiente, la isla que acechaba a poca distancia, incluso las maltrechas tuberías de desagüe que sobresalían del agua. Las apacibles pozas de marea le recordaban al niño siempre propenso al asombro que había sido una vez, sesenta años antes; los gritos lejanos de los chiquillos que jugaban ahora en sus jardines invisibles creaban una suerte de contrapunto vagamente doloroso. El dolor difuso era su fuerte, pensó. El aguacero, el sol a raudales, los pobres y heroicos pescadores bogando contra la feroz corriente para volver al puertecito de piedra, tan pulcro y bonito como el de New Ross, donde había trabajado siendo un policía muy joven… Todo le resultaba encantador. Incluso ahora, en invierno, cuando al invierno solo le interesaba su propia y antipática aspereza.
Le gustaba mucho sentarse en su butaca de mimbre desvaída por el sol justo en el centro del cuarto de estar, con los pies apuntando al conmovedor murmullo del mar, y fumarse sus puritos. Mirar los cormoranes en las florituras de roca negra a la izquierda de la isla. El vecino del chalé contiguo había instalado una horquilla de tiro en su balcón y algunas tardes a última hora disparaba a los cormoranes y a las gaviotas cuando estaban inocentemente posados en las rocas, creyéndose a salvo de los asuntos humanos. Unos pocos caían igual que patos de un barracón de feria. Todo lo pacífica y silenciosamente que se puede hacer algo así. Tom no había ido nunca a la isla, pero en verano había mirado a los grupos que se dirigían allí en botes. Los barqueros inclinados sobre los remos, la corriente que embestía las quillas. No había ido, no tenía deseos de ir, le bastaba con mirar. Nada más. En su opinión, en eso consistían la jubilación, la existencia: en ser estacionario, feliz e inútil.
Aquella plácida tarde de febrero, unos golpes en la puerta alteraron la paz de su nido. En los nueve meses que llevaba viviendo allí, ni un alma lo había molestado, a excepción del cartero y, en una peculiar ocasión, el señor Tomelty en persona, vestido con ropas de jardinero, para pedirle una taza de azúcar, que Tom no había podido darle. Nunca tomaba azúcar porque tenía principio de diabetes. Aparte de eso, había estado a solas con su reino y sus pensamientos. Aunque ¿por qué decía eso si su hija lo había visitado varias veces? Claro que de Winnie nunca podría decirse que lo molestara y, en todo caso, era su deber recibirla. Su hijo no venía nunca, nunca se desplazaba hasta allí, no porque no quisiera, sino porque vivía y trabajaba en Nuevo México, cerca de la frontera con Arizona. Era médico suplente en uno de los pueblos1.
El señor Tomelty había dividido su propiedad en segmentos: la casa de Tom, el apartamento de la Sala de Audiencias y, por supuesto, el apartamento de la Torreta, actualmente —y de forma repentina— ocupado por una madre joven y su hijo llegados de noche en lo más crudo del invierno antes de Navidad, durante una de las poco frecuentes nevadas. No cabía duda de que el señor Tomelty era un casero eficiente. Desde luego dinero no le faltaba, pues era propietario de aquella finca, Queenstown Castle, y también de un imponente hotel en el paseo marítimo de Dunleary llamado The Tomelty Arms, un nombre bastante aristocrático. Pero su aspecto en un día normal, al menos por la experiencia de Tom, era el de un jardinero encorvado por los años que bajaba por el camino bajo el ventanal empujando una carretilla que chirriaba igual que el personaje de un cuento infantil. El viejo señor Tomelty se había pasado todo el verano y el otoño buscando maleza, encontrándola y transportándola hasta su creciente pudridero. Solo el invierno había interrumpido su tarea.
Los golpes en la puerta se repitieron sin piedad. Y por si fuera poco, también sonó el timbre. Y otra vez. Tom despegó su cuerpo voluminoso y fuerte de la silla con presteza, como obedeciendo al instinto del deber, o quizá solo al de la mera humanidad. Pero en su fuero interno se sintió irritado. Sí, se había encariñado con aquella inactividad e intimidad tan interesantes. Quizá demasiado, pensó, y el sentido del deber seguía acechando dentro de él. La precaria exigencia de cuarenta años en la policía, a pesar de todo.
Por la puerta acristalada vio las siluetas de dos hombres, posiblemente con traje oscuro, pero era difícil saberlo porque el enorme rododendro que tenían detrás les prestaba un halo oscurísimo y, además, la luz del día empezaba a perder su poder sobre las cosas. Aquellas eran las pocas semanas en que el rododendro florecía de verdad, a pesar del viento, del frío y de la lluvia. Tom reconoció la incomodidad en el lenguaje de las dos siluetas incluso a través del cristal esmerilado. El lenguaje corporal de personas que no estaban seguras de ser bien recibidas. Mormones quizá.
La puerta principal no estaba bien encajada y el borde inferior arañaba siempre el suelo con gran estrépito. En la baldosa había una desafortunada marca en forma de abanico. Tom abrió, la puerta emitió su chirrido metálico y entonces, para su sorpresa, se encontró con dos jóvenes agentes de su antigua unidad. Verlos lo desconcertó y también alarmó un poco, pero los reconoció enseguida. No tanto como para saberse sus nombres, pero casi. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Llevaban ese inconfundible atuendo de paisano que dejaba clarísimo que no lo eran. Tenían las caras mal afeitadas propias de quienes madrugan mucho y había algo en ellos que, le gustara o no, transportaba de vuelta a Tom a sus primeros años de policía, a esa inocencia improbable.
—¿Qué tal está, señor Kettle? —preguntó el de la derecha, una simpática mole de joven con una pincelada a modo de bigote que, a decir verdad, le daba un toque hitleriano—. Espero que no le moleste que hayamos venido.
—Pues claro que no. Qué me va a molestar. En absoluto —dijo Tom esforzándose por disimular su mentira—. Bienvenidos. ¿Pasa algo? —Eran muchas las ocasiones en que él mismo había tenido que comunicar malas noticias a personas en sus casas, sacar a personas de sus pensamientos privados, de ensoñaciones íntimas a las que, inevitablemente, él solo iba a añadir preocupaciones. Las caras esperanzadas, inquietas, la escucha atónita, en ocasiones el terrible llanto—. ¿Queréis pasar?
Querían. Una vez dentro, dijeron sus nombres —el corpulento era Wilson, y el otro, O’Casey; a Tom le pareció recordarlos a medias— e intercambiaron frases corteses sobre el mal tiempo y lo acogedor de la casa. «Muy hogareña», dijo Wilson, y a continuación Tom se puso a preparar té en la cocina estrecha y alargada como la de un barco. Que de hecho podría haber sido la de un barco. Pidió a Wilson que encendiera la luz del techo y este, después de escudriñar unos segundos, localizó el interruptor y obedeció. La débil bombilla era de solo cuarenta vatios, tendría que hacer algo al respecto. Pensó en disculparse por no haber sacado aún los libros de las cajas, pero no dijo nada. Los dos jóvenes se sentaron cuando Tom los invitó a hacerlo e intercambiaron comentarios amables sobre la profesión desde el otro lado de la cortina de cuentas con esa alegre naturalidad propia de los hombres que tienen un oficio peligroso. El peligro es al policía lo que la sal al mar. Se dirigían a Tom en un tono bastante informal, pero también respetuoso, seguramente en atención a su antiguo rango y quizá también al hecho de que lo hubiera perdido.
Ya mientras hablaban, Tom sintió la obligación para con cualesquiera que fueran los dioses que gobernaran aquel falso castillo de mirar de vez en cuando hacia el mar color cobre oscuro que, para entonces, una oscuridad peor empezaba a borrar trocito a trocito. Eran las cuatro de la tarde y la noche llegaba a hurtadillas para apoderarse de todo, hasta que solo las luces mortecinas de las farolas del puerto de Coliemore se reflejaban a unos cuantos metros agua adentro, moteando las oscurecidas olas. El fanal de Muglins pasada la isla pronto se encendería y, más mar adentro aún, a una profundidad que le era desconocida, a lo lejos, en el horizonte, el faro de Kish también empezaría a barrer con diligencia las agitadas profundidades con su potente luz. Pensó en los peces que habría allí, acechando igual que ladronzuelos. ¿Había marsopas en esta época del año? Congrios enroscados en la oscuridad. Abadejos con sus cuerpos apáticos y su indiferencia a ser pescados, como criminales fracasados.
Pronto la tetera y las tazas estuvieron sobre una mesita de madera tallada de estilo indio que Tom había ganado en un torneo de golf tiempo atrás. Los jugadores buenos, Jimmy Benson y ¿cómo se llamaba aquel otro?, McCutcheon, habían cogido la gripe, de manera que su discreto talento había sido el responsable del triunfo. Siempre sonreía al recordar aquello, pero ahora no. La bandeja barata mejoraba con la luz hasta parecer de plata.
Le preocupaba un poco no tener azúcar que ofrecerles.
Giró la butaca de mimbre para estar frente a ellos, convocó a su viejo y amistoso yo que no estaba seguro de conservar, se sentó en los juncos desvencijados y sonrió de oreja a oreja. Notó una leve resistencia antes de que su sonrisa alcanzara la anchura de antaño. La acogida plena, el entusiasmo pleno, la energía plena se le antojaban, sin saber muy bien por qué, arriesgados.
—Nos ha dicho el jefe que igual podría ayudarnos con algo —dijo el segundo hombre, O’Casey, que quizá por contraste resultaba alto y flaco, con esa excesiva delgadez por culpa de la cual era probable que toda la ropa le quedara grande, para desesperación de su mujer, si es que la tenía.
Tom se limitó a dejar que el té infusionara en la tetera unos segundos y meneó la cabeza. Cuando su amigo el inspector Butt llegó de Bombay en los años setenta y trató de descifrar la extrañeza de la policía irlandesa —que no llevaran armas era algo que Ramesh no lograba entender—, Tom había sido testigo de ese hipnótico movimiento de la cabeza y, sin saber por qué, lo había adoptado. Venía con la mesita.
—Sí, por supuesto —dijo—. Estoy aquí para ayudar, ya se lo dije a Fleming.
Y sí, por desgracia, eso le había dicho al comisario Fleming cuando salía por la puerta en su último día en Harcourt Street, con un dolor de cabeza atroz después de la despedida de la noche anterior. No de beber, él era abstemio, sino de haberse acostado de madrugada. La «madre» de June, la mujer de Tom, la temida señora Carr, los escandalizaba a ambos cuando no eran más que una pareja joven con hijos al insistir en que esos niños, Joe y Winnie, tenían que irse a la cama a las seis hasta que cumplieran los diez años. La señora Carr era una arpía, pero en eso tenía razón. Sin sueño no había salud.
—Ha surgido algo y el jefe ha pensado que su punto de vista podría sernos útil —dijo el detective—. Así que… pues eso.
—Mira tú —dijo Tom no sin interés, pero al mismo tiempo con una extraña sensación de renuencia y temor incluso, muy en su fuero interno—. Lo cierto es, muchachos, que no tengo puntos de vista… O al menos eso intento.
Los dos agentes rieron.
—Vale —dijo O’Casey—. Ya nos avisó el jefe de que diría algo así.
—¿Qué tal está el jefe? —preguntó Tom en un intento por llevar la conversación a un terreno neutral.
—Pues como una rosa. No hay quien acabe con él.
—No.
Aquello era probablemente una alusión al encontronazo con una doble neumonía que había sufrido el jefe después de que dos matones lo tuvieran una noche entera amordazado en un prado de Wicklow. Lo encontraron al pobre más muerto que vivo. Lo mismo podía decirse de los matones cuando terminaron con ellos en la comisaría, que Dios los perdonara a todos.
Tom sirvió el té y ofreció delicadamente las tazas a los agentes con manazas decididas a no derramar una gota. Le pareció que Wilson buscaba los azucarillos, pero no los iba a encontrar. Desde luego, no en aquella casa.
—Habéis hecho un largo camino, todo un viaje, sí. Me doy cuenta. Pero… —dijo.
Iba a añadir algo, pero no encontró palabras en su boca. «Es hora de que me dejéis solo» es lo que quería decir. Que dejaran tranquilos a los hombres jubilados, que trabajaran los jóvenes. Tom había tratado con villanos durante toda su vida profesional. Después de unas cuantas décadas de un trabajo así, tu fe en la humanidad acaba por los suelos. Es un entierro prematuro que antecede al de verdad. Pero quería creer de nuevo, en algo. Quería disfrutar de aquella abundancia de minutos, al menos los que le quedaran. Quería…
Al otro lado de la ventana, una gaviota bajó en picado hasta la parte inferior del marco, una repentina mancha blanca en el rabillo del ojo de Tom en una caída libre tan abrupta que le hizo dar un respingo. Por supuesto, en aquella época del año el viento del mar solía arreciar después de irse el sol y azotaba las paredes de la casa, cogiendo desprevenidas incluso a las gaviotas. Aquella era tan extravagantemente blanca, iluminada solo por la luz de la habitación, tan fuera de control, como un suicidio o una ejecución, que por un momento lo descolocó. En cambio, ni Wilson ni O’Casey dieron muestras de verla, y eso que estaban más o menos frente a la ventana. Solo vieron a Tom con expresión sobresaltada. Tom se dio cuenta de que Wilson recalibraba de forma instintiva, que decidía cambiar de táctica. Las enseñanzas de la vieja academia de Phoenix Park surtían efecto. No espantar al testigo. Claro que Tom no era un testigo. ¿O sí?
Wilson se arrellanó en su silla y dio tres sorbos a su té. Tom pensó que era probable que no le gustara. No estaba lo bastante infusionado para un poli. Ni lo bastante frío ni lo bastante cargado. Tampoco lo bastante dulce.
—Una cosa le voy a decir: tiene usted una casa muy acogedora —dijo Wilson.
—Pues sí —dijo Tom todavía con un atisbo de susto en la voz—. Así es.
Wilson daba la impresión de querer establecer cierta intimidad con él. De intentarlo por ese lado. Seguro que cree que estoy gagá, pensó Tom. Que no tengo nada que hacer excepto quitarles el plástico a lonchas de queso. O’Casey se bebió su té de un único y rápido trago, igual que bebe whisky un vaquero.
—¿Sabía usted —dijo Wilson— que, cuando murió mi madre (éramos unos críos mi hermana y yo), mi padre quiso venirse a vivir aquí? Las casas en el pueblo estaban baratas, pero no había hospital. El más cercano estaba en Loughlinstown, y mi padre, no sé si lo sabe, era enfermero de noche, así que…
—Vaya por Dios —dijo O’Casey con esa sinceridad que solo se permite un amigo—, siento lo de tu madre.
—No, no pasa nada —dijo Wilson efusiva, generosamente—. Yo tenía once años. Mi hermana, en cambio, solo cinco. Para ella fue una mierda.
Lo que fuera que pretendiera conseguir Wilson con aquella confidencia quedó en parte truncado por la melancolía que recorrió sus facciones, como si, a pesar de su resiliencia a los once años, estuviera sintiendo ahora la pena, quizá incluso por primera vez. Ninguno de los tres habló. «Negra como la pez» era una expresión que no describía la oscuridad de la ventana. Tom pensó en alquitrán derritiéndose en bidones, en peones camineros. Ese hedor acre tan grato. Habría descorrido las cortinas, pensó, de haber tenido cortinas. Es lo que hacían en las películas. En su lugar, se levantó, fue hasta su pequeño escritorio y encendió la lámpara que había sobre él. Era pequeña y marrón, con un botón en la base lastrada que la encendía y apagaba. Aquella lámpara lo había acompañado a seis casas distintas. Cuando Joe no era más que un bebé y le costaba dormir, Tom se tumbaba en la otra cama con él sobre el pecho y a Joe le encantaba apretar el botón, una y otra vez, apagaba y encendía, porque le gustaba oír el clic. Tom acostumbraba a desenchufarla antes, no era cuestión de que aquello pareciera una discoteca. Era agradable tener a aquel bebé largo y cálido —con solo un año ya era larguísimo— encima de él mientras los dos se iban quedando más y más adormilados. A veces tenía que venir June a despertarlo y acostar a Joe en la cuna. Parecía que hacía siglos de aquello, pero el suave clic le seguía produciendo placer. Menuda bobada. Les tenía cariño a sus escasas posesiones, eso era cierto. Casi se rio, no fue una verdadera carcajada, más bien un cloqueo controlado, porque, aunque le hacía gracia su reacción, también pensaba en lo que había dicho Wilson. Wilson había dejado a su madre muerta flotando en el ambiente, a su madre y también las dificultades a las que se había enfrentado su hermana. Se preguntó qué aspecto tendría la hermana. Otra bobada. Tenía sesenta y seis años. No buscaba esposa. ¡Pero si se había casado con una preciosidad de chica! Eso no se lo habían arrebatado. Era morena, como Judy Garland. Todo eso se había terminado para él. Pero un policía, con esas jornadas laborales tan largas, que a las seis de la tarde está demasiado cansado para nada que no sea tomar unas pintas con los compañeros, se acostumbra a estar ojo avizor a hermanas de compañeros guapas, solo por si suena la flauta. Como si le hubiera leído el pensamiento, Wilson dijo:
—Mi madre fue una gran belleza.
Esto lo dijo con voz normal, sin la inflexión del dolor. Se había recuperado enseguida.
—¿No os mudasteis, entonces? —preguntó O’Casey.
—No, qué va. Nos quedamos en Monkstown. Eso hicimos, quedarnos en Monkstown.
Wilson no se explayó sobre si aquella había sido o no una decisión acertada. Tom estuvo a punto de preguntarle si su padre seguía vivo, pero se contuvo. ¿Para qué quería saber algo así? No quería. Supuso que a aquellas alturas la hermana estaría casada. Esperó que le fuera bien. ¿Y eso por qué, por el amor del cielo? Si no sabía nada acerca de ella. Su madre había sido guapa y había muerto. Supuso que la hermana también podía ser una belleza. Era probable. Le pareció ver a la madre con el ojo de su imaginación, llevando un vestido ligero de verano, bronceada pero insustancial, como un fantasma. Claro que ahora era un fantasma. Carraspeó para expulsar una flema que de pronto quería ahogarlo, en castigo quizá por sus miserables pensamientos. Rio y los dos hombres rieron con él. Luego estuvieron un rato sin decir nada. Tom no sabía qué hacer. ¿Debería ofrecerles algo de cenar? ¿Tostada de pan con queso, señores? Mejor no. ¿O sí? Era posible que quedaran unas rebanadas de pan en el fondo de la nevera. Tenía un poco de pollo guisado del martes, de eso estaba seguro al noventa y nueve por ciento.
Quizá ahora le explicaran por qué habían venido. Podía haber mil razones. Una larga lista de iniquidades. Volvió a su silla, se llevó la taza a los labios en un gesto automático y comprobó que el té se había quedado frío. Ah, sí. Asintió con la cabeza mirando a Wilson como si estuviera sopesando la información que este les había dado. Y la estaba sopesando. Perder a tu madre. Te mata y encima tienes que seguir viviendo. La expresión de Wilson era radiante, como en el umbral de la sabiduría, como si estuviera a punto de hacer un comentario que lo dilucidaría todo y liberaría a sus interlocutores. Tom lo escrutó con esa mirada imprecisa que había aprendido y mediante la cual la persona observada apenas es consciente de estar siendo estudiada. Cuando era detective en activo siempre había estado atento a los comentarios casuales. Durante un largo interrogatorio, cuando el sospechoso estaba cansado y quizá empezaba a sentirse derrotado, a notar las pequeñas punzadas de culpa clavándosele en la cabeza, o en el corazón tal vez, podía hacer comentarios repentinos, o fortuitos, o en apariencia sin sentido que, sumados, en ocasiones resultaban inesperadamente útiles. Pequeños portales, trampillas incluso, a la cada vez más atractiva salida que suponía confesar. Atractiva para el delincuente. A pesar de que con la confesión vendrían los verdaderos problemas. Huy, sí. Deseabas tanto una condena que te dolía, como si te dieran varios pequeños infartos seguidos.
Pero Wilson insistía en su silencio. Ardía con él como una humilde vela.
—Seguro que Monkstown es igual de agradable —dijo O’Casey.
—La madre de mi mujer también murió joven —dijo Tom, pensativo—. Como la mía, creo. —De pronto se sentía incómodo, porque lo cierto era que no tenía ni idea, solo era una sospecha, algo que, en cierta manera, incluso deseaba—. Sí, señor, es muy duro.
—Ya lo creo que lo es —confirmó Wilson—. Pero bueno, señor Kettle…
—Tom —lo corrigió este.
Tres madres muertas, quizá dos, flotaron entre ellos durante unos instantes.
—Tom. Mire, traigo los informes en el bolsillo —dijo Wilson, y metió la mano derecha en el abrigo y sacó un sobre alargado que estaba sorprendentemente mugriento para ser un documento oficial. Estuvo unos instantes con la vista fija en el papel marrón sucio y dio la impresión de que necesitara hablar consigo mismo. Tom lo vio mover los labios, igual que cuando las personas contestan en misa. Wilson se rebulló en su silla como preparándose para el asalto, buscando la compostura pero sin lograrla de momento. O’Casey, flaco, calmado, con la pierna izquierda como expulsada del cuerpo, el zapato retorcido en lo que parecía un doloroso escorzo, parecía cohibido, como si estuviera sufriendo por su colega. Eran pequeños momentos como aquellos los que le decían a Tom que O’Casey era menos veterano que Wilson, aunque sin duda no demasiado.
—Casi me da vergüenza enseñarle estos informes —dijo Wilson—. Me da vergüenza. Es un asunto de lo más desagradable.
Ahora sí que a Tom se le cae el alma a los pies. A las zapatillas. Acaba de darse cuenta de que va en zapatillas. Quizá debería haberse puesto los zapatos antes de abrir la puerta; ni se le ocurrió. Debía de parecer algo caduco de esa guisa. ¿En qué estado se encontraban sus pantalones? Bajó la vista al par marrón que más se ponía y lo cierto es que no le habría venido mal pasar por la lavadora. La vieja camisa de cuadros, el chaleco con pruebas del delito: restos de las cenas de las últimas semanas. Por lo menos había ido a la barbería a cortarse el pelo, algo es algo, y se afeitaba todas las mañanas sin excepción. Mientras lo hacía acostumbraba a cantar Tipperary y valoraba los hábitos por encima de todas las cosas, siempre que fueran suyos y razonablemente irlandeses.
Wilson sacó los informes de su estropeado sobre y se los ofreció a Tom. Este miró el fajo arrugado y al instante reconoció el color del papel, las partes tachadas, las partes en mayúsculas y el largo rosario de lo que fuera que hacían constar escrito en sobria tinta negra. El papeleo era la penitencia del agente de policía. No sentía ningún deseo, ni siquiera una pizca, de coger aquellos documentos. Era consciente de la gran descortesía que suponía su vacilación. No eran más que unos muchachos. Bueno, en realidad, Wilson podía tener cuarenta años. Y qué cara tan arrugada, la verdad, con una pequeña cicatriz encima del ojo izquierdo. Quizá una herida de infancia. Todos tenemos heridas de infancia, pensó Tom.
Wilson agitó los papeles en su mano, en un gesto levísimo. Un intento por animar a Tom a coger los dichosos informes.
—La cosa es que ahora podemos hacer algo al respecto… Se acabó lo que se daba para esos individuos.
Las ganas que tenía Tom Kettle de echar a aquellos dos de allí lo estaban extenuando. No le desagradaban, en absoluto. Oyó el viento nocturno reunir fuerzas para embestir la fachada que daba al mar. Rezó por que no se pusiera a llover. Aquellos muchachos no parecían llevar paraguas ninguno de los dos. ¿Quizá habían venido desde la ciudad en un coche de paisano? Por favor, Dios, que así fuera. ¿O no tenían categoría suficiente? Era más probable que hubieran cogido el tren en Westland Row hasta la estación de Dalkey y caminado tres kilómetros hasta el castillo. ¿Habrían caído tal vez en la tentación de tomarse una pinta en el Hotel Dalkey Island por el camino? Era ya tarde para una visita como aquella. ¿Acaso ni siquiera era una visita oficial? Pero habían dicho que los mandaba Fleming. ¿No los esperaba nadie en sus casas? Quizá Fleming quería que fuera algo extraoficial. Dos hombres que se ve a la legua que son policías en uniformes oscuros de paisano. Fijándose en todas las casas buenas que ven por el camino. Inquietos por aquella misteriosa riqueza. ¡Sospechando crímenes! Caminando a zancadas entre elegantes tapias por una carretera pulcra y estrecha. Hablando entre ellos o avanzando en silencio. ¿Serían conscientes del privilegio que suponía ser tan jóvenes? No hacía falta. Y además, en el momento nadie es consciente nunca de algo así. Aquel pensamiento trajo consigo otro sentimiento. Por el amor de Dios, si estaba a punto de llorar. El sentimiento parecía nadar a través de él igual que una nutria en un arroyo. Sintió cierta lástima de aquellos hombres duros, jóvenes, seguros, sin duda con sus prioridades bien definidas. El bien y el mal. Coger a los malos. Huy, sí, conseguir condenas a toda costa. Volver a casa, a sus mujeres y a sus bebés. Una vida que nunca termina. Con todo en su sitio. Y después nada, nada. Un destino cruel. No, no. Eso eran tonterías suyas. La había querido mucho, todo lo que había sido capaz. ¿Quién querría ser la esposa de un policía? Pero, ay, qué extraña tristeza le producía la encantadora levedad de aquellos hombres tan jóvenes, con su reveladora indumentaria. No, quería que se fueran, quería recuperar su poquito de paz. Nueve meses, igual que un embarazo. Nunca tan feliz. Dios, qué ganas tenía de que aquellos dos muchachos se pusieran de pie y, con unas últimas frases corteses e incluso unos pocos halagos, regresaran a la obsesivamente cuidada grava del señor Tomelty y se marcharan sin hacer ruido.
—Ni siquiera estoy seguro de que fuera delito en aquella época —dijo O’Casey con aire de gran experto, de estudioso de la legislación, de hombre versado en la materia. Preguntadme lo que queráis, parecía decir su semblante, sobre legislación. Adelante. Las inopinadas lágrimas de Tom se replegaron, de tan embelesado que estaba. Qué atractiva era la inteligencia por sí sola. La luz del conocimiento. Ardió en deseos de reír a carcajadas, pero nunca haría algo así, era incapaz. Le pareció recordar una pequeña anécdota sobre Wilson, parecía que le venía a la memoria, algo sobre dar una paliza a un sospechoso hasta casi matarlo. Peor que los que atacaron al jefe, mucho peor. ¿No lo habían mandado a alguno de los condados fronterizos para dirigir una unidad especial? Se conoce que ya había vuelto. Wilson. ¿O eran todo imaginaciones suyas? ¿Por pasar demasiado tiempo solo?—. Diría que no.
—¿El qué no era delito? —preguntó Tom de mala gana.
—Sabemos que ustedes las pasaron canutas con los curas en los años sesenta. Lo que quiero decir es que en aquella época…
O’Casey tenía intención de insistir, pero Tom lo frenó de inmediato:
—Ay, no, por Dios, chicos, no me vengáis ahora con los dichosos curas. —Y se puso de pie con una elegancia y una agilidad sorprendentes—. No, no —dijo.
La reacción debió de resultar algo cómica porque O’Casey no pudo evitar reírse, pero se las arregló para transformar la risa en lenguaje con bastante habilidad y, en cualquier caso, Tom Kettle no era un hombre que se ofendiera fácilmente. Sabía que casi siempre había comedia clavada en el seno de los asuntos humanos, temblando igual que la hoja de un cuchillo.
—Sabemos… Bueno, nos han dicho… La información que tenemos procede toda de Fleming, claro, y ¡qué caramba, señor Kettle!… Las cosas ya no son como antes, no sé si me entiende.
—No creo que ni el mismo Dios… —dijo Tom de mala gana, con «vocecilla rara», opinaría más tarde O’Casey—. Un sufrimiento tan absoluto. Sin nadie que me ayudara.
Un momento. No había sido su intención decir aquello. ¿Qué significaba, además? Nadie que lo ayudara. A él. No había sido su intención decir «me», había querido decir «los». Por Dios, idos a casa, muchachos. Me estáis llevando de vuelta a no sé qué lugar. A la fealdad de las cosas. La sucia oscuridad, la violencia. Manos de sacerdotes. El silencio. No es más que Tom Kettle, no le hagáis caso, se lo toma todo demasiado a pecho. Sería capaz de asesinar, de atacar, de apuñalar, disparar, mutilar, cortar, solo empujado por ese silencio. Mejor hacerlo: asesinar, matar. Lo estaba sintiendo ahora. Lo quemaba. La humillación plena, como si acabara de vivirla. Seguía presente e indiscutible, después de tantos años.
Se había puesto de pie y estaba temblando. ¿Le estaba dando un ictus? Tanto Wilson como O’Casey lo miraban con la boca abierta. Tom estuvo a punto otra vez de echarse a reír. No quería que le diera un ictus pero, al mismo tiempo, era posible que una contrariedad así resultara una bendición: echaría de allí a aquellos hombres. Pero ¿qué estaba diciendo? Qué noche tan fea. Lo que oía era sin duda un vendaval soplando fuera. A buen seguro habría alterado los lugares donde anidaban los cormoranes, en las rocas frías y negras. Adoraba esos cormoranes, pensó. Menudo asesino el hombre de la casa de al lado. Con su fusil Remington de francotirador, si no había visto mal, nada que ver con el viejo Lee-Enfield que le habían dado a él en Malasia para matar a pobres incautos desde una gran distancia. Como muerte infligida por los mismos dioses. Y sin embargo era un hombre agradable, violonchelista. Tocaba Bach a todas horas. Por el amor de Dios. Sin duda el viento estaba retozando a sus anchas por la isla, había cruzado bulliciosamente las aguas y ahora se dedicaba a arrojar cubos, depósitos de agua, embalses de lluvia salada contra las almenas. Jesús bendito. Aquella era una señora tormenta. ¿Es que no había piedad en el mundo?
—Voy a hacer tostadas con queso —anunció Tom sin ninguna alegría.
1 En español en el original. (N. de la T.)
2
De manera que no había otra. Mientras se debatía el asunto de las tostadas con queso con un grado de aceptación sorprendente («Pues sería una puta maravilla —dijo Wilson—, con perdón por la expresión»), la tormenta intensificó su malvado fervor en un intento por convertir la costa de Dalkey en una prolongación del cabo de Hornos. Wilson no aludió de forma directa a ello, pero, auditivamente, la tormenta ocupaba la habitación. Miraba fijamente con los ojos abiertos y humedecidos propios de un niño. No miraba fijamente algo, solo miraba fijamente. Como si la tormenta lo asustara. De pronto se despertó en Tom un instinto paternal. Era el oficial de rango superior. Se sentía en la obligación —era su obligación, por supuesto que lo era, aunque también era posible que se arrepintiera después— de hospedarlos esa noche.
Mientras fundía el queso, se alegró de que ninguno de los muchachos fuera a ayudarlo. El grill del horno era un misterio en sí mismo. Una gruta húmeda y malvada. Siempre se hacía el propósito de arrodillarse con una bayeta y darle una buena pasada, pero los horrores quizá era mejor dejarlos estar, después de tanto tiempo. Años atrás habría levantado un poco de grasa con un cuchillo y se la habría untado en pan sin pensarlo dos veces, pero ahora no, puesto que no tenía deseo alguno de avivar otra úlcera. Las úlceras mejor no removerlas, mejor no darles grasa que las devuelva a la vida. La falta de limpieza del horno era uno de esos pecados originales que le provocaban cierta desazón cada vez que pasaba por la cocina. Tenía la sensación de que hasta cierto punto se la debía al señor Tomelty, aunque tampoco era un pensamiento claro. Y también era posible que Winnie le pusiera mala cara por cómo tenía la casa. Incluido «el estado del baño», como solía decir. «¿Tanto te costaría tener una botella de lejía a mano?», preguntaba en su tono desesperado, afectuoso. Pero Tom sabía lo poco que les gustaría la lejía al abadejo, a las anguilas y a las lenguadinas, y ¿acaso cada líquido que producía él en el apartamento no bajaba por las cañerías y atravesaba el jardín hasta ir a parar a las asesinas aguas de la parte de atrás? Ya era bastante malo que tuvieran que nadar entre todo lo demás. Zurullos y solo Dios sabía qué otras cosas. Las pocas veces que Winnie se bañaba tirándose del pequeño muelle de hormigón, lo llamaba «cubrir el expediente». Ay, qué ingeniosa era, qué lista. Universitaria. Grado en Derecho. Qué orgulloso estaba de ella. El primer año había brillado, murió su madre, se quedó como vacía, siguió adelante vacía, se graduó vestida con sus mejores galas, con su dolor. Era como si no necesitara nada porque no tenía nada. Nada excepto a él y a Joseph, y Joseph se marcharía muy lejos poco después. A partir de entonces la única cosa a la que aludía Winnie era a un marido, precisamente porque no lo tenía. Quizá eso ya era algo.
Wilson se comió su tostada con la fe de un hombre que nunca ha mirado el interior del grill. O’Casey la abordó con mayor circunspección. Tenía los instintos más afinados, pensó Tom mientras lo miraba con un sentimiento rayano en el cariño. En la conmiseración incluso. El joven olisqueó la tostada con delicadeza y sonriendo, como si no quisiera ofender al cocinero.
—¡Vaya! —exclamó—. No está mal, señor Kettle.
Palideció un poco, pero se la comió como un hombre.
Winnie nunca había llegado a hacerle un cumplido por su forma de cocinar porque la realidad era que aquello no era cocinar. Sustento, supervivencia como mucho. Tom se preguntó por un momento si se habrían mostrado igual de amables con unos restos de estofado frío que había en la cazuela perlada (el invierno, cosa extraña, se condensaba, desde un punto de vista científico, en su exterior de aluminio). Las alabanzas siempre despertaban en él un incómodo impulso de aspirar a algo más. Incluso si eran alabanzas llenas de ironía. Qué ridiculez. La tostada con queso fundido era un plato infantil, aunque cuando Tom era joven el queso en lonchas no se había inventado aún, y mucho menos esas rebanadas de pan anémicas como el filo de una pala en las que se derretían obedientemente los cuadrados de queso amarillo. A decir verdad, era un amarillo impropio de un queso. No hacía demasiado tiempo se había atrevido a entrar en la National Gallery. Era de la opinión de que los hombres jubilados deben intentar ensanchar sus intelectos, calcificados por un trabajo muy específico y por el encogimiento producto de la edad. En cualquier caso, tenía el abono de transporte y le parecía de mala educación no usarlo de vez en cuando. Así que un buen día partió hacia la capital, renunciando a su soledad, en busca de amplitud, de curación incluso, en la línea 8 de autobús. Había deambulado por el laberinto de sombrías pinturas, por los vestíbulos de mármol desiertos, sobrecogido, empequeñecido y enmudecido —tuvo que refugiarse discretamente en un rincón a eructar después de un bocadillo de carne en Bewley’s—, y terminó por casualidad delante de un cuadro diminuto. Todas las cosas buenas llegaban por casualidad. Le gustó por su modestia entre tanto esfuerzo ambicioso. Como debería estar en el mundo un alma humana entre elefantes, galaxias. La miniatura de una «estampa rural». «PISSARRO», decía la cartela. Y se quedó mirándola presa de una repentina y furiosa gratitud, con la cabeza llena de pensamientos sobre Francia y la campiña francesa, donde nunca había estado, preguntándose a qué le recordaba el curioso amarillo líquido de un pequeño campo de trigo. La respuesta no le llegó hasta que estuvo en Merrion Square. Al queso en lonchas. Con ello dio por ensanchado su intelecto.
Y después, por fin, a lo que de verdad le gustaba, el Museo de Historia Natural, subiendo por la plaza. Las costillas y los huesos del gran alce irlandés que ya no poblaba Irlanda, la ballena azul suspendida del techo con su enorme corsé de huesos, el trabajo de forja de las escaleras y las galerías superiores igual que el vasto esqueleto de una ballena aún mayor, rodeándolo por todas partes, una ballena dentro de una ballena, convirtiéndolo en Jonás por partida doble. Qué lugar tan maravilloso, tan sagrado.
Resultó que O’Casey también tenía una úlcera y nada más terminarse la tostada con queso se puso de pie y fue a recostarse preocupantemente en el panel de madera —que se combó un poco—, con la cara vuelta, como caído en desgracia, un colegial castigado. Se llevó la mano derecha a la frente y parecía estar sudando. «Pero ¿qué…?», murmuró en una orgía de sufrimiento sin fin. Agitaba sin parar la mano derecha en la frente como si fuera a remontar catastróficamente el vuelo, igual que una paloma con una sola ala. Luego pasó la media hora siguiente encerrado en el lavabo, lo cual es mucho tiempo cuando se trata del cuarto de baño de otra persona. Puesto que los arquitectos del señor Tomelty no habían tirado la casa por la ventana en lo referido al grosor de las paredes, el fragor de su sufrimiento y combate no dejó de oírse. Eran gemidos y protestas casi salvajes y también invocaciones al dios de O’Casey para que lo ayudara. Durante aquella media hora, mientras los vientos azotaban el castillo y la lluvia se arrellanaba en los alféizares, Wilson sonrió y carraspeó y rio de tanto en tanto, a sus anchas y con el estómago lleno. Tom quedó de nuevo cautivado: le gustaba la amistad expresada abiertamente. Aquellos dos eran como soldados en una trinchera, pensó, con todo a flor de piel y al descubierto, humanidad al desnudo. Sí, le encantaba. De pronto se sintió de nuevo exultante en presencia de aquellos hombres jóvenes, por mucho que los temiera a ellos y a sus palabras. El compañerismo entre Wilson y O’Casey, puesto ahora a prueba en el caldero del sufrimiento de uno de los dos, o más bien de la caldera, con los intestinos del pobre hombre inflamados por la lava de queso fundido, empujó de nuevo a Tom al borde del llanto. ¿Podía hablar de amor, podía hablar de la gracia salvadora de los hombres? No, hacer discursos no era propio de aquel momento, de ninguno, o en todo caso de muy pocos, cuando había hombres solos. Tenía que aceptarlo, aunque fuera de mala gana. Así que fue a buscar una vieja lata de bicarbonato que había usado él en situaciones como aquella e hizo entrega de ella, limitándose a meter la mano con la lata por la puerta del baño, con cuidado de no violar la necesaria intimidad de O’Casey. Este la cogió con delicadeza, sin violencia, igual que coge un perro amaestrado un trozo de comida de unos dedos humanos.
Al cabo hubo una explosión final, seguida de un lamento teatral y un silencio, y a continuación, la cisterna descargó solemnemente. O’Casey, pálido, alterado y temblando por su feliz liberación del dolor, entró despacio en la habitación. Wilson sonrió de oreja a oreja y asintió con la cabeza y O’Casey le restó importancia al asunto con humildad y elegancia. Entonces Tom, de pronto algo distanciado de aquella agradable complicidad tal vez como consecuencia de su edad, fue a su habitación a sacar el colchón hinchable del armarito. Aquel mueble había pertenecido a una casita sencilla, estaba seguro, era un artefacto tosco y artesano que no había conocido un local comercial. El interior de las puertas estaba forrado con periódicos de agosto de 1942, con anuncios de tocados y sombreros y noticias sobre la guerra destacadas con criterio democrático y, vistas hoy, redundante. Solo las arañas de paso, las polillas de la ropa y la mirada distraída de Tom podían leerlas ahora. El colchón era la cama de Winnie cuando iba de visita, y estaba acostumbrado a vestirlo con sus sabanitas y una almohada de plumas dentro de una funda admirablemente bordada, trabajo de otra mano artesana desconocida. Las mejores cosas de Irlanda eran obra de manos desconocidas. Y muchos de los peores crímenes también.
No estaba seguro de qué harían O’Casey y Wilson con un único colchón, pero en caso de necesidad siempre estaba el sofacito, y porque pensar esto le inspiró cierto pánico y la sensación de ser un fracaso como anfitrión, dejó el colchón, la ropa de cama y la almohada formando un montoncito e inclinó la cabeza con la sagacidad de Arquímedes, como si saltara a la vista que todos tenían acomodo, aunque él no lo creyera así. Pero había hecho todo lo que podía, todo. Les había dado de comer y ahora estaba cansado, muy cansado, así que, con unas pocas últimas palabras tan simples y gastadas como peniques viejos, se fue a la piltra. Por las noches se levantaba unas cuantas veces porque tenía la próstata pachucha, pero aparte de eso dormía igual que Drácula en su ataúd lleno de tierra.
Cuando salió, alrededor de las seis de la mañana, a la desconcertante penumbra, preparado para el día, encontró el colchón desinflado igual que una enorme lengua y enrollado —le recordó a un geco, pero los gecos tenían lenguas largas y finas, ¿verdad?—, la ropa de cama doblada con extrema pulcritud y ni rastro de los hombres. Fue a echar un pis en el áspero silencio de la vida en soledad y meneó un poco la cabeza al recordar lo ocurrido la noche anterior. No consiguió, en aquel preciso momento, localizar su cepillo de dientes, de manera que se los limpió con un dedo untado de Colgate. Cepillo de afeitar enjabonado y maquinilla. Y por supuesto cantó la vieja canción, como corresponde a un barbero. Se arrancó pelos de la nariz. Adecentarse para los fantasmas. Supuso que se habrían ido antes de que saliera el sol para coger el primer autobús a la ciudad y así no faltar a su turno de trabajo y posiblemente evitar que se lo descontaran del sueldo. ¿Quién había dormido en el colchón y quién en el ruin sofá? Era posible que nunca lo supiera. ¿Se habían llevado los informes? Se los habían llevado. Aleluya. Claro que, cómo los iban a dejar, vamos a ver, Tom. De pronto se sintió incómodo, avergonzado. Los había decepcionado, lo sabía. Había representado el papel de anciano, y a la perfección. Ahora se sentía como un asesino puesto en libertad gracias a un tecnicismo. Se sentía tan ruin como el sofá. Se echó a llorar, lágrimas auténticas, de remordimiento culpable, lágrimas de un cobarde, pensó, atrapado en su propia cobardía. No les había hecho el favor de opinar sobre el contenido de los informes. No había correspondido al esfuerzo que habían hecho para consultarle. Pero qué inteligente, Tom Kettle. Sí, inteligente. Largaos de aquí y llevaos vuestra escritura verborreica, esa prosa policial que tanto os gusta.
Pero también los echaba de menos, lo asombró comprobar, los extrañaba como a sus propios hijos, con una dolorosa sensación de pérdida, lo que no tenía lógica alguna. Habían pasado juntos un rato agradable, a pesar de todo, pero ahí terminaba la cosa. Y aun así tenía sensación de duelo. Había disfrutado de la conversación. Lo había hecho. Qué misterio. De su calidez y amabilidad. Se preguntó sí debería practicarlo más. El contacto humano. No estaba seguro. En cierto modo era un pensamiento inquietante, como traicionar una confidencia, un secreto, pero ¿de quién?
Durante el resto del día no consiguió hacer nada. No era capaz de estarse quieto. No lograba «poner la mente en blanco», su única ambición. Los informes revoloteaban en sus pensamientos igual que polluelos, agitando sus alas, reclamando su atención. Danos de comer, danos de comer, tráenos gusanos. Tendría mucho que decir acerca de esos informes, sospechaba; ni siquiera necesitaba abrirlos para comprender lo que eran. Descripciones sombrías de actos ruines a los que era probable que su corazón y su alma reaccionaran inocente, apasionada, estúpidamente, como si uno de los abultados ángeles de O’Connell en su estatua de la calle O’Connell agitara de pronto sus alas metálicas. Con entusiasmo y fortaleza destructores. ¡Una figura sombría que no se había movido en cien años! Ni siquiera el pobre Nelson, en su columna gris mar, volada por los aires el 8 de marzo de 1966 (la fecha se había quedado grabada en su cerebro de policía, la había registrado), había perturbado a aquellos ángeles.