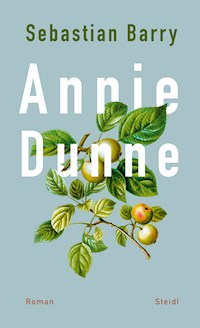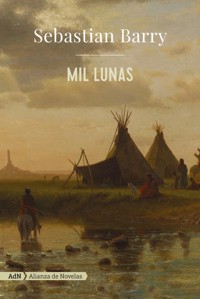
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Del autor de Días sin final, ganador del premio Costa 2016 a la mejor novela Winona es una joven huérfana lakota, adoptada por los antiguos soldados Thomas McNulty y John Cole. Vive con Thomas y John en la granja donde ambos trabajan en la década de 1870 en Tennessee; recibe educación y cariño, lo que la ayuda a forjarse una vida por sí misma superando la violencia y los expolios de su pasado. Pero en los tiempos que siguen a la guerra de Secesión, la frágil armonía de su insólita unidad familiar pronto se verá amenazada por otro traumático acontecimiento, que a Winona le costará afrontar y mucho más comprender. Narrada con la magnífica y excepcional prosa de Sebastian Barry, Mil lunas es el poderoso y conmovedor retrato del viaje de una mujer, de su determinación por escribir su propio futuro y de la inquebrantable capacidad humana de amar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para C
Algunas veces incluso vivir es un acto de coraje.
SÉNECA
1
Me llamo Winona.
En otros tiempos, yo era Ojinjintka, que significa ‘rosa’. Thomas McNulty se esforzó mucho por intentar pronunciar ese nombre, pero no lo consiguió, así que me puso el nombre de mi prima muerta porque era más fácil en su boca. Winona significa ‘nacida primera’. Pero yo no nací la primera.
Mi madre, mi hermana mayor, mis primas, mis tías; todas fueron asesinadas. Eran almas de los lakotas que vivían en esas viejas llanuras. Yo no era tan pequeña como para no recordarlo, tal vez tenía seis o siete años, pero aun así no me acordaba de nada. Sabía que había sucedido porque, después de aquello, los soldados me llevaron al fuerte y era huérfana.
Una niña puede sufrir muchos cambios drásticos. Para cuando volví con mi gente, era incapaz de conversar con ellos. Recuerdo estar sentada en el tipi con las otras mujeres y no poder responderles. Yo tendría entonces unos trece años más o menos. Al cabo de unos días encontré de nuevo las palabras. Las mujeres se abalanzaron hacia mí y me abrazaron como si yo acabara de llegar a ellas en ese mismo momento. Solo cuando hablé en nuestra lengua, pudieron verme de verdad. Entonces Thomas McNulty vino a buscarme otra vez y me llevó de vuelta a Tennessee.
Incluso cuando sales de una sangrienta matanza y del desastre, al final no te queda más remedio que aprender a vivir. Tienes que mirar a tu alrededor, ver cómo está la situación y cultivar o comprar las cosas según sea el caso.
El pequeño pueblo que teníamos cerca en Tennessee se llamaba Paris. La granja de Lige Magan estaba a unas siete millas. Habían transcurrido unos cuantos años desde la guerra, pero el pueblo todavía estaba lleno de rudos soldados de la Unión, rascándose la barriga, y los derrotados muchachos butternut1 eran una especie de presencia secreta, aunque no vestían de uniforme. Vagabundos en cada camino perdido del Señor. Y la milicia del estado vigilando a esos vagabundos.
Era un pueblo con muchos ojos al acecho, un lugar incómodo de todas maneras.
Para poder presentarte en un almacén de textiles a comprar algo, tenías que saber hablar el mejor inglés o, si no, pasaba otra cosa. En el fuerte, la señora Neale me enseñó mis primeras palabras de inglés. Más tarde, John Cole me consiguió dos libros de gramática. Me los estudié de pe a pa.
Ya es bastante malo ser india sin hablar como un cuervo. Los blancos de Paris tampoco es que hablaran todos bien. Algunos eran de otros lugares. Alemanes y suecos. Algunos eran irlandeses como Thomas McNulty, y solo comenzaron a hablar inglés cuando llegaron a América.
Pero yo, siendo una muchacha india, supongo que tenía que hablar como una emperatriz. Por supuesto que podría haber presentado la lista de artículos que me había escrito Rosalee Bouguereau, que trabajaba en la granja de Lige. Pero era mejor hablar.
Si no, lo que iba a pasar es que me iban a pegar así como así cada vez que fuera al pueblo. El hablar inglés era lo que me mantenía a salvo de todo eso. Algún granjero desgreñado podría echarte un vistazo y darse cuenta de la piel oscura y el pelo negro y pensar que eso le daba derecho a darte una buena paliza. Nadie le iba decir ni mu por eso. Ni el sheriff ni su ayudante.
No era ningún delito pegar a un indio, en absoluto.
A John Cole, a pesar de que había sido soldado y era un buen granjero, lo trataban mal en el pueblo, solo porque su abuela o la mujer antes que su abuela había sido una india. Así que lo llevaba escrito un poco en la cara. Ni siquiera hablar inglés lo protegía. Quizá porque era un hombre grande y adulto, no podía esperar misericordia todo el tiempo. Tenía una cara encantadora, como refería la gente, y en especial Thomas McNulty, pero supongo que los habitantes del pueblo a veces veían al indio que había en él. Una vez le propinaron tal paliza que entonces no fue más que una tabla de sufrimiento en la cama y Thomas McNulty juró que entraría allí y mataría a alguien.
Pero la pega que tenía Thomas McNulty era ser pobre. Todos éramos pobres. Lige Magan era bastante pobre, y eso que él era el dueño de la granja, y nosotros éramos aún más pobres que Lige.
Mucho más pobres que Lige.
Cuando una persona pobre hace cualquier cosa, tiene que hacerlo sin hacer ruido. Cuando una persona pobre mata, por ejemplo, tiene que hacerlo sin hacer nada de ruido y correr tan rápido como esos cervatillos que salen volando del bosque.
Además, Thomas había estado en la cárcel de Leavenworth por deserción, por lo que los uniformes que vagaban por el pueblo lo ponían nervioso, a pesar de que siempre afirmaba que amaba al ejército.
Yo misma estaba por debajo de Rosalee Bouguereau. Ella era una santa de mujer de piel negra, os lo aseguro. Solía salir y cazar conejos con el rifle de su hermano por los bosques más allá de la granja de Lige. En la famosa batalla contra Tach Petrie, al menos famosa para nosotros, cuando sus acólitos y él intentaron robarnos, avanzando sobre nuestra granja con implacable determinación, ella se distinguió por recargar los fusiles más rápido de lo que se había visto nunca, así lo dijo John Cole.
Pero ella había sido una esclava antes de la guerra, y una esclava está muy abajo a ojos de los blancos, por supuesto.
Así que yo estaba todavía más abajo que eso.
Yo no era más que las cenizas de un incendio indio a ojos de la gente del pueblo. Los indios en masa habían desaparecido hacía mucho tiempo del condado de Henry. Cheroquis. Chickasaws. A la gente no le gustaba ver cómo un ascua volvía a la vida.
A ojos del Gran Misterio, todos éramos almas iguales. Intentar adelgazar nuestras almas lo suficiente como para colarnos en el paraíso. Eso es lo que decía mi madre. Todo lo que recuerdo de mi madre es como el pequeño morral que lleva un niño para guardar ahí dentro todo lo que es valioso para él. Cuando un amor como ese es tocado por la muerte, entonces algo más profundo incluso que la propia muerte crece en tu corazón. Mi madre se preocupó muy mucho por nosotras, por mi hermana y por mí. Se volcó en lo rápido que podíamos correr y lo alto que podíamos saltar, y nunca se cansó de decirnos lo guapísimas que éramos. Solo éramos unas niñas, allí en las llanuras, bajo la luz de las estrellas.
A Thomas McNulty a veces le gustaba decirme que yo era tan bonita como las cosas que él consideraba bonitas: rosas, petirrojos y cosas así. Lo que hacía era hablarme como una madre, ya que yo había perdido a la mía. No dejaba de ser extraño que en las viejas guerras él hubiera matado a muchos de los míos cuando era soldado. Podría haber matado incluso a algunos de mi propia familia, no lo sabía.
«Yo era demasiado pequeña como para acordarme», le decía yo. Por supuesto que no era verdad, pero para el caso daba igual.
Solía hacerme sentir muy rara oírle hablar de todo aquello. Empezaba por sentir que ardía desde las entrañas de mi cuerpo. Tenía mi propia pistola de mujer que el poeta McSweny me había dado en Grand Rapids. Podría haber disparado a Thomas con ella. A veces pensaba que debía disparar a algo, disparar a alguien. Por supuesto que disparé a uno de los hombres de Tach Petrie, aunque no durante la famosa batalla en realidad, sino en otro momento, cuando nos asaltaron en el camino, y lo alcancé en todo el pecho. Él me disparó también, pero no fue más que un rasguño y no una herida.
Mi herida en realidad era ser una niña perdida. El asunto es que fueron ellos los que me curaron: Thomas McNulty y John Cole. Habían hecho las cosas más detestables de las que eran capaces, supongo. Así que ambos me causaron la herida y luego la curaron, lo cual no deja de ser la cruda realidad en cierto modo.
Supongo que no tuve elección en el asunto. Una vez que te arrancan de tu madre, no puedes volver a alcanzarla nunca más. No puedes gritar «espérame» cuando los vientos se tornan gélidos bajo la luna llena del lobo y ella camina muy por delante de ti a través de las hierbas en busca de leña.
Así que Thomas McNulty me rescató dos veces. La segunda fue cuando Thomas se aventuró de nuevo en el campo de batalla, escoltándome, mientras yo iba vestida de tamborilero y Starling Carlton quería matarme allí mismo. Nos topamos con él mientras él blandía su espada y vociferaba. Dijo que había que matar a todos los indios, que eran órdenes del mayor, y que él iba a hacer eso mismo. Así que Thomas McNulty no tuvo más remedio que matarlo. Thomas estuvo muy triste por eso. Habían sido soldados juntos mucho tiempo.
Me acordaba de todo eso con bastante claridad.
A menudo, cuando era niña, lloraba sin motivo. Me alejaba y buscaba un lugar apartado. Allí soltaba las lágrimas y se me nublaba tanto la vista que era como si me hubiera quedado ciega. John Cole venía a buscarme. Y tenía el buen juicio de abrazarme y no pedirme que le dijera nada para lo que no tenía palabras, ni en inglés ni en lakota.
John Cole. Expresaba gran parte del amor que sentía por mí con cosas prácticas. Me consiguió los libros de gramática, como ya conté, y se puso a enseñarme, a pesar de que él mismo no era muy instruido. No solo me enseñó las letras, sino también los números.
Cuando Lige Magan pensó que ya estaba lista, fue a pedirle un empleo a su amigo el abogado Briscoe. Todo ese tipo de trabajo se me daba muy bien: escribir y hacer cálculos. Estaba muy orgullosa de hacerlo.
El abogado Briscoe tenía una bonita casa y un jardín con flores que no eran de Tennessee, rosas de Inglaterra en su mayoría. Escribió un libro sobre sus rosas, que se imprimió en Memphis. Ocupaba un lugar de honor en su despacho.
Ojinjintkasignifica ‘rosa’, como ya dije. No sé qué tipo de rosa. Quizá una rosa perdida de la pradera.
No una verdadera rosa como la del abogado Briscoe. Una rosa para mi pueblo.
El abogado Briscoe insistía en dejarme sus preciados libros. Me los llevaba a casa y los leía en el salón junto a la estufa. La brisa del prado acariciaba las páginas una y otra vez. Esas agradables noches en las que no había nada que hacer salvo escuchar a Tennyson Bouguereau, el muy querido hermano de Rosalee, mientras cantaba esas viejas canciones que se sabía. Yo misma me ensimismaba en mis pensamientos. Esos pensamientos que los libros me traían a la mente.
Por supuesto, todo eso sucedió antes de que apareciera Jas Jonski. Un muchacho que nunca había leído un libro, pensándolo bien. Apenas si podía escribir una carta.
Debieron de ser los años setenta, después de la guerra, y después de que Thomas volviera a casa tras salir de la cárcel. Incluso puede que fuera el año en que mataron al general Custer. O justo antes.
Pero todos los años pasaron volando. Como ponis corriendo a través de las hierbas infinitas.
1Butternut: nombre dado a los soldados confederados por el uniforme que llevaban, confeccionado con una tela basta pero resistente, teñida con aceite de nuez o de semillas de calabaza (butternut oil). (N. de la T.)
2
Jas Jonski era el empleado del almacén de textiles. Trabajaba para un fantasma de hombre miserable llamado señor Hicks. La primera vez que entré en la tienda, supe que le gustaba.
—Eres la hija de John Cole —dijo, sin asomo de miedo.
—¿Cómo sabes que soy la hija de John Cole? —respondí. Por mi parte, me preocupaba que me reconocieran siquiera.
Dijo que el otoño anterior nos había llevado algunos suministros pesados en la carreta y que se sorprendía de que no me acordara, porque además él me había dedicado un cumplido.
—Ahora eres todavía más guapa —añadió, valiente como el que más.
Yo no sabía qué decirle. De alguna manera aquello era como una emboscada repentina. Estaba lista para defenderme. Thomas McNulty decía que una muchacha tenía que estar segura y saber cómo usar su cuchillo, su pistolita y todo eso. Guardaba también un pequeño y afilado cuchillo en el dobladillo de la enagua, por si me fallaba la pistola. Era de acero inglés. Thomas McNulty me enseñó los mejores sitios donde clavar un cuchillo si quieres detener el ataque de alguien.
Pero cada vez que iba al pueblo a por provisiones, él se mostraba amable conmigo. Como si quizá hubiera alguien en el pueblo en quien confiar. Había algo entre nosotros, pero yo no tenía un nombre para ello. Me parecía algo bueno. Empecé a estar ansiosa por verlo y solía meterle prisa a las mulas para llegar allí lo antes posible, para fastidio de las mulas.
Sí, Jas Jonski bebía los vientos por mí, y un día, tras seis meses de beberse vientos y tempestades por mí, y todo lo demás, mi carreta perdió una rueda y él me llevó a la granja de Lige Magan, y se puso a hablar con Thomas McNulty. Thomas McNulty hablaba hasta con el mismísimo diablo, así que Jas Jonski no tuvo el menor problema con él. Y de ese modo Thomas McNulty y John Cole comenzaron a saber quién era él. Nunca vi a John Cole mirar a alguien con menos admiración.
Pero Jas Jonski estaba ciego o enamorado y no pareció darse cuenta. Empezó a venir a la granja con frecuencia y, cuando se enteró de que a Thomas McNulty le gustaba esa melaza cara que venía de Nueva Orleans, solía traerle un tarro de vez en cuando. Se sentaba allí, radiante y parlanchín, mientras Thomas sacaba la melaza con una ramita como un oso y John Cole fruncía el ceño sin decir esta boca es mía. A John Cole la melaza le traía sin cuidado, a menos que fuera la melaza que se echaba al tabaco después de la cosecha. Jas Jonski estaba radiante, como un sol que no querría ponerse nunca por muy oscura que fuera la noche.
—Me gusta el pueblo —dijo Jas Jonski a John Cole—, pero también me gusta mucho todo este campo.
John Cole no dijo nada.
Lo más que permitía John Cole como cortejo era un paseo de diez minutos por el bosque con Jas Jonski. Ni siquiera tenía permiso para cogerle la mano. La modesta ambición de Jas Jonski era poseer su propia tienda y también hablaba vagamente sobre mudarse a Nashville, donde tenía familia. No pocas veces se detenía y me miraba para declararse. Era sumamente agradable contemplar su cara sonrojándose con todas sus fervientes proclamas. Al igual que en los libros de cuentos, declaraba su amor.
Hasta que Jas Jonski pensó que haría bien en casarse conmigo y me preguntó sobre el asunto. Yo no sabía cuántos años tenía yo, pero supongo que aún no había cumplido los diecisiete. Nací bajo la luna llena del ciervo, eso era todo lo que sabía con certeza. Él dijo que tenía diecinueve años. Era un chico pelirrojo con la cara quemada todo el año, no solo en pleno verano.
Fue entonces cuando a John Cole también se le puso la cara roja. Acalorada como un bagre hervido.
—No, señor, no, señora —se negó.
Yo trabajaba para el abogado Briscoe después de todo, lo que era una ocupación insólita para una muchacha y ya no digamos para una india. Creo que John Cole albergaba la intención de que yo fuera la primera presidenta india.
Bueno, se me antojó que me gustaría mucho casarme con Jas Jonski. Me gustaba cómo sonaba aquello. Alcanzaba a verlo en cierto modo. Me había hecho una imagen de ello en la cabeza. Ni siquiera le había besado todavía, pero sí que me veía levantando la cara hacia ese beso. Nos cogíamos de la mano cuando John Cole no nos podía ver.
Pero John Cole, siendo un hombre sabio, vio otro tipo de cosas. No tenía imágenes de color de rosa. Sabía cómo era el mundo y qué diría el mundo, y luego qué haría el mundo. Cuánta razón tenía en casi todo.
Pero yo tenía casi diecisiete años, o tal vez ya los tenía, y ¿qué sabía yo? Pues nada. Bueno, sabía algunas cosas. Muy en el fondo de mi mente había una pintura negra con sangre y gritos, que salpicaba chorros de sangre. La suave piel de bronce de mi hermana y de mis tías. A veces sí que recordaba cosas, o pensaba que las recordaba. Quizá decía que no me acordaba porque no quería hacerlo, ni siquiera para mí misma. Los casacas azules cayendo sobre nosotros, bayonetas, balas, fuego y almas asesinadas con violencia. No sé. Tal vez fuera solo lo que Thomas McNulty me había contado. Una pintura ennegrecida. Pero entonces, el largo y nítido recuerdo de lo que Thomas McNulty y John Cole hicieron, todos los formidables esfuerzos que llevaron a cabo para complacerme y darme protección.
Thomas McNulty no era una madre de verdad, pero casi. De vez en cuando incluso se ponía un vestido.
Yo pensaba que Jas Jonski podría tomar el relevo a John y Thomas en la tarea de complacerme y darme protección.
La verdad es que él no era un retrato del otro mundo con su cara colorada. Todo su aspecto parecía la parte inferior de un tronco caído cuando lo levantas. Pero, bueno, a unos veinte pasos de distancia doy fe de que tenía buena planta. De acuerdo, no era más que un muchacho corriente, un chico escuálido que descendía de los viejos polacos que habían venido a América, pero lo que de verdad importaba en él para la gente de Paris era que era blanco. Era un hombre blanco. Ahora bien, el amor puede ser ciego, pero la gente del pueblo no lo era. No tanto.
La gente que te repite las mismas cosas una y otra vez acaba desgastándote. Yo sabía que el señor Hicks pensaba que Jas Jonski había perdido la cabeza. Incluso que yo le había hechizado de alguna manera. Anda que querer casarse con algo que se parecía más a un mono que a un ser humano; así fue como lo puso el señor Hicks. Jas Jonski me contó todo esto y estaba muy enfadado, pero quizá algo asustado también. Aunque Jas Jonski tenía una madre en Nashville, nunca me llevó allí a verla, ni nada por el estilo.
*
Llegó el día en que volví a la granja toda magullada. Rosalee Bouguereau se puso a gritar cuando me vio y me llevó fuera al lavadero, porque había que hacerme un trabajo secreto que no era conveniente que los hombres vieran. Después, me llevó a casa, mezcló una pasta de hojas y me la frotó suavemente en mi cara destrozada.
Cuando los hombres llegaron del trabajo, Thomas McNulty se puso a bufar y a rechinar los dientes.
—No sé cómo se os ocurre dejar que una niña vaya a ese pueblo —gruñó Rosalee Bouguereau.
—Anda, cállate —protestó su hermano Tennyson, pero ni siquiera él sabía lo que quería decir con eso. Su elegante rostro estaba blanco del susto.
Sentí como si los huesos de la cara se me hubieran quebrado como un plato que cae al suelo y se rompe en mil pedazos. Unos días más tarde, cuando salí a mojarme la cara en el barril de agua, pude ver, incluso en el agua temblorosa, que mi aspecto dejaba mucho que desear. Fue, además, el mismo día que empecé a temblar, al igual que el agua. Temblé durante dos semanas y, aunque dejé de tiritar, estuve segura de que algo dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, siguió temblando mucho tiempo después. Como una bala que rebota y resuena por un barranco rocoso.
*
Mi vestido de boda solo estaba a medio coser en ese momento y Thomas McNulty solía tenerlo colgado de la silla de respaldo alto, para poder llegar con comodidad y trabajar en él, cuando tenía un rato libre. Parecía una persona, blanca como un fantasma.
—No quiero casarme ahora, mejor guarda ese vestido para otro momento —le dije.
—Ten piedad de mí —respondió Thomas, con toda la angustia de una costurera que se ha pasado cosiendo horas y horas.
Había una especie de desesperación en la casa. Como si el cielo se hubiera desplomado y nadie tuviera las mulas ni las cuerdas necesarias para auparlo de nuevo.
John Cole dijo que iría al pueblo y hablaría con el sheriff Flynn.
—No seas necio —le dijo Thomas McNulty.
Se lo dijo amablemente, con ternura.
Era solo que quería hacer algo. En ese mundo, si se cometía una fechoría, sentías que algo se tenía que hacer enseguida para compensarla. Justicia. Incluso antes de que llegaran los blancos, creo que las cosas eran así. Mi madre solía contar una historia sobre mi propia gente de hacía cientos de años. Había una banda que hablaba nuestra lengua, pero que se había separado de nosotros y se puso a comerse a sus enemigos después de la batalla. Empezaron a ir a los lugares donde enterrábamos a nuestros muertos y a comérselos también, robando los cadáveres en plena noche. Intentaban capturar a uno de los nuestros para comernos. Cómo temblaba al oír esa historia. Con el tiempo, nuestra tribu terminó yendo a la guerra contra ellos y mató a muchos de los suyos. Al final, los últimos que quedaban se refugiaron en una gran cueva, así que amontonamos pilas de leña en la entrada y les dijimos que si no dejaban de comer gente, prenderíamos fuego a la madera. No quisieron dejarlo, así que encendimos la hoguera. Ardió durante una semana, en el corazón de la montaña.
Pero si para una niña escuchar aquello resultaba aterrador, también parecía hablar de justicia. Justicia. Hacer algo para enmendar las cosas enseguida. Es lo que querías hacer. Aunque significara matar. De lo contrario, podrían suceder cosas mucho peores. Thomas McNulty y John Cole también sintieron lo mismo; formaba parte de ese mundo en el que intentábamos vivir. Ellos habían defendido la granja aquella vez contra Tach Petrie y su pandilla, como ya dije, cuando vinieron con sus fusiles para robarnos el dinero ganado con el tabaco ese año. Fueron valientes como el que más.
Pero éramos pobres y dos de nosotros éramos indios.
De todas maneras, pegar a un indio no era delito, como ya dije. Lige Magan fue a ver al abogado Briscoe, quien por supuesto era amigo suyo y de su padre, para dar fe de ello y dio fe de ello.
Lige Magan volvió con un estado de ánimo sombrío y pensativo.
Thomas McNulty y John Cole solo me tenían a mí en realidad. Quiero decir que no podían vivir sin mí. Que darían sus vidas por mí. Eso decían. Era terriblemente doloroso oírles decir eso y luego añadir que se sentían muy mal porque se había hecho daño a lo único de valor que tenían y no sabían qué hacer. Y que, tal vez, como había descubierto Lige Magan, no podían arreglarlo, aunque supieran cómo hacerlo.
Más al oeste simplemente se habrían puesto a pegar tiros, si hubieran sido capaces de dar con el culpable.
Thomas McNulty se preguntó si serviría de algo rastrear Paris en busca de vagabundos y quizá recorrer los caminos arriba y abajo hasta allí con ese mismo fin. John Cole replicó que, en estos días, en los caminos no había más que vagabundos y mendigos. Thomas McNulty suspiró y dijo que eso mismo habían sido ellos muchas veces.
No paraban de preguntar: «¿Pudiste ver quién fue? ¿Un hombre solo? ¿Alguien que conocías?». Yo seguía respondiendo: «No lo sé con certeza».
Me quedé junto a la pierna de John Cole como un perro que no está del todo seguro de si ha obrado bien o mal.
Porque yo creía que debería saberlo y me preguntaba si lo sabía. Recordaba muy vagamente que había forcejeado hasta lograr escapar del pueblo y, después, que había caminado dando tumbos como un poni malherido hasta que llegué a la casa del abogado Briscoe; y Lana Jane Sugrue, el ama de llaves, llamó a sus dos hermanos, que me llevaron a casa en la calesa del abogado Briscoe. Puede que estuviera llorando o no. Joe y Virg, los dos hermanos, apenas se atrevieron a mirarme y yo vi cómo intercambiaban nerviosas miradas. Me acordaba de que los campos y las tierras baldías iban desfilando mientras espoleaban al pequeño poni hasta conseguir que echara espuma por la boca. Sentía cada bache de la pista a través del duro travesaño. Y entonces me dejaron con apenas una palabra en la parte de atrás de la granja de Lige.
No me dejaron delante de la casa.
3
Podría haber afirmado que había sido Jas Jonski quien me había destrozado la cara. Por supuesto que sí. Pero no lo tenía del todo claro en la cabeza. Ahí es donde deben vivir las historias. Claras como un bonito y vívido arroyo en lo alto de las colinas. Jas Jonski, un hombre al que ni siquiera había llegado a besar. Todo estaba demasiado oscuro para poder verlo con nitidez. Esa pequeña tempestad de temblores seguía recorriéndome todo el cuerpo de la cabeza a los pies. Alguien también se había metido dentro de mí porque yo estaba rota y hecha jirones ahí abajo. Podría haberles dicho que creía que era él, pero no sé qué carro ni qué pedregal les habría impedido matarlo. No habría importado entonces lo que fuera John Cole, ángel o indio; nada lo habría podido detener. Habría ido al pueblo con un fuego de venganza ardiendo en sus entrañas y nada habría podido salvar a Jas Jonski.
Yo no quería que colgaran a John Cole. Y tampoco tenía la historia del todo clara en la cabeza.
Si eras pobre en América, solo tenías que dar la impresión de haber hecho algo malo para que te colgaran.
De todos modos, quizá lo que pretendía era arreglar el asunto por mi cuenta. Recuerdo haber pensado eso. Era producto de la bravuconería de mi angustia. Hay un tiempo en el que tu padre y tu madre pelean tus batallas, recuerdo haber pensado, y hay un tiempo en el que debes afrontarlas por ti misma, y consideré que me había llegado ese momento.
Diré que estaba muy avergonzada. Sentía mucha vergüenza de que Rosalee tuviera que limpiarme. Me encontraba en un estado de estupor y vergüenza. No podía hablar, ni siquiera conmigo misma, sobre todo aquello. Así que en lugar de hablar, pensé: «Voy a resolver el asunto yo sola». Bueno, supongo que eso es bastante valiente. Pensamientos como ese son buenos y sirven por un tiempo, al menos durante cierto momento. Pero ¿cómo se llevan a cabo?
*
Pudiera ser que esté hablando de cosas que ocurrieron en el condado de Henry, Tennessee, en 1873 o 1874, pero nunca se me han dado muy bien las fechas. Y si así sucedieron, no existía un verdadero relato de los hechos en aquel entonces. Estaban los hechos concretos y un cuerpo, y luego estaban los hechos de verdad, que nadie conocía. Que Jas Jonski fue asesinado era un hecho fehaciente. Otros también morían asesinados, pero se sabía quiénes eran sus asesinos. ¿Quién lo mató? Esa fue la gran pregunta en el pueblo, por un tiempo. Por más tiempo de lo que creéis. Quizás aún sigan hablando de ello, allá en Paris, Tennessee. Si digo que a continuación cuento la verdad de los acontecimientos, recordad que se narran a una gran distancia del momento en que sucedieron. Y que ahora no queda nadie que pueda confirmar o refutar mi relato. Yo misma tiendo a cuestionar parte de él, porque me pregunto a mí misma si aquello pudo haber pasado de verdad, y si de verdad fui yo quien hizo aquello. Pero, por regla general, solo hay un camino a través del fango de los recuerdos.
Salvo por el abogado Briscoe y quizá unos pocos más, para la gente del pueblo yo no era una criatura humana, sino una salvaje. Más cerca de una loba que de una mujer. Mataron a mi madre como un pastor mataría a un lobo. Eso también es un hecho. Supongo que hubo dos hechos. Yo era menos que el que menos valía de todos ellos. Yo era menos que las rameras en el prostíbulo, salvo que tal vez para ellas yo no fuera más que una ramera en ciernes. Yo era menos que las moscas negras que perseguían a todo el mundo en verano. Menos que la vieja mierda arrojada en la parte trasera de las casas.
Algo que valía tan «menos» que se podía hacer lo que se quisiera con ella: magullarla, pegarla, matarla o despellejarla.
Solo porque John Cole me hubiera criado como algo tan de oro que el mismísimo sol estaba celoso de mí, según decía, no significaba que nadie más en el mundo pensara lo mismo.
*
El abogado Briscoe era lo que Thomas McNulty llamaba un «original». Cuando oigo la voz de Thomas McNulty en la cabeza, la palabra quedaría mejor escrita como «riginal». Lige Magan decía que no había nadie como él en todas las amplias tierras de América. Nadie que ninguno conociera.
—Claro que —dijo Lige Magan— yo no conozco a todo el mundo en América.
El abogado Briscoe —nunca escuché que nadie se refiriera a él de otro modo— tenía unos sesenta años en la época en que comencé a trabajar para él. Todavía conservaba una cabeza de pelo rizado, que alisaba con un frasco de aceite para el cabello. Ese aceite para el cabello. Apestaba a repollo podrido. Lo que siempre me maravillaba era lo limpias que tenía las manos. Por supuesto que él no labraba la tierra. Pero tenía pequeños instrumentos de piedra pómez que utilizaba para redondearse las uñas, y se sacaba cualquier resto de mugre con una punta de plata.
Había sido demasiado mayor para luchar en la guerra, pero eso probablemente había sido algo bueno, decía, porque, al igual que otros muchos en Tennessee, se mareaba solo de pensar en a quién jurar lealtad. Su partido quizá fuera la vida.
Tenía un despacho en su casa, llena de madera lustrosa para que pensaras que había agua tirada en el suelo, haciéndolo cambiar y temblar. Me instaló en una pequeña mesa en una esquina para llevar las cuentas, al lado de una ventana que daba al camino principal. Su idea era que yo viera quién venía y quién se marchaba, y a veces me pedía que anotara los nombres, si los conocía. Muchas de las personas que pasaban por allí eran las mismas día tras día. Estaba Felix Potter, el carretero, por ejemplo, que tenía su nombre pintado en la carreta. Si aparecía una cara nueva, le pedía al abogado Briscoe que se acercara rápido a mi pequeña ventana para que echara un vistazo. Tenía que hacerle sitio a su abultada panza, que sobresalía ante él. Así fue como llegué a conocer a casi todo el mundo en Paris que tenía negocios a lo largo del camino principal. Después, cuando venían a contratarlo para un trabajo, por lo general ya tenía alguna idea de quiénes eran, y si ya existían papeles particulares de esa persona, los sacaba del armario de los documentos.
Esos documentos a veces contaban cosas y en otras ocasiones eran silenciosos como la nieve. Había listas de todas las almas negras compradas y vendidas en el condado de Henry en la Oficina de Compraventa de Negros, que era a lo que se había dedicado el padre del abogado Briscoe. La historia monetaria del almacén del señor Hicks estaba allí, así como la de otras cuatro tiendas generales también, setenta años de provisiones, y años y años de contratos gubernamentales para abastecer a los indios desaparecidos —y cincuenta páginas antiguas y marchitas que relataban cómo las milicias ayudaron a arrear en masa a los chickasaws y los cheroquis fuera de Tennessee—.
Había resultado imposible civilizarnos, decían los documentos. Leer esas cosas me hacía llorar. No había nada más civilizado en el mundo que el pecho de mi madre y yo acurrucada junto a él.
Pero los números no lloraban y eran necesarios para todo.
Tenía especial interés en que yo vigilara ese camino. Eso se debía tanto a poder seguir con vida como a cualquier otro motivo, porque en ese momento, los forasteros en Tennessee, después de la guerra, no eran personas en quienes confiar. Y los puntos de vista del abogado Briscoe eran ciertamente muy del este de Tennessee para un hombre que vivía en el oeste de ese estado. El este de Tennessee contaba con muchos habitantes que se habían opuesto a la secesión. No solo había a menudo partidas de soldados, sino también misteriosos hombres oscuros que podían haber sido soldados alguna vez y habían perdido. El crepúsculo era a veces el momento con mayor ajetreo en ese camino. Lo era incluso a pesar de que el nuevo gobernador estaba totalmente a favor de los antiguos rebeldes, que además habían recuperado sus votos, mientras que el anterior gobernador había sido partidario de la Unión, y les habían quitado los votos, o incluso debido a esa danza del tiempo.
Él mismo se sentaba a una gran mesa, que había llegado en los primeros carromatos a Tennessee. Casi cien años antes, según decía, incluso antes de que Tennessee fuera siquiera Tennessee. Su bisabuelo había sido el primer Briscoe en llegar. El abogado Briscoe se tomaba Tennessee muy a pecho. Le gustaba hablar de sus comienzos de antaño y a menudo utilizaba una vieja expresión de Tennessee al hablar: «Entre las montañas y el río». Ahí es donde se extendía Tennessee, según el abogado Briscoe, entre el Misisipi y los Apalaches. Supongo que se encontraba allí. «Entre los dos ríos» era una expresión para el oeste de Tennessee, porque lo que sí era seguro es que se encontraba entre el río Tennessee y el Misisipi.
El abogado Briscoe tenía lo que se podrían llamar grandes ideas sobre el mundo en general. Era un entusiasta de lo que él llamaba «causas pasadas de moda». Creo que yo debí de ser una de ellas. Pensaba que Andrew Jackson, el antiguo presidente, había cometido una gran tropelía con los chickasaws hacía mucho tiempo al expulsarlos del territorio indio. En cuanto a Ulysses S. Grant, el actual presidente, le producía muchos suspiros. Un buen soldado quizás, pero ¿un buen soldado hacía un buen presidente?
El abogado Briscoe estaba casado con una mujer de Boston y tenía siete hijos, pero su esposa se había llevado a los niños con ella de vuelta a Boston. En su lugar contaba con Lana Jane Sugrue para llevar la casa, y con sus dos hermanos, Joe y Virg, que me llevaron a la granja de Lige aquella vez. Lana Jane era de Luisiana y utilizaba palabras como couture y coiffure. Era una mujer pequeña y llevaba un sombrero tanto dentro como fuera de casa porque estaba casi calva.
Me sentaba a mi mesita y llevaba las cuentas. Después, a las seis, John Cole venía a buscarme con la carreta, porque la casa del abogado Briscoe estaba al sur de Paris y no había necesidad de aguantar las afrentas del pueblo. Espoleado por el silencio del viaje, John Cole evocaba Nueva Inglaterra, donde había nacido, y todas sus aventuras por el mundo con Thomas McNulty, que habían sido muchas. A veces se hallaba lo bastante alegre como para contarme historias divertidas, pero la mayoría de las veces John Cole era una persona a la que le gustaba decir cosas serias.
—Lo más importante del mundo —decía— es que cualquiera que te haga daño es probable que muera.
Las estaciones dibujaban un telón de fondo a sus palabras y, si era invierno, él se abrochaba hasta arriba, casi hasta las dos chispas negras de sus ojos, y yo hacía lo mismo, pero de alguna manera él siempre conseguía mantener una conversación, incluso en los días más gélidos.
Cuando estaba cerca de Thomas McNulty, que era la mayor parte del tiempo que podía conseguir, apenas decía una palabra.
Cuando Thomas iba vestido como mi mamá, daba igual, no cambiaba. Su voz no se alteraba ni nada por el estilo. Después de su regreso de Kansas, ya no se ponía tantos vestidos. Si el abogado Briscoe era un «riginal», él también lo era. Thomas McNulty siempre decía que había salido de la nada. Lo decía muy en serio. Todos los suyos murieron lejos, en Irlanda, al igual que los míos en Wyoming. Murieron de hambre y muchos indios murieron del mismo mal. Decía que salía de la nada, pero que ahora vivía con reyes y reinas. Nunca se le pasaba por la cabeza que nosotros no éramos nada tampoco.
Tenía esa forma tan suya de adelantar la cara cuando hablaba de John Cole, y su barbilla subía y bajaba, como el pestillo de una máquina. Thomas McNulty siempre tenía buenos ojos para John Cole. Se sonrojaba cuando hablaba de él. Aunque solo dijera cosas corrientes, sus mejillas se encendían cuando las decía.
«Supongo que habrá que preguntarle a John Cole sobre ello», decía, quizá, si algo era motivo de discusión. Entonces adelantaba la cara. No pretendía que fuera chistoso, pero yo me reía. Estoy segura de que se daba cuenta de cómo me reía, pero nunca le prestaba ninguna atención. Nunca me preguntaba qué me hacía tanta gracia de todos modos. Y si lo hubiera hecho, no habría sabido qué responderle.
Siempre podía hablar con Thomas McNulty sobre cualquier cosa con toda la facilidad del mundo, hasta que descubrí que eso también tenía un límite.
*
Rosalee Bouguereau quizá también se quedara triste cuando dejó a un lado el vestido, porque ella era quien había dirigido las operaciones como la reina en la sombra y quien se había tomado la molestia de cortar cien trozos de tela blanca y retorcerlos y coserlos como pequeñas rosas en el escote. Rosalee Bouguereau había sido una esclava de verdad hasta hacía poco, como ya dije, pero si su mente le daba vueltas a eso no lo aparentaba, sino que siempre buscaba aquello que pudiera llamarse felicidad.
No estuvo nada contenta el día que llegué a casa toda magullada. Estaba muy angustiada mientras me limpiaba. Tuvo que meterse entre mis piernas. Debía de haber visto mucho dolor causado a las mujeres cuando era esclava.
Pero, por supuesto, en el oeste de Tennessee no gustaban los negros ni a un bando de la guerra ni al otro.
—No les gusta que ningún hombre negro se alce —decía Lige Magan—. Esta es tierra solo de confederados.
Lige tenía el humor bonachón del soldado victorioso que ha advertido los peligros de la victoria.
—El este de Tennessee —decía— era todo territorio de Lincoln durante la guerra; lucharon con el azul de la Unión, al igual que nosotros, pero el oeste de Tennessee es todo campos de algodón y casacas confederadas.
Sacudía la cabeza en este tramo de la historia, como si fuera algo desconcertante y confuso, lo cual es lo que era.
—Supongo que Grant no es tan malo —respondía Thomas McNulty—. No es amigo de ningún confederado.
A Rosalee Bouguereau le importaba un pimiento Ulysses S. Grant, y tal y como sucedieron las cosas, es posible que tuviera razón. Ella solo quería que sus pasteles salieran a su gusto y que nosotros estuviéramos tranquilos en las noches de invierno, cuando el tiempo mantenía todos los sueños de puertas para adentro; ella no habría elegido limpiar los restos después de lo que me pasó, me apostaría un buen dinero.
Su hermano Tennyson intentaba labrar una parcela para sí mismo y cuando no hacía eso, trabajaba para Lige, y Lige le pagaba a Rosalee un sueldo por su trabajo en la casa, así que Rosalee consideraba que ejercía cierto dominio sobre sí misma. Más o menos.
Al cabo de todos estos años, no puedo decir que ella fuera bienvenida en Paris, no más que John Cole o yo misma, y tenía que mantener la mirada gacha cuando caminaba hasta allí. Pero caminaba hasta allí y entraba en la mercería por la puerta de atrás con todo el cuidado del mundo. Para mí que conocía las cintas mejor que la vieja madre Cohen, la esposa del mercero.
Ese día me limpió con la mismísima gracia y el dulce arrullo de una madre.