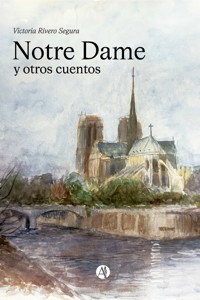1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
No sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos, pero en el camino podemos entretenernos leyendo algunos cuentos. Cuentos escritos por Victoria Rivero Segura.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
VICTORIA RIVERO SEGURA
Dichoso el árbol
Rivero Segura, VictoriaDichoso el árbol / Victoria Rivero Segura. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-4615-9
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
Prólogo
Paralelos
Olor a gato
Reflejo en la jarra
Cumpleaños
Denuncia
Ver
El Inglés
Los otros
Silencio
Moretones
Dichoso el árbol
Aeroparque
Billar, o la vida dos estrellas
Cinco pesos
Acapulco
Mariposas
Segunda mano
B.M.B.
Mieleros
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...
Rubén Darío
A mi familia.
Prólogo
Cuando cumplí seis años me regalaron el libro Mujercitas. Yo estaba en primer grado, y creía que sabía leer.
Arranqué confiada. Eran varias hermanas y una mamá. Me trabé en una parte en la que hablaban de la escena del balcón de una obra de teatro de SHA-KES-PEA-RE. Seguí adelante. Debo haber entendido mucho menos de la mitad. Empecé otra vez. Era un libro de tapas celestes que terminó gastado y sucio.
Leer me llevaba a otros mundos. Barcos, piratas de buen corazón, mucho mar. África, un continente de fantasía. Personajes inolvidables como Ciro Smith, de la Isla Misteriosa, y el rebelde Tom Sawyer, huyendo en una balsa por el inmenso río Mississippi.
Eso me llevó a escribir cuentos, historias, relatos. Algunos de esos cuentos, con vivencias anteriores al cambio de siglo, están acá. No aparecen celulares ni chateos, ni existía la posibilidad de bajarse los libros por internet.
La tecnología nos cambió la vida en los últimos veinte años, ya no hay diccionarios, ni enciclopedias, ni cartas de amor, ni tarjetas de Navidad, ni mapas de papel, ni Guía Filcar, ni guía telefónica, pero la vida, los besos, la soledad, el misterio de las reacciones humanas, siguen siendo los mismos.
Paralelos
Cada vez quedaban menos bolsos y valijas sobre la cinta. Celina envidiaba a los que, después de esa espera de casi una hora, todavía encontraban sus bártulos (parecía una rifa) y se iban arrastrando el carrito con alegría, como si fuera un cochecito de bebé.
La suya no estaba. Ya no caían más por el tobogán que las volcaba en la calesita. Pasaban y volvían a pasar los mismos bultos: dos cajas y un botinero de gamuza. Probablemente parte del equipaje de alguien que estaba ahora en Río o en Miami.
Envueltos por el ronroneo de la cinta semivacía, quedaban solamente ella y otro. Ninguno de los del grupo de representantes argentinos que viajaban en el mismo avión había notado su problema. Todos habían recuperado su equipaje y disparado de ese recinto severo, antipático, como todos los aeropuertos que conocía. En realidad, la mayoría de sus compañeros había viajado con un bolso de mano. Para tres días no se necesitaba más. Pero Celina había aceptado el pedido de su cuñada: comprar dos juegos de toallas bordadas para la hija que se casaba en diciembre. Para el regreso necesitaría la valija.
La cinta se detuvo. Ya no tenía sentido quedarse. Había que hacer la denuncia y confiar en que aparecería pronto.
El otro que también había estado esperando, con un poco menos de impaciencia, todo el tiempo cerca de ella, era un hombre joven, de anteojos con vidrios grandes y marco fino. Celina le miró las alevosas mejillas sin arrugas, el pelo corto y espeso, sin una sola cana. Vio el carryon que llevaba suspendido de la mano derecha. Claro, pensó, él no se impacienta porque ya tiene sus cosas, no como ella que había quedado poco menos que desnuda. No traía bolso de mano, solamente una cartera grande en la que había puesto los documentos, un libro y algunos cosméticos.
Cuando vio que el hombre buscaba un cartel indicador, Celina se adelantó hacia el que anunciaba informaciones. Allá atrás estaba el lugar para las declaraciones de equipaje perdido. Caminaron juntos pero sin hablarse. Es peligroso, se decía siempre Celina, hablar con desconocidos en aviones o aeropuertos. Después se convierten en una lapa insoportable y roban lo mejor de los viajes, que es el silencio y la posibilidad de pensar sin apuro, de reencontrarse.
Lo miró con disimulo. Él llevaba, además del carryon, un maletín negro de cuero gastado.
Les entregaron un formulario con esquemas de valijas y bolsones. Había que marcar el más parecido al bulto extraviado, indicando tamaño, color y todo otro dato relevante, anotando abajo el nombre, el domicilio permanente y el del hotel en San Pablo. ¿Qué forma tenía su valija? ¿De qué color era? Celina intentó recordar.
El hombre entregó el papel a los pocos minutos. Uñas muy cortas y pulcras. Era claro que él no sufría por la pérdida como ella, se dijo Celina, que había preparado el viaje en dos horas y ni sabía lo que tenía dentro de la valija, ni tampoco estaba segura del color, podía ser gris o azul. Además le pedían que pusiera el valor de sus propiedades perdidas. ¿Cómo hacer la evaluación? Por ejemplo, un par de zapatos cómodos, ¿qué precio tiene? ¿El precio es lo mismo que el valor? Los machetes con las pautas a seguir durante la discusión del encuentro, ¿cuánto valen?
El empleado la retó con los ojos. Qué le pasa, deme el formulario. No vas a llorar, Celina. Todo esto tenía un sabor de derrota aceptada. Señora, la valija no se ha perdido, no se preocupe, pero hoy no va a aparecer, la aerolínea la contactará. Dijo un poco fastidiado, sacándole el papel de entre las manos. Se va para su casa, o su hotel. La aerolínea la contactará.
Nos está echando, explicó Celina al hombre abriendo los brazos. ¿Se da cuenta?
Él la miró con placidez, interesado. Luego asintió sacando un poquito el labio de abajo. La miraba como desde afuera, como burlándose un poco, pensó Celina.
Habrá que irse, volvió a lamentarse Celina sin dar un paso. ¿Dijo qué hacen si el equipaje aparece?, preguntó.
Lo llevan al hotel. Avisan antes, explicó. Dentro de cuatro horas hay otro vuelo de Buenos Aires.
Celina lo estudió admirada. Probablemente esto lo habían dicho mientras ella llenaba el formulario.
Casi siempre aparecen.
La cara serena, los ojos brillantes, grandes, detrás de los vidrios, un aire ni de vencedor, ni de vencido.
No le importa nada, pensó Celina. No le importa mi valija, pero tampoco la suya. Buscaron la fila de los taxis sin hablar. Se sentía ridícula al entrar en una ciudad, en un país, llevando solamente la cartera. Peor sería no tener plata o haber perdido las tarjetas de crédito, se consoló.
Buenas noches, le dijo sin mirarlo cuando él le abrió la puerta del taxi.
Serían las cinco y media de la mañana cuando sonó el teléfono. En la escasa luz que se filtraba por la puerta del baño (siempre dejaba una luz prendida la primera noche) encontró el tubo.
Había llegado la valija. La compañía aérea acababa de entregarla. ¿Podía bajar para hacer el reconocimiento y firmar?
Celina se había acostado desnuda. Había tardado en dormirse. La sensación de fracaso no la abandonaba. Pero, por favor, no poner cara de mártir.
Con torpeza, atropellada, (debo tener cuatro neuronas despiertas), decidió ponerse la camisa y el pantalón arrugados directamente sobre el cuerpo, sin ropa interior. Era un minuto.
En el espejo del ascensor se vio pálida, con el pelo crenchoso por haberlo lavado y no tener el secador, con un pezón marcándose a través de la tela. Una especie de fantasma indecente. Pero había aparecido la valija. Qué bien. Ya había estado pensando no asistir a la primera reunión del grupo.
Cuando lo vio de espaldas no lo reconoció. Tenía una camisa celeste, quizá de tela de jean. Pero era él, el mismo hombre del aeropuerto, que estaba firmando. También había aparecido su valija. Estaba allí junto al mostrador, y era muy grande, un baúl. ¿Qué clase de hombre viaja con toda esa ropa? Es un compadrito, un petimetre. “Siempre aparecen”, había dicho, para demostrar que viajaba mucho.
Firmó por su valija. Era tan chica, pero le significaba tanto... Estaba amaneciendo. La luz rosada que se desbordaba sobre el lobby a través de las paredes de vidrio, daba a la escena un aspecto de Technicolor envejecido. El hombre se quedó quieto frente a ella. Mirándola. (Espiando que no llevo ropa interior; pensando que le llevo diez años).
Así que él también venía a este hotel, que había sido el gran descubrimiento del gerente de la Cámara. Los argentinos siempre creían tener datos exclusivos.
Celina levantó su valija y la abrazó.
Buenas noches, le dijo por segunda vez esa noche, saliendo para el ascensor.
La primera reunión había sido tranquila. Se habían presentado los coordinadores, definiendo qué entraba en esta tanda de negociaciones. Los argentinos habían puteado mucho por atrás. Porque Uruguay y Paraguay estaban silenciosos. Porque Brasil había entregado parvas de fotocopias y catálogos de discutibles productores locales. A pesar de todo, Argentina, con delegados que querían lucir sus voces y sus ideas, había propuesto el análisis racional, con pocas esperanzas. Las decisiones importantes habían quedado para mañana.
Ahora estaban tomando algo en el bar del hotel. Las corbatas aflojadas, los cuerpos tirados hacia atrás. Celina bostezó. Muchas horas inmóvil, forzada a una lucidez no espontánea. Saboreó un trago grande de su gin tonic. Ese mareo nuevo, el primero, que le estaba subiendo por los muslos, era lo mejor que había sentido desde el aterrizaje.
Mañana es todo el día. Se trata el tema del origen, les recordó Gil Alfaro, que funcionaba como coordinador. Recuerden: si salen, no caminen por las calles. Son inseguras. ¿No vieron que casi todos los coches son de dos puertas? Es por los robos, hizo una pausa para ver el efecto. Se notaba que le daba gusto hacer de maestro ciruela, gordito, casi lustrado. Hoy ya casi no tienen tiempo, pero les recomiendo que para hacer compras, vayan a un shopping. Dicen que hay uno por acá cerca.
A unos pasos, en la puerta del bar, estaba el hombre del aeropuerto. Conversaba con una mujer delgada, de saco blanco. Parecían discutir si ella entraba al bar o no. Ella negaba con la cabeza. Él la miraba. Algo le dijo bajito, mostrando un sobre grande que llevaba. La mujer, (es una chica), caminó decidida, como en penitencia, a través del bar y se sentó frente a una mesa.
Ya hizo un levante, pensó Celina. La chica se había puesto a llorar. Se secaba las lágrimas con una servilletita de papel. Quizá sea una novia que tuvo. Pobre piba. Un caso como Madame Butterfly. La diferencia es que en esta época, los que viajan de un lado al otro, en vez de marinos, son vendedores. Por eso tiene ese aspecto tan pulcro. Picaflor. Es sabido que los vendedores tienen una mina acá y otra allá. Traje gris, camisa blanca. El uniforme de los profesionales de ventas. Y esa seguridad con la que manejan todo.
La chica seguía llorando. Él la escuchaba, pero no hacía nada, ni tocarla ni hablar. Tomaron dos cocacolas. Celina seguía saboreando su gin tonic pero ya no le bailaban las piernas.
Debía haber pasado un rato largo. Celina pensó que se había quedado dormida o quizá había estado en uno de esos blancos en los que se sumergía atrapada por recuerdos olvidables. Una laguna. La chica ya no lloraba. Gerardo, el canoso de la Cámara de las multis, seguía contando cómo iba a convencer al delegado paraguayo para que votara con la delegación argentina.
Celina, furiosa contra el hombre, lo vio ponerse de pie y, antes de salir para acompañar a la chica, darse vuelta y mirarla a ella unos segundos. Una mirada plana y quieta. Pero larga. Todo el tiempo él había sabido que ella estaba allí.
Salieron.
En el grupo de delegados, que ellos autodenominaban “el equipo argentino”, de pronto hubo quienes recordaron que habían arreglado un compromiso para la cena, otros se dieron cuenta de que tenían hambre. Hambre activa, hambre como la de las vacaciones: un fin en sí misma. Organizaron una salida a uno de esos lugares en los que sirven platos pseudo locales: en este caso comida mineira, arroz carretero y farofa, garantizados por Gil Alfaro, que había estado allí varias veces. Celina no se enganchó. Prefería su libro. Boludear. Lo social la cansaba un poco. Pagaron lo consumido. Cada uno lo suyo. Tiempo para reflexionar, se dijo.
Cuando estaba esperando el ascensor, vio que el hombre, el vendedor, se acercaba. Entró detrás de ella. Cada uno marcó su piso.
Tengo que salir, le dijo él mirándola con los ojos bien abiertos, como pidiendo algo, como si ella le hubiera pedido algo. Qué lástima, me hubiera gustado, continuó, ¿Usted se queda con sus amigos?
No se preocupe, dijo Celina. Ya sé que es peligrosa esta ciudad. No voy a salir.
Habían llegado al piso.
No es eso. Quisiera conocerla. Me gusta… su manera de estar sola.
Indignación. Eso es lo que sentía Celina al entrar a su habitación. Tan joven. Se burlaba de ella. No le bastaba haber dejado llorando a la chica del blazer blanco. Un fato en cada viaje, debe ser su estándar, pensó. ¡Y yo dándole explicaciones!
Se metió en la ducha dejando que el chorro, fuerte y caliente, muy caliente, le golpeara el pelo y la nuca. ¿Sonaba el teléfono? No. Cuando detuvo la ducha no se escuchaba nada.
Leyó un rato. Puso el televisor. Tenía las ideas revueltas. El recuerdo de las palabras finales de Tito. ¿El amor se muere? ¿Se muere en uno de los dos de una pareja? ¿No era injusto eso?
A pesar del baño, de la noche esperando la valija, del gin tonic, no podía dormir. “Tengo que salir” ¡Cómo si ella le hubiera pedido que se quedara! Que saliera con ella. ¡Dios! ¿Qué necesidad tenía ella de que alguien se metiera con su vida? Igual, era mejor pensar en este vendedor que en las palabras de Tito.
Cuando estaba bajando para tomar el desayuno, todavía llevaba clavada la mirada del hombre. ¿Había soñado con él? Quizá no había dormido lo suficiente y, cada vez que se había despertado, esos ojos negros, pacíficos, seguían mirándola.
Era temprano. Hojeó la carpeta en el ascensor. Hoy le tocaba hablar a ella. Representaba a una Cámara chiquita pero que se jugaba la vida con el Mercosur. Desde siempre los argentinos habían sido partidarios de las cosas importadas, en cambio los brasileños eran famosos por un nacionalismo que les hacía preferir los productos locales. Ése podía ser el nudo del problema del Mercosur.
La cafetería estaba bastante llena a pesar de ser tan temprano. Dejó la carpeta sobre una mesita y se adelantó para buscar un vaso de jugo de naranja. Acomodó su cartera, el vaso, y se sentó. En ese momento lo vio. Estaba parado frente a ella con el maletín negro en una mano.
¿Puedo sentarme?, señaló el silloncito vacío.
Se quedó allí sin tomar nada, quieto. Celina lo observó despacio, como a un afiche. Piel oscura, aceitunada. El óvalo de la cara apenas más ancho en la frente, y esos ojos apacibles pero intensos. Me gusta, pensó, me gusta mucho. ¿Era posible que se estuviera poniendo colorada?
Él se dejaba mirar. No parpadeaba. Iba absorbiéndola como un secante.
Por entre las mesas se acercó el botones del hotel.
Su taxi, le dijo al hombre.
Él hizo un gesto de asentimiento.
¿Comemos juntos esta noche?, le dijo tocándola con los ojos.
Ah, no, pensó Celina. Me está enganchando como a sus otras mujeres, con esa seguridad de los galanes cancheros: una más para la colección.
No, muchas gracias. Tengo otro compromiso. Miró hacia el mantel y vio sus manos sobre la mesa: impecables, jóvenes, con el dorso oscuro. Tiene sangre árabe, pensó.
Lo siento, dijo él. De veras. Anoche no dormí pensando que usted estaba sola y sufría. Sufre usted, ¿no es cierto?
Ella lo miró desconcertada. ¿Alguna vez le habían hecho esa pregunta? ¿Formaba parte de la técnica de los levantes?
No le contestó. Quizá hasta había fruncido los hombros.
El hombre inspiró, se levantó y se fue.
Mientras tomaba el café con leche, de a sorbos para no quemarse la boca, vio que llegaban, como si hubieran dormido juntos, el canoso de la Cámara de las multinacionales y Gil Alfaro, que trabajaba en una empresa argentina poderosa. Acá, en Brasil, eran íntimos. Los dos eran como esos perros de Disney que mueven el hocico igual a sus dueños. Caminaban, hablaban, gastaban mostrando quién los empleaba. Lobistas eran. Una profesión contemporánea: conocer a todo el mundo, tutear a casi todo el mundo.
Se sentaron cerca de su mesa dirigiéndole las sonrisas obligatorias.
Finalmente, ¿habló con vos el médico ése?, le preguntó Gil Alfaro. Yo conocí a su padre. También era cirujano. ¿Te contó para qué vino a Brasil?
Celina lo miró sin entender.
El cirujano, Ruíz, que vino para colaborar en la operación de la sobrina. Me preguntaba por vos ayer. Me contó que pasaron juntos por el reclamo de las valijas y todo eso. Justo él traía un baúl lleno de cosas que mandaba la vieja para la hermana.
No me dijo que era cirujano.
Sí, neurocirujano y bastante conocido. Estuvo en Boston, creo. Me parece que me había dicho que la operación era hoy. En el Osvaldo Cruz. Terrible. Tiene cáncer... la nena... y en una zona complicada del cerebro. No sabían si iba a ser operable.
Celina juntó su carpeta, se colgó la cartera.
Durante el día tuvo que esforzarse: la posición argentina debía quedar clara. Costaba concentrarse porque en cada pausa le volvían las ganas de salir corriendo y junto con eso reaparecían los ojos, la piel, las manos. Lo poco que conocía de él.
Cuando llegó, cansada por la tarde, se dio cuenta de que, como siempre, había dejado la compra para el último momento. Furiosa, se puso unos jeans, escondió el dinero en el fondo del bolsillo y se colgó la cartera en bandolera.
El conserje le devolvió el pasaje. Sí, estaba reconfirmado. Salía a las diez de la mañana del día siguiente. Luego le dio las instrucciones para llegar a un shopping. Cinco calles derecho y luego doblar por la avenida. Después, muy en su papel de responsable-por-los-turistas, le dijo que no fuera caminando. Nadie caminaba en San Pablo y menos a las seis de la tarde.
Eso la enfureció más. No iba a tomar un taxi. Era su chance de conocer algo de la vida de esta ciudad de torres y autopistas. Salió del hotel, que tenía dos puertas para mayor seguridad. Caminó con energía, (mientras no hable, no saben que soy extranjera). El dibujito que había hecho el tipo del hotel estaba bien, pero no aclaraba la longitud de las cuadras. Lo que había parecido tan cercano, resultó ser como diez cuadras de las nuestras. Pasó por las casetas de vigilancia de los edificios importantes, los vigiladores apostados con armas largas que parecían ametralladoras. Pero también se cruzó con padres y chicos vestidos de verde y amarillo, riendo, anticipando. Alguien había mencionado un partido de la selección.
En una manzana sobre la avenida estaba instalado un circo enorme. Golpeaba la mezcla de olores de animales y golosinas. Había una suciedad desagradable, pero se detuvo a descansar contra el alambrado, apretando la cartera. Mientras estaba compadeciendo las idas y vueltas de un tigre viejo enjaulado en un vagón chico y mal pintado de verde, escuchó un trueno inesperado. Todos gritaron. Se largó un chaparrón de gotas grandes y calientes. Al desorden ahora se sumaba el agua chorreando por las carpas y los chillidos de algún animal, quizá un elefante. Era una cortina de agua, pero las caras, sin embargo, no tenían el gesto de amargura que aparece en los peatones de Buenos Aires en cuanto se larga a llover. En apariencia, no les importaba la ropa ni el pelo ni los zapatos. Le pareció que un adolescente harapiento la miraba demasiado.
Celina corrió a través de los coches estacionados frente al shopping. Cuando llegó a la galería, estaba empapada. Aquí no había peligro. Un lugar tan neutro y despersonalizado como el aeropuerto, pero vigilado. Se escurrió el pelo con la mano. Buscó su reflejo en una vidriera. Una calamidad. La remera se le adhería a la piel. Por lo menos no hacía frío. Iba a hacer su compra y esperar a que calmara. Este tipo de chaparrones termina rápido, se dijo como si supiera.
Recorrió buscando una tienda que vendiera toallas. Tenían que ser blancas y bordadas. Debería haberle aclarado a su cuñada que la estadía era de solamente dos días.
Así que el hombre no era vendedor. Tampoco Tito era vendedor, pero la había seducido, le había fabricado un espejismo de muchas dimensiones, y ella lo había comprado, como una adolescente. Con la incondicionalidad boluda pero mágica de una adolescente. Tito que, mirando el río desde la parrilla del Tigre, le había dicho con los ojos húmedos que la necesitaba, que iba a ser su mujer para siempre. Y poco después, sin explicación, se había quedado seco de amor. Celina ya no le gustaba. Las mismas cosas de ella que él antes adoraba, ahora eran motivo de sorna o lo irritaban. Y Celina había visto el amor muerto ahí, sobre la mesa del café de la despedida. ¿Qué se hace cuando el amor se muere en uno sólo de los dos? ¿Mendigar amor? No. Irse, claro. Irse y esperar un milagro.
Encontró un negocio. Toallas hermosas. Blancas, esponjosas, con iniciales bordadas y cintas de raso. Como para un baño de chicos enamorados.
El paquete era más grande que pesado. Incómodo para llevar. No necesitó alcanzar la puerta del shopping para notar que seguía lloviendo a cántaros. El sonido del agua la hizo desistir de la idea de buscar un taxi allá adelante, cerca de la calle.
Extrañó un café. Un café como los de los tangos, como los de cualquier esquina de Buenos Aires. Solamente había heladerías y un lugar para comer hamburguesas. Caminó desanimada arrastrando su paquete. Se sentó, cansada, en un banco de hierro forjado que probablemente perteneciera a la heladería. Apoyó el gran paquete sobre el banco. Cerró los ojos como cuando apagaba las velitas. Muchos deseos: estar seca, un lugar blando, un café, unas manos. La caricia de unas manos. Estaba acostumbrada a estar sola. Lo pasaba bien. Rara vez le venía esta sensación de que le faltaba un cacho del alma. Y no era por Tito. Eso había cicatrizado finalmente.
Hola.
Estaba otra vez parado frente a ella. Con una sonrisa, la primera que Celina le veía. Una sonrisa que reemplazaba todo lo que había estado pidiendo. Llevaba el maletín negro y se le habían formado dos ojeras azules.
Corrió el paquete y se sentó junto a ella con esa juventud imposible. ¿Un nombre más en su lista de enamoradas? Estoy demasiado cansada para mostrarme fuerte, se dijo Celina. Recordó que no era vendedor sino cirujano y que posiblemente venía de trabajar. Un caso grave, le habían dicho.
Estás toda mojada, le tocó el pelo. ¿Sabés? Desde que me miraste en el aeropuerto, me muero por darte un beso.
So we sailed up to the sun
till we found the sea of green
and we lived beneath the waves
in our yellow submarine.
Yellow Submarine (Lennon & Mc Cartney)
Olor a gato
¡Ay! Nora retrajo la mano.
Me incliné hacia ella cuidando no perder el equilibrio sobre el tablón angosto.
Conté: una, dos, cuatro. Rayitas moradas y minúsculas. Nora tenía la boca apretada. Busqué sus ojos: quería descubrir si lloraba o si, por lo menos, se le ponían rosados los bordes. Pero no, estaban secos y claros como siempre.
Desde otro andamio nos observaba burlón el gato color pantera.
¡Maldito! Te vamos a cazar. ¡Ya vas a ver! Qué bronca me daba ese gato.
Nora se masajeó la mano mordida:
Cuidado. Si gritás tanto puede oirnos el sereno, dijo.
¿Cómo hacía para mantener la voz siempre baja? Nunca tenía miedo, en eso era como un varón, pero sus modales desconcertaban: cada movimiento, cada posición, cada inflexión de la voz, seguían normas misteriosas, elegantes. Los buenos modales. Yo siempre estaba metiendo la pata.
Miré hacia abajo. Nadie. El suelo, con algunos yuyos porfiados entre la cal y el cemento, estaba muy lejos. Habríamos trepado unos seis pisos. Un viento caliente nos levantaba las polleras.
Bajemos, dijo Nora. No volvió a quejarse.
A la altura del primer piso nos envolvió una ráfaga de olor a cemento. Húmeda, mineral, desagradable. Espiamos el refugio del sereno. Debía estar dormitando con la camiseta agujereada de siempre cubriéndole apenas la panza. Quizá ya estaba por salir y nos descubría. Las obras son peligrosas, decía mamá; si vas por la vereda y llegás a una obra, cruzá la calle. Podían robarla a una o engañarla con mentiras.
Bajé unos escalones más. Trataba de deslizarme sin hacer ruido. Miré hacia los andamios. Allá arriba los ojos de León seguían nuestros movimientos. ¡En pedacitos lo íbamos a dejar! ¡Gato salvaje!: ¡Fuuu!
Sus lentes amarillas titilaron.
Dale, no te quedés, siempre Nora insistiendo. Sus pies sobre mi cabeza. Hasta podía ver las puntillas de su bombacha.
Tenemos que pensar algo para matarlo. Este gato es un peligro. Escuché que decía como para adentro. Le gustaba hablar sola, quizá porque era hija única.
Salté los últimos escalones. Al estirar el brazo sentí que se me descosía la manga. Maldición. En casa no tenían que saber que nos subíamos a la obra.
Desaté la cuerda de Bomba, nuestro ídolo, igual a la que llevaba enroscada a la cintura en sus recorridas por las selvas del Amazonas. La agité como un látigo. Nora me seguía pensativa.
Caminando ondulante a nuestro lado, cruzó León hacia el jardín.
¡Odioso! le grité con fuerza. Él siguió señalando el cielo con su cola dorada, luciendo su pereza, sin hacerme caso. ¿Sería eso ser flemático? En los libros de Sandokán, Salgari decía “flemático”: Yañez, el segundo de a bordo con ojos grises impávidos: portugués flemático. Era una palabra fea, pero me atraía. ¿Atrevido? ¿Aguantador? Mejor: "yo aquí, ustedes allá; nada me toca". Un poco frío, pero dominando.
¿Y si León estaba enfermo?
Podría estar rabioso. ¿Por qué no te la chupás?
No me gusta. Me da asco.
Dejame a mí.
Las rayitas violeta desaparecieron y luego volvieron a dibujarse. Probé otra vez. Era una lástima. Esa mano. A Nora, la Abuela le limaba las uñas y eso las dejaba redondas y suaves.
Escupí. ¿Habría salido todo? Escupí otra vez.
Saltamos de la obra al jardín de la casa de Nora. Nadie nos había visto. Qué bien. El sábado por la tarde me crecía esa sensación como de volar. Quizá era por culpa de los grandes, que estaban siempre encima, vigilando, controlando, como esos ojos de Dios, sin párpados. Pero el sábado, después de almorzar, ese ojo gigante se cerraba, y, por un rato, me sentía libre.
Estaba más fresco bajo los árboles. Me puse a silbar. Practicaba con frecuencia por eso que decía la tía de Tom Sawyer. No era tan difícil. Nora hizo un gesto con el dedo, silencio, muy suave, que me quedara quieta, que no hiciera ruido.
Es la calandria, dijo en voz baja, está cerca, inclinó la cabeza. ¿Cómo hacía Nora para reconocer a los pájaros por su canto?
Caminamos por el jardín sin hablar, escuchando los crujidos de las ramas, el arrullo de las torcazas a lo lejos. A pesar de que ya estaba terminando la primavera, todavía flotaba en el aire el perfume dulzón de los nísperos pasados.
Se está poniendo colorada. Mirá.
La rabia.
Tarzán curaba las heridas con plantas machucadas, ¿te acordás?
Las hojas de tuna largaban una especie de leche. Muy pegajosa. Una gota sobre cada incisión. Pero, ¿y si no servía?
Señalé con el índice, como no se hacía, como decían en la escuela que era mala educación:
Allá, sobre el árbol seco. Mirálo... No, más a la derecha.
Nos atisbaba enroscado, lamiéndose despacio el pelo color zanahoria. La mirada calma, como con un fuego quieto por dentro. León siempre se burlaba, pero sin risa, moviendo, muy atento, las orejas a uno y otro lado, escuchando quién sabe qué.
No sabe la que le espera, dijo Nora entrecerrando los ojos para verlo mejor. Los párpados temblaban un poquito. Estaba de veras enojada.
Corrí. Lo ahuyenté con la soga tratando de golpear la rama. Me miró. Me pareció que me enfrentaba, inmóvil, embravecido. Por suerte duró poco, un segundo. Recuperó su actitud despectiva y se alejó caminando, como si nada, por el borde de la tapia sin lastimarse con los vidrios de botella que habían puesto para ahuyentar a los ladrones de las rosas de la Abuela.
Sentí olor a gato. A pis de gato. Un olor mareante, que se metía adentro. Nora tenía razón: había que matarlo. Ya antes habíamos jurado venganza, cuando lo descubrimos comiendo el pichón. Ése que encontramos después de la tormenta y que Nora había dicho que era un zorzal. Así era la selva: llena de olores y de muertes.
Y esto era peor. Había mordido a Nora. Aunque no se quejaba, yo estaba segura de que le dolía.
Ya probamos todo, dije desanimada, arcos y flechas, trampas, la gomera de tu primo... ¿A ver la mano?
No, esperá, se me ocurrió una idea.
Me miró seria con un brillo en sus ojos muy abiertos. Levantó el pelo rubio, pesado, y lo dejó caer detrás de los hombros. Me encantaba cuando hacía eso, como hacen las actrices en las películas.
¡Es buenísima! ¿A que no adivinás?
Caminamos hacia la magnolia. Revoleé la soga y perdí el equilibrio al pisar uno de esos círculos de cerámica que ponían para evitar que las hormigas se comieran los rosales. Al levantarme, sentí la costura de la manga otra vez. Seguro que me aparecía un moretón en la pierna.
Dale, contame.
No quería, y así me tuvo un rato. ¿Tal vez estás pensando en la escopeta de mi hermano?, pregunté. Pero no, no era eso. Qué raro que no se te ocurra, dijo, a vos, con todo lo que leés. Me mataba que no me dijera lo que pensaba. Trepamos hasta el refugio secreto, entre las ramas de la magnolia. León había desaparecido, pero el olor a pis de gato impregnaba la tarde.
No va a fallar. Vení que te cuento. Acá, en la horqueta.
Lo dijo con los labios tan pegados a mi oreja que sentí como un cosquilleo:
Lo vamos a envenenar.
Las hojas de la magnolia movían la luz. Me sentí mareada. El pelo de Nora tenía un olor a jabón tan rico. Le palpé la mano: debajo de las rayas violeta habían aparecido unos bultitos rosados.
Está caliente.
Comenzaron a tañer las campanas de la iglesia.
Doblan por los muertos, dijo Nora.
Un perro del vecindario aullaba como los lobos de Jack London. Miré hacia las copas de los árboles: a esa hora comenzaban a volar los murciélagos, rayando el cielo gris como balazos oscuros.
Armamos el plan. Luego me fui a buscar el veneno a la casa, al armario verde del garage. Yo había visto la etiqueta, estaba junto al polvo para las hormigas.
Mirá. Había traído el veneno en una cacerolita de juguete. Esto alcanza para un montón de gatos, le dije. No me vio nadie.
Nora abrió uno de sus pañuelitos bordados.
Aquí tengo la carne, era un pedazo entero y amarronado. Había que cortarla y untarla. Los cuchillos estaban en la cocina.
Venancia tiene que barrer el comedor dentro de un rato. Esperemos. Acaban de servirle el té a la abuela. Hoy es día de visita. Ayudáme, quería que le atara el pelo detrás de la nuca.
Íbamos a poner el veneno en la obra. Entre los tablones, bien lejos de la casa. No fueran a descubrirnos.
Tomá este cuchillo. Cortala vos, que yo tengo la mano hinchada.
No fue fácil hacerlo así. Apurada. Sobre una punta de la mesa pegajosa y cubierta de frascos y botellones. La tía Clara había estado fabricando licor de naranjas. Cuando hacía licores, me daba siempre unos traguitos para que le dijera si estaba rico. Era dulce, pero parecía fuego. Me lo servía en una copita de cristal todo facetado y se quedaba parada mirando cómo lo tragaba. Así era la casa de Nora: todo se hacía como antes, cuando la Abuela era chica. Ni lavarropas, ni lustradora. Ni siquiera calditos. Carbonada los 25 de Mayo y arroz con leche con cáscara de naranja en las tardes de invierno.
Maldito gato. Ojalá te lo comas todo, murmuré al untar el último pedacito.
Perfecto, todo tenía que salir perfecto. Iba a ser difícil engañar a León.
La puerta crujió. Miramos sobresaltadas. Era el viento.
Los que están listos ponelos aquí. Pronto. Venancia debe estar terminando.
Los dejamos sobre un plato de cartón, escondidos en una alacena, debajo de unos diarios.
Había que esperar hasta que el sereno de la obra entrara en su cabina de madera. Estaba tronando pero no llovía. Trepamos al techo del invernadero, lleno de agujeros por los vidrios rotos. Era peligroso pero nos gustaba. Cruzábamos sobre los paneles de vidrio, haciendo equilibrio por la viga de hierro. Ya nadie cultivaba nada ahí abajo pero seguía lleno de macetas viejas y rotas con muchas plantas de hojas oscuras. Entre las ramas deformes, malcrecidas, hacía poco habíamos encontrado un sapo muerto. Hinchado y lleno de bichos.
Sentí olor a moho, a pasto un poco podrido. Era feo y lindo a la vez. Era un olor que se quedaba metido adentro de uno. De esos olores que cambian las cosas, como cambian cuando se apaga la luz.
Nos sentamos sobre la medianera descascarada.
¿No tenés miedo?
Miedo no.
Las dos nos quedamos mirando hacia la obra. Calladas. Cuando Nora se quedaba callada así, era cuando me gustaba más. No necesitaba sonreír como la otra gente.
Una mancha anaranjada pasó corriendo. Es él, le dije.
¿Sabés que algunos envenenados largan espuma por la boca? Quizá Nora no me escuchaba pero yo seguía. En un libro leí que se les ponen azules los labios y luego quedan duros como madera.
Mis dedos estaban húmedos. Había masticado un higo verde y sentía que la lengua se me pegaba al paladar.
Los tugs usan uno que deja a la gente dormida y luego se mueren sin darse cuenta, añadí. En la caja no decía nada. No sé cómo funcionará este veneno. Es para ratas.
Nora desató la cinta que le sujetaba el pelo y lo abanicó sobre su espalda. Dijo que ya había olor a lluvia en el aire.
La tía Beba apareció en el patio. Apurada, trastabillando en el escalón de mármol. Miró. Escudriñó un rato. ¿Estaría buscándonos? Nos quedamos inmóviles, pegadas contra la pared, arriba del invernadero. Si nos veían ahí, no nos dejaban salir al jardín por una semana.
Se oyó un grito. Largo, infinito. La tía Beba entró, dejando la puerta abierta.
Los truenos lejanos. Otro alarido. El viento nos castigaba echándonos tierra en los ojos.
Bajamos y corrimos al dormitorio de la abuela. Espiamos. Venancia, en la cama, se retorcía. La tía Clara le tenía la mano.
Mamita querida, gimió fuerte, con una voz que no parecía la suya. Desde la calle llegaba una sirena de ambulancia. Venancia se había quedado quieta largando un sonido agudo, entrecortado con jadeos.
Ustedes no entren, nos vio la Abuela. Vayan para el comedor.
La tía Beba guiaba a los camilleros. Eché un último vistazo, Venancia con la boca abierta. Parecía otra. Era espantoso. La tía Clara la calmaba.
Desde el comedor se escuchaba poco. Por los huecos de los visillos pasaba la pollera negra de la tía Beba de un lado para otro. La Abuela daba instrucciones. "La camilla más alta, así", dijo una voz de hombre.
Ya no había más gritos. Nada. Sólo el viento afuera. La pieza estaba vacía. Sonó el carillón. Me di vuelta.
Miré la hora. Estaba muy oscuro afuera.
No había nadie tampoco en la cocina.
¿Estás segura de que era en la segunda puertita?
El veneno. Prendimos la luz, revisamos. La cocina estaba limpia pero con olor a frito a pesar de las ramitas de laurel y de romero.
Fuimos vaciando el armario, estante por estante. Un molde vacío rodó hasta el suelo. No había caso. Nos miramos aterradas. Tampoco estaban los diarios.
¡Venancia!, grité
Nos metimos en el baño. El agua corriendo para esconder las voces.
Se va a morir.
¿Cómo no se dio cuenta?
Esa carne, dije. ¿Te das cuenta que se comió esa carne horrible? Debe haber estado asquerosa.
El baño blanco. Todo blanco: piso, techo, artefactos. Aturdía.
Prometeme que no se lo vas a contar a nadie. Prometeme. ¡Y menos a la Abuela!
Sus ojos celestes no me dejaban mover.
Claro que no, le dije. ¡Era mucho veneno!
No digas esa palabra. Acordate. Somos hermanas de sangre. Un pacto.
¿Te parece que ya se habrá muerto?, me temblaba la voz. Esa calavera en la etiqueta.
Nora no contestó. Seguía sentada sobre el borde de la bañadera.
Tenemos que conseguir un milagro.
Su mirada parecía atravesar los azulejos:
Oración y sacrificio, recitó.
¿Qué?
Oración y sacrificio. Es lo que pidió a los Pastorcitos a cambio de milagros. Hay que apurarse. Tenemos que conseguirlo ahora, esta misma tarde.
Traté de recordar:
Agarraban ortigas, se machucaban los pies caminando descalzos por las piedras. Se necesita mucha penitencia para que se haga un milagro.
Nora fue hacia el botiquín.
Hay que hacerlo. Ojalá sirva.
Despacio, dijo, para que el tajo no saliera muy profundo. Cada una sus propios dedos. Primero la piel, luego la carne.
Hay que sufrir. Si no, no vale.
Me temblaba la mano. No podía cortar.
Tratá de no mirar. Dale, clavalo
Apenas pude sacar un pedacito de piel.
Más no. Duele mucho, Nora, te lo juro.
Pensá en Venancia, ¿eh?
Venancia, con la verruga peluda sobre el mentón.
¿Y si ya se murió?
Nora no escuchaba. Inclinada sobre la mano apoyada en el lavatorio, se cortajeó varios dedos. Movía la gillette como un cuchillito.
Me sentí mal. Tuve ganas de vomitar.
Saqué la cabeza por la ventana. Los árboles, el pasto, todo había perdido los colores en la penumbra. Allá afuera, en algún lugar, León se lamía tranquilo. Preparándose. De noche enloquecía, persiguiendo a las gatas de la cuadra.
Callamos.
Quizá necesitáramos más sacrificios, dijo Nora. Se le había ocurrido otro: tirar por el inodoro nuestra colección de mariposas. Todas. Hasta la de las alas azulverdosas.