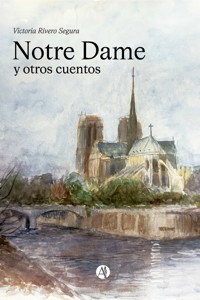2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Durante unas vacaciones en la casa de su abuelo enfermo, Micky y Antonella, se divierten investigando a los vecinos, entre ellos, los habitantes de una casona que esconde una aberración. También van descubriendo que nuestro lenguaje oculta la realidad detrás de las palabras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
VICTORIA RIVERO SEGURA
Palabras desteñidas
Rivero Segura, VictoriaPalabras desteñidas / Victoria Rivero Segura. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6571-6
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Diseño de tapa y contratapa: María Mercedes van Keulen. Edición y correcciones: Margarita Manterola.
Índice
Introducción
Detectives
Navideñas
Bromistas
Periodistas
Muñequitas
Ciclistas
Sola
Cubo
Investigadoras
Desprejuiciadas
Carnavaleras
Caracoles
Involucradas
Peligro
Artistas
Deportistas
Enfermeras
Jardineras
Semana Santa
Boletín barrial
Para mi mamá, alegre, trabajadora y santa.
Memory is peculiar in the fierce hold with which it will fix the most insignificant–seeming scenes.
John Banville,Eclipse
We can learn from our mistakes.
Karl Popper, Conjectures and Refutations.
It might be well for all of us to remember that, while differing widely in the various little bits we know, in our infinite ignorance we are all equal.
Karl Popper, Conjectures and Refutations
My 95% Rule: 95% of what you read is either wrong or irrelevant.
Steve Hanke, Tweeter.
Los personajes y lugares de esta historia son imaginarios. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia
Introducción
¿Qué es jugar?
Es descubrir la enorme cantidad de hechos que no entendemos.
Es preguntarse. Dudar. Equivocarse. Sacudir el misterio.
¿Y qué son las palabras?
¿Vectores?
¿Lazos, moños, boleadoras?
¿Qué esconden las palabras?
Esta historia es un juego que intenta ver lo que escondemos detrás, debajo de las palabras.
Detectives
—Mala suerte, queridas. Estas vacaciones no vamos a ir a Pinamar.
Nos lo había dicho mamá con la voz negra una noche, después de cenar. Íbamos a quedarnos durante las vacaciones en las afueras de Bella Vista para cuidar al abuelo que estaba enfermo, recién operado. Papá tiene dos hermanas pero ellas no podían quedarse todo el verano.
Nos mudamos antes de Navidad. Mis amigas de los veranos, Clarita y Lucía, enviaron un whatsapp lamentando mi ausencia. Ellas ya estaban en la costa.
Papá y mamá viajaban por las mañanas a Buenos Aires para trabajar, y nos dejaban con Genoveva, nuestra empleada, y Francisca, la enfermera del abuelo. Mamá no se consolaba. Durante el resto del año trabajaba muchas horas en un estudio de abogados, y se rompía para hacer lo necesario para tener bien la casa y para nosotras dos. Miraba todas las noches el cuaderno de clase y controlaba que no tuviéramos pendientes ni un mapa ni una tarea. Pero a ella le gustaba pasar las vacaciones disfrutando del mar y la playa. A nosotras también, pero la casa del abuelo tenía una pileta grande. No era tan malo. Podíamos jugar, nadar, divertirnos.
Ahora ya pasaron unos meses pero los recuerdos siguen golpeando en mi memoria. Por eso me decidí a contar lo que fuimos viviendo y aprendiendo.
Durante la primera semana solamente habían sucedido dos cosas interesantes: el tren había atropellado al ovejero de los vecinos de enfrente, un manto negro bravísimo, y una vez un picaflor había venido a tomar agua de lluvia juntada en el marco de nuestra ventana.
Los vecinos eran mundos desconocidos, ocultos y misteriosos. Estábamos casi todo el día las dos solas, Antonella y yo, en el medio de un mar (otro mar, no el de Pinamar) del que no sabíamos nada. A la casa la llamábamos “nuestro barco”. Estudiábamos los chalets, los jardines y los movimientos de los vecinos, y daba la impresión de que, para todos ellos, nosotras éramos invisibles o lejanas, no interesantes.
Papá es médico pero su mayor amor son los barcos. Todos: lanchas, cruceros, yates. Le brillan los ojos cuando nos lee una noticia que cuenta una regata, y lo gracioso es que la única vez que subió a un barco, se mareó y hasta se descompuso. (Prohibido mencionar esto).
Durante un desayuno, mamá leyó en el diario, en voz alta, que había habido un asalto cerca de la quinta del abuelo, en el mismo barrio en dónde estábamos.
—Qué terrible. Violaron varias veces a la mujer, y se robaron veinte mil dólares.
—¿Qué fue lo que le hicieron a la señora, mamá?, preguntó Antonella.
—Acá no van a entrar. Ustedes no abran a nadie, y cerró el diario.
En casa plata no había. Ellos constantemente se quejaban de que lo que ganaban no alcanzaba para nada. Quedaba lo de violar, que tenía que ver con el sexo, con desnudar rompiendo la ropa. Yo ya lo sabía y, además, se notaba en la forma como mamá cambiaba el tono de la voz y esquivaba el tema. Cada vez me convencía más: el sexo era uno de los temas (el más frecuente después de la plata) que estaba siempre flotando en los pensamientos de la gente, pero en cuanto aparecía en alguna palabra, trataban de hundirla, aunque siempre algo volvía a asomar, como un iceberg.
Esa mañana, apenas mamá y papá se habían subido a la Suran para ir a la Capital, ya estábamos Anto y yo buscando la palabra en internet.
VIOLAR: “Quebrantar, desobedecer, forzar. Violar el domicilio: penetrar sin ningún derecho. También, tener acceso carnal con alguien contra su voluntad”.
—¿Como cuando entramos en la pieza del abuelo?, preguntó Anto.
—Sí. O cuando sacamos higos del árbol del vecino. No sé si también vale para cuando revisamos los cajones de papá.
“Acceso carnal” era otro misterio.
El diccionario y hasta la wikipedia eran frustrantes. Ahí, las palabras se desteñían y, como en las conversaciones, el componente de sexo estaba borroneado, desaparecido.
El sexo era algo atrapante pero las referencias debían disimularse delante de los niños, y quizá por eso cerraban la puerta del dormitorio, para hablar de los temas prohibidos. Yo ya lo había aprendido.
—¿Qué pasa Micky?
—Nada nada, dije. Para qué explicarle a Anto. Era chica y no captaba que los adultos, hasta los que hacían el diccionario, eran como un río con dos corrientes: una la que mostraban, y otra subterránea, misteriosa. Como yo estaba creciendo, ya empezaba a manejar los dos mundos. Al final, yo hacía lo mismo que los adultos.
—¿Jugamos a algo, Micky?
Habíamos descubierto el juego de imitar a personajes conocidos. Era fantástico. Periodistas, modelos, inventoras. Las dos hacíamos el mismo papel cada vez, porque si no, Antonella pensaba que, como yo era más grande, me guardaba el mejor. Esa tarde de diciembre, las dos quisimos ser Sherlock Holmes, un detective que usaba gorra y pipa y que era mucho más inteligente que los ladrones. Lo habíamos visto en una serie. Era cuestión de descubrir lo que otros no veían.
El sol parecía enojado, de tan fuerte. Desde temprano habíamos escuchado a las cigarras rompiendo la paciencia raspe–que–te–raspe, con esa cuerda única que la seño de Naturales había explicado en la escuela mostrando una lámina, y que era de no creer lo fuerte que sonaba. No me gusta el sonido de las cigarras, no es música.
Aunque la piel de Anto brillaba porque corría de un lado al otro, y el traje de baño se le pegaba al cuerpo como si estuviera mojada, a nosotras no nos parecía que el calor fuera algo tan terrible. Francisca, la enfermera del abuelo, había venido varias veces a la cocina a buscar soda que sacaba de la heladera, diciendo: “Como yo tengo mucho temperamento siempre me parece que puedo con todo, pero esto es demasiado”. Hablaba y tomaba soda. Hablaba y tomaba soda.
Hablaba raro. Donde había una erre, ella pronunciaba una ge. Garo, muy garo.
—Micky, mirá, Anto susurraba para no llamar la atención de Genoveva que estaba a pocos metros, en el comedor, viendo la tele. Antonella no se daba cuenta de algunas cosas de los adultos; era chica, ya lo dije, sería por eso.
—No es necesario bajar la voz, le dije. Genoveva cuando está viendo una de sus series favoritas, no escucha nada, solamente besos.
—Mirá Micky, es el cortaplumas de papá, que se lo violé del cajón en el que esconde sus cosas. No toqué el revólver esta vez, como me recomendaste.
—Bueno Anto, acepté, estudiando el mecanismo de apertura de la navaja; se abría de un chicotazo. –Pero tené cuidado. La punta es muy delgada, y podría machucarse. Si se dobla, se va a dar cuenta de que lo sacamos.
Estaba bueno tener la navaja. Sherlock solía raspar el suelo, o una mesa. Juntaba las raspaduras. Era una manera de obtener datos críticos, como el tipo de tierra que había pisado el asesino.
Había que ser muy prudente con las cosas que tocábamos. Unos días antes habíamos revisado los papeles de papá. Era interesante pero peligroso. Una carta se nos manchó con saliva por culpa de un chupetín de dulce de leche, y después estuvimos aterrorizadas esperando que preguntara. Era la carta de Francisca, la enfermera, contestando el aviso que había puesto papá en el diario, en donde decía, la muy mentirosa, que le faltaban pocas materias para terminar la carrera de medicina. Le preguntamos. Nos confesó riendo que había cursado solamente dos materias.
Aquella tarde calurosa del principio de las vacaciones, necesitábamos investigar un caso difícil. Desde la puerta de la habitación del abuelo, escuchamos la voz rara de Francisca. Nos asomamos justo para ver cómo incrustaba una aguja en la nalga del abuelo. ¡Pobre abuelo! La nalga se veía blanca y aplastada. Tuvimos que taparnos la boca para no gritar.
Esperamos hasta que Francisca saliera, seguro que para tomar otro vaso de soda, y buscamos dos gorros en el armario en donde el abuelo guardaba los palos de golf.
Aunque los gorros picaban un poco, y adentro tenían una tira de cuero ennegrecida, nos los pusimos tratando de juntar todo el pelo adentro. El de Antonella le quedaba muy grande y los rulos se le caían sobre la cara a cada rato. Se los sujeté, bien tirantes, con una gomita. Pipa no teníamos ninguna. Lástima.
Los vecinos más cercanos eran tres. Imaginábamos que nuestra casa era un barco que enfilaba hacia la calle. Del lado del árbol grande, que luego supe que era un nogal, a la derecha, que sería estribor, había un chalet de techo anaranjado, coqueto, paredes de ladrillo, y muy pintaditos de blanco los marcos de puertas y ventanas. Ahí había un par de nenitas lloronas que chapoteaban en una pileta inflada. Las cuidaba una mujer de delantal celeste que largaba cada tanto, unos chillidos de gato al que le pisan la cola, peores que los gritos de las nenas. También había una pileta grande, más grande que la de nuestra casa (la del abuelo), y que estaba rodeada por un cerco de madera, un jardín muy cuidado y con dos canteros con flores. No tenía frutales. Era una casa linda y prolija pero poco interesante, aunque el día que llegamos me pareció ver un chico alto que nos miraba.
La casa del lado del lavadero y de los alambres para tender la ropa, que sería babor, era la más grande y vieja de la manzana. Tenía tres pisos, muchas ventanas, un techo de tejas negras verdosas fuleras, y la envolvía una enredadera peluda y compacta. Era grande, vieja y oscura. Anto sugirió llamarla Hogwarts. No tenía torres, pero era misteriosa. La hiedra que la recubría, y el musgo entre las tejas, le daban un aspecto mágico. Ahí, nos dijo Genoveva que habían dicho en el almacén, (era su fuente de información) vivían recluidos, invisibles, una vieja y un viejo, (¿serían brujos?) con un esclavo mudo de barba enorme y desprolija, que les hacía todos los trabajos, y al que nosotras empezamos a llamar Hagrid. Los viejos eran invisibles, pero por la noche se adivinaba la figura de uno de los dos sentado a una mesa o escritorio detrás del vidrio multicolor de la ventana del primer piso. ¿Estaba escribiendo? El lote de esa casona era muy grande, parecía ocupar media manzana. Atrás, a un lado, se veían unos fierros que posiblemente habían sido la base de un molino, y el jardín estaba descuidado. Bien al fondo tenía varios árboles frutales, pero no podíamos robar fruta por el perro que, aunque estaba encadenado, daba miedo.
Quedaba el vecino que daba al fondo de nuestra casa, o sea, popa. Una estructura blanca, cuadrada con dos antenas satelitales sentadas sobre el techo. Casi nunca veíamos movimiento, quizá porque la casa quedaba en el centro del lote, bastante lejos del alambrado que la separaba de la nuestra. No, miento, no había alambrado, solamente plantas espesas, tupidas. Era una bordura vegetal. Había una higuera en el fondo de ese lote, o sea, muy cerca del fondo del nuestro. Tanto, que podíamos subirnos a un banquito y robar higos sin necesidad de pasar al otro jardín.
Como la puerta de entrada de esa casa daba sobre otra calle, paralela a la nuestra, no era fácil ver si entraba o salía alguien.
La única casa vecina que estaba separada por alambrado era la de los viejos, la que llamábamos Hogwarts, y era mejor que estuviera aislada, porque escuché en el almacén (yo también me informaba ahí) que el perro del esclavo estaba amaestrado para matar. Quizá era cierto, porque era de esos perros grandes, con cara de aburridos, que no ladran ni mueven la cola. Lo habíamos visto siempre encadenado. El esclavo le daba carne cruda temprano, por la mañana, sin hablarle ni una palabra. ¿Sería mudo? Nosotras lo habíamos espiado varias veces desde el techo del lavadero de nuestra casa. La lengua del perro le colgaba como si fuera más grande que el hocico. Aparte del esclavo y el perro, en esa casa no habíamos visto actividad. Nos intrigaban los viejos invisibles, pero no sucedía nada. Puro silencio.
Ya llegaría el momento de descubrir sus misterios, y resultarían ser mucho más sorprendentes de lo que imaginábamos durante los primeros días en la casa del abuelo.
Esa tarde en la que estábamos jugando a ser detectives, primero fuimos a la cocina para mirar por la ventana hacia la calle. En la mesada estaban las tazas y los platos sucios del desayuno. Casi todos los días Genoveva dejaba el trabajo para el fin de la tarde, justo antes de que volvieran mamá y papá. Con el bochorno no podía trabajar, necesitaba la fresca, decía. Desde la ventana de la cocina no se veía casi nada porque la ligustrina del frente tapaba la vista de la calle.
—En los jardines de los vecinos no hay un alma. Vayamos al portón a ver si descubrimos algo interesante, dijo Anto.
Corrimos descalzas hasta el portón. El sol golpeaba. Espiamos por las rendijas, entre las maderas. Los gorros a cuadros con visera, iguales a los que usaba Sherlock en la tele, nos hacían sentir inteligentes.
Un muchacho de pelo muy corto estaba leyendo apoyado contra la verja de la casa de enfrente, del otro lado de la calle, aprovechando la sombra del paraíso de la vereda. Dos veces lo vi que se rascaba la bragueta muy despacio, y eso es como meterse los dedos en la nariz, las cosas que se hacen cuando uno está seguro de que nadie lo mira. ¿Qué estaba vigilando, tan quieto? ¿Sería el mismo delincuente del asalto que figuraba en el diario de hoy, el que había violado a la mujer?
—¿Le ponemos un nombre al sospechoso? Así hacen en las series, sugerí.
Anto dijo varios nombres, pero todos nos parecían tontos. Entonces propuse: abrimos el diario y el primer nombre simpático que aparezca, es el elegido. Volvimos a la cocina para buscar un Clarín del abuelo. Ahí nomás en la tapa había varios nombres difíciles. El único conocido era Pelé.
—Dale, dijo Anto sorprendida. Yo también lo conozco.
—Bien, dije. Nuestro sospechoso se llama Pelé. Tenemos que encontrar algo que lo identifique. Así, si comete un delito, podemos informar sus características a la policía.
Antonella volvió al frente de la casa, nuestra proa. Se sentó sobre la tierra junto a la ligustrina y lo espió mirando entre los tronquitos. Estudiaba las reacciones de Pelé y se reía porque el tipo, con una mano en el bolsillo, seguía rascándose dale y dale.
—Esperemos a que pase el heladero y una de nosotras va y compra un helado. ¿Eh, Micky?
El heladero pasaba todas las tardes con un triciclo grande y una caja pintada de celeste. Hacía sonar un silbato y además, gritaba. Era buenísimo. En la Capital había que ir a una heladería para conseguir un helado.
No podíamos salir las dos a la vez a la calle porque papá nos había dicho muchas veces que no abriéramos el portón, y era un riesgo que alguien descubriera que lo habíamos hecho y después lo contara. Una se tenía que quedar vigilando por si aparecían o Francisca o Genoveva. Fui a buscar la plata que nos dejaba mamá por si había una necesidad urgente. Desde la cocina, se escuchaban los sonidos de la serie turca que estaba viendo Genoveva en el comedor. Como siempre, más que palabras había ruidos, algún gruñido y besos jugosos, que yo imitaba chupando una naranja. Anto lo hacía perfecto, y sin la naranja. Se llenaba los nudillos de saliva y después chupeteaba con fuerza. Yo me imaginaba sintiendo unos labios adentro de la boca. ¿Qué gusto tendrían? La saliva, ¿tenía gusto?
Había que estar atentas a cuando Genoveva hiciera una pausa para buscar agua de la heladera. Teníamos que aprovechar para salir justo después, cuando se volvía a meter en la serie. No queríamos que desde la ventana de la cocina se diera cuenta de que habíamos abierto el portón.
—¡Ahí se escucha el timbre del heladero!, anunció Antonella saltando y rebotando como una pelota.
Como yo era más grande, y me dejaban al cuidado de la plata, me tocaba salir primero. Saqué unos billetes del monedero y, justo en ese momento, Francisca vino a buscar la bandeja en la que Genoveva había preparado el té para el abuelo. Me senté como si estuviera leyendo el diario abierto sobre la mesa de la cocina.
—Claro, esa sinvergüenza de Genoveva no me alcanzó la bandeja para no perderse ni un minuto de la serie que está viendo hoy, dijo Francisca en voz baja. Y seguro que el té ya se enfrió. No le importa nada. (No le impogta nada).
Echó un vistazo sobre las tazas y los platos sucios que estaban ahí desde la mañana.
—Qué gente grasa, dijo bastante fuerte, como para que yo escuchara.
A pesar de la demora y del posible té frío en la bandeja, se sirvió otro poco de soda de la heladera y la tragó echando la cabeza hacia atrás como hace mamá cuando toma una aspirina. Le vi las uñas, decoradas con incrustaciones brillosas. Entre los zapatos de taco alto y esas uñas, daba la impresión de que no le quedaba libertad de movimiento. ¡Y a ella le gustaba! No, no sé si le gustaba. Hay tantas cosas que uno hace sólo para que las vean otros.
—Espero que a nadie se le ocurra tomar de mi soda, dijo mirándome. Francisca era la única que tomaba soda en la casa. Había que comprarla especialmente para ella. Guardó el sifón en la heladera, dejó sobre la mesada el vaso untado de rojo por ese labio panzudo que tenía, y se fue con la bandeja taconeando.
Corrí hasta el portón, destrabé los dos pasadores y salí. Crucé la calle descalza. Antonella le había gritado al heladero que esperara un momento. Aunque el heladero se había detenido delante de la casa, yo di la vuelta hacia el otro lado del triciclo para quedar cerca del sospechoso, Pelé, que seguía apostado en la vereda de enfrente. Para hacer tiempo, me hice la que averiguaba qué gustos traía en la caja. Era una mentira enorme porque a mí solamente me gustaba el helado de limón, pero le fui preguntando por cada variedad de helado mientras observaba de cerca a Pelé, que se había corrido un poco para seguir a la sombra. No me miró. Le vi uno de esos detalles extraños que en las historias de detectives llevan a la solución de los casos: tenía las manos completamente limpias, como blanqueadas con lavandina o con talco.
Pagué mi helado, le dije al heladero que esperara, que iba a venir mi hermana, y volví a la casa chupando mi palito de limón y pensando en las manos del sospechoso.
—Vas a ver lo que se me ocurrió. Fijate si Pelé se asusta, dijo Anto haciéndose la interesante al salir, mientras yo le daba la plata para pagar su helado.
Primero se compró un helado grande de chocolate, a pesar de que sabe que se le brota la panza con urticaria tremenda y que mamá se lo tiene re–prohibido, pero a mí no me hace caso así que no le dije nada. Después caminó junto a Pelé chupando el helado y dando pasos largos, como si desfilara. El pelo se había escapado de adentro de la gorra y el viento se lo pegaba contra la cara mojada por el sudor y el helado.
—¿Le compramos un helado a papá?, me gritó con voz exageradamente fuerte.
Pelé siguió sin hacer caso aunque le vi levantar la cabeza. Seguro que no le creyó: el heladero ya se había ido.
Antonella volvió decepcionada. Nos metimos en la cocina para que el sospechoso no nos escuchara.
Comparamos lo que habíamos registrado. Era poco: la marca de sus zapatillas y del jean, esas manos tan limpias. No fumaba. En fin, decidimos seguir vigilando. Apareció Genoveva, la cara roja por el calor o por la serie. Se había puesto una especie de camiseta larga, bastante ajustada, y venía diciendo que había olor a tormenta.
—¡Qué lindo vientito!, exclamó, bajando los párpados y apoyándose contra el marco de la puerta que daba al comedor. –Aquí hay mucha corriente, dijo y cerró los ojos.
Genoveva no se pintaba las uñas ni usaba tacos, pero tenía esa forma redonda, de guitarra, que, en los dibujos de los baños, y en las historietas, asocian con las mujeres atractivas. Aunque a mamá le parece que eso es ser gorda.
Le contamos que habíamos descubierto que en la vereda de enfrente había un hombre desconocido, probable delincuente, vigilando la casa de esa familia que tiene una camioneta verde y un gato barcino (papá me había enseñado que así se le dice a los gatos amarronados con rayas).
—Quizá está esperando a otros para hacer un asalto, dijo Anto.
—Hace más de una hora que está controlando los movimientos del vecindario, agregué.
Genoveva enseguida se ofreció para averiguar más.
—Bueno chicas, ya voy. No se preocupen.
Se soltó el pelo, se acomodó los breteles y salió. Mandarla a Genoveva no era lo que hubiera hecho Sherlock, pero bueno, ya se lo habíamos dicho.
Espiamos desde el portoncito. El viento, arremolinado y terroso, le levantaba el vestido casi hasta la bombacha, pero a ella no parecía importarle mucho. Aceptó un cigarrillo y él también prendió uno. Qué tramposo. Ahora, que no podíamos ver la marca, fumaba.
Se había nublado más y estaba oscureciendo. Genoveva aún no regresaba. Nosotras mirábamos desde el portón, y no entendíamos. ¿Sería que el tipo no la dejaba volver? Queríamos seguir viendo pero el viento molestaba. Fuimos para adentro.
Escuchamos los tacos de Francisca que venía caminando por el pasillo, desde la pieza del abuelo.
—Mejor que Francisca se vaya, le dije a Anto en voz baja. Es muy gritona, y va a hacer escándalo si hay un asalto.
Caminamos hasta la puerta de la cocina.
Anto me siguió.
—¿Te parece que podremos defendernos solas? ¿Será el violador?
Vimos a través del mosquitero que Francisca miraba la hora en su reloj y que llamaba a alguien con el celular. Parecía enojada porque no la atendían. Rezongó otra vez al ver los platos sucios.
—¡Genoveva, qué mugre!, dejó caer la bandeja con ruido. –¡Inútil!, gritó. Se había sacado la casaca de enfermera y ahora usaba un vestido azul de pollera cortita. Yo dudé. ¿Le decía o no le decía?
Hablé sin estar convencida de que fuera lo mejor. Eran los nervios que me llevaban a hacer lo que no quería.
—Hay un tipo enfrente que hace rato que está con Genoveva, dije, –y Genoveva no vuelve.
—Mejor decile que nosotras la necesitamos, pidió Anto.
—¿Necesitarla a ésa?, preguntó Francisca. (Necesitagla)
Abrió el portón y salió, muy derecha. En la calle se había levantado un polvo arenoso que hacía doler los ojos. Cerramos la puerta. Escuchamos gritos fuertes de Francisca, y luego otros de Genoveva. Gritos y chillidos como de indios de película, quejidos, protestas. También se oyó la voz enojada del sospechoso. ¿Las estaba matando? Me asusté. Busqué el teléfono y llamé a la policía. 911. Papá nos había enseñado el número, el mismo que usan en las series.
Antonella se había quedado mirando por el portón que Francisca había dejado abierto.
—¡Le araña la cara!, iba contando. –Francisca a Genoveva, aclaró Anto. –¡Cómo se puso! Como loca, le tira del pelo, ¡ay! Y también lo patea a Pelé, y él se deja. Vení, Micky, mirá.