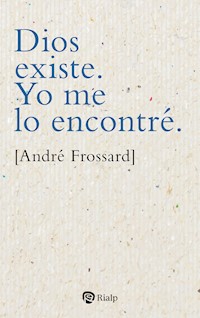
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Bolsillo
- Sprache: Spanisch
"Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en la capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra". No es frecuente en nuestros días que el relato en primera persona de una conversión alcance tantas ediciones, y pueda todavía encontrarse en las librerías después de más de cuatro décadas. Su autor, André Frossard, ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX en Francia. Este libro mereció allí el Gran Premio de la literatura católica, y es ya un clásico del género autobiográfico y testimonial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 1988
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
DIOS EXISTE
YO ME LO ENCONTRÉ
André Frossard
DIOS EXISTE
YO ME LO ENCONTRÉ
Vigésima quinta edición
EDICIONES RIALP, S.A.
MADRID
Título original: Dieu existe, je l’ai rencontré
André Frossard. Librairie Arthême Fayard, París, 1970
© 2014 by EDICIONES RIALP, S. A., Alcalá, 290.
28027 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-321-4466-0
ePub producido por Anzos, S. L.
NOTA DEL EDITOR
No es frecuente en nuestros días que el relato en primera persona de una conversión alcance tantas ediciones y pueda encontrarse aún en las librerías después de casi tres décadas. Este es el caso de Dios existe, yo me lo encontré. Su autor, André Frossard —de la Academia Francesa, fallecido en 1994—, ha sido uno de los intelectuales más influyentes de Francia durante el sigloXX.
La vivencia que este libro describe es atrayente y luminosa, pues las conversiones «paulinas» no son muy frecuentes. En la mayoría de los casos, la apertura a la religión no está provocada por una experiencia personal insólita o extraordinaria.
Sin embargo, el caso de Frossard se incluye claramente en este tipo de conversiones, fruto de una gracia que algunos escolásticos llamarían «tumbativa». El propio autor, con sincera serenidad, describe su caso de esta manera: «Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en la capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra».
Frossard tiene entonces veinte años, es hijo de un comunista, vive en el único pueblo de Francia que no tiene iglesia y ha sido educado en el más recalcitrante jacobinismo laico y ateo —aquel que ni siquiera se plantea la existencia de Dios—, y por lo tanto, no sentía la menor curiosidad por la religión.
El cambio es tan evidente que su padre le lleva a un psiquiatra amigo, competente y... ateo. Y el médico le asegura que no tiene por qué inquietarse, pues lo que le ocurre a André es tan solo «un efecto de la gracia». Aquel psiquiatra tenía catalogada la «gracia» como un síntoma propio de los neurópatas y no contaba con más terapia para su curación que un despreocupado «ya pasará...».
Afortunadamente, el pronóstico no se cumplió, porque, como escribe Frossard: «Fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios».
Tal vez el éxito de este libro pueda atribuirse a que ofrece al lector uno de los testimonios más sinceros y conmovedores sobre ese fenómeno tan gratuito y a la vez laborioso que es una conversión. Mereció el Gran Premio de la Literatura Católica en Francia y se ha convertido en un clásico del género autobiográfico y testimonial.
«Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo acebuche, fuiste injertado en ellas y hecho partícipe de la raíz, es decir, de la pinguosidad del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, ten en cuenta que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero dirás: Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, y tú, por la fe, estás en pie, no te engrías, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará».
SAN PABLO (Rom 11, 17-21)
A mis padres.
«Los convertidos son molestos», dice Bernanos.
Por esa razón, y por algunas otras, he diferido mucho tiempo el escribir este relato. Es difícil, efectivamente, que uno hable de su conversión sin hablar de sí, y más difícil aún hablar de uno mismo sin caer en la complacencia o en aquello que los antiguos llamaban propiamente «ironía», forma disimulada de apartar el juicio ajeno atribuyéndose algunos defectos más de los que la verdad exige. Esto carecería de importancia si el testimonio no estuviera ligado al testigo, el uno apoyándose en el otro, de tal manera que corren el riesgo de ser recusados juntos.
He terminado, sin embargo, por persuadirme de que un testigo, incluso indigno, que acaba de saber la verdad sobre un proceso, está obligado a decirla en la esperanza de que ella obtendrá, por sus propios méritos, la audiencia que él no puede esperar de los suyos.
Pues bien, sucede que, sobrenaturalmente, sé la verdad sobre la más disputada de las causas y el más antiguo de los procesos: Dios existe. Yo me lo encontré.
Me lo encontré fortuitamente —diría que por casualidad si el azar cupiese en esta especie de aventura—, con el asombro de paseante que, al doblar una calle de París, viese, en vez de la plaza o de la encrucijada habituales, una mar inesperada que batiese los pies de los edificios y se extendiese ante él hasta el infinito.
Fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios.
Habiendo entrado, a las cinco y diez de la tarde, en una capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra.
Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar —hasta tal punto me parecía pasado, desde hacía mucho tiempo, a la cuenta de pérdidas y ganancias de la inquietud y de la ignorancia humanas—, volví a salir, algunos minutos más tarde, «católico, apostólico, romano», llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable.
Al entrar tenía veinte años. Al salir, era un niño, listo para el bautismo, y que miraba en torno a sí, con los ojos desorbitados, ese cielo habitado, esa ciudad que no se sabía suspendida en los aires, esos seres a pleno sol que parecían caminar en la oscuridad, sin ver el inmenso desgarrón que acababa de hacerse en el toldo del mundo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había repantigado, ya no existían; mis propias costumbres habían desaparecido y mis gustos estaban cambiados.
No me oculto lo que una conversión de esta clase, por su carácter improvisado, puede tener de chocante, e incluso de inadmisible, para los espíritus contemporáneos que prefieren los encaminamientos intelectuales a los flechazos místicos y que aprecian cada vez menos las intervenciones de lo divino en la vida cotidiana. Sin embargo, por deseoso que esté de alinearme con el espíritu de mi tiempo, no puedo sugerir los hitos de una elaboración lenta donde ha habido brusca transformación; no puedo dar las razones psicológicas, inmediatas o lejanas, de esa mutación, porque esas razones no existen; me es imposible describir la senda que me ha conducido a la fe, porque me encontraba en cualquier otro camino y pensaba en cualquier otra cosa cuando caí en una especie de emboscada: este libro no cuenta cómo he llegado al catolicismo, sino cómo no iba a él cuando en él me encontré. Este no es el relato de una evolución intelectual, es la reseña de un acontecimiento fortuito, algo así como el atestado de un accidente. Si creo necesario hablar de mi infancia con bastante detenimiento, no es, dignaos creérmelo, por sacar provecho de mis antecedentes, sino para que quede bien sentado que nada me preparaba a lo que me ha sucedido: también la caridad divina tiene sus actos gratuitos. Y si, a menudo, me resigno a hablar en primera persona, es porque está claro para mí, como querría que lo estuviese en seguida para vosotros, que no he desempeñado papel alguno en mi propia conversión.
Pero no basta con decirlo, hay que probarlo. He aquí los hechos.
La aldea de mi padre era la única de Francia en la que había sinagoga y no iglesia. Es, pasado Belfort, una tierra de hierba rasa y de niebla, una de esas tierras del Este, lentas para abrirse el sol, donde pálidos recuerdos de invasiones desfilan tras los bosquecillos. Las casas se calan hasta los ojos sus gorros de tejas a la alsaciana, y se apoyan en la pendiente para resistir al viento.
De tarde en tarde, algunos panes de piedra gris hundidos en la greda de los campos: son los hitos de la antigua frontera alemana o la tumba de un soldado; aquí un oficial austríaco con su casco grabado en el granito; allí abajo, Pégoud, el aviador, libélula rígida estrellada al borde de ese bosquecillo, después de una corta parábola de gloria y de llamas[1].
Foussemagne: cuatrocientos habitantes, las alabardas negras de una patrulla de abetos en el horizonte, un círculo de arcilla y un tejar cuyas chimeneas desiguales, cita estacional de las cigüeñas, trazan dos trazos rojos sobre una trama de Brueghel gastado.
Atraída por el espíritu liberal de los señores del lugar, los condes de Reinach-Foussemagne, una colonia judía bastante numerosa se había establecido en el corazón del pueblo a fines de la Edad Media.
Por ello, no lejos de la alcaldía, la sinagoga de piedra rosa de Lorena, a decir verdad poco visitada salvo en las fiestas mayores, vasto edificio de estilo anónimo, traspasado de ventanas de medio punto con vidrieras de escalera burguesa, frecuentado por la silueta ajada del rabino, personaje discreto y pobre, casado en el anochecer de su vida con una señorita más retardada todavía; humildes gorriones levíticos de voz lastimera, cuya pobreza hacía decir a sus correligionarios, con una sonrisa de afectuosa conmiseración: «Rabino, mal oficio para un judío».
¿Practicaban los nuestros? Su religión parecía hecha de observancias jurídicas y morales más que de ejercicios de piedad. Era preciso observar, y observaban en efecto, el descanso del sábado, las prescripciones de Moisés sobre el ayuno y la preparación de las carnes. Celebraban fielmente la Pascua, fiesta misteriosa con ceremonial provisto de tortas de pan ázimo, maravillosas de blancura y como punteadas de ampollas ligeramente tostadas por el calor del horno. Una vez al año, con la piel de cordero sobre los hombros, descendían hasta la sinagoga para preparar, mediante una noche de plegarias o de estación religiosa, el ayuno del Yom Kippur, que, al día siguiente, traía a veces a nuestra casa a algún hambriento furtivo al que observábamos, divertidos, rebuscar —como distraídamente— raíces secas o terrón de azúcar, hablando con animación desusada de la lluvia o del buen tiempo. ¿Creían? Sin duda. Para un judío, ser judío y creer todo es uno, y no podría negar a su Dios sin negarse a sí mismo. Pero jamás decían una palabra de religión entre nosotros, que éramos republicanos del rojo más subido.
Las dos comunidades vivían sin disputas ni atrincheramientos en sí mismas, y yo había pasado, de niño, una gran parte de mis vacaciones en ese pueblo heteróclito sin saber que existía, según algunos, un «problema judío». Los cristianos tenían sus fiestas, que iban a celebrar en los pueblos vecinos —donde había iglesias—, y los judíos tenían las suyas, que no caían en las mismas fechas. Los cristianos descansaban el domingo, los judíos el sábado, lo que proporcionaba en principio a todo el mundo las ventajas de una semana inglesa anticipada. Los cristianos tenían su cementerio, y los judíos, cerca de Belfort, el suyo: mi abuela está enterrada allí.
La línea divisoria de los espíritus no pasaba por la religión, sino por la política. Estaban los «negros», mirados por los «rojos» como los abusivos sobrevivientes de una era acabada. Negros como el uniforme de los matrimonios y de los entierros lugareños, negros como las sotanas de sus sacerdotes, negros como la noche de los tiempos que no los había sabido retener, votaban por las derechas, por los «grandes», aunque fuesen en su mayoría tan pequeños como pudiésemos serlo nosotros. Respetuosos con el orden, no soñaban en cambiarlo ni para hacerlo mejor, solo por la satisfacción de reverenciar y obedecer; al menos nos daban esa impresión.
El primero de los «rojos» era mi abuelo, guarnicionero de profesión, y que se declaraba republicano-radical. Era imposible llamarse más claramente revolucionario en ese tiempo y en ese lugar donde aún no había penetrado el socialismo. Por la noche obreros del tejar y campesinos republicanos se citaban en su tenducho y hablaban de política, mientras que, bajo la lámpara, él seguía cortando y cosiendo. Hablar de política era hablar de miseria. El obrero ganaba de cinco a diez cuartos diarios y creaba envidiosos entre los campesinos, a quienes apenas mantenían sus pocas fanegas de tierra avariciosa. Ninguna ley social protegía al uno, al que diez o doce horas de trabajo cotidiano no lograban sacar de la indigencia; el otro dependía del humor de las estaciones y no podía esperar socorro de nadie. Era la Belle Epoque. El señor del país no era ya el conde de Reinach-Foussemagne, cuyas propiedades habían sido parceladas y vendidas hacía tiempo, sino el dueño del tejar que habitaba, cerca de su fábrica, un gran pabellón de ladrillo, bastante feo, y que nosotros, los niños del pueblo, encontrábamos tan imponente y rico como Versalles. Lo imaginábamos lleno de juguetes gigantes, de risas y de luces; allí era imposible ser desgraciados. Pero, por descarados que fuésemos de costumbre, no osábamos aproximarnos demasiado y pasábamos con rapidez a lo largo de sus rejas puntiagudas. Acaso fuese la casa de la dicha; acaso fuese la casa del ogro, fatal para los Pulgarcitos de izquierdas, y yo temía oír, al pasar, la tradicional invitación de las personas mayores que quieren hacerse amables: «¡Entra, nadie te va a comer!».
No conocí a mi abuelo. Después de su muerte, mi abuela reinaba en nuestra modesta casa de adobe con la tajante autoridad de una mujer de cabeza que solo la había perdido una vez, cuando se prendó, joven señorita de una familia judía acomodada, de los azules ojos del simple obrero a domicilio que era entonces mi abuelo. Esta unión de una joven heredera, por pequeña que fuese su herencia, y de un proletario de origen católico, por lejos que estuviese su catolicismo, había pasmado a judíos y cristianos del país, entre los que la buena inteligencia no llegaba hasta el matrimonio.
Nada recordaba esa historia de amor en el rostro severo de aquella que nos gobernaba sin desmayo, siempre vestida de negro, y que solo expresaba su ternura mediante el púdico rodeo de la ironía. Esta disposición, por lo demás familiar y tal vez incluso regional, a la chanza, ya dulce, ya desencantada o castigadora, nos hacía vivir en un estado de hibernación sentimental en el que nuestros arranques, presos en los hielos, no llegaban a encontrarse.
Formábamos una familia muy unida, pero por la mañana apenas nos atrevíamos a decirnos buenos días: el primero que se levantaba, por temor de humillar al rezagado, fingía que no notaba su llegada, si bien las más de las veces nos besábamos, sin decir una palabra, como por casualidad o como uno se roza con la esquina de una puerta. Yo observaba a mi tío, inclinado sobre su mesa en el taller que olía bien a cuero nuevo, o a mi tía, que trabajaba su masa en la cocina, y a falta de poder decirnos que nos queríamos bien, que ni decir tenía, no hablábamos. A fuerza de no decir, teníamos cada vez menos que decir; estábamos en el secreto sin secretos.





























