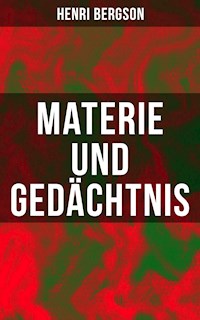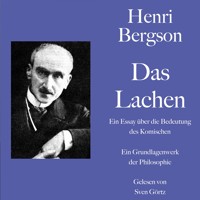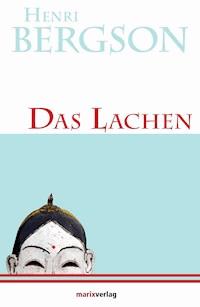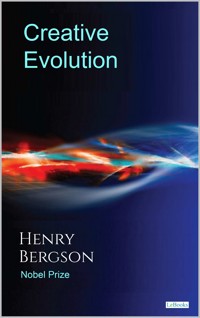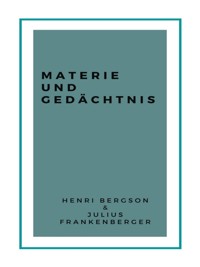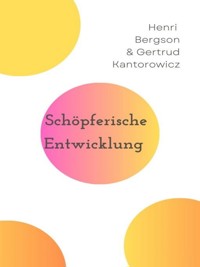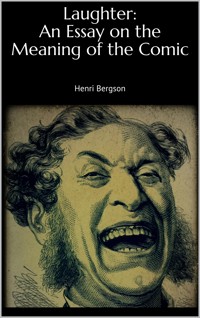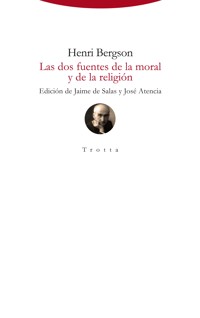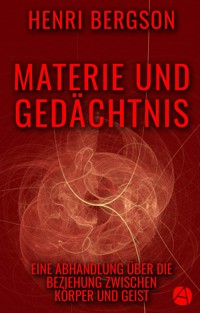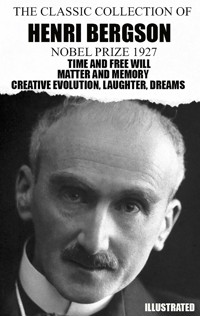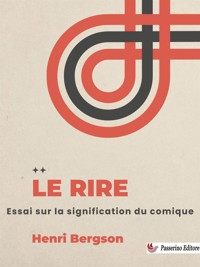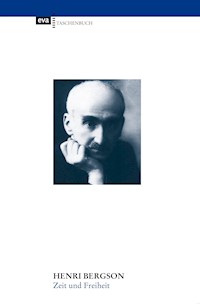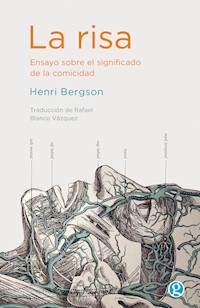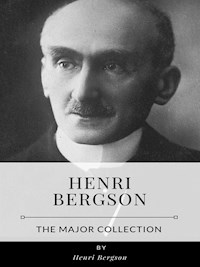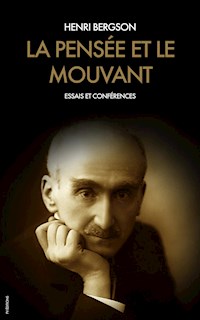Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Miño y Dávila
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En 1916, el gobierno francés envió a España una comitiva formada por miembros del Instituto de Francia, para que desarrollara una misión cultural y política. Como representante de la Academia de ciencias morales y políticas y de la Academia Francesa, se encontraba Henri Bergson. El filósofo tuvo tres intervenciones públicas. La primera, fue el «Discurso a los estudiantes de Madrid». Las dos restantes, las conferencias sobre «El alma humana» y «La personalidad». Del Discurso se conserva el texto en su lengua original, pero los de las conferencias se han perdido. Afortunadamente, en el momento de la exposición se tomó nota taquigráfica de las mismas. Si bien tampoco contamos con esta versión, quedó la traducción que hizo de ellas Manuel García Morente y que publicó dicho año. Siendo la única fuente que poseemos para el conocimiento de estas disertaciones, su importancia es extrema, y sirve de base para su traducción a cualquier otro idioma. Luego de más de un siglo, vuelven a ser publicadas en el mundo hispanoparlante, en una edición con introducción y notas críticas que iluminan los textos desde diversas perspectivas. El presente volumen fue preparado por el doctor Jorge Martin, profesor e investigador universitario, que con anterioridad ha publicado en Miño y Dávila: La filosofía francesa, de Henri Bergson y Édouard Le Roy; y Siris. Empirismo e idealismo platónico en el siglo XVIII, del filósofo irlandés George Berkeley.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Presentación de los textos
En su viaje a España del año 1916, el filósofo francés Henri Bergson tuvo tres destacadas intervenciones públicas. La primera, es el «Discurso a los estudiantes de Madrid», que pronunció el primero de mayo en la residencia estudiantil. Las dos restantes, que son las principales, son las conferencias sobre «El alma humana» y «La personalidad», pronunciadas el 2 y el 6 de mayo respectivamente, en el Ateneo de Madrid. José Ortega y Gasset fue el encargado de presentar al ilustre invitado ante un auditorio colmado y entusiasta.
El «Discurso a los estudiantes»fue publicado por primera vez al año siguiente, tanto en su lengua original como en su traducción castellana, en el libro de Manuel García Morente: La filosofía de Henri Bergson1. En cuanto a las conferencias, el texto del filósofo se ha perdido. Afortunadamente, en el momento de la exposición, se tomó nota taquigráfica para la revista España2. Si bien tampoco se conserva esta versión estenográfica, contamos con la traducción que hizo García Morente a partir de la misma, motivo por el cual constituye la principal fuente que poseemos para el conocimiento de estas disertaciones, y base para volcarlas a cualquier otro idioma.
En el número del 18 de mayo de 1916, dicho hebdomadario publicó los últimos cuatro párrafos traducidos de la segunda conferencia bajo el título «Dos ideales»3. Poco después, aparecieron las dos conferencias completas en castellano en el volumen El alma humana, con un estudio introductorio de García Morente4. Cabe señalar que Bergson tenía un gran aprecio por su colega y traductor5. No puede dudarse de la fidelidad y de la elegancia de su versión si cotejamos el «Discurso a los estudiantes de Madrid»con el original francés. Sin embargo, con modestia, el filósofo español nos hace la siguiente aclaración: «Debo advertirles una cosa, por mi parte; y es que no juzguen el estilo y el ropaje literario del gran escritor por la insuficiencia de mi traducción. He procurado, en cuanto me ha sido posible, conservar la línea suave, la penetrante evocación del delicado artista; hasta he intentado salvar un resto pálido de la fluidez, de la continuidad oratoria con que se expresa el maestro conferenciante, que no parece sino que introduce las palabras en las palabras, las ideas en las ideas, como si en su discurso no hubiera discontinuidad, como si todo él fuera un movimiento indiviso en la duración pura»6.
Con respecto a las versiones francesas de estos textos, hay que diferenciar el discurso de las conferencias. El primero, en su lengua original («Discours aux étudiants de Madrid»), se ha incluido en las tres grandes recopilaciones de los escritos de Bergson fuera de sus libros7. Las conferencias («L’âme humaine» y «La personnalité») fueron publicadas, por primera vez en francés, en 1970, en el volumen IX de Les études bergsoniennes; en esta edición, a la versión de García Morente, le sigue la traslación francesa de Michel Gauthier8. La misma traducción gala fue incluida después en las recopilaciones Mélanges9y Écrits philosophiques10.
La misión diplomática a España
En 1914, el renombre de Bergson había llegado a su máximo esplendor11. Su obra de 1907, La evolución creadora, produjo un gran impacto en toda la cultura francesa y le proporcionó a su autor fama internacional. Sus cursos en el Colegio de Francia, que había comenzado a dictar en 1900, gozaban de una enorme reputación y habían sido frecuentados por diversos escritores y artistas. Sus artículos y libros se traducían a numerosas lenguas. Sus conferencias de 1913 en las Universidades de Columbia, Princeton y Harvard le suscitaron copiosos lectores en el país norteamericano. Por otro lado, a principios de 1914, fue nombrado presidente de la Academia de ciencias morales y políticas, y elegido miembro de la Academia francesa.
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, la labor filosófica de Bergson fue, si no interrumpida, al menos alterada por su compromiso político en favor de Francia. En virtud de su reconocimiento público y de su manifiesto patriotismo12, fue convocado para representar a su país en diversas ocasiones oficiales. Realizó tres misiones diplomáticas al exterior, la primera a España (1916), y las dos restantes a Estados Unidos (1917-1918). En estas últimas, que fueron sin duda las más graves, se le encomendó influir sobre el entorno del presidente Woodrow Wilson, o incluso sobre él mismo, para convencerlo de que involucrara a su país en la guerra junto a las fuerzas aliadas.
En el texto «Mis misiones (1917-1918)», que fue publicado de manera póstuma13, Bergson relata sus viajes, centrándose en la segunda y tercera misión norteamericanas (e incluso hace referencia a una cuarta que se le propuso, más honorífica, y que rechazó por motivos de salud). Al inicio, no obstante, luego de mencionar la popularidad que había obtenido por sus cursos y conferencias (y que nunca había buscado), hace una pequeña alusión a la primera misión en España: «Nuestro gobierno envió allí a algunos miembros del Instituto, con el objeto de dictar conferencias, también y sobre todo a fin de conversar con las figuras influyentes del país, para llevarlos a una idea más justa de lo que era Francia, de lo que representaba en esta guerra»14.
De esta misión intelectual y política a España participaron, además de Bergson, Pierre Imbart de la Tour, miembro de la Academia de ciencias morales y políticas; Edmond Perrier, presidente de la Academia de ciencias; Charles-Marie Widor, secretario perpetuo de la Academia de las bellas artes; de manera breve, Étienne Lamy, secretario perpetuo de la Academia francesa; y Maurice Legendre, como secretario. En su artículo «Notre mission en Espagne»15, el historiador e hispanista Imbart de la Tour refiere que la misión fue decidida en noviembre de 1915, preparada durante el invierno, y puesta en marcha el 27 de abril de 1916. Las ciudades que recorrió la comitiva fueron Madrid, Sevilla, Granada, Salamanca y Oviedo.
Así, en plena batalla de Verdún, se realizó la gira que permitió a estos académicos franceses tomar contacto personal con diversos referentes de la vida cultural y política española, como por ejemplo Miguel de Unamuno (rector, en ese momento, de la Universidad de Salamanca)16 o el rey Alfonso XIII17. Motivados por el antecedente de Portugal, que había entrado en guerra del lado de los aliados, en marzo de ese año, buscaron convencer a sus interlocutores de la bondad de su causa y de la necesidad de su apoyo. Si bien no se consiguió la intervención del país, al menos se reforzaron los vínculos de amistad entre ambas naciones y se aseguró la neutralidad de España durante el conflicto18.
Habiendo llegado la comitiva a Madrid el 30 de abril, Bergson fue invitado por los estudiantes a pronunciar el día siguiente un discurso en su residencia. Como él mismo lo cuenta, ya había sido convocado antes a título personal (aunque no sabemos si en forma previa a la guerra). En esta oportunidad, en la que se concretó la visita, fue acompañado por sus colegas del Instituto de Francia. En su alocución, el filósofo destaca que, más allá de los conflictos que pudieran haber tenido antaño ambos países, hay una auténtica simpatía y admiración recíprocas entre España y Francia, pues ambas naciones comparten y promueven el ideal noble de la generosidad. Bergson lo observa en dos de sus grandes autores, a quienes admiraba profundamente: Cervantes y Descartes. Para este último, la verdadera générosité es la virtud por excelencia, la clave de todas las restantes19. Y para su contemporáneo, lo que moviliza a la figura de Don Quijote es su espíritu generoso, heredado de la tradición caballeresca.
En las conferencias, se sugiere, es la proximidad intelectual y moral de los dos pueblos la que debe hacerlos avanzar juntos y enfrentarse a la Alemania prusiana. Por un lado, en la primera exposición, Bergson contrapone dos maneras de hacer filosofía: una general y abstracta, que tiende a erigir un vasto sistema metafísico basado en la dialéctica (en clara alusión a la germana), y otra concreta y precisa, respetuosa de la experiencia individual, interna y externa (propia de los países latinos y anglosajones). Por otro lado, en la segunda exposición, se enfrentan dos concepciones acerca de la fuerza y del derecho. Bergson reflexiona sobre las «personalidades nacionales» y confronta dos tesis: la de los aliados («La sociedad es una persona, y tiene, como toda persona, derechos inviolables») y la de los teóricos prusianos («Un Estado no tiene deberes para con otro Estado; no tiene deberes más que para consigo mismo, y todos esos deberes se resumen en uno solo: ser fuerte, hacerse cada vez más fuerte. De donde resulta, primeramente, que la fuerza es la medida única –entre Estados, por supuesto–, el equivalente y sustituto del Derecho, y cuanto más fuerte sea un Estado, tantas razones tiene de más para existir y subsistir»). Basándose en diversos intérpretes franceses y alemanes, porque su conocimiento de este filósofo era superficial20, identifica a Hegel, según era usual en su época, como el ideólogo del belicismo prusiano21.
Una vez concluida la guerra, Henri Bergson puso todas sus esperanzas en la Sociedad de las Naciones, fruto del tratado de Versalles y promovida por el presidente Wilson. El 4 de enero de 1922, el Consejo de dicha asamblea decidió crear una Comisión internacional de cooperación intelectual (CICI), antecesora de nuestra UNESCO. La primera reunión de este nuevo organismo tuvo lugar en Ginebra el primero de agosto de ese año. El filósofo francés fue elegido presidente por unanimidad, cargo que ocupó hasta el 12 de agosto de 1925, día en el que presentó su renuncia a causa de la enfermedad22. El objetivo de la Comisión era promover la solidaridad entre las naciones a través de diversos intercambios intelectuales concretos (docentes y estudiantes, bibliografía, material científico, etc.)23. En las memorias de Bergson, se refleja la inmensa desilusión que generó en él el fracaso de la Sociedad de las Naciones: «Así se perdió la ocasión única que se había ofrecido al mundo, desde la prédica del Evangelio, de transmitir el espíritu evangélico a las relaciones entre las naciones. La humanidad se habría elevado a alturas inesperadas. En cambio, ha caído más bajo que nunca. Corruptio optimi pessima»24.
Con su dimisión a la CICI se cierra una etapa de la vida de Bergson. Si bien esta década estuvo consagrada fundamentalmente a su compromiso político, sus ideas filosóficas continuaron madurando. Al célebre libro de 1907, le iba a seguir, en 1932, Las dos fuentes de la moral y de la religión. En este largo período aparecieron, sin duda, varios textos menores (algunos de las cuales se incorporarían después a las recopilaciones La energía espiritual y El pensamiento y lo moviente). Las conferencias que nos ocupan reflejan diversos resultados ya alcanzados, pero al mismo tiempo incorporan importantes novedades que prepararon el camino para la gran obra con la que culminaría su itinerario intelectual.
El sentido filosófico de las conferencias de Madrid
Más allá de la dimensión política o propagandística25 de estos textos, son relevantes desde un punto de vista estrictamente especulativo. Las conferencias «El alma humana»y «La personalidad» pueden ser consideradas como una introducción al conjunto de la obra filosófica de Bergson. Como ya señalamos, encontramos en ellas algunas de las principales conclusiones de sus primeros textos (Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Materia y memoria, La risa y La evolución creadora). Pero también las problemáticas que dejó planteadas en este último libro, y que desarrollaría los años siguientes a su aparición en diversos cursos y conferencias (curso de 1906-1907, en el Colegio de Francia, sobre las «Teorías de la voluntad»; curso de 1910-1911, en el Colegio de Francia, sobre «La personalidad»; conferencias en la Universidad de Londres, en 1911, sobre «La naturaleza del alma»; conferencias en la Universidad de Columbia, en 1913, sobre «Espiritualidad y libertad», y las Gifford Lectures de Edimburgo, en 1914, sobre «El problema de la personalidad»)26.
De La evolución creadora se desprende que el significado de la vida es la creación de creadores. Hasta la aparición de la humanidad, cada nueva especie biológica desembocaba en un callejón sin salida, repitiendo cada individuo lo que hicieron sus antepasados. Por eso, el esfuerzo creador de la vida consistía en generar una nueva especie, que también se iba a cerrar sobre sí misma, y así de manera sucesiva. Pero con el nacimiento de la especie humana, la historia de la evolución tomó un giro inesperado: la conciencia se liberó, y el impulso vital, superando el automatismo que imponía la materia, ya no tuvo que proyectarse en otra especie, sino que prosiguió su acción creadora en el mundo a través de los seres humanos. Es por eso que, entre el hombre y el animal más desarrollado, no hay una simple diferencia de grado, sino de naturaleza, y, desde una óptica retrospectiva, se puede afirmar que la humanidad es la razón de ser de la vida sobre la tierra.
Si la vida creadora se prolonga en la especie humana bajo diversas formas, cabe preguntarse cuáles son las principales, las que exigen un mayor esfuerzo y, al mismo tiempo, producen más alegría. En un primer momento, luego de la aparición de la obra de 1907, Bergson vacila sobre el camino que deberían seguir sus investigaciones27. En 1909, a Isaac Benrubi, que le consultaba por sus proyectos filosóficos inmediatos, le contestó «que esperaba consagrarse por completo a una nueva obra que preparaba, pero de la que no sabía aún si sería una estética o una moral o bien quizás una y otra a la vez»28. Dos años después, en 1911, le respondió al escritor Joseph Lotte, que lo entrevistaba: «¿La Moral? Sí, me interesa. Evidentemente, es ahí donde me gustaría llegar. Quisiera hacer algo que sirva para la práctica […]. La Estética también me retiene. Trabajo mucho. Estética, moral, tiene que haber un parentesco, tiene que haber puntos en común… Pero es muy oscuro, muy oscuro»29.
Ya en la carta al jesuita Joseph de Tonquédec, del 20 de febrero de 1912, Bergson parece haber tomado una decisión. Sin dejar de lado sus intereses estéticos, opta por concentrarse en la creación moral característica de la persona humana: «las [consideraciones] de La evolución creadora presentan a la creación como un hecho. De eso se desprende claramente la idea de un Dios creador y libre, generador a la vez de la materia y de la vida, cuyo esfuerzo de creación se continúa del lado de la vida, por la evolución de las especies y por la constitución de las personalidades humanas. De todo esto se infiere, por consiguiente, la refutación del monismo y del panteísmo en general. Pero, para precisar aún más estas conclusiones y decir algo más, sería necesario abordar problemas muy diferentes, los de índole moral. No estoy seguro de publicar nunca nada al respecto. Solo lo haré si llego a resultados que me parezcan tan demostrables o tan “mostrables” como los de mis otros trabajos»30.
El estallido de la Primera Guerra Mundial, la creciente mecanización de la vida y la toma de conciencia del inmenso poder destructivo del armamento moderno, reforzarían esta decisión. En toda su obra, y quizás en el origen mismo de ella, la creación artística es el modelo privilegiado a partir del cual se concibe toda creación elevada. Sin embargo, aunque nunca le quita importancia a la intuición estética, reconoce en ella el nivel más bajo de la intuición. Esta última, entendida como coincidencia parcial con una realidad que es duración, presenta grados, y el arte es superado en diversos aspectos. Por un lado, la creación artística es propia de un ser privilegiado. Frente a esta figura única, excepcional, Bergson plantea la «creación de sí por sí», que manifiesta la naturaleza creadora de toda la humanidad, y que consiste en la creación del propio carácter, de la propia personalidad, por un esfuerzo de la voluntad. Por otro, la intuición filosófica es más profunda puesto que, a diferencia de la intuición estética que solo capta los fenómenos vitales particulares, alcanza la vida en general, la naturaleza naturante (además de involucrar a la inteligencia para pensar la materia inerte). Por último, la materialidad de la obra restringe el poder de conversión que produce la experiencia artística, mientras que la creación moral abierta comunica la fuerza necesaria para transformar la sociedad e ir más allá de los confines de la humanidad31.
El texto que confirma la primacía de la creación moral por sobre las demás formas de creación, se encuentra en la conferencia «La conciencia y la vida» (en su versión de 1918-1919): «El punto de vista del moralista es superior [al del artista]. En el hombre únicamente, sobre todo en los mejores de nosotros, el movimiento vital prosigue sin obstáculo, lanzando a través de esta obra de arte que es el cuerpo humano y que ha creado al pasar, la corriente indefinidamente creadora de la vida moral. El hombre, llamado sin cesar a apoyarse en la totalidad de su pasado para pesar tanto más poderosamente sobre el porvenir, es el gran éxito de la vida. Pero creador por excelencia es aquel cuya acción, intensa ella misma, es capaz también de intensificar la acción de los demás hombres, y encender, generoso, focos de generosidad. Los grandes hombres de bien, y más en particular aquellos cuyo heroísmo inventivo y simple han abierto nuevos caminos a la virtud, son reveladores de verdad metafísica. Aunque se encuentren en el punto culminante de la evolución, están lo más cerca posible de los orígenes y hacen sensible a nuestros ojos el impulso que viene del fondo. Considerémoslos de manera atenta, tratemos de experimentar simpáticamente lo que ellos experimentan, si queremos penetrar por un acto de intuición hasta el principio mismo de la vida»32.
Las conferencias de Madrid son anteriores a este pasaje. En un sentido, lo anticipan; en otro, van más lejos porque en ellas aparece por primera vez la mención de una nueva forma de acceso a lo absoluto: el misticismo. Luego de la breve referencia a un Dios cósmico en La evolución creadora33, solo un abordaje experimental podía ampliar y profundizar la cuestión religiosa. A la intuición artística, a la intuición filosófica, a la intuición moral, le sigue ahora la intuición más profunda, la mística, que remonta hasta la fuente metafísica de la vida34. La referencia a la experiencia mística es, por tanto, la principal novedad que aportan estos textos. Si bien Bergson caracteriza a los místicos con algunos de los rasgos distintivos que luego mostraría en Las dos fuentes de la moral y de la religión, como ser hombres y mujeres de acción en los que llega a su plenitud la personalidad creadora, todavía faltaban muchos años de estudio y de maduración del tema. Sobre todo, restaba precisar la relación entre la práctica filosófica y la mística, como haría en la obra de 1932: «bastaría con tomar el misticismo en estado puro, libre de visiones, alegorías y fórmulas teológicas por medio de las que se expresa, para hacer de él un poderoso auxiliar de la investigación filosófica»35. O más aún, como le dice a Jacques Chevalier en una carta de ese mismo año: «Se entiende que, mientras escribo, no admito otra fuente de verdad que la experiencia y el razonamiento. En estas condiciones, quería mostrarles a los filósofos que existe una cierta experiencia, llamada mística, a la que deben, en tanto filósofos, recurrir o, al menos, a la que deben tener en cuenta. Si aporto, en estas páginas, algo nuevo, es esto: intento introducir la mística en filosofía como procedimiento de investigación filosófica. Estoy obligado a demostrar que no hay solidaridad entre la aceptación de este método de investigación y la fe en un dogma, cualquiera sea. Y el único medio de mostrarlo es suponer un instante el dogma abolido, y comprobar que el método conserva todo su valor, toda su fuerza. Es todo lo que dije, y creo en verdad que me era imposible no decirlo»36.
Hay que señalar, por otra parte, que Bergson tuvo que realizar un largo camino hasta esta primera presentación pública de sus ideas sobre el misticismo, camino del que se pueden indicar algunos de sus momentos fundamentales. Dos autores en particular influyeron en él de manera decisiva para seguir esta orientación: su exalumno Henri Delacroix y su amigo William James, ambos perspicaces psicólogos. En 1899, Delacroix defendió su tesis doctoral titulada Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au XIVe siècle. En marzo del año siguiente, Bergson le envió una carta de felicitación en la que le dice que leyó atentamente su tesis publicada, y agrega: «Me ha impresionado en particular su capítulo sobre la relación de Eckart con el neoplatonismo»37. Recordemos que, ya para esta época, era un asiduo estudioso de la Enéadas de Plotino38. Sin embargo, es claro que el interés de Bergson por esta clase de mística, muy influyente en la filosofía alemana, presenta un límite. No podía sentir una adhesión plena por el misticismo especulativo que, en palabras de Delacroix, «es una construcción filosófica que parte de lo infinito para desembocar en lo real»39. De acuerdo con Las dos fuentes de la moral y de la religión, su tendencia intelectualista no le permite ser un «misticismo completo»40. Si bien la filosofía de Plotino es una doctrina mística, a este pensador «le fue dado ver la tierra prometida, pero no pisar su suelo. Llegó hasta el éxtasis, un estado en el que el alma se siente o cree sentirse en presencia de Dios e iluminada por su luz; pero no franqueó esta última etapa para llegar al punto en el que la contemplación se funde con la acción, y la voluntad humana se confunde con la divina. Creyó estar en la cima, hasta el punto de que ir más lejos hubiera sido para él descender»41.
En 1902, William James publicó el libro The varieties of religious experience: a study in human nature, resultado de las Gifford Lectures