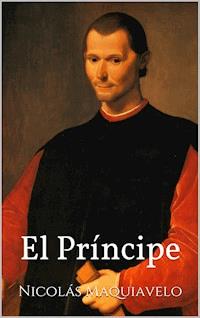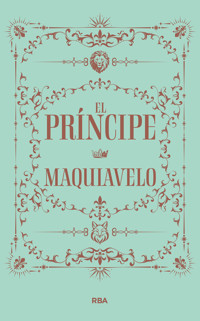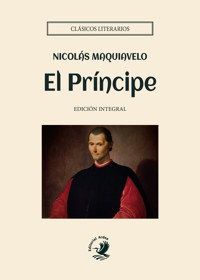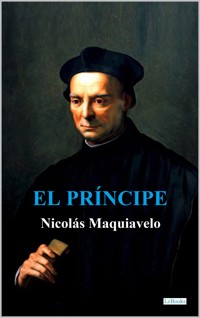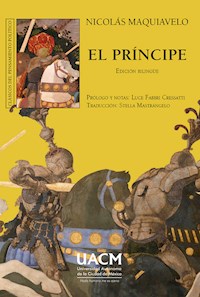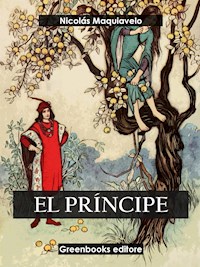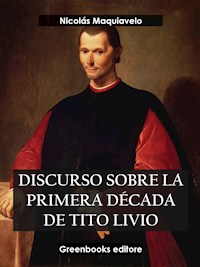
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Discursos sobre la primera década de Tito Livio es una obra de historia política y filosofía escrita a principios del siglo XVI (c. 1517). Los Discursos se publicaron póstumamente con privilegio papal en 1531.
El título identifica el tema de la obra como los primeros diez libros del Ab urbe condita de Livy, que relatan la expansión de Roma hasta el final de la Tercera Guerra Samnita en 293 a. C.
Maquiavelo veía la historia en general como una forma de aprender lecciones útiles del pasado para el presente, y también como un tipo de análisis sobre el que se podía construir, siempre que cada generación no olvidara las obras del pasado.
Maquiavelo describe frecuentemente a los romanos y otros pueblos antiguos como modelos superiores para sus contemporáneos, pero también describe la grandeza política como algo que va y viene entre los pueblos, en ciclos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Nicolás Maquiavelo
Nicolás Maquiavelo
DISCURSOS SOBRE LA PRIMERA DÉCADA DE TITO LIVIO
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-003-1
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
DISCURSOS SOBRE LA PRIMERA DÉCADA DE TITO LIVIO
DISCURSOS SOBRE LA PRIMERA DÉCADA DE TITO LIVIO
PRÓLOGO
Aunque por la natural envidia de los hombres haya sido siempre tan peligroso descubrir nuevos y originales procedimientos como mares y tierras desconocidos, por ser más fácil y pronta la censura que el aplauso para los actos ajenos, sin embargo, dominándome el deseo que siempre tuve de ejecutar sin consideración alguna lo que juzgo de común beneficio, he determinado entrar por vía que, no seguida por nadie hasta ahora, me será difícil y trabajosa; pero creo que me proporcione la estimación de los que benignamente aprecien mi tarea.
Si la pobreza de mi ingenio, mi escasa experiencia de las cosas presentes y las incompletas noticias de las antiguas hacen esta tentativa defectuosa y no de grande utilidad, al menos enseñaré el camino a alguno que con más talento, instrucción y juicio realice lo que ahora intento, por lo cual, si no consigo elogio, tampoco mereceré censura.
Cuando considero la honra que a la Antigüedad se tributa, y cómo muchas veces, prescindiendo de otros ejemplos, se compra por gran precio un fragmento de estatua antigua para adorno y lujo de la casa propia y para que sirva de modelo a los artistas, quienes con grande afán procuran imitarlo; y cuando, por otra parte, veo los famosos hechos que nos ofrece la historia realizados en los reinos y las repúblicas antiguas por reyes, capitanes, ciudadanos, legisladores, y cuantos al servicio de su patria dedicaban sus esfuerzos, ser más admirados que imitados o de tal manera preferidos por todos que apenas queda rastro de la antigua virtud, no puedo menos que maravillarme y dolerme, sobre todo observando que en las cuestiones y los pleitos entre ciudadanos, o en las enfermedades que las personas sufren, siempre acuden a los preceptos legales o a los remedios que los antiguos practicaban. Porque las leyes civiles no son sino sentencias de los antiguos jurisconsultos que, convertidas en preceptos, enseñan cómo han de juzgar los jurisconsultos modernos, ni la medicina otra cosa que la experiencia de los médicos de la Antigüedad, en la cual fundan los de ahora su saber.
Mas para ordenar las repúblicas, mantener los Estados, gobernar los reinos, organizar los ejércitos, administrar la guerra, practicar la justicia, engrandecer el Imperio, no se encuentran ni soberanos, ni repúblicas, ni capitanes ni ciudadanos que acudan a ejemplos de la Antigüedad; lo que en mi opinión procede, no tanto de la debilidad producida por los vicios de nuestra actual religión, ni de los males que el ocio orgulloso ha ocasionado a muchas naciones y ciudades cristianas, como de no tener perfecto conocimiento de la historia o de no comprender, al leerla, su verdadero sentido ni el espíritu de
sus enseñanzas.
De aquí nace que a la mayoría de los lectores les agrada enterarse de la variedad de sucesos que narra, sin parar mientes en imitar las grandes acciones, por juzgar la imitación, no solo difícil, sino imposible; como si el cielo, el sol, los elementos, los hombres, no tuvieran hoy el mismo orden, movimiento y poder que en la Antigüedad.
Por deseo de apartar a los hombres de este error, he juzgado necesario escribir sobre todos aquellos libros de la historia de Tito Livio que la injuria de los tiempos no ha impedido que lleguen hasta nosotros, lo que acerca de las cosas antiguas y modernas creo necesario para su mejor inteligencia, a fin de que quienes lean estos discursos míos puedan sacar la utilidad que en la lectura de la historia debe buscarse.
Aunque la empresa sea difícil, sin embargo, ayudado por los que me inducen a acometerla, espero llevarla a punto de que a cualquier otro quede breve camino para realizarla por completo.
LIBRO PRIMERO
CAPÍTULO I
Cómo empiezan en general las ciudades y cómo empezó Roma.
Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república.
Al hablar de su origen, diré que todas las ciudades son construidas, o por hombres nacidos en las comarcas donde se construyen, o por extranjeros. Ocurre lo primero cuando, dispersos los habitantes en varias pequeñas localidades, ni les ofrecen estas seguridades por el sitio o por el corto número de defensores contra los ataques del enemigo, ni siquiera pueden reunirse a tiempo cuando este las invade, y, si lo consiguen, es abandonando muchas de sus viviendas, que son inmediata presa del invasor. A fin de evitar tales peligros, o movidos de propio impulso, o guiados por alguno que entre ellos goza de mayor autoridad, se unen para habitar juntos un sitio elegido de antemano, donde la vida sea más cómoda y más fácil la defensa.
Entre otras ciudades, así se fundaron Atenas y Venecia. Aquella, por
motivos idénticos a los expresados, la edificaron los habitantes dispersos que bajo su autoridad reunió Teseo; esta por haberse reunido en islotes situados en el extremo del mar Adriático muchos pueblos que huían de las guerras casi continuas que las invasiones de los bárbaros, durante la decadencia del Imperio romano, ocasionaban en Italia. Estos refugiados comenzaron a regirse por las leyes que juzgaban más a propósito para organizar el Estado, sin tener príncipe alguno que los gobernara; y su suerte fue feliz, gracias a la larga paz que la naturaleza del sitio ocupado les permitió gozar, sirviéndoles el mar de barrera, porque los pueblos que asolaban Italia carecían de barcos para acometerles. Así, de tan humilde principio, llegaron a la grandeza en que se encuentran.
El caso segundo de origen de las ciudades es cuando las edifican extranjeros, ya sean hombres libres o dependientes de otros, como sucede con las colonias enviadas, o por una república o por un príncipe, para aliviar sus Estados del exceso de población, o para defensa de comarcas recién conquistadas que quieren conservar sin grandes gastos. Ciudades de este origen fundó muchas el pueblo romano en toda la extensión de su Imperio. A veces las edifica un príncipe, no para habitarlas, sino en recuerdo de su gloria, como Alejandría por Alejandro. Estando estas ciudades desde su fundación privadas de libertad, rara vez ocurre que hagan grandes progresos, ni lleguen a ser contadas entre las principales del reino.
Tal origen tuvo Florencia, fundada, o por los soldados de Sila o por los habitantes de los montes de Fiesole, quienes, confiados en la larga paz que gozó el mundo durante el imperio de Octavio, bajaron a habitar la llanura junto al Arno; pero seguramente edificada durante el Imperio romano, sin que pudiera tener al principio otro engrandecimiento que el concedido por la voluntad del emperador.
Son libres los fundadores de ciudades, cuando bajo la dirección de un jefe, o sin ella, vense obligados, o por peste, o por hambre, o por guerra, a abandonar su tierra nativa en busca de nueva patria. Estos, o viven en las ciudades que encuentran en el país conquistado, como hizo Moisés, o las edifican de nuevo, como Eneas. En este último caso es cuando se comprende la virtud del fundador y la fortuna de la fundación, más o menos maravillosa según la mayor o menor habilidad y prudencia de aquel, conociéndose por la elección del sitio y por la naturaleza de las leyes que han de regir.
Los hombres trabajan, o por necesidad o por elección, y se sabe que la virtud tiene mayor imperio donde la elección ocupa menos espacio. De aquí que debieran preferirse, al fundar ciudades, sitios estériles para que los habitantes, obligados a la laboriosidad y no pudiendo estar ociosos, vivieran más unidos, siendo menores, por la pobreza de la localidad, los motivos de discordia. Así sucedió en Ragusa y en muchas otras ciudades edificadas en
comarcas de esta clase. Preferir dichas comarcas sería, sin duda, atinado y útil si se contentaran los hombres con vivir de lo suyo y no procurasen mandar en otros.
Pero no siendo posible defenderse de la ambición humana sino siendo poderosos, es indispensable huir de la esterilidad del suelo para fijarse en sitios fertilísimos donde, por la riqueza de la tierra, pueda aumentar la población, rechazar esta a quienes les ataquen y dominar a los que se opongan a su engrandecimiento.
En cuanto al peligro de la holganza que la fertilidad pueda desarrollar, debe procurarse que las leyes obliguen al trabajo, aunque la riqueza de la comarca no lo haga preciso, imitando a los legisladores hábiles y prudentes que, habitando en amenos y fértiles países, aptos para ocasionar la ociosidad e inhábiles para todo virtuoso ejercicio, a fin de evitar los daños que el ocio por la riqueza natural del suelo causara, impusieron la necesidad de penosos ejercicios a los que habían de ser soldados, llegando así a tener mejores tropas que en las comarcas naturalmente ásperas y estériles.
Entre estos legisladores deben citarse los del reino de los egipcios, que, a pesar de ser tierra amenísima, la severidad de las instituciones produjo hombres excelentes, y si la Antigüedad no hubiese borrado su memoria, se vería que eran merecedores de más fama que Alejandro Magno y tantos otros cuyo recuerdo aún vive. Quien estudie el gobierno de los sultanes de Egipto y la organización militar de los mamelucos, antes de que acabara con ellos el sultán Selim, observará el rigor de la disciplina y los penosos ejercicios a que estaban sujetos para evitar la molicie que engendra lo benigno del clima. Digo, pues, que para fundar ciudades, deben elegirse las comarcas fértiles, si por medio de las leyes se reducen a justos límites las consecuencias de la natural riqueza.
Cuando Alejandro Magno quiso edificar una ciudad que perpetuara su fama, se le presentó el arquitecto Dinócrates y le dijo que podía hacerla sobre el monte Athos, el cual, además de ser sitio fuerte, sería dispuesto de modo que la ciudad tuviera forma humana, cosa maravillosa y rara, digna de su grandeza. Preguntole Alejandro de qué vivirían los habitantes, y respondió Dinócrates que no había pensado en ello. Riose Alejandro, y dejando en paz el monte Athos, edificó Alejandría, donde la fertilidad del país y la comodidad del mar y del Nilo aseguraban la vida de los pobladores.
Si se acepta la opinión de que Eneas fundó Roma, resultará que es de las ciudades edificadas por extranjeros; y si la de que la empezó Rómulo, debe contarse entre las fundadas por los naturales del país. En cualquiera de ambos casos, preciso es reconocer que fue desde el principio libre e independiente, como también, según más adelante diremos, que las leyes de Rómulo, Numa y
otros obligaron a severas costumbres, de tal manera, que ni la fertilidad del sitio, ni la comodidad del mar, ni las numerosas victorias, ni la extensión de su Imperio las pudieron corromper en largos siglos, manteniéndolas más puras que las ha habido en ninguna otra república.
Como las empresas de los romanos que Tito Livio celebró las ejecutaron, o por pública o por privada determinación, o dentro o fuera de la ciudad, empezaré a tratar de las interiores y realizadas por el gobierno que considero dignas de especial mención, expresando también sus consecuencias. Estos discursos formarán el primer libro, o sea, la primera parte.
CAPÍTULO II
De cuántas clases son las repúblicas y a cuál de ellas corresponde la romana.
Nada quiero decir aquí de las ciudades sometidas desde su origen a poder extranjero. Hablaré de las que se vieron siempre libres de toda exterior servidumbre y se gobernaron a su arbitrio o como repúblicas o como monarquías, las cuales, por su diferente origen, tuvieron también distinta constitución y distintas leyes. Algunas desde el principio, o poco tiempo después, las recibieron de un hombre y de una vez, como las que dio Licurgo a los espartanos; otras, como Roma, las tuvieron en distintas ocasiones, al acaso y según los sucesos.
Puede llamarse feliz una república donde aparece un hombre tan sabio que le da un conjunto de leyes, bajo las cuales cabe vivir seguramente sin necesidad de corregirlas. Esparta observó las suyas más de ochocientos años sin alterarlas y sin sufrir ningún trastorno peligroso. Por el contrario, es desdichada la república que, no sometiéndose a un legislador hábil, necesita reorganizarse por sí misma, y más infeliz cuanto más distante está de una buena constitución, en cuyo caso se encuentran aquellas cuyas viciosas instituciones las separan del camino recto que las llevaría a la perfección, siendo casi imposible que por accidente alguno la consigan.
Las que, si no tienen una constitución perfecta, la fundan con buenos principios capaces de mejorar, pueden, con ayuda de los acontecimientos, llegar a la perfección.
Ciertamente, estas reformas no se consiguen sin peligro, porque jamás la multitud se conforma con nuevas leyes que cambien la constitución de la república, salvo cuando es evidente la necesidad de establecerlas; y como la necesidad no llega sino acompañada del peligro, es cosa fácil que se arruine la
república antes de perfeccionar su constitución. Ejemplo de ello es la república de Florencia, que, reorganizada cuando la sublevación de Arezzo en 1502, fue destruida después de la toma de Prato en 1512.
Viniendo, pues, a tratar de la organización que tuvo la república romana y de los sucesos que la perfeccionaron, diré que algunos de los que han escrito de las repúblicas distinguen tres clases de gobierno que llaman monárquico, aristocrático y democrático, y sostienen que los legisladores de un Estado deben preferir el que juzguen más a propósito.
Otros autores, que en opinión de muchos son más sabios, clasifican las formas de gobierno en seis, tres de ellas pésimas y otras tres buenas en sí mismas; pero tan expuestas a corrupción, que llegan a ser perniciosas. Las tres buenas son las antes citadas; las tres malas son degradaciones de ellas, y cada cual es de tal modo semejante a aquella de que procede que fácilmente se pasa de una a otra, porque la monarquía con facilidad se convierte en tiranía; el régimen aristocrático en oligarquía, y el democrático en licencia. De manera que un legislador que organiza en el Estado una de estas tres formas de gobierno, la establece por poco tiempo, porque no hay precaución bastante en impedir que degenere en la que es consecuencia de ella. ¡Tal es la semejanza del bien y el mal en tales casos!
Estas diferentes formas de gobierno nacieron por acaso en la humanidad, porque al principio del mundo, siendo pocos los habitantes, vivieron largo tiempo dispersos, a semejanza de los animales; después, multiplicándose las generaciones, se concentraron, y para su mejor defensa escogían al que era más robusto y valeroso, nombrándolo jefe y obedeciéndole.
Entonces se conoció la diferencia entre lo bueno y honrado, y lo malo y vicioso, viendo que, cuando uno dañaba a su bienhechor, producíanse en los hombres dos sentimientos, el odio y la compasión, censurando al ingrato y honrando al bueno. Como estas ofensas podían repetirse, a fin de evitar dicho mal, acudieron a hacer leyes y ordenar castigos para quienes las infringieran, naciendo el conocimiento de la justicia, y con él que en la elección de jefe no se escogiera ya al más fuerte, sino al más justo y sensato.
Cuando, después, la monarquía de electiva se convirtió en hereditaria, inmediatamente comenzaron los herederos a degenerar de sus antepasados y, prescindiendo de las obras virtuosas, creían que los príncipes solo estaban obligados a superar a los demás en lujo, lascivia y toda clase de placeres. Comenzó, pues, el odio contra los monarcas, empezaron estos a temerlo y, pasando pronto del temor a la ofensa, surgió la tiranía.
Esta dio origen a los desórdenes, conspiraciones y atentados contra los soberanos, tramados no por los humildes y débiles, sino por los que sobrepujaban a los demás en riqueza, generosidad, nobleza y ánimo valeroso,
que no podían sufrir la desarreglada vida de los monarcas.
La multitud, alentada por la autoridad de los poderosos, se armaba contra el tirano, y muerto este, obedecía a aquellos como a sus libertadores. Aborreciendo los jefes de la sublevación el nombre de rey o la autoridad suprema en una sola persona, constituían por sí mismos un gobierno, y al principio, por tener vivo el recuerdo de la pasada tiranía, ateníanse a las leyes por ellos establecidas, posponiendo su utilidad personal al bien común, y administrando con suma diligencia y rectitud los asuntos públicos y privados.
Cuando la gobernación llegó a manos de sus descendientes, que ni habían conocido las variaciones de la fortuna ni experimentado los males de la tiranía, no satisfaciéndoles la igualdad civil, se entregaron a la avaricia, a la ambición, a los atentados contra el honor de las mujeres, convirtiendo el gobierno aristocrático en oligarquía, sin respeto alguno a la dignidad ajena.
Esta nueva tiranía tuvo al poco tiempo la misma suerte que la monárquica, porque el pueblo, disgustado de tal gobierno, se hizo instrumento de los que de algún modo intentaban derribar a los gobernantes, y pronto hubo quien se valió de esta ayuda para acabar con ellos.
Pero fresca aún la memoria de la tiranía monárquica y de las ofensas recibidas de la tiranía oligárquica, derribada esta, no quisieron restablecer aquella, y organizaron el régimen popular o democrático para que la autoridad suprema no estuviera en manos de un príncipe o de unos cuantos nobles.
Como a todo régimen nuevo se le presta al principio obediencia, duró algún tiempo el democrático, pero no mucho, sobre todo cuando desapareció la generación que lo había instituido, porque inmediatamente se llegó a la licencia y a la anarquía, desapareciendo todo respeto, lo mismo entre autoridades que entre ciudadanos, viviendo cada cual como le acomodaba y causándose mil injurias; de suerte que, obligados por la necesidad, o por sugerencias de algún hombre honrado, o por el deseo de terminar tanto desorden, volviose de nuevo a la monarquía, y de esta, de grado en grado y por las causas ya dichas, se llegó otra vez a la anarquía.
Tal es el círculo en que giran todas las naciones, ya sean gobernadas, ya se gobiernen por sí; pero rara vez restablecen la misma organización gubernativa, porque casi ningún Estado tiene tan larga vida que sufra muchas de estas mutaciones sin arruinarse, siendo frecuente que por tantos trabajos y por la falta de consejo y de fuerza quede sometido a otro Estado vecino, cuya organización sea mejor. Si esto no sucede, girará infinitamente por estas formas de gobierno.
Digo, pues, que todas estas formas de gobierno son perjudiciales; las tres que calificamos de buenas, por su escasa duración, y las otras tres, por la
malignidad de su índole. Un legislador prudente que conozca estos defectos, huirá de ellas, estableciendo un régimen mixto que de todas participe, el cual será más firme y estable; porque en una constitución donde coexistan la monarquía, la aristocracia y la democracia, cada uno de estos poderes vigila y contrarresta los abusos de los otros. Entre los legisladores más célebres por haber hecho constituciones de esta índole descuella Licurgo, quien organizó de tal suerte la de Esparta, que, distribuyendo la autoridad entre el rey, los grandes y el pueblo, fundó un régimen de más de ochocientos años de duración, con gran gloria suya y perfecta tranquilidad del Estado.
Lo contrario sucedió a Solón, legislador de Atenas, cuya constitución puramente democrática duró tan poco, que, antes de morir su autor, vio nacer la tiranía de Pisístrato, y si bien a los cuarenta años fueron expulsados los herederos del tirano, recobrando Atenas su libertad y el poder la democracia, no lo tuvo ésta conforme a las leyes de Solón más de cien años; aunque para sostenerse hizo contra la insolencia de los grandes y la licencia del pueblo multitud de leyes que Solón no había previsto. Por no templar el poder del pueblo con el de los nobles y el de aquel y de estos con el de un príncipe, el Estado de Atenas, comparado con el de Esparta, vivió brevísimo tiempo.
Pero vengamos a Roma. No tuvo un Licurgo que la organizara al principio de tal modo que pudiera vivir libre largo tiempo; pero fueron, sin embargo, tantos los sucesos ocurridos en ella por la desunión entre la plebe y el Senado, que lo no hecho por un legislador lo hizo el acaso. Porque si Roma careció de la primera fortuna, gozó de una segunda fortuna: porque, aunque sus primeros ordenamientos fueron defectuosos, no se desviaron del derecho camino que podría llevarla a la perfección.
Rómulo y todos los demás reyes hicieron muchas y buenas leyes apropiadas a la libertad; pero como su propósito era fundar un reino y no una república, cuando se estableció esta, faltaban bastantes instituciones liberales que eran precisas y no habían dado los reyes.
Sucedió, pues, que al caer la monarquía por los motivos y sucesos sabidos, los que la derribaron establecieron inmediatamente dos cónsules, quienes ocupaban el puesto del rey, de suerte que desapareció de Roma el nombre de este, pero no la regia potestad. Los cónsules y el Senado hacían la constitución romana mixta de dos de los tres elementos que hemos referido, el monárquico y el aristocrático. Faltaba, pues, dar entrada al popular.
Llegó la nobleza romana a hacerse insolente, por causas que después diremos, y el pueblo se sublevó contra ella. A fin de no perder todo su poder, tuvo que conceder parte al pueblo; pero el Senado y los cónsules conservaron la necesaria autoridad para mantener su rango en el Estado. Así nació la institución de los tribunos de la plebe, que hizo más estable la constitución de
aquella república por tener los tres elementos la autoridad que les correspondía.
Tan favorable le fue la fortuna, que aun cuando la autoridad pasó de los reyes y de los grandes al pueblo por los mismos grados y por las mismas causas antes referidas, sin embargo, no abolieron por completo el poder real para aumentar el de los nobles, ni se privó a estos de toda su autoridad para darla al pueblo, sino que, haciendo un poder mixto, se organizó una república perfecta, contribuyendo a ello la lucha entre el Senado y el pueblo, según demostraremos en los dos siguientes capítulos.
CAPÍTULO III
Acontecimientos que ocasionaron en Roma la creación de los tribunos de la plebe, perfeccionando con ella la constitución de la república.
Según demuestran cuantos escritores se han ocupado de la vida civil y prueba la historia con multitud de ejemplos, quien funda un Estado y le da leyes debe suponer a todos los hombres malos y dispuestos a emplear su malignidad natural siempre que la ocasión se lo permita. Si dicha propensión está oculta algún tiempo, es por razón desconocida y por falta de motivo para mostrarse; pero el tiempo, maestro de todas las verdades, la pone pronto de manifiesto.
Pareció que existía en Roma entre el Senado y la plebe, cuando fueron expulsados los Tarquinos, grandísima unión, y que los nobles, depuesto todo el orgullo, adoptaban las costumbres populares, haciéndose soportables hasta a los más humildes ciudadanos. Obraron de esta manera mientras vivieron los Tarquinos, sin dar a conocer los motivos, que eran el miedo a la familia destronada y el temor de que, ofendida la plebe, se pusiera de parte de ella. Trataban, pues, a esta con grande benevolencia. Pero muertos los Tarquinos y desaparecido el temor, comenzaron a escupir contra la plebe el veneno que en sus pechos encerraban, ultrajándola cuanto podían, lo cual prueba, según hemos dicho, que los hombres hacen el bien por fuerza; pero cuando gozan de medios y libertad para ejecutar el mal, todo lo llenan de confusión y desorden.
Dícese que el hambre y la pobreza hacen a los hombres industriosos, y las leyes, buenos. Siempre que sin obligación legal se obra bien, no son necesarias las leyes, pero cuando falta esta buena costumbre, son indispensables. Por ello, al desaparecer todos los Tarquinos, quienes, por el temor que inspiraban, servían de freno a la nobleza, preciso fue pensar en una nueva organización capaz de producir el mismo resultado que los Tarquinos vivos; y después de
muchas perturbaciones, tumultos y peligros ocurridos entre la nobleza y la plebe, se llegó, para seguridad de esta, a la creación de los tribunos, dándoles tanto poder y autoridad, que constituyeron entre el Senado y el pueblo una institución capaz de contener la insolencia de los nobles.
CAPÍTULO IV
La desunión del Senado y del pueblo hizo poderosa y libre la república romana.
Yo quiero dejar de hablar de los tumultos que hubo en Roma desde la muerte de los Tarquinos hasta la creación de los tribunos, ni de decir algo contra la opinión de muchos que sostienen que fue Roma una república llena de confusión y desorden, la cual, de no suplir sus defectos la fortuna y el valor militar, sería considerada inferior a todas las demás repúblicas.
Es innegable que a la fortuna y a la milicia se debió el poderío romano. Creo, sin embargo, que donde hay buena milicia, hay orden, y rara vez falta la buena fortuna. Pero hablemos de otros detalles de aquella ciudad. Sostengo que quienes censuran los conflictos entre la nobleza y el pueblo condenan lo que fue primera causa de la libertad de Roma, teniendo más en cuenta los tumultos y desórdenes ocurridos que los buenos ejemplos que produjeron, y sin considerar que en toda república hay dos humores, el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos, y fácilmente se verá que así sucedió en Roma.
Desde los Tarquinos a los Gracos transcurrieron más de trescientos años, y los desórdenes en este tiempo rara vez produjeron destierros y rarísima sangre. No se pueden, pues, calificar de nocivos estos desórdenes, ni de dividida una república que en tanto tiempo, por cuestiones internas, solo desterró ocho o diez ciudadanos y mató muy pocos, no siendo tampoco muchos los multados; ni con razón se debe llamar desordenada a una república donde hubo tantos ejemplos de virtud; porque los buenos ejemplos nacen de la buena educación, la buena educación, de las buenas leyes, y estas de aquellos desórdenes que muchos inconsideradamente condenan. Fijando bien la atención en ellos, se observará que no produjeron destierro o violencia en perjuicio del bien común, sino leyes y reglamentos en beneficio de la pública libertad.
Y si alguno dijera que eran procedimientos extraordinarios y casi feroces los de gritar el pueblo contra el Senado, y el Senado contra el pueblo, correr el pueblo tumultuosamente por las calles, cerrar las tiendas, partir toda la plebe
de Roma, cosas que solo espantan a quien las lee, diré que en cada ciudad debe haber manera de que el pueblo manifieste sus aspiraciones, y especialmente en aquellas donde para las cosas importantes se valen de él. Roma tenía la de que, cuando el pueblo deseaba obtener una ley, o hacía alguna de las cosas dichas, o se negaba a dar hombres para la guerra; de manera que, para aplacarle, era preciso satisfacer, al menos en parte, su deseo.
Las aspiraciones de los pueblos libres rara vez son nocivas a la libertad, porque nacen de la opresión o de la sospecha de ser oprimido y cuando este temor carece de fundamento hay el recurso de las asambleas, donde algún hombre honrado demuestra en un discurso el error de la opinión popular. Los pueblos, dice Cicerón, aunque ignorantes, son capaces de comprender la verdad, y fácilmente ceden cuando la demuestra un hombre digno de fe.
Conviene, pues, ser parco en las censuras al gobierno romano, y considerar que tantos buenos efectos como produjo aquella república debieron nacer de excelentes causas. Si los desórdenes originaron la creación de los tribunos, merecen elogios, porque, además de dar al pueblo la participación que le correspondía en el gobierno, instituyeron magistrados que velaran por la libertad romana, como se demostrará en el siguiente capítulo.
CAPÍTULO V
Dónde estará más segura la guardia de la libertad, en manos de los nobles o en las del pueblo, y quiénes serán los que den más motivos de desórdenes, los que quieren adquirir o los que desean conservar.
Los que prudentemente han organizado repúblicas, instituyeron, entre las cosas más necesarias, una guardia de la libertad, y según la eficacia de aquella es la duración de esta. Habiendo en todas las repúblicas una clase poderosa y otra popular, se ha dudado a cuál de ellas debería fiarse esta guardia. En Lacedemonia antiguamente, y en nuestros tiempos en Venecia, estuvo y está puesta en manos de los nobles; pero los romanos la pusieron en las de la plebe. Preciso es, por tanto, examinar cuáles de estas repúblicas tuvieron mejor elección. Poderosas razones hay de ambas partes; pero atendiendo a los resultados, es preferible darla a los nobles, porque en Esparta y en Venecia ha tenido la libertad más larga vida que en Roma.
Acudiendo a las razones, y para tratar primero de lo que a los romanos concierne, diré que la guardia de toda cosa debe darse a quien menos deseo tenga de usurparla, y si se considera la índole de nobles y plebeyos, se verá en aquellos gran deseo de dominación; en estos, de no ser dominados, y, por
tanto, mayor voluntad de vivir libres, porque en ellos cabe menos que en los grandes la esperanza de usurpar la libertad. Entregada, pues, su guardia al pueblo, es razonable suponer que cuide de mantenerla, porque, no pudiendo atentar contra ella en provecho propio, impedirá los atentados de los nobles.
Los que, al contrario, defienden el sistema espartano y veneciano, dicen que quienes entregan la guardia de la libertad a los nobles hacen dos cosas buenas: una, satisfacer la ambición de los que, teniendo mayor parte en el gobierno del Estado, al poseer esta guardia se encuentran más satisfechos; y otra, privar al ánimo inquieto de la plebe de una autoridad que es causa de infinitas perturbaciones y escándalos en las repúblicas, y motivo a propósito para que la nobleza ejecute algún acto de desesperación, ocasionando en lo porvenir funestos resultados.
Como ejemplo de ello presentan a la misma Roma, donde no bastó a la plebe que sus tribunos tuvieran esta autoridad en sus manos, ni que un cónsul fuera plebeyo, sino quiso que los dos lo fuesen, y después la censura, la pretura y todos los altos cargos de la república. No satisfecha la plebe con tales aspiraciones e impulsada por desmedida ambición, llegó con el tiempo a adorar a los hombres que consideraba aptos para combatir a la nobleza, ocasionando con ello el predominio de Mario y la ruina de Roma.
En verdad, discurriendo imparcialmente, cabe dudar a quién conviene entregar la guardia de la libertad, no sabiendo quiénes son más nocivos en una república, si los que desean conquistar lo que no tienen o los que aspiran a conservar los honores adquiridos.
Quien examine el asunto con madurez llegaría a la siguiente conclusión: o se trata de una república dominadora, como Roma, o de una que solo quiere vivir independiente.
En el primer caso tiene que hacerlo todo como Roma lo hizo, y en el segundo puede imitar a Venecia y a Esparta, por las razones que en el siguiente capítulo serán expuestas.
Y volviendo al tema de cuáles hombres son más nocivos en una república, los que desean adquirir o los que temen perder lo adquirido, diré que, nombrado dictador Marco Menennio, y jefe de la caballería Marco Fulvio, ambos plebeyos, para averiguar una conjuración tramada en Padua contra Roma, recibieron también autoridad del pueblo para investigar quiénes en Roma, por ambición y medios extralegales, aspiraban al consulado y demás altos cargos. Pareció a la nobleza que se daba aquella autoridad al dictador contra ella, e hizo correr en la ciudad la noticia de que no eran los nobles quienes aspiraban a los cargos públicos por ambición o medios extraordinarios, sino los plebeyos que, no confiando en su nacimiento ni en sus méritos, acudían a recursos ilegales para alcanzarlos. De esto acusaron
especialmente al dictador.
Tanto crédito logró dicha acusación, que Menennio convocó una asamblea popular, quejose en ella de las calumnias de los nobles, renunció a la dictadura y se sometió al juicio del pueblo. Sustanciada la causa, fue absuelto después de discutirse mucho quién es más ambicioso, el que desea conservar o el que desea adquirir, porque una u otra ambición pueden ser fácilmente motivo de grandísimos trastornos.
Sin embargo, las más de las veces los ocasionan quienes poseen, porque el miedo a perder agita tanto los ánimos como el deseo de adquirir, no creyendo los hombres seguro lo que tienen si no adquieren de nuevo. Además, cuanto más poderoso, mayor es la influencia y mayores los medios de abusar. Y lo peor es que los modales altivos e insolentes de los nobles excitan en el ánimo de los que nada tienen, no solo el deseo de adquirir, sino también el de vengarse de ellos, despojándoles de riquezas y honores que ven mal usados.
CAPÍTULO VI
Si era posible organizar en Roma un gobierno que terminara la rivalidad entre el pueblo y el Senado.
Ya hemos hablado antes de los efectos que producían las cuestiones entre el pueblo y el Senado. Como continuaron hasta el tiempo de los Gracos, siendo entonces causa de la ruina de la libertad, podrían acaso desear algunos que Roma hiciera las grandes cosas que realizó sin haber en su seno tales disturbios. Paréceme, por tanto, digno de examen ver si en Roma pudo organizarse un régimen de gobierno que evitara estos desórdenes. Para estudiarlo, preciso es acudir a las repúblicas que, sin tales tumultos, han vivido largo tiempo libremente, ver cuál era su gobierno y si pudo tenerlo Roma.
Los ejemplos de que podemos valernos son, en la Antigüedad Esparta, y en los tiempos modernos Venecia, que repetidamente he citado. Esparta tenía para su gobierno un rey y un Senado poco numeroso. Venecia no admite estas distinciones, y a cuantos pueden tomar parte en la gobernación de la república los llama nobles. Este régimen lo debe al acaso, más que a la prudencia de sus legisladores, porque acudiendo a las lagunas donde ahora está la ciudad, por las causas antes mencionadas, tantos, y creciendo el número de estos, necesitaron leyes para vivir, y organizaron un régimen de gobierno. Se reunían con frecuencia en asamblea para discutir los asuntos de la ciudad, y cuando creyeron ser bastante numerosos para ejercer el gobierno, cerraron la puerta del poder a todos los nuevos habitantes. Se multiplicaron estos
considerablemente, y entonces, para aumentar su reputación los gobernantes, se llamaron nobles, dando a los demás la denominación de clase popular.
Pudo este régimen nacer y subsistir sin alborotos porque, al empezar, cuantos vivían en Venecia tornaban parte en la gobernación; de suerte que nadie podía quejarse. Los nuevos habitantes, encontrando el gobierno organizado, no tenían pretexto ni ocasión para turbar el orden; lo primero, porque nada se les había quitado; lo segundo, porque los tenían sujetos, no ocupándolos en cosa que les permitiera ejercer autoridad. Además, los que después vinieron a habitar en Venecia no fueron tan numerosos que hubiera desproporción entre gobernantes y gobernados, siendo los nobles tantos o más que los plebeyos. Por esta causa se fundó y subsistió en Venecia el régimen actual.
Esparta, gobernada, según he dicho, por un rey y un Senado poco numeroso, subsistió así muchos años porque, siendo pocos los habitantes, estando prohibido a los extranjeros domiciliarse allí y aceptadas y cumplidas respetuosamente las leyes de Licurgo, que prevenían las causas de disturbios, pudieron vivir unidos largo tiempo. Licurgo, con sus leyes, estableció en Esparta más igualdad en los bienes que desigualdad en las condiciones. La pobreza era igual; los plebeyos, menos ambiciosos, porque los cargos públicos se distribuían entre pocos ciudadanos, con exclusión del pueblo, y nunca deseó este ejercerlos, porque nunca los nobles lo trataron mal. Causantes de esta situación eran los reyes de Esparta que, colocados entre la nobleza y el pueblo y viviendo entre los nobles, necesitaban, para mantener su autoridad, impedir toda ofensa a la plebe; por ello ésta ni tenía ni deseaba el mando, y no teniéndolo ni deseándolo, no existían motivos de rivalidad con la nobleza, ni ocasión de tumultos y alborotos, pudiendo coexistir largo tiempo unidas ambas clases. Pero las dos principales causas de esta unión fueron, una el corto número de los habitantes de Esparta, y, por tanto, la posibilidad de ser gobernados por pocos; y otra que, estando prohibido a los extranjeros residir en la república, no había ocasión para que se corrompieran las costumbres ni para que la población creciese hasta el punto de crear dificultades a los pocos que la gobernaban.
Teniendo, pues, en cuenta todas estas cosas, se advierte que, para mantener la tranquilidad de Roma, como lo estaba en las citadas repúblicas, los legisladores romanos debían hacer una de estas dos cosas: o no educar a la plebe para la guerra, como los venecianos, o cerrar las fronteras a los extranjeros, como los espartanos. Hicieron precisamente lo contrario, aumentado con ello el número y el poder de la plebe y las ocasiones de tumultos que infinitas veces perturbaron la tranquilidad. Pero si la nación romana hubiese vivido más tranquila, también hubiera sido por necesidad más débil, faltándole los recursos para alcanzar la grandeza a que llegó; de modo
que, al desear Roma destruir las causas de los alborotos, destruía también las de su engrandecimiento. Porque quien examine atentamente las cosas humanas observará que, cuando se evita un inconveniente, siempre aparece otro. Si quieres, pues, tener un pueblo numeroso y armado para engrandecer el Imperio, lo has de organizar de tal manera que no siempre puedas manejarlo a tu gusto, y si lo mantienes poco numeroso o desarmado, para dominarlo y llegar a hacer conquistas, no podrás conservarlas, cayendo en vileza tal, que serás presa de cualquiera que te ataque. Conviene, pues, en todas nuestras determinaciones escoger el partido que menos inconvenientes ofrezca, porque ninguno hay completamente libre de ellos.
Pudo Roma, a semejanza de Esparta, tener rey vitalicio y Senado poco numeroso; pero, dada su ambición de dominar, no podía limitar, como Esparta, el número de ciudadanos; y el rey vitalicio y el Senado, poco numeroso para mantener la unión, no le hubieran sido de utilidad alguna. Quien quiera, por tanto, organizar de nuevo una república debe tener en cuenta si ha de ser dominadora y de creciente poderío, como Roma, o vivir dentro de reducidos límites. En el primer caso, es preciso organizarla como lo estuvo Roma, aunque esta organización se preste a tumultos y perturbaciones del orden público; porque sin gran número de hombres bien armados, ninguna república puede ensanchar sus límites y, si los ensancha, conservar las conquistas. En el caso segundo, puede ordenarla a semejanza de Esparta o de Venecia; pero como las conquistas son el veneno de tales repúblicas, debe prohibir por todos los medios posibles su engrandecimiento, que esta aspiración en una república débil es su segura ruina. Así sucedió a Esparta y a Venecia. La primera, después de someter a casi toda Grecia, mostró en un suceso adverso lo débil de su fundamento, pues a la rebelión de Tebas, suscitada por Pelópidas, siguió la de las demás ciudades griegas, quedando Esparta casi completamente aniquilada. Lo mismo aconteció a Venecia que, habiendo ocupado gran parte de Italia, y la mayor no por las armas, sino por dinero y astucia, cuando tuvo necesidad de mostrar su fuerza, todo lo perdió en un día.
Creo que para fundar una república de larga vida lo mejor es ordenarla interiormente, como Esparta y Venecia, situándola en paraje que por la naturaleza sea fuerte, y dándole los elementos de defensa necesarios para que nadie crea poder dominarla por sorpresa; pero no tan grandes que inspiren justificado temor a los vecinos. De esta suerte podrá gozar largo tiempo de su independencia, puesto que solo por dos motivos se declara la guerra a una república: o por dominarla, o por temer su dominación. Los medios antes indicados evitan ambas causas de conflicto; que si el agredirla es difícil, como supongo ha de serlo si está bien preparada para la defensa, será muy raro o no acontecerá nunca que haya quien intente conquistarla. Viviendo tranquila dentro de los límites de su territorio, demostrará, con los hechos, que no tiene ambición de conquista, y nadie, por temor a su poder, procurará hostilizarla.
La prueba será más patente si en su constitución o en sus leyes se prohíben de modo terminante las conquistas. Creo indudable que la verdadera vida política de un Estado y la verdadera paz interior y exterior consisten en mantener en lo posible este equilibrio en los asuntos públicos.
Pero como las cosas humanas están en perpetuo movimiento y no pueden permanecer inmutables, su inestabilidad las lleva a subir o bajar, y a muchos actos induce, no la razón, sino la necesidad; así sucede que una república organizada para vivir sin conquistas, por necesidad tiene que hacerlas, perdiendo con ello los fundamentos de su organización y caminando más rápidamente a su ruina. Por el contrario, si el cielo la favorece hasta el punto de no necesitar la guerra, ocurrirá que del ocio nacerán, o la afeminación de las costumbres, o las divisiones, y ambas cosas, juntas o aisladas, pueden acabar con ella.
No siendo posible en mi opinión, el equilibrio en tales cosas, ni seguir la apropiada vía del medio, es indispensable, al constituir una república, pensar en el partido más honroso y ordenarla de modo que, si la necesidad le obliga a hacer conquistas, pueda conservar lo conquistado. Volviendo, pues, al primer razonamiento, juzgo necesario imitar la constitución romana y no la de las otras repúblicas, pues encontrar un término medio entre estas dos formas de organización paréceme imposible.
Las cuestiones entre el pueblo y el Senado deben ser consideradas como inconveniente necesario para llegar a la grandeza romana.
Además de las razones dichas en demostración de que la autoridad tribunicia era indispensable al afianzamiento de la libertad, fácil es considerar el beneficio que reporta a toda república la facultad de acusar, la cual, como muchas otras, correspondía a los tribunos, según veremos en el capítulo siguiente.
CAPÍTULO VII
De cómo las acusaciones son necesarias en la república para mantener la libertad.
A los nombrados en una ciudad para guardianes de su libertad no puede dárseles atribución mejor y más necesaria que la facultad de acusar ante el pueblo o ante un magistrado o consejo a los ciudadanos que de algún modo infringen las libertades públicas. Esta organización tiene dos resultados utilísimos para la república: consiste el primero en que los ciudadanos, por miedo a que los acusen, nada intentan contra el Estado; y si lo intentan, sufren
inmediato e inevitable castigo; y el segundo en abrir camino para el desahogo de la animadversión que por cualquier causa llega a inspirar algún ciudadano; porque cuando estas antipatías no tienen medios ordinarios de manifestación, se apela a los extraordinarios, arruinando la república. Nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de una república como el organizarla de manera que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación. Así lo demuestran muchos ejemplos, principalmente el de Coriolano, que aduce Tito Livio cuando dice que, irritada la nobleza contra la plebe, por creer a esta con sobrada autoridad mediante la creación de los tribunos que la defendían, y habiendo en Roma escasez de víveres hasta el extremo de ordenar el Senado traer cereales de Sicilia, Coriolano, enemigo del bando popular, aconsejó aprovechar la ocasión para castigar al pueblo y privarle de la autoridad que había conquistado y usurpado en perjuicio de la nobleza, teniéndolo hambriento y no distribuyéndole trigo. Cuando esta proposición llegó a oídos del pueblo, fue tan grande su indignación contra Coriolano que, al salir este del Senado, hubiera perecido en medio del tumulto de no citarle los tribunos para que compareciese a defender su causa.
Este suceso prueba lo dicho anteriormente de cuán útiles y aun necesarios son a las repúblicas los medios legales de manifestación de la animosidad de la multitud contra cualquier ciudadano, porque si no existen estos recursos legítimos, se acude a los extralegales, los cuales ocasionan, sin duda, peores resultados que aquellos, y si un ciudadano es oprimido, aunque lo sea injustamente, pero dentro de la legalidad, escaso o ningún desorden acontece, pues la opresión no es producto de violencia privada ni de fuerza extranjera, que son las que acaban con la libertad, sino del cumplimiento de las leyes, realizado por una autoridad legítima que tiene sus límites propios y que no alcanza a cosa que pueda destruir la república.
Para corroborar esta opinión con ejemplos, bástame, de los antiguos, el citado de Coriolano, pues cualquiera considerará el daño para la república romana de haberle asesinado el pueblo en tumulto; advirtiendo que el asesinato constituye ofensa de unos ciudadanos contra otros, ofensa que engendra miedo, miedo que procura la defensa y busca partidarios, los cuales constituyen facciones en las ciudades, y las facciones destruyen los Estados. Pero si la resolución de los conflictos queda a cargo de personas constituidas en autoridad, se evitan todos los males que pueden ocurrir cuando los resuelve la voluntad privada.
En nuestros tiempos hemos visto las novedades ocurridas en la república de Florencia por no poder demostrar legalmente la opinión pública su animosidad contra un ciudadano; así sucedió en la época de Francisco Valori, que era como príncipe de la ciudad. Le juzgaron muchos sobrado, ambicioso y hombre capaz, por su audacia y alientos, de sobreponerse a los demás
ciudadanos. No había medio en la república de resistirle sino con un bando contrario al suyo. Valori no temía que esto sucediera, pero sí que apelaran contra él a procedimientos extraordinarios, por lo cual comenzó a proporcionarse partidarios que lo defendiesen. Por su parte, los que le combatían, careciendo de medios legales para vencerlo, acudieron a los ilegítimos, y unos y otros recurrieron a las armas. Si hubiera habido medio legal de privarle del poder, acabara su autoridad sin más daño que el suyo propio; pero siendo preciso emplear los recursos ilegítimos, su caída fue en perjuicio suyo y de otros muchos nobles ciudadanos.
Puede también alegarse como prueba de nuestro aserto lo ocurrido en Florencia bajo el mando de Pedro Soderini, a causa de no haber en aquella república procedimiento legal alguno para acusar a los ciudadanos poderosos y dominados por la ambición; pues acusar a un ciudadano importante ante un tribunal de ocho jueces no es bastante en un régimen republicano, necesitándose que los jueces sean muchos más, para que en tales casos los pocos no se inclinen, cual sucede, a favor de la minoría. De haber en Florencia un tribunal en estas condiciones, o ante él hubieran acusado los ciudadanos a Soderini, si gobernaba mal la república, satisfaciendo su animosidad sin hacer venir al ejército español, o, de gobernarla bien, no se hubiesen atrevido a acusarle por temor de ser ellos a su vez acusados, cesando pronto aquellos rencores que motivaron tan grande escándalo.
De esto puede deducirse que cuando se ve a alguno de los partidos militantes en una ciudad llamar en favor suyo fuerzas exteriores, es por defectuosa constitución de la ciudad, a causa de no haber en ella otros recursos sino los ilegítimos para la expresión del disgusto o de la animosidad de los ciudadanos, lo cual se evita estableciendo el derecho de acusación ante un tribunal numeroso, y dando a este las condiciones necesarias para ser respetado.
Esta organización fue tan perfecta en Roma, que, a pesar de tantos disturbios por la rivalidad de la plebe y el Senado, en ningún caso ni el Senado, ni la plebe, ni ciudadano particular alguno intentó valerse de fuerzas exteriores, pues, teniendo el remedio en casa, no necesitaban buscarlo fuera de ella.
Aunque los anteriores ejemplos bastan para probar la afirmación enunciada, quiero, sin embargo, aducir otro que Tito Livio refiere en su historia. En Clusium, ciudad nobilísima, entonces de Etruria, un tal Lucumon violó a la hermana de Aruntio y, no pudiendo este vengarse por lo poderoso que aquel era, fue en busca de los galos, poseedores de la comarca llamada hoy Lombardía, y los incitó a venir a Clusium con un ejército, demostrándoles que con provecho propio podían vengarle de la recibida injuria. Si Aruntio hubiese visto en las leyes de la ciudad recursos para reivindicar su honra, no
habría apelado seguramente a la fuerza de los bárbaros.
Pero tan útiles como son las acusaciones en las repúblicas, inútiles y dañosas son las calumnias, según diremos en el siguiente capítulo.
CAPÍTULO VIII
Son tan útiles las acusaciones en las repúblicas, como perjudiciales las calumnias.
Aunque el valor de Furio Camilo, cuando libró a Roma de la opresión de los galos, fue causa de que todos los ciudadanos romanos, sin entender por ello que menguaban la reputación y jerarquía de cada uno, le prestaran obediencia, Manlio Capitolino no podía sufrir que le concedieran tanto honor y fama, creyendo que, respecto a la salud de Roma, no había contraído él menores méritos al salvar el Capitolio, ni era inferior a Camilo en las demás dotes militares. Lleno de envidia, molestado sin cesar por la gloria de aquel, y viendo que no podía sembrar discordia entre los senadores, se dirigió a la plebe, esparciendo entre ella pérfidas noticias.
Decía, entre otras cosas, que el tesoro reunido para entregarlo a los galos y liberarse de ellos no les había sido dado, usurpándolo varios ciudadanos, y si se devolviera, podía ser de utilidad pública, permitiendo aligerar los tributos de la plebe o pagar deudas a los plebeyos. Estas afirmaciones impresionaron al pueblo, produciendo desórdenes y tumultos en la ciudad, que alarmaron al Senado hasta el punto de considerar la situación peligrosa y elegir un dictador para que juzgara los hechos y refrenase la audacia de Manlio.
Le citó el dictador inmediatamente, y ambos fueron a encontrarse en la plaza pública, el dictador al frente de los nobles y Manlio seguido del pueblo. Ordenó aquel a Manlio que dijera quiénes habían cometido la usurpación del tesoro por él denunciada, pues tanto como el pueblo deseaba saberlo el Senado. Manlio no respondió nada preciso, acudiendo a evasivas y asegurando que no era necesario decir lo que ellos sabían perfectamente. Entonces el dictador lo mandó encarcelar.
Este texto prueba cuán detestable es la calumnia en un régimen de libertad o en cualquier otro, y que debe acudirse a todos los medios oportunos para reprimirla; siendo el que mejor la impide la libre facultad de acusar, pues la acusación es tan útil en las repúblicas como funesta la calumnia. Hay, además, entre ellas la diferencia de que la calumnia no necesita testigos ni ningún otro género de prueba, de manera que cualquiera puede calumniar a otro, pero no acusarlo, porque la acusación exige verdaderas pruebas y circunstancias que
demuestren la verdad en que se funda.
Se acusa a los hombres ante los magistrados, ante el pueblo, o ante los consejos. Son calumniados en las plazas o en el interior de las casas, y prospera menos la calumnia a medida que el régimen permite más la acusación.
Por ello, el legislador de una república debe establecer que todo ciudadano pueda acusar a los demás sin temor ni consideración alguna. Así establecido y observado, debe castigar duramente a los calumniadores, quienes no tendrán motivo para quejarse del castigo, puesto que en su mano está el recurso de acusar en público a los que secretamente calumnian.
La falta de buen régimen en este punto produce los mayores desórdenes, porque la calumnia irrita y no corrige a los ciudadanos, y los calumniados procuran asegurarse, inspirándoles más odio que temor lo que contra ellos se diga.
Esta parte del régimen público estuvo bien ordenada en Roma, y ha estado siempre mal en nuestra ciudad de Florencia; por ello en Roma hizo mucho bien y en Florencia ha causado gran daño.
Los que lean la historia de esta ciudad verán de cuántas calumnias fueron siempre objeto los ciudadanos que entendían en los más graves negocios públicos. Se decía de uno que había robado dinero al Tesoro público; de otro que no realizó determinada empresa por haberse vendido, y de un tercero que, por ambición personal, había creado tales o cuales inconvenientes. De aquí nacía que por todos lados surgiese la malquerencia, que de esta nacieran las divisiones, de las divisiones los bandos, y de los bandos, la ruina del Estado.
Si hubiese habido en Florencia un régimen que permitiera acusar a los ciudadanos y castigar a los calumniadores, no ocurrieran tantísimos escándalos, porque condenados o absueltos aquellos, no habrían podido dañar a la república. Además, fueran muchos menos los acusados que han sido los calumniados, pues, según he dicho, no es tan fácil acusar como calumniar.
Las calumnias figuran entre los diferentes medios de que se han valido algunos ciudadanos para adquirir preponderancia. Atacando a los poderosos, que eran obstáculo a sus ambiciones, fomentaban las sospechas calumniadoras del pueblo, y le confirmaban en la mala opinión que hubiese formado de estos, para ganarse su amistad y apoyo.
Pudiera aducir muchos ejemplos; pero citaré uno solo. Estaba el ejército florentino acampado delante de Lucca, al mando de Juan Guicciardini, que era comisario del mismo. O por sus malas disposiciones, o por su desdichada fortuna, no pudo tomar la ciudad, e inmediatamente le culparon de haberse dejado corromper por los luqueses, calumnia que, fomentada por sus
enemigos, desesperó a Guicciardini, y aunque quiso, para justificarse, ser juzgado por el Capitán, no pudo probar su inocencia, porque en la república florentina faltaban los procedimientos legales para conseguirlo. Esto indignó grandemente a los amigos de Guicciardini, que formaban la mayoría de los poderosos, apoyándoles cuantos deseaban una revolución en Florencia. Por tal motivo, y por otros semejantes, fueron tan grandes las perturbaciones, que al fin acabaron con aquella república.
Fue, pues, Manlio Capitolino calumniador, y no acusador. Los romanos mostraron en este caso cómo debe castigarse a los calumniadores, obligándolos a convertirse en acusadores. Si prueban la acusación, se les premia, y si no se les castiga, como Manlio fue castigado.
CAPÍTULO IX
De cómo es necesario que sea uno solo quien organice o reorganice una república.
Acaso parezca a alguno que he hablado ya mucho de la historia romana sin hacer antes mención alguna de los fundadores de dicha república, ni de sus instituciones religiosas y militares, y no queriendo que esperen más los que acerca de esto desean saber algo, diré que muchos consideraron malísimo ejemplo que el fundador de la constitución de un Estado, como lo fue Rómulo, matara primero a un hermano suyo y consintiera después la muerte de Tito Tacio Sabino, a quien había elegido por compañero o asociado en el mando supremo, y hasta juzgaran por ello que los ciudadanos podían, a imitación de la conducta de su príncipe, por ambición o deseo de mando, ofender a cuantos a su autoridad se opusieran. Esta opinión parecería cierta sino se considerase el fin que le indujo a cometer tal homicidio. Pero es preciso establecer como regla general que nunca o rara vez ocurre que una república o reino sea bien organizado en su origen o completamente reformada su constitución sino por una sola persona, siendo indispensable que de uno solo dependa el plan de organización y la forma de realizarla.
El fundador prudente de una república que tenga más en cuenta el bien común que su privado provecho, que atienda más a la patria común que a su propia sucesión debe, pues, procurar que el poder esté exclusivamente en sus manos. Ningún hombre sabio censurará el empleo de algún procedimiento extraordinario para fundar un reino u organizar una república; pero conviene al fundador que, cuando el hecho le acuse, el resultado le excuse; y si este es bueno, como sucedió en el caso de Rómulo, siempre se le absolverá. Digna de censura es la violencia que destruye, no la violencia que reconstruye. Debe,
sin embargo, el legislador ser prudente y virtuoso para no dejar como herencia a otro la autoridad de que se apoderó, porque, siendo los hombres más inclinados al mal que al bien, podría el sucesor emplear por ambición los medios a que él apeló por virtud. Además, si basta un solo hombre para fundar y organizar un Estado, no duraría este mucho si el régimen establecido dependiera de un hombre solo, en vez de confiarlo al cuidado de muchos interesados en mantenerlo. Porque así como una reunión de hombres no es apropiada para organizar un régimen de gobierno, porque la diversidad de opiniones impide conocer lo más útil, establecido y aceptado el régimen, tampoco se ponen todos de acuerdo para derribarlo.
Que Rómulo mereciese perdón por la muerte del hermano y del colega y que lo hizo por el bien común y no por propia ambición, lo demuestra el hecho de haber organizado inmediatamente un Senado que le aconsejara, y a cuyas opiniones ajustaba sus actos.
Quien examine bien la autoridad que Rómulo se reservó, verá que solo fue la de mandar el ejército cuando se declarase la guerra, y la de convocar el Senado. Apareció esto evidente después, cuando Roma llegó a ser libre por la expulsión de los Tarquinos, porque, de la organización antigua, solo se innovó que al rey perpetuo sustituyeran dos cónsules anuales, lo cual demuestra que el primitivo régimen de la ciudad era más conforme a la vida civil y libre de los ciudadanos, que despótico y tiránico.
En corroboración de lo dicho, podría citar infinitos ejemplos como los de Moisés, Licurgo, Solón y otros fundadores de reinos y repúblicas, quienes, atribuyéndose autoridad absoluta, hicieron leyes favorables al bien común; pero, por ser bien sabidos, prescindiré de ellos, limitándome a aducir uno que, si no tan célebre, deben tenerlo muy en cuenta los que ambicionen ser buenos legisladores. Es el siguiente: Agis, rey de Esparta, deseaba restablecer la estricta observancia de las leyes de Licurgo entre los espartanos, creyendo que, por relajación en su cumplimiento, había perdido su patria la antigua virtud, y, por tanto, la fuerza y el poder; pero los éforos espartanos lo hicieron matar inmediatamente, acusándole de aspirar a la tiranía. Le sucedió en el trono Cleómenes, quien, concibiendo igual proyecto por los recuerdos y escritos que encontró de Agis, donde se veía claro cuáles eran sus pensamientos e intenciones, comprendió que no podía hacer este bien a su patria, si no concentraba en su mano toda la autoridad, pues creía que, a causa de la ambición humana, le era imposible, contrariando el interés de los menos, realizar el bien común; y aprovechando la ocasión oportuna, hizo matar a todos los éforos y a cuantos podían oponérsele, restableciendo después las leyes de Licurgo. Esta determinación hubiese producido el renacimiento de Esparta y dado a Cleómenes tanta fama como alcanzó Licurgo, a no ser por el poder de los macedonios y la debilidad de las repúblicas griegas. Atacado
después de estas reformas por los macedonios, siendo inferior en fuerzas y no teniendo a quien recurrir, fue vencido y su proyecto justo y laudable quedó sin realizar.
En vista de todo lo dicho, deduzco que para fundar una república es preciso que el poder lo ejerza uno solo, y que Rómulo, por la muerte de Remo y de Tacio, no merece censura, sino absolución.
CAPÍTULO X
Son tan dignos de elogio los fundadores de una república o de un reino, como de censura y vituperio los de una tiranía.
Entre los hombres dignos de elogio son alabadísimos los fundadores y organizadores de las religiones, y después de ellos, los que han fundado repúblicas o reinos. El tercer lugar en la celebridad corresponde a los jefes de los ejércitos que acrecentaron su poder o el de su patria, y a su nivel figuran los literatos insignes, cuya fama está en consonancia con su mérito. A los demás hombres, en número infinito, corresponde la parte de elogios merecida por distinguirse en el arte o profesión que ejercitan.
Son, al contrario, infames y detestables los hombres destructores de las religiones, los disipadores de reinos y repúblicas, los enemigos de la virtud, de las letras y de las demás artes que proporcionan honra y provecho al género humano, y en tal caso se encuentran los impíos y tiranos, los ignorantes holgazanes y viles.
No habrá hombre alguno, que, dándole a elegir entre las dos especies, no elogie la que es digna de elogio y censure la que merece vituperio. Sin embargo, engañados por un falso bien, casi todos se inclinan voluntariamente o por error hacia los que merecen más censura que alabanza, hacia los que, pudiendo fundar con perpetua honra suya una república o reino, prefieren la tiranía, sin advertir cuánta fama, honra, seguridad, paz e íntima satisfacción pierden al tomar este partido, y cuánta infamia, vergüenza, reprobación y temor de constante peligro sobre sí atraen.