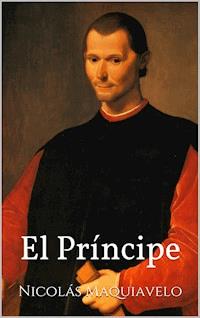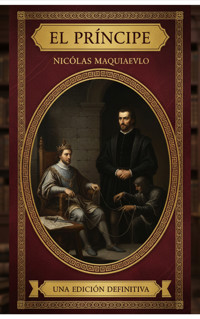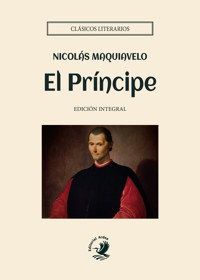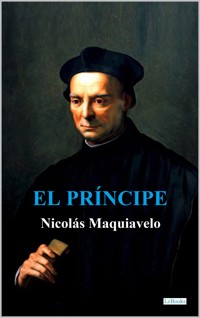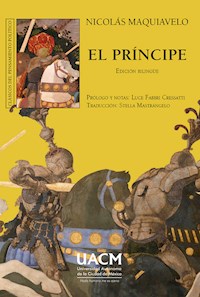0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
“La Mandrágora” es una comedia en prosa, escrita en 1518 por el político y filósofo italiano Nicolás Maquiavelo. Esta obra es considerada como la mejor comedia del Renacimiento y una de las más brillantes del teatro universal.
En esta obra de Maquiavelo se aprecia en forma brillante la ironía con que miraba a la sociedad de su época, a la que calificaba de imperfecta y sucia, ideas por las que fue criticado.
El argumento gira alrededor de Callimaco, un joven que recién llega de París a Florencia y se enamora de una mujer llamada Lucrecia, casada con el viejo y rico abogado Micer Nicia. Como el abogado quiere tener hijos con Lucrecia y no puede, acude al doctor; Callimaco se hace pasar por médico para ayudar al afligido marido, diciéndole que su mujer tiene que tomar una poción de mandrágora, logrando así engañar a Nicia y yacer con Lucrecia a quien declara su amor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nicolás Maquiavelo
La Mandrágora
Tabla de contenidos
LA MANDRÁGORA
Prólogo
Acto primero
Acto segundo
Acto tercero
Acto cuarto
Acto quinto
Notas
LA MANDRÁGORA
Nicolás Maquiavelo
PERSONAJES
C ALLIMACO
S IRO
M ICER N ICIAS
L IGURIO
S OSTRATA
F RAY T IMOTEO
U NA M UJER
L UCRECIA
C ANCIÓN
Para que la canten antes de la representación, Musas y Ninfas [1]
Porque la vida es breve, y muchas son las penas que viviendo y luchando todos soportamos, tras nuestros anhelos vamos pasando y consumiendo los años; y aquel que al placer renuncia para vivir con angustias y afanes no conoce del mundo los engaños. O de qué males y de qué extraños casos son casi todos los mortales oprimidos.
Para huir de este tedio hemos elegido apartada vida y siempre en fiesta y júbilo, donosos jóvenes y alegres Ninfas, estamos reunidos. Ahora, aquí hemos venido con nuestra armonía sólo para honrar esta tan alegre fiesta y dulce compañía.
Además, aquí nos ha traído el nombre de aquél que os gobierna [2], en quien se ven reunidos todos los dones de la imagen eterna [3]. Por tal gracia suprema, por tal feliz estado, podéis estar alegres, gozar y dar las gracias a quien os lo ha concedido [4].
Prólogo
P RÓLOGO[5]
Dios os salve, benignos oyentes, si como parece tal benignidad depende del complaceros. Si continuáis permaneciendo silenciosos os haremos partícipes de un nuevo caso acaecido en esta ciudad.
Ved la escena que os presentamos: ésta es vuestra Florencia; otra vez será Roma o Pisa; cosa de desternillarse de risa. Aquella puerta que está ahí, a mi derecha, la casa es de un doctor que aprendió en el Bueyecio [6] muchas leyes. Aquella calle, que está allí en el ángulo representada, la calle es del Amor en la que quien cae jamás se levanta. Podréis luego conocer, por el hábito del fraile, qué clase de prior o abate vive en el templo que al otro lado veis, si de ahí demasiado pronto no os movéis. Un joven, Callimaco Guadagni, recién llegado de París, vive en aquella puerta de la izquierda. De entre todos sus compañeros es el que, por lo que se ve, de valor y gentileza se lleva la palma. Una joven prudente fue por él muy amada y por eso engañada fue, como luego sabréis; y yo quisiera que a vosotras, como a ella, así alguien os perdiera.
La fábula Mandrágora se llama. El porqué, al representarla comprenderéis, según preveo. No goza el autor de mucha fama; así que, si no logra haceros reír, gustoso os pagará el vino.
Un amante desdichado, un doctor poco astuto, un fraile vividor, y un parásito malicioso y cuco, serán hoy vuestra diversión. Y si esta materia no es digna, por ser demasiado ligera, de un hombre que quiere parecer sabio y prudente, perdonadle por eso, que trata de hacer con esos vanos pensamientos más llevadera su triste existencia porque no tiene fuera de eso dónde volver los ojos; que le ha sido vedado mostrar su virtud en otro tipo de empresas [7] al no premiar sus fatigas.
El premio que se espera es que cada uno se alegre y ría, diciendo mal de lo que vea u oiga. De ahí viene, sin duda alguna, que en el presente siglo la antigua virtud en todo degenere, ya que, la gente viendo que todos critican, no se desvele ni fatigue en hacer con mil trabajos una obra que el viento borre o la niebla cubra. Pero si alguien creyera, hablando mal del autor, tenerle cogido por los pelos o asustarle o hacerle retroceder, le aviso, y le digo a ese alguien, que también él sabe hablar mal de los demás; fue éste el arte que aprendió primero, y que en cualquier parte del mundo donde el sí suena, no estima a nadie aun cuando haya de servir a quien puede llevar mejor capa que él.
Pero dejemos que hablen mal los que quieran. Volvamos a nuestro asunto, no vaya a hacerse demasiado tarde. No hay que tener en cuenta las palabras ni estimar prodigioso algo que quizás aún no existe.
Sale Callimaco y con él Siro su sirviente; él nos lo explica todo. Prestad atención y no esperéis por ahora otra explicación.
Acto primero
E SCENA PRIMERA
C ALLIMACO y S IRO
C ALLIMACO. Siro, no te vayas, es un momento.
S IRO. Ahí me tienes.
C ALLIMACO. Imagino que te extrañó mi súbita partida de París y ahora te extrañará que lleve aquí ya un mes sin hacer nada.
S IRO. Cierto.
C ALLIMACO. Si hasta ahora no te he dicho lo que voy a decirte, no ha sido por no fiarme de ti; sino porque creo que lo que uno no quiere que se sepa mejor es no decirlo, a menos que se vea forzado a ello. Pero ahora, como creo que voy a necesitar tu ayuda, quiero explicártelo todo.
S IRO. Soy vuestro criado y los sirvientes no deben preguntar nunca nada a sus amos ni meterse en sus asuntos, pero cuando éstos quieren hacerles partícipes han de servirles con lealtad como yo siempre he hecho y he de hacer ahora.
C ALLIMACO. Lo sé. Creo que me has oído decir mil veces, y no importa que me lo oigas mil y una, cómo teniendo yo diez años, y habiendo muerto mi padre y mi madre, fui mandado por mis tutores a París, donde he permanecido veinte años. Y hacía diez años [8] que vivía allí cuando, con la llegada del rey Carlos a Italia, empezaron las guerras que han arruinado esta provincia, por lo que decidí permanecer en París y no regresar a mi patria ya nunca, pensando vivir más tranquilo allá que aquí [9].
S IRO. Así es.
C ALLIMACO. Encargué pues que fuera vendido todo lo que aquí poseía excepto la casa, y decidí permanecer allí donde durante diez años he sido el hombre más feliz del mundo…
S IRO. Lo sé.
C ALLIMACO… Dividía mi tiempo parte en los estudios, parte en los placeres, y parte en los negocios, ingeniándomelas para que ninguna de estas tres cosas me absorbiese demasiado, impidiéndome dedicarme a las otras dos. Y por eso, como tú bien sabes, vivía muy tranquilo, ayudando a todo el mundo y procurando no ofender a nadie; de manera que creo era bien visto por burgueses, gentilhombres, forasteros y conciudadanos, pobres y ricos.
S IRO. Es verdad.
C ALLIMACO. Pero pareciéndole sin duda a la Fortuna que yo era demasiado feliz, hizo que llegara a París un tal Camilo Calfucci.
S IRO. Empiezo a adivinar vuestro mal.
C ALLIMACO. Éste, como tantos otros florentinos, era a menudo mi invitado; y un día, mientras hablábamos, empezamos a discutir si había más mujeres bellas en Italia o en Francia. Y como yo no podía hablar de las italianas, al ser tan chiquillo cuando de allí salí, alguno de los restantes florentinos allí presentes tomó la defensa de las francesas y Camilo la de las italianas; y luego de multitud de argumentos aducidos por ambas partes, dijo Camilo, casi airado, que aun cuando todas las italianas fuesen monstruos, una pariente suya podía, ella sola, asegurarles la palma del triunfo.
S IRO. Ya veo claro lo que queréis decir.
C ALLIMACO. Y nombró entonces a mi señora doña Lucrecia, mujer de micer Nicia Calfucci, alabando tanto su belleza y su virtud que nos dejó a todos estupefactos; y en mí despertó tal deseo de verla que, dejando de lado toda deliberación, no preocupándome de si en Italia había guerra o paz, me puse en camino hacia aquí, donde he podido constatar algo poco corriente: que la fama de mi señora Lucrecia está muy por debajo de la realidad, y me he encendido en tales deseos de estar con ella que no encuentro reposo.
S IRO. Si me hubieseis hablado de esto en París yo habría sabido qué aconsejaros; pero ahora no sé qué deciros.
C ALLIMACO. No te he contado todo esto para que me aconsejes, sino en parte para desahogarme y para que te prepares a ayudarme cuando venga el momento.
S IRO. No tenéis más que mandarme; pero decidme, ¿tenéis esperanzas?
C ALLIMACO. Ni una, ¡ay de mí!, o si acaso bien pocas. Fíjate: mi mayor enemigo lo tengo en su manera de ser, porque esta mujer es la honestidad personificada: lo ignora todo de las intrigas del amor. Tiene además un marido riquísimo, que se deja dominar en todo por ella y que, si bien no es joven, tampoco es tan viejo como podría parecer. Además no tiene ni pariente ni vecinos a casa de los cuales acuda a fiestas o veladas o a alguna otra distracción con la que suelen deleitarse las jóvenes. Ningún artesano pone el pie en su casa; y no hay en ella sirvienta o criado que no le tema, así que ya ves, no hay ocasión para soborno alguno.
S IRO. ¿Y qué pensáis, pues, hacer?
C ALLIMACO. Por muy mal que estén las cosas siempre hay algún resquicio de esperanza; y por muy débil y vana que ésta sea, el ansia misma que el hombre tiene por lograr su propósito, le hace ver las cosas de otro modo.
S IRO. En fin, ¿en qué se funda vuestra esperanza?
C ALLIMACO. En dos cosas: una, la simplicidad de micer Nicias, que aunque sea doctor es el hombre más simple y tonto de Florencia; otra, el deseo que marido y mujer sienten de tener hijos; llevan ya más de seis años casados, y siendo riquísimos se mueren de ganas de tenerlos. Y hay todavía una tercera razón: la madre de Lucrecia fue mujer de fáciles costumbres [10]; claro que, como ahora es rica, no sé cómo actuar.
S IRO. ¿Habéis ya intentado algo?
C ALLIMACO. Sí, pero poca cosa.
S IRO. ¿Como qué?
C ALLIMACO. Tú conoces a Ligurio, que viene continuamente a comer conmigo. Fue antaño casamentero y ahora se ha puesto a mendigar comidas y cenas. Pero como es un hombre jovial, micer Nicias tiene con él mucho trato. Ligurio le toma un poco el pelo, y aun cuando no lo lleve nunca a comer a su casa, a veces le presta dinero. Yo me he hecho amigo suyo y le he hablado de mi amor y él me ha prometido ayudarme con todas sus fuerzas.
S IRO. Aseguraos de que no os engañe; esos gorrones no suelen ser gente de fiar.
C ALLIMACO. Es verdad, pero cuando una cosa les conviene, si se comprometen, es de esperar que te sirvan con fe. Yo le he prometido, si tiene éxito, darle una buena suma de dinero; si fracasa, me sacará una cena y una comida que de todos modos no habría yo de comerme solo.
S IRO. ¿Qué ha prometido hacer hasta ahora?
C ALLIMACO. Ha prometido persuadir a micer Nicias a que vaya con su mujer a los baños, en mayo.
S IRO. ¿Y qué os importa a vos eso?
C ALLIMACO. ¿Que qué me importa? Aquel lugar podría hacerla cambiar, porque en esos sitios no se hace otra cosa más que divertirse. Y yo iría allí y pondría todo cuanto estuviera de mi parte, ingenio y largueza, para hacerme amigo suyo y de su marido. Qué sé yo, unas cosas traen otras y el tiempo las gobierna.
S IRO. No me parece mal.
C ALLIMACO. Ligurio me dejó esta mañana diciendo que hablaría con micer Nicias de todo eso y me daría cumplida respuesta.
S IRO. Pues mira, por ahí vienen los dos juntos.
C ALLIMACO. Voy a apartarme un poco para poder hablar con Ligurio cuando se despida del doctor. Tú, entre tanto, vete a casa a tus quehaceres, y si te necesito ya te lo diré.
S IRO. Voy.
E SCENA SEGUNDA
M ICER N ICIAS, L IGURIO
M ICER N ICIAS. Creo que tus consejos son buenos y hablé de eso ayer con mi mujer. Dijo que hoy me contestaría pero, si he de decirte la verdad, a mí no me entusiasma la idea.
L IGURIO. ¿Por qué?
M ICER N ICIAS. Porque me cuesta salir de casa. Y tener que ir arrastrando de aquí para allá mujer, criados y demás bártulos no me va. Además, hablé ayer tarde con varios médicos. Uno me aconseja que vaya a San Felipe, otro a la Porretta, y otro a la Villa. Me parecen todos esos doctores en medicina unos solemnes majaderos y si he de decirte la verdad no saben lo que se pescan.
L IGURIO. Lo que más debe molestaros es lo que me habéis dicho primero, porque vos no estáis acostumbrado a perder la Cúpula [11] de vista.
M ICER N ICIAS. Te equivocas. Cuando era más joven me gustaba mucho ir por ahí: no había feria en Prato a la que yo no asistiera, ni castillo alguno en los alrededores donde yo no haya estado, y te voy a decir más: he estado en Pisa y en Livorno, ¡qué te parece!
L IGURIO. Debéis haber visto la carrucula [12] de Pisa.
M ICER N ICIAS. Querrás decir la Verrucula.
L IGURIO. Ah, sí, la Verrucula. Y en Livorno, ¿visteis el mar?
M ICER N ICIAS. ¡Claro que lo vi!
L IGURIO. Y es mucho más ancho que el Arno, ¿verdad?
M ICER N ICIAS. ¿Que el Arno? Es cuatro veces mayor, o más de seis, qué digo, más de siete veces mayor; imagínate, no se ve más que agua y agua y agua.
L IGURIO. Lo que me extraña es que habiendo «meado en tantas nieves» [13] ahora os moleste tanto ir a los baños.
M ICER N ICIAS. Eres como un niño de pecho. ¿Te parece poco tener que poner la casa patas arriba? Aunque tengo tantas ganas de tener hijos que estoy dispuesto a todo. Pero, ve tú a hablar con esos maestros y ve a donde me aconsejan que vaya; mientras, iré a ver a mi mujer y luego nos veremos.
L IGURIO. Está bien.
E SCENA TERCERA
L IGURIO, C ALLIMACO
L IGURIO. No creo que haya en el mundo un hombre más tonto que éste, ¡ni más favorecido por la fortuna! Es rico, y su mujer hermosa, prudente, honesta y capaz de gobernar un reino. Me parece que pocas veces se cumple en los matrimonios aquel proverbio que dice «Dios los cría y ellos se juntan», porque a menudo se ve que a un hombre perfecto le toca una bestia, y viceversa: a una mujer prudente un loco. Pero de la locura de éste podemos sacar al menos una ventaja: que Callimaco no pierda la esperanza. ¡Pero si está ahí! ¿Qué haces ahí escondido, Callimaco?
C ALLIMACO. Te había visto con el doctor [14] y esperaba que te despidieras de él para saber qué es lo que has podido hacer.
L IGURIO. Ya sabes sus cualidades; poca prudencia y menos ánimo; tiene además pocas ganas de salir de Florencia. Con todo, le he ido encandilando y por fin me ha dicho que hará lo que sea. Y creo que haremos de él lo que queramos; pero no sé si eso nos conviene.
C ALLIMACO. ¿Por qué?
L IGURIO. ¡Qué sé yo! Tú sabes bien que a esos baños va toda clase de gente y podría haber allí alguien a quien Madonna Lucrecia gustara tanto como a ti, que fuese más rico que tú, que tuviera más gracia; de manera que corremos el peligro de estar preparando el camino a otros, con lo que o bien la competencia haga más dura la conquista o bien que ablandándose ceda a otro en lugar de ceder a ti.
C ALLIMACO. Reconozco que llevas razón, pero ¿qué he de hacer? ¿Qué partido he de tomar? ¿Adónde dirigirme? Necesito intentar algo por muy difícil, peligroso, arduo o infame que sea. Mejor es morir que vivir así. Si pudiera dormir por la noche, si pudiera comer, si pudiera conversar, si pudiera distraerme con cualquier cosa sería más paciente y aguantaría el tiempo que fuese necesario; pero aquí no hay remedio y si no me mantiene la esperanza de alguna solución moriré irremisiblemente; y viendo que de todas maneras he de morir, no me da miedo nada y estoy dispuesto a tomar cualquier resolución por bestial, cruda o nefanda que sea.
L IGURIO. No digas eso; calma, frena esos ímpetus.
C ALLIMACO. Bien ves que por refrenarlos me entretengo en tales pensamientos. Y precisamente por eso es necesario o bien que sigamos nuestro viejo plan de mandar al doctor a los baños o que tomemos otro camino que me dé alguna esperanza falsa o verdadera pero que alimente mis pensamientos y mitigue en parte mis afanes.
L IGURIO. Tienes razón: puedes contar conmigo.
C ALLIMACO. Te creo aun cuando sé que la gente como tú vive de embaucar a los demás. Pero no creo estar entre esos, y si tú te rieras de mí y yo me diera cuenta, trataría de vengarme y perderías no sólo el acceso a mi casa sino la esperanza de todo cuanto te he prometido para el futuro.
L IGURIO. No dudes de mi lealtad, porque aun cuando no hubiera de sacar de este asunto todo cuanto tú prometes y espero, me he compenetrado tan bien contigo que siento casi tanto interés como tú por lograr nuestro empeño. Pero dejemos esto. El doctor me ha encargado que encuentre un médico y vea a qué baños hay que ir. Quiero que hagas eso: dirás que has estudiado medicina y que has hecho en París algunas experiencias; él lo creerá fácilmente, porque es un simple y porque tú, que eres muy leído, le soltarás algo en latín.
C ALLIMACO. ¿Y de qué nos servirá todo eso?
L IGURIO. Nos servirá para mandarle a los baños que queramos, y para tomar otro camino que he pensado, que sería más corto, más seguro y más fácil que el de los baños.
C ALLIMACO. ¿Cómo dices?
L IGURIO. Digo que si tienes valor y confías en mí, te lo daré hecho antes de mañana a esta misma hora. Y aunque fuese hombre, que no lo es, de asegurarse de si tú eres o no médico, la brevedad del tiempo, la cosa en sí, harán que no pueda pensar, o que no tenga tiempo de estropearnos el pastel, por mucho que pensara.
C ALLIMACO. Así lo haré, aunque me llenas de esperanzas que temo se disipen como el humo.
C ANCIÓN
Amor, quien no ha conocido tu yugo, en vano espera conocer del cielo las más altas delicias, ni sabe cómo a la vez se vive y muere, cómo se huye el bien para seguir el mal; cómo se puede amar uno a sí mismo menos que al prójimo; cómo a menudo temor y esperanza hielan y abrasan los corazones, ni sabe cómo por igual hombres y dioses temen las armas que te adornan.
Acto segundo
E SCENA PRIMERA
L IGURIO, M ICER N ICIAS, S IRO
L IGURIO. Tal como os he dicho, creo que Dios nos ha mandado a este hombre para que vos podáis cumplir vuestro deseo. Ha adquirido en París gran experiencia y no os extrañéis de que en Florencia no haya practicado su arte, primero porque es rico, y segundo porque piensa regresar a París de un día para otro.
M ICER N ICIAS. Pues sí, hermano, sí, esto es importante; pues no quisiera que me metiera en algún enredo y luego me dejara empantanado.
L IGURIO. No dudéis de él; temed más bien que no quiera ocuparse del asunto, pero si acepta no os dejará antes de lograr su empeño.
M ICER N ICIAS. En cuanto a eso me fío de ti; pero de su ciencia ya sabré yo decirte, después de haberle hablado, si es o no hombre de doctrina; porque a mí no me dará gato por liebre.
L IGURIO. Precisamente porque os conozco os llevo a su casa para que le habléis; y si cuando le hayáis hablado no os parece por su aspecto, por su doctrina, o por su modo de hablar, hombre digno de confianza, podréis decir que me he vuelto loco.
M ICER N ICIAS. Está bien, que el Santo Ángel de la Guarda nos proteja. Vamos, pero ¿dónde vive?
L IGURIO. Ahí en esta plaza, en la casa que está justo frente a vos.
M ICER N ICIAS. Sea en buena hora.
L IGURIO. Ya está hecho.
S IRO. ¿Quién es?
L IGURIO. ¿Está Callimaco?
S IRO. Sí.
M ICER N ICIAS. ¡Cómo! ¿No le llamas Maestro Callimaco?
L IGURIO. No le importan estas nimiedades.
M ICER N ICIAS. No digas eso, tú dale el título debido y si no le gusta, ¡que se aguante!
E SCENA SEGUNDA
C ALLIMACO, M ICER N ICIAS, L IGURIO
C ALLIMACO. ¿Quién pregunta por mí?
M ICER N ICIAS. Bona dies, domine magister.
C ALLIMACO. Et vobis bona, domine doctor.
L IGURIO. ¿Qué os parece?
M ICER N ICIAS. Bien, ¡por los Santos Evangelios!
L IGURIO. Si queréis que me quede aquí con vos hablad de manera que os entienda, de lo contrario no nos pondremos de acuerdo.
C ALLIMACO. ¿Y qué buen viento os trae por aquí?
M ICER N ICIAS. ¡Qué sé yo! Voy buscando dos cosas que quizás otros evitarían: esto es, dolores de cabeza para mí y para los demás. No tengo hijos y quisiera tenerlos, y para tener esta preocupación vengo a importunaros.
C ALLIMACO. No ha de ser nunca para mí enojoso complaceros, a vos y a todo hombre de bien y virtuoso como vos; y si me he sacrificado todos estos años estudiando en París no ha sido sino para servir a los hombres de vuestra condición.
M ICER N ICIAS. Agradezco vuestra cortesía y siempre que tengáis necesidad de mis conocimientos os serviré gustoso. Pero volvamos ad rem nostram. ¿Habéis pensado ya qué baños serían buenos para facilitar la preñez de mi mujer? Que ya sé que Ligurio os ha dicho lo que os ha dicho.
C ALLIMACO. Así es. Pero para poder satisfacer vuestros deseos es necesario saber cuáles son las causas de la esterilidad de vuestra esposa, porque pueden ser varias. Nam causae sterilitatis sunt: aut in semine, aut in matrice, aut in strumentis seminariis, aut in virga, aut in causa extrinseca[15].
M ICER N ICIAS. ¡Este hombre es sin duda el mejor que podíamos haber encontrado!
C ALLIMACO. Podría además esta esterilidad proceder de vos, por impotencia; y si así fuese no habría ningún remedio.
M ICER N ICIAS. ¿Impotente yo? ¡Oh, no me hagáis reír! No creo que haya en toda Florencia hombre más robusto ni viril que yo.
C ALLIMACO. Siendo así, estad tranquilo, que ya encontraremos algún remedio.
M ICER N ICIAS. ¿Habría algún otro remedio además de los baños? Porque a mí me molesta tanto trastorno, y a mi mujer tampoco le entusiasma eso de salir de Florencia.
L IGURIO. Sí que lo hay. Puedo responder yo. Callimaco es tan cauto que a veces es demasiado. ¿No me habéis dicho que sabéis preparar ciertas pociones que sin lugar a duda provocan el embarazo?
C ALLIMACO. Sí, pero voy con cuidado delante de los desconocidos, porque no quisiera que me tomaran por un charlatán.
M ICER N ICIAS. No dudéis de mí, que me habéis maravillado en tal manera que no hay nada que no creyera o hiciera por indicación vuestra.
L IGURIO. Creo que es necesario que examinéis los orines.
C ALLIMACO. Sin duda, es imprescindible.
L IGURIO. Llama a Siro, que vaya con el doctor a su casa por ello y regrese aquí, que le esperaréis.
C ALLIMACO. ¡Siro! Ve con él. Y si os parece, señor, regresad inmediatamente y pensaremos en alguna buena solución.
M ICER N ICIAS. ¿Cómo que si me parece? Estaré de vuelta en un instante, que tengo más fe en vos que los húngaros en las espadas [16].
E SCENA TERCERA
M ICER N ICIAS, S IRO
M ICER N ICIAS. Este amo tuyo es un gran hombre.
S IRO. Más de lo que creéis.
M ICER N ICIAS. El rey de Francia debe considerarlo mucho.
S IRO. Mucho.
M ICER N ICIAS. Por eso permanece tanto tiempo en Francia.
S IRO. Así creo.
M ICER N ICIAS. Y hace bien. Aquí no hay más que avaros que no saben apreciar ningún mérito. Si viviera aquí, nadie le haría caso. Sé muy bien lo que me digo, que he sudado sangre para aprender cuatro leyes y si hubiera de vivir de mi ciencia, estaría fresco, ¡te lo puedo jurar!
S IRO. ¿Ganáis al año cien ducados?
M ICER N ICIAS. Ni cien liras, ni cien chavos, ¡qué va! Y eso porque aquí en esta tierra un doctor en leyes que no tenga un puesto público, no encuentra quien le haga caso [17]; y no servimos sino para andar de velatorio o bodas o para pasarnos todo el santo día en los bancos de la Audiencia perdiendo tontamente el tiempo. Aunque a mí eso no me preocupa, que no necesito a nadie; ¡ya quisieran muchos llorar con mis ojos! Pero no me gustaría que estas palabras mías se repitieran por ahí, no vayan a caerme encima nuevos impuestos o algún enredo que me haga sudar.
S IRO. No tengáis miedo.
M ICER N ICIAS. Ya estamos en casa; espérame aquí, ahora mismo vuelvo.
S IRO. Id con Dios.
E SCENA CUARTA
S IRO ( solo)
S IRO. Si los demás doctores fueran como éste podríamos hacer verdaderos milagros. Este embaucador de Ligurio y el enloquecido de mi amo le están preparando una buena trampa. Y, la verdad, no me molesta, siempre, claro, que no venga a saberse, porque sabiéndose peligra mi vida. Ya se ha convertido en médico; no sé yo cuáles sean sus planes ni a dónde vaya a parar con todo ese enredo. Pero, ahí viene el doctor con un orinal en la mano, y ¿quién no se reiría viendo a ese pajarraco?
E SCENA QUINTA
M ICER N ICIAS, S IRO