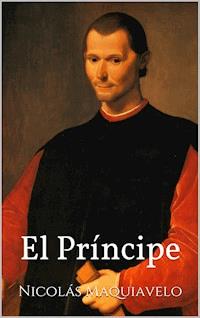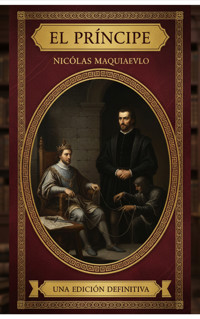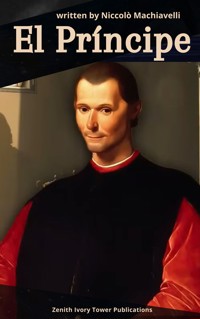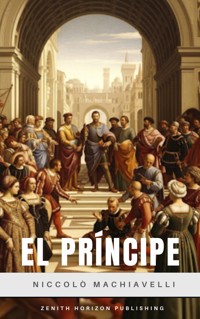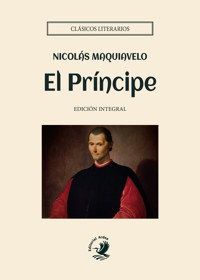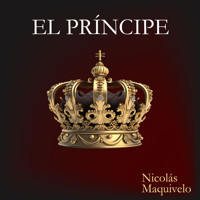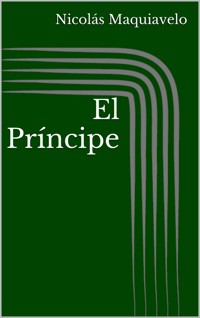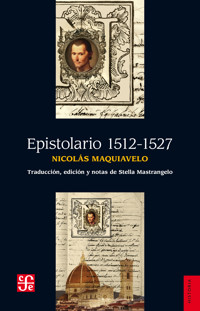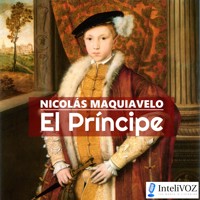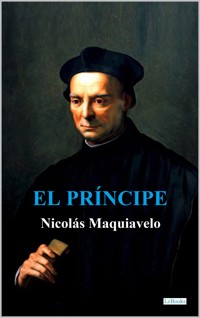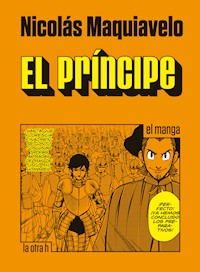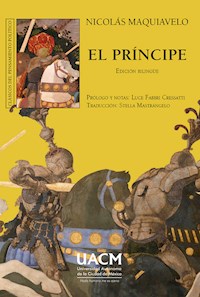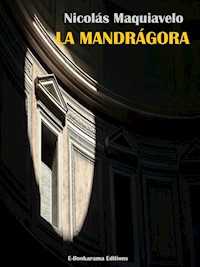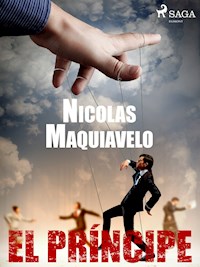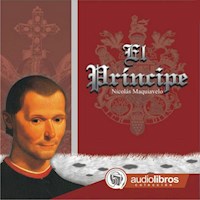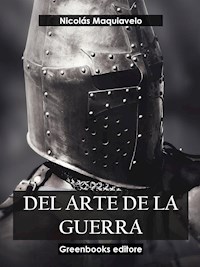Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"En 1513, después de haber perdido todos sus cargos y sufrir cárcel y tortura, Nicolás Maquiavelo escribió en su granja de Sant'Andrea in Percussina, a pocos kilómetros de Florencia, un pequeño libro que le daría la inmortalidad: El príncipe, el tratado político más polémico de todos los tiempos. Con él intentó ganar el favor de los Medici, la poderosa familia que dominaba la república florentina desde 1434 y acababa de recuperar su control tras un paréntesis de verdadero gobierno republicano entre 1494 y 1512. Así, en El príncipe, Maquiavelo ofrece a Lorenzo de Medici el Joven su pertenencia más querida: «el conocimiento de las acciones de los grandes hombres». En especial, de las acciones de los grandes líderes políticos y militares de la Antigüedad y del Renacimiento. Pero, con esa enseñanza, Maquiavelo no solo buscaba afianzar el poder de un príncipe Medici, sino también instruir a un caudillo favorable al pueblo y capaz de liberar a Italia de la dominación extranjera. Manual de tiranos para unos; «libro de los republicanos» para Rousseau, en tanto que desenmascara el proceder despótico de los monarcas; o la obra de un científico de la política son algunas de las interpretaciones de El príncipe, lectura tan controvertida como imprescindible para entender la política y el arte de gobernar hasta nuestros días."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 385
Nicolás Maquiavelo
El príncipe
Introducción y notas de Manuel M.ª de Artaza
Traducción de Fernando Domènech Rey
En 1513, después de haber perdido todos sus cargos y sufrir cárcel y tortura, Nicolás Maquiavelo escribió en su granja de Sant’Andrea in Percussina, a pocos kilómetros de Florencia, un pequeño libro que le daría la inmortalidad: El príncipe, el tratado político más polémico de todos los tiempos. Con él intentó ganar el favor de los Medici, la poderosa familia que dominaba la república florentina desde 1434 y acababa de recuperar su control tras un paréntesis de verdadero gobierno republicano entre 1494 y 1512. Así, en El príncipe, Maquiavelo ofrece a Lorenzo de Medici el Joven su pertenencia más querida: «el conocimiento de las acciones de los grandes hombres». En especial, de las acciones de los grandes líderes políticos y militares de la Antigüedad y del Renacimiento. Pero, con esa enseñanza, Maquiavelo no solo buscaba afianzar el poder de un príncipe Medici, sino también instruir a un caudillo favorable al pueblo y capaz de liberar a Italia de la dominación extranjera.
Manual de tiranos para unos; «libro de los republicanos» para Rousseau, en tanto que desenmascara el proceder despótico de los monarcas; o la obra de un científico de la política son algunas de las interpretaciones de El príncipe, lectura tan controvertida como imprescindible para entender la política y el arte de gobernar hasta nuestros días.
Manuel M.ª de Artaza es doctor en Historia Moderna y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha colaborado en varias ediciones de El príncipe y en la de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio publicada por Akal. Sus trabajos de investigación se centran en la historia de la representación política y las instituciones.
Fernando Domènech Rey es licenciado en Filología Clásica y Filología Italiana por la Universidad de Santiago de Compostela. Es catedrático de Latín en el IES María Casares de Oleiros (A Coruña).
Diseño interior y cubierta: RAG
Queda prohibida la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o cualquier otro modo de explotación –total o parcial, directa o indirecta– de esta obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. La infracción de los derechos acreditados de los titulares o cesionarios puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).
Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de cualquier manera posible con el fin de entrenar o documentar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
1.ª edición en Istmo, 2000
1.ª edición en Akal, 2010
7.ª reimpresión, 2023
2.ª edición en Akal, 2025
© Ediciones Istmo, 2000
© Ediciones Akal, S. A., 2010, 2025
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
@ediciones_akal
@ediciones_akal
ISBN: 978-84-460-5718-5
Nota a la presente edición
«Tempus fugit» reza el viejo adagio latino, y, en efecto, ya han pasado más de dos décadas desde la publicación de la versión de El príncipe editada en el año 2000. Se buscó entonces dar a la imprenta una traducción fiel de la obra de Maquiavelo y, a la vez, próxima al lector español contemporáneo. De hecho, la tarea de trasladar la forma y el espíritu de una obra escrita hace cinco siglos es todo un desafío. Fernando Domènech Rey ha demostrado su pericia para superarlo y, en esta segunda edición, a la luz de los últimos aportes filológicos sobre el escrito, apunta algunos matices para perfeccionar el texto anterior.
Por otro lado, la conmemoración del quinto centenario de El príncipe (1513-2013), el libro italiano más traducido del mundo junto con el famoso Pinocho de Collodi, ha dado un nuevo impulso al interminable debate sobre su significado. De ahí que la nutrida bibliografía sobre el secretario florentino y su obra haya continuado creciendo. Además, los aniversarios de los dos libros posteriores que completarían la supuesta trilogía maquiaveliana destinada a instruir al liberador de Italia de los «bárbaros» –los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1519) y Del arte de la guerra (publicado en 1521)– también han dejado huella. Sería, pues, imposible incorporar a nuestro estudio preliminar todos los aportes. Sin embargo, hemos intentado actualizarlo reflejando, en la medida de lo posible, los más notables. En cualquier caso, esta nueva edición de El príncipe pretende que sus lectores continúen profundizando en el pensamiento de Maquiavelo.
Estudio preliminar
Manuel M.ª de Artaza
Introducción
Casi 500 años después de su publicación en Roma (1532), El príncipe sigue siendo una obra que atrae y fascina a numerosos lectores. Para empezar, su fama de libro perverso, de manual de déspotas condenado por las iglesias cristianas, pero también por gobernantes, moralistas y pensadores políticos a través de los siglos, explica, en buena medida, el interés por las páginas que han otorgado a su autor, Nicolás Maquiavelo (Florencia 1469-1527), el título de «maestro del mal»[1]. Un título consagrado por varios términos de uso común entre los hablantes de las principales lenguas europeas. Así, en el Diccionario de la lengua española encontramos «maquiavélico», «maquiavelismo» o «maquiavelista»; aunque, sin duda, el más popular entre ellos es el adjetivo «maquiavélico», utilizado a diario para (des)calificar al individuo falto de escrúpulos al que cualquier medio le sirve para conseguir sus fines. Por consiguiente, alguien maquiavélico es astuto, pérfido, manipulador, intrigante, mentiroso e incluso cruel. Alguien que, en palabras de Harvey Mansfield Jr., hace uso de «una maldad perfeccionada y deliberada en la que todo está planeado y nada queda librado al azar»[2]. De ahí su aplicación a un gran número de políticos y gobernantes del pasado y del presente, pues, pese a su teórico compromiso con el servicio del bien común, habrían actuado y actúan como discípulos aventajados de Maquiavelo. Esto es, no repararían en medios o, como dicen los lusófonos, en «maquiavelizar» para conseguir, engrandecer y mantener el poder.
Sin embargo, en El príncipe no solo se ha encontrado al malvado consejero de tiranos por antonomasia. Con el tiempo, las interpretaciones de este breve tratado u «opúsculo», como lo llamó su autor, se multiplicaron. Por eso la polémica sobre sobre su verdadero fin o significado sigue viva. De hecho, contra la opinión generalizada, aunque siguiendo una línea ya aparecida en el siglo XVI poco después de morir Maquiavelo y en sintonía con Spinoza (Tratado político, 1677), Rousseau lo consideraba en Elcontrato social (1762) «el libro de los republicanos» porque, so pretexto de dar lecciones a los reyes, desenmascaraba su proceder despótico ante los pueblos. Hoy esta tesis de la «sátira» del gobierno arbitrario –asimismo divulgada a través de la voz «Maquiavelisme» de La Enciclopedia (Diderot, 1765)– sigue teniendo adeptos[3]. Pero ha sido durante los últimos 150 años cuando El príncipe se ha reinterpretado más veces y no solo en sentido negativo calificándolo de escrito belicista, anticristiano, protofascista o totalitario, sino también de manera positiva hasta convertir a Maquiavelo en un hito, e incluso mito, de la modernidad. No en vano, el consejero de tiranos pasó a ser, según una opinión todavía muy común, el fundador de la Ciencia Política moderna –entendida como un saber del poder separado de la ética–, el padre de la Teoría del Estado o un fervoroso patriota italiano.
En suma, a principios de este tercer milenio, después de haberse solemnizado con nuevos congresos y publicaciones académicas el quinto centenario de la escritura de El príncipe, su pluralidad interpretativa no parece tener trazas de solución. Tal vez, como afirmó el siglo pasado el filósofo e historiador napolitano Benedetto Croce, no se resuelva nunca. Las nuevas ediciones del tratado y el inagotable torrente de ensayos cuando ya está próxima la conmemoración de los 500 años del fallecimiento del pensador florentino lo sostienen. Ahora bien, si seguimos las pautas historiográficas que insisten en situar a los hombres en su espacio y en su tiempo, al menos podremos evitar buena parte de las contaminaciones, interesadas o ingenuas, que siguen distorsionado la imagen de Maquiavelo y su obra. Ya lo dijo antes el proverbio árabe: «Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres». Por ello, en las próximas páginas, nos acercaremos a un contexto histórico distinto y distante con el cual, pese a compartir inquietudes, no tenemos la familiaridad que con frecuencia se ha pretendido. Luego conoceremos los datos esenciales de la biografía de Niccolò Machiavelli, como lo llaman los italianos, y de esta forma, «bañados por la atmósfera mental de su tiempo» –según decía el medievalista francés Marc Bloch–, finalizaremos nuestro estudio preliminar con el análisis de los temas más destacados de El príncipe y su impacto.
Nicolás Maquiavelo, su espacio y su tiempo
El difícil equilibrio político italiano y su quiebra
Niccolò di Bernardo Machiavelli vino al mundo el 3 de mayo de 1469 en la ciudad italiana de Florencia. Pero entonces il bel paese mediterráneo loado por Dante y Petrarca la centuria anterior no era la unidad política que hoy conocemos, es decir, el Estado-nación surgido con el reino de Italia bajo la dinastía de los Saboya en 1861 (república tras el referendum istituzionale de 1946). Según se puede apreciar en cualquier atlas histórico, era un espacio políticamente muy fragmentado donde imperaba un equilibrio inestable entre sus cinco mayores potencias: Milán, Venecia, Florencia, los Estados Pontificios y Nápoles; las cinco potencias italianas protagonistas de El príncipe[4]. Por consiguiente, parece oportuno aproximarnos a ellas y a la situación socio-política del momento antes de entrar en el examen que sobre la actuación de sus líderes y sus resultados hizo Maquiavelo. Veamos.
En el centro-norte, la zona más rica, urbanizada y densamente poblada de la península itálica, las ciudades-estado de Florencia, Milán y Venecia fueron ampliando sus dominios desde el siglo XII hasta convertirse entre el XIV y el XV en cabezas de unos «estados regionales» que englobaron a otras ciudades más débiles sometidas por la fuerza[5]. Tal fue el caso de Pistoia y de Pisa, sujetas a Florencia desde 1401 y 1406 respectivamente. Sin embargo, junto a aquellos estados regionales dirigidos por poderosos centros económicos (bancarios, manufactureros y comerciales), entre los cuales no podemos olvidar a Génova pese a su débil peso político, también existían señores feudales laicos y eclesiásticos con estados (dominios) propios, algunos tan importantes como el duque de Saboya o el príncipe-obispo de Trento. De hecho, se ha exagerado la singularidad urbana centro-septentrional y el peso de su burguesía, minusvalorando la presencia señorial y su influjo en los acontecimientos políticos de la época. Tengamos en cuenta que los «gentilhombres», según los denomina Maquiavelo –«al frente de castillos» y «con súbditos que les obedecen»[6]– y los señores eclesiásticos no faltaron dentro de los territorios florentinos, si bien es verdad que los primeros estaban excluidos de las magistraturas de la capital toscana[7].
Con todo, el feudalismo dejó huella incluso en la muy republicana Maclavellorum familia, asentada en Florencia desde el siglo XIII. Al parecer, los Machiavelli estuvieron vinculados a los señores de Montespertoli, localidad próxima a la capital toscana, y heredaron de ellos algunos derechos y privilegios menores, destacando el uso de escudo de armas propio, curiosamente, una cruz rodeada con cuatro clavos en sus ángulos, los malos clavos (mali clavelli) que hirieron el cuerpo de Cristo[8]. Asimismo, el primer escrito datado de Nicolás Maquiavelo tiene aroma feudal. Se trata de una carta de 1497 dirigida al cardenal Giovanni López en nombre de su clan para reivindicar el patronato de la rica parroquia de Pieve di Fagna contra las pretensiones de los Pazzi, uno de los más poderosos linajes de Florencia. Por otro lado, este documento revela otro dato significativo: la ascendencia de Nicolás sobre los Machiavelli un año antes de convertirse en secretario de la república florentina, ya que los representa en vida de su padre, Bernardo, quien además era un doctor en Derecho reconocido[9].
Otro aspecto que no debemos olvidar es la vinculación de Italia con el Sacro Imperio Romano Germánico (962-1806). Y es que, salvo Venecia, independiente desde el siglo IX, las comunas urbanas centro-septentrionales que estaban bajo su teórica soberanía se habían emancipado de facto de los césares teutones desde las primeras décadas del siglo XIII; sin embargo, estos siguieron reivindicando su autoridad de iure. En consecuencia, los emperadores, casi siempre enfrentados con el papado desde la Baja Edad Media pese al concordato de Worms (1122), que zanjó la disputa sobre la supremacía entre su poder y el de los pontífices a favor de Roma, no dejaron de condicionar la política italiana hasta entrado el siglo XVI. Así, aprovechándose de los conflictos internos del Regnum Italicum, continuaron nombrando vicarios, como Castruccio Castraccani –señor de Lucca (1320) a quien Maquiavelo idealizaría como modelo de príncipe nuevo–, mientras que sendos títulos ducales otorgados por emperadores legitimaron a los Visconti (1395) y a sus herederos, los Sforza (1495), como señores de Milán, y a los Medici (1532), de Florencia. En esta última ciudad, aunque pueda parecer paradójico, incluso el gobierno republicano llegó a contemplar en 1507 que Maquiavelo obtuviese de Maximiliano de Habsburgo la investidura de vicario imperial para robustecer la posición de su líder, el confaloniero Pier Soderini[10].
Igualmente, los Della Scala en Verona, los Este en Ferrara o los Gonzaga en Mantua se convirtieron en príncipes gracias a la obtención de títulos del emperador. De esta manera culminaba un proceso, iniciado en los últimos años del siglo XIII, durante el cual los gobiernos republicanos de las ciudades fueron sustituidos paulatinamente por otros de carácter personal más o menos despótico.
En la mayoría de los casos, la transformación de una ciudad-estado republicana en una «ciudad-principado»[11] fue propiciada por luchas políticas internas entre facciones, o bien por revueltas populares contra los grupos dirigentes. Entonces, el podestà –un magistrado electo, casi siempre foráneo para actuar con imparcialidad y dotado temporalmente con plenos poderes para mantener el orden– o el capitano del popolo –cargo también con amplias atribuciones, pero que defendía los intereses de la burguesía y los artesanos frente al aristocrático podestà– podían aprovechar la ocasión y hacerse con el control de la ciudad erigiéndose en sus señores (signori). Paralelamente, las repúblicas de Venecia y Florencia se fueron convirtiendo en regímenes oligárquicos; aunque, a diferencia de la amplia base aristocrática de la Serenísima, en Florencia el poder efectivo estaba en manos de una sola familia desde 1434: los mencionados Medici (Médicis en la tradición española), que se impusieron previamente a los Albizzi. De ahí el nombre de «padrinos del Renacimiento» (en su doble acepción de gobernantes en la sombra, como los capos mafiosos, y de protectores de la cultura y las artes) que les ha dado una serie documental británica[12].
Los Estados Pontificios o de la Iglesia, la cuarta potencia en discordia, dirigida desde Roma por los sucesores de san Pedro, eran una entidad política soberana reconocida desde la segunda mitad del siglo VIII. Y en ello desempeñaron un papel destacado dos monarcas francos: Pipino el Breve (751-768) y su hijo, el emperador Carlomagno (768-814), si bien con posterioridad los papas se enfrentarían, como hemos dicho, a sus teóricos herederos, los emperadores germánicos, por el Dominium mundi. De ahí la división entre güelfos (partidarios del papado) y gibelinos (defensores de la supremacía del emperador) que marcó la historia de Italia desde el siglo XII.
Aclarados sus orígenes, los dominios del romano pontífice se extendían entre el mar Tirreno y el Adriático, desde el centro suroccidental de la «bota» subiendo por el noreste hasta rodear Florencia. Pero aquel variopinto agregado territorial estaba solo sujeto nominalmente a los papas, quienes intentaban imponer, como cualquier otro monarca, su discutida autoridad a ciudades y señores laicos, empezando por los turbulentos barones romanos (Colonna, Orsini, Anguillara, Caetani), o, más allá del Lacio, a otros díscolos signori, como los de Perugia (Baglioni) o Bolonia (Bentivoglio), que, a veces, terminaban viendo reconocida su autonomía con títulos ducales otorgados por el mismo papado. Tal fue el caso de los Este en Ferrara y de los Montefeltro en Urbino. Entonces, no debe extrañar que dos jefes de la Iglesia católica sean figuras clave de El príncipe: Alejandro VI, el papa Borgia (1492-1503), quien, según Maquiavelo, «nunca hizo ni pensó otra cosa que no fuera engañar a la humanidad, y siempre encontró un pretexto para poder hacerlo» (EP XVIII, 12); y Julio II, el vicario de Cristo guerrero (1503-1513), que «se condujo siempre de forma impetuosa y encontró tanto los tiempos como las cosas conformes a su modo de actuar, así que siempre le tocó en suerte un final feliz»(EP XXV, 18).
Por último, al sur de los territorios de la Iglesia, de la que era feudo, estaba el gran reino de Nápoles, il Reame o il Regno, el Reino por antonomasia. Este fue el estado italiano más grande hasta la unificación de 1861. Y no solo eso: en aquella época era un territorio próspero con una economía agropecuaria capaz no solo de mantener a su capital y a otras poblaciones en expansión demográfica, sino también capaz de exportar cereal y lana, amén de contar con una producción textil y un comercio significativos. En definitiva, Nápoles no era el país atrasado que desde los inicios de la unificación italiana se ha vinculado a un problema derivado de su historia: la denominada questione meridionale[13].
Respecto a su trayectoria política, debemos decir que, desde 1130, cuando el normando Roger II de Hauteville (Altavilla para los italianos) se convirtió en rey de Sicilia y Apulia, Nápoles junto con la Perla del Mediterráneo fueron gobernadas por un mismo monarca. Ese fue el origen del reino de las Dos Sicilias. Pero, en 1282, el levantamiento de los sicilianos contra la casa de Anjou, dinastía francesa que había arrebatado el trono a los descendientes del emperador Federico II Hohenstaufen (Federio I de Sicilia como heredero de los Altavilla) tras las batallas de Benevento (1266) y Tagliacozzo (1268), puso fin a la unión. A su vez, los reyes de Aragón, beneficiarios del alzamiento siciliano, también terminaron expulsando de Nápoles a los Anjou. Fue así como, en 1442, Alfonso V de Trastámara, llamado el Magnánimo, pasó a ser también Alfonso I de Nápoles, adoptando el título de rex Utriusque Siciliae, reconocido por el papa[14]. De todos modos, la reunificación tampoco fue duradera: a la muerte de Alfonso, il Reame fue para su hijo bastardo Ferrante, o Fernando, I (1458-1494). Además, los soberanos franceses de la casa de Valois (Carlos VIII y Luis XII), descendientes de los Anjou, y Fernando el Católico, sucesor de la rama principal Trastámara aragonesa, ambicionaban el reino napolitano, reanudándose la lucha por su dominio después de 1494 tras la muerte de Ferrante. Una lucha que terminaría zanjándose a favor del Católico (rey de Sicilia desde 1468) en los primeros años del siglo XVI. De ahí que el examen de la política y la persona del «rey de España» ocupen un lugar central en El príncipe, pues, pese a su condición de monarca dinástico, para Maquiavelo, sería un modelo de príncipe nuevo, la figura protagonista del opúsculo. A su juicio, Fernando «merece prácticamente la consideración de príncipe nuevo, porque, de un rey débil, ha pasado a ser por fama y por gloria el primer rey de los cristianos» (EP XXI, 2)[15].
Dicho esto, tal como anticipamos, Maquiavelo vio la luz en el marco de un equilibrio político inestable. Se trataba del fruto de la Paz de Lodi, firmada en 1454 entre Venecia y Milán, y a la que terminaron adhiriéndose las demás potencias italianas. Todas tenían buenos motivos para poner fin a sus disputas, casi ininterrumpidas desde la década de los veinte del Quattrocento. En primer lugar, porque, amén de su alto coste, las guerras que ensangrentaron Italia no habían establecido un vencedor claro; pero, sobre todo, hicieron temer a los contendientes el peligro de nuevas intervenciones extranjeras facilitadas por sus pendencias. Efectivamente, al margen de las tentativas del emperador y del pasado enfrentamiento franco-aragonés por Nápoles, en el norte, el caudillo mercenario (condotiero) Francesco Sforza, una vez dueño del ducado de Milán en 1450, barajó la posibilidad de pedir ayuda al rey de Francia para mantener el poder, pues los venecianos y sus aliados lo consideraban un usurpador, cosa que solucionó Lodi reconociendo la autoridad de Sforza, según veremos, otro modelo de príncipe nuevo para Maquiavelo. Finalmente, apenas iniciada la segunda mitad del siglo XV, a la amenaza de intervención de las grandes monarquías europeas se sumó otra más próxima y pavorosa: la de los turcos otomanos, que acababan de conquistar Constantinopla en 1453.
Así las cosas, los esfuerzos conciliadores de la Santa Sede auspiciaron la Paz de Lodi y una Liga itálica, bendecida por Nicolás V en febrero de 1455, cuyo fin prioritario iba a ser la defensa contra los turcos y el alejamiento de las potencias monárquicas transalpinas (en especial Francia) de los asuntos italianos. A partir de entonces se estableció el equilibrio entre Milán, Venecia, Florencia, los Estados del papa y Nápoles durante 25 años. Un equilibrio difícil a la vista de las transgresiones del tratado, pero que evitó una nueva escalada bélica. Sin embargo, los enfrentamientos se reanudaron desde principios de la década de los ochenta de forma generalizada. En 1482, la agresión de Venecia contra Ferrara suscitó la alianza de Milán, Florencia y Nápoles contra la Serenísima, y, en 1486, Ferrante I combatía en su reino napolitano una rebelión baronal que reprimió con extrema dureza. A raíz del conflicto, el papa Inocencio VIII decidió pedir la intervención del rey Carlos VIII de Francia, quien, unos años más tarde, vio favorecidas sus pretensiones al trono del Regno gracias a la actitud de Ludovico Sforza, apodado el Moro. Este, tras usurpar el gobierno de Milán al sobrino, sintiéndose cercado por sus enemigos, entre los cuales estaba Ferrante I, pactó una alianza con Carlos VIII en 1492. Dos años después, ante la declaración de guerra de Alfonso de Nápoles, no dudó en facilitar la entrada en Italia del soberano galo, que, contando además con la neutralidad de las otras grandes monarquías (Inglaterra, España, el Imperio), inició la invasión en septiembre de 1494. Con ella, amén de enterrarse definitivamente la Paz de Lodi, también se materializaba el «castigo celeste» de los pecaminosos italianos profetizado desde Florencia por el prior del convento dominico de San Marcos, fray Girolamo Savonarola.
Una vez traspasados los Alpes, el imponente ejército francés se paseó por la península itálica doblegando con brutalidad la menor resistencia y Carlos VIII tomó Nápoles el 22 de febrero de 1495. Mas su éxito fue efímero: Ludovico el Moro se arrepintió de haber permitido la irrupción francesa y no menos atemorizadas estaban las otras potencias italianas, salvo Florencia, ahora aliada del monarca galo. Surgió así una Liga, a la cual se sumaron los Reyes Católicos y el emperador, que obligó al rey cristianísimo a retirarse al poco de ceñirse la corona del Regno. Esta, aunque momentáneamente, fue recobrada por la dinastía aragonesa. Sin embargo, el sucesor de Carlos VIII, Luis XII (1498-1515), no tardaría en volver para recuperar lo perdido y vengarse de Ludovico Sforza, a quien pretendía destronar alegando su derecho legítimo al ducado milanés en calidad de nieto de Valentina Visconti.
En la nueva invasión, como advierte Maquiavelo en El príncipe (III, 32), fueron los venecianos, que ambicionaban parte de Lombardía, quienes allanaron la irrupción del cristianísimo en 1499. Así, después de tomar Milán, las tropas de Luis XII descendieron hasta Nápoles, con lo cual se abrió un periodo de guerras caracterizado por la lucha entre las monarquías de España y Francia por el dominio de Italia. Guerras que terminaron decantándose a favor de los soberanos hispánicos. En 1504, Fernando de Aragón se hizo con Nápoles, mientras que su heredero, Carlos de Austria (1516), el primer rey de España con ese nombre, más conocido como Carlos V desde que en 1520 logró suceder en el Imperio a su abuelo paterno Maximiliano, conquistó en 1525 el ducado milanés. No obstante, no lo legó a quien le sucedió en el Imperio, su hermano Fernando, sino a su hijo Felipe. Y fue este último monarca, que ha pasado a la historia como Felipe II por su ordinal como rey de Castilla, el vencedor definitivo del prolongado conflicto. En 1559, con la Paz de Cateau-Cambrésis, Enrique II de Valois reconoció la hegemonía española sobre Italia.
En definitiva, la ruptura del equilibrio político italiano y los cambios que afectaron al bel paese entre 1494 y los primeros años de la segunda década del siglo XVI terminaron influyendo en la redacción de El príncipe, «una guía para tiempos nuevos donde la vieja sabiduría [política] no tiene cabida»[16].
Pero volvamos a 1494: tenemos que abordar antes lo sucedido ese año en la patria de Nicolás Maquiavelo, Florencia. Allí, la marcha de Carlos VIII hacia Nápoles había provocado la caída de los Medici, según advertimos, los verdaderos amos del gobierno. De hecho, la revuelta al grito de «popolo e libertà» que puso fin a 60 años de dominio mediceo fue desencadenada por la decisión del joven Piero, primogénito de Lorenzo el Magnífico (1449-1492), de entregar Pisa y varias fortalezas estratégicas al rey francés para congraciarse con él y mantenerse en el poder. De esta forma, un régimen denunciado como corrupto e impío desde el púlpito por Savonarola dio paso a una república popular profrancesa fuertemente influida por el dominico, que ejerció en ella tanto de guía espiritual como político. No en vano, al margen de haberse cumplido su vaticinio, formó parte de la delegación que evitó el saqueo de la capital toscana por las huestes del rey cristianísimo, persuadiéndolo también de la conveniencia de la alianza florentina[17].
Por otro lado, el «profeta desarmado», como lo llamaría Maquiavelo porque solo contaba con la fuerza de la palabra, clausuró la denominada Ilustración florentina de la época medicea. Así, durante cuatro años, intentó que la capital de las artes y las letras, la Atenas del Renacimiento en época de Lorenzo el Magnífico, considerado el fiel de la balanza de Lodi, fuese una nueva Jerusalén alejada del hedonismo y de la cultura clásica pagana del periodo mediceo. Es más: la interpretación rigorista de las pautas de la vida cristiana de Savonarola y sus secuaces sumió a Florencia en un clima de austeridad acompañado de episodios de fanatismo religioso, destacando la quema pública de pinturas, joyas, libros, dados, espejos y todo tipo de objetos considerados dañinos para la salvación del alma. Fue la célebre «hoguera de las vanidades» del martes de carnaval de 1497[18].
Como puede imaginarse, semejante giro no tardó en levantar opositores contra el predicador y sus adeptos, denominados «frailescos» (frateschi) o, más despectivamente, «llorones» (piagnoni). En primer término, estaban los «grandes» (ottimati), los oligarcas tradicionales entre los que el nuevo régimen cosechó pocos seguidores, algo lógico, pues su orientación popular democratizó el sistema político florentino[19]. De ahí su apodo de los «enfadados» (arrabbiati), a los cuales se sumaron ciudadanos vitalistas o perjudicados por el vuelco de costumbres, destacando un grupo de jóvenes libertinos llamados compagnacci, término que podríamos traducir por «amigotes», y entre cuyos actos de provocación sobresale un sacrilegio: el embadurnamiento con excrementos del púlpito de la catedral donde Savonarola iba a pronunciar su sermón.
Evidentemente, los «mediceos» (bigi o palleschi) tampoco permanecieron pasivos, e intentaron un complot contra el Gobierno. Y, por si fuera poco, la república y su guía ganaron otro oponente formidable: el papa Alejandro VI. En este caso, las críticas de Savonarola contra los desórdenes de su pontificado y de la Iglesia, para la que pedía una reforma, fueron la causa del enfrentamiento que terminó originando su excomunión. Y esa condena y la amenaza de la interdicción (prohibición de los santos oficios y recepción de sacramentos) sobre Florencia fueron aprovechadas por los detractores del religioso para tenderle una trampa que precipitó su caída. Así, después de ser detenido, torturado y condenado a la pena capital, fray Girolamo murió en la horca el 23 de mayo de 1498. Acto seguido, su cadáver fue quemado en la plaza de la Señoría y las cenizas arrojadas al río Arno. Los llorones pasaron de benditos a malditos y entonces llegó la oportunidad para que un oscuro Nicolás Maquiavelo, tras haber aspirado sin éxito a un cargo de secretario de la Señoría en febrero, pudiese ocupar, con 29 años recién cumplidos, el de secretario o canciller de la segunda Cancillería el 19 de junio[20]. Solo a partir de ese momento, a mitad del camino de su vida (murió el 21 de junio de 1527), disponemos de información suficiente para trazar la biografía de quien pasó a ser el secretario florentino por antonomasia. Una biografía bastante extensa para la época y, sobre todo, intensa. Sin conocerla, mal podríamos entender los motivos de Maquiavelo para escribir El príncipe, su contenido y su suerte.
Un secretario sui generis
Según dijimos, Nicolás nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Sus padres fueron Bernardo Machiavelli y Bartolomea de Nelli, que tuvieron antes dos hijas –Primavera (1465) y Margarita (1468)– y le dieron seis años después un hermano, Totto (1475). Maquiavelo mantendría con él una buena relación pese a su anticlericalismo y escasa religiosidad, porque Totto terminó siendo sacerdote tras una desafortunada experiencia en el mundo de los negocios. Además, entre otros beneficios de su carrera eclesiástica, Totto gozó del de la parroquia de Santa Andrea in Percussina, cuyo patronato pertenecía a la familia. No es de extrañar: en esa pequeña aldea próxima a la capital toscana, en el municipio de San Casciano, estaba el núcleo de las modestas posesiones territoriales paternas y el caserón (el albergaccio), hoy musealizado, donde Nicolás escribió El príncipe.
Ya referimos que los antepasados de Maquiavelo pertenecieron a la pequeña nobleza y cómo la Maclavellorum familia, originaria del Valle di Pesa en la región vinícola de Chianti, figuraba entre los habitantes de Florencia desde el siglo XIII. Al parecer, no tardaron en integrarse en la capital toscana, y durante los siguientes 200 años varios miembros del linaje ocuparon cargos importantes en el Gobierno de la república. Además, algunos Machiavelli demostraron un acendrado republicanismo de palabra y de obra. Por ejemplo, Francisco, reputado jurista, escribió un tratado contra la tiranía (1424), mientras Girolamo, otro ilustre perito en leyes, murió en 1460 en la cárcel por oponerse a los manejos de Cosme de Medici (1389-1469), el astuto banquero que desde 1434 se hizo con el poder efectivo de la urbe toscana iniciando los primeros 60 años de régimen mediceo. También el padre de Nicolás fue un ferviente republicano, pero de salón. Que se sepa, no tuvo ningún enfrentamiento con los Medici y su tendencia política es conocida a través de un diálogo del canciller Bartolomeo Scala titulado De legibus et de iudiciis (1483). En él, frente a un único gobernante sabio como Cosme, Bernardo aparece como defensor del sometimiento republicano a la ley para evitar la corrupción. No obstante, ni él ni su hijo disfrutaron de una ciudadanía plena, cosa que condicionó sus vidas.
En efecto, la nueva «constitución» filopopular de 1494 impulsada por Savonarola y su posterior reforma permitieron a más de 3.000, de los alrededor de 55.000 o 70.000, moradores de la ciudad del Arno[21] ser miembros del Consiglio Maggiore o Grande –en palabras del dominico, «Il signore della città»[22]–. Pero Bernardo y Nicolás nunca fueron candidatos a ese órgano legislativo, asimismo habilitado para aprobar la designación a los principales puestos político-administrativos. Además, solo los miembros del Consejo Maggiore podían optar a los cargos gubernativos de la república. En consecuencia, Nicolás no pudo elegir. Debió conformarse con la carrera burocrática. Sin embargo, como veremos, sus diversos empleos le permitieron ejercer influencia sobre el Gobierno florentino[23]. Con todo, esa limitación, sumada al modesto estatus socio-económico familiar, explican en buena medida la amargura que lo acompañó siempre. Y es que, sin ser pobres, como exageradamente proclamó Niccolò (el nombre florentino de pila de Maquiavelo)[24], messer Bernardo y los suyos no disfrutaron de una situación desahogada: tuvieron deudas con el fisco y la austeridad los acompañó siempre.
Por lo que sabemos, Maquiavelo padre era un pequeño rentista agrario con casa en Florencia, en las proximidades del puente Vecchio, que vivió como un caballero cultivado de sus magros ingresos sin trabajar. Ya dijimos que fue doctor en Derecho, y, aunque nunca ejerció como letrado, tuvo fama de sabio romanista amante del humanismo. De ahí el título de messer o ser que precedía a su nombre y el papel de interlocutor del canciller y prestigioso humanista Bartolomeo Scala (1430-1497), quien incluso lo consideraba «amicus et familiaris», en el mencionado De legibus et iudiciis.
Otra muestra de su erudición y amor por el mundo antiguo y los libros fue el encargo del índice de lugares de la monumental historia de Roma de Tito Livio (Ab urbe condita). Gracias a ese trabajo, pagado por el impresor con un ejemplar sin encuadernación –la joya de la pequeña, pero selecta biblioteca paterna–, Nicolás conoció pronto el texto que generó su pasión por Roma e inspiraría su obra política más ambiciosa: los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1519).
En suma, Bernardo no atendía al estereotipo del florentino: práctico, codicioso, astuto y dedicado a los negocios. Nicolás tampoco tuvo vena de comerciante. Sin embargo, al contrario que el parsimonioso progenitor, dada su inclinación por los placeres mundanos, según declaró él mismo, era aficionado a gastar. Solo cuando perdió el empleo de canciller en 1512 también terminaría pasando verdaderos apuros económicos para mantener a la prole[25]. Pero no adelantemos acontecimientos, lo que aquí debemos subrayar es que su relación con aquel singular paterfamilias parece haber sido cordial e incluso de complicidad, y es probable que Bernardo facilitase la entrada de Nicolás en la Cancillería gracias a sus amistades. Por el contrario, del trato de Maquiavelo con la figura materna no sabemos nada. Solo una tradición sostiene que Bartolomea de Nelli fue una mujer culta y piadosa, autora de poemas religiosos. De ella habría heredado el amor por la poesía, que cultivó con empeño hasta 1513, si bien obtuvo menos reconocimiento del que creyó merecer. La decepción que le provocó no haber sido incluido entre los poetas mencionados por Ludovico Ariosto en su célebre Orlando furioso (1516) es un dato que no suele faltar en las biografías de nuestro personaje.
Presentada la familia, toca ahora hablar de estudios. Y sin duda, dentro de sus limitadas posibilidades económicas, Bernardo Machiavelli se preocupó por dar a los dos hijos varones una buena formación humanística desde la infancia. El diario donde registró lo sucedido entre 1474-1487 (el Libro di ricordi) lo atestigua[26]. Por tanto, pese al debate académico sobre los déficits culturales de Maquiavelo (falta de dominio del latín e ignorancia del griego), si bien no fue un humanista[27] ni el genio «monumental» que vieron en él diversos autores, sí fue un hombre ilustrado (conocía a los clásicos y a los grandes escritores en lengua vulgar de su tiempo)[28]; y, desde luego, sin ser jurista, estaba capacitado para ejercer su empleo con solvencia. Cierto es que no tuvo una educación reglada ni poseía los títulos habituales de quienes le precedieron en el cargo de canciller (notario o humanista de prestigio). Tampoco era universitario como alguno de sus subordinados (por eso nunca ostentó el título de messere o de sere); pero la copiosa documentación conservada de los 14 años (15 si atendemos a su cómputo) que trabajó al servicio de Florencia demuestran que fue un uomo pubblico (funcionario) eficaz y eficiente[29]. De hecho, tras ser ratificado en su empleo en enero de 1500 (había sido nombrado solo para cubrir el tiempo vacante de su antecesor), siguió siendo reelegido hasta que los Medici volvieron al poder en otoño de 1512. Entonces sus detractores no lo acusaron de incompetente. Aún más: como se verá, el cardenal Giulio de Medici, Clemente VII desde su acceso al solio pontificio en 1523, pidió su consejo político, primero, y contó con él, después, para defender Florencia.
De todas formas, sí hay indicios de que la ayuda de opositores ottimati a Savonarola y del canciller Scala y su círculo (incluido Marcelo Virgilio Adriani, el humanista que lo sustituyó en el puesto a su muerte) pesaron en la elección del, para esa responsabilidad, joven secretario[30]. Una elección excepcional porque Maquiavelo, un advenedizo, batió a candidatos curtidos en el mundo cancilleresco y con mayor cualificación para el cargo. Además, su caso no tenía precedentes ni se repitió. Todo apunta, pues, a que los antisavonarolianos encontraron en el hijo de messer Bernardo el perfil idóneo para sus intereses: un hombre de noble estirpe, ambicioso, agudo y audaz, sin enemigos declarados y dispuesto a ejecutar sus directrices políticas. Asimismo, lo poco que sabemos de Nicolás antes de ser nombrado segundo canciller y su posterior trayectoria apuntan otra cualidad ventajosa: era un buen observador familiarizado con el arte dello stato, el arte del dominio político que practicaron con éxito inigualable Cosme y Lorenzo de Medici[31]. Prueba de ello es el sutil análisis de los sermones de Savonarola que hizo para Ricardo Becchi, antiguo embajador florentino en Roma contrario a los llorones, en vísperas de la caída del fraile[32].
Una vez en la Cancillería, las oficinas centrales de la administración florentina que controlaban el flujo de la documentación pública, cursaban las órdenes gubernamentales y supervisaban su cumplimiento, el flamante secretario vio enseguida aumentada la carga de trabajo, pero no el sueldo: en julio fue nombrado secretario de los Diez de libertad y de Paz, comité con amplias atribuciones en materia de defensa, muy activo durante aquel periodo de guerras. Y ese puesto, que implicó también el ejercicio de la diplomacia en Italia y más allá de los Alpes, favorecería la acumulación de un tercer empleo en 1507: el de canciller de la nueva milicia ciudadana (la Ordenanza), en cuya constitución desempeñó un papel decisivo. Lo abordaremos más adelante.
Así las cosas, pese a estar nominalmente subordinado al primer canciller Adriani, ocupado en las relaciones exteriores con príncipes y gobernantes a través de la correspondencia en latín, Maquiavelo era el hombre fuerte de la Cancillería. Pero aquí no hubo sorpresa, era lo habitual desde que en época de Cosme de Medici se creó el segundo canciller, figura potenciada por su nieto Lorenzo el Magnífico en 1483 atribuyéndole la calificación de secretario, un nuevo tipo de uomo pubblico que debía estar familiarizado con los secretos del poder y los asuntos esenciales para el mantenimiento del régimen mediceo. De ahí que la lealtad fuese el criterio básico a la hora de nombrar secretarios[33], y por eso, como hemos advertido antes, Maquiavelo era, al igual que su predecesor, un hombre de facción.
Dicho esto, como secretario de la Segunda Cancillería, de los Diez y de la milicia, Maquiavelo no solo intervino en el día a día de Florencia y su pequeño imperio dirigiendo órdenes (en vulgar) y vigilando la actividad de los funcionarios locales y capitanes militares, sino que también se ocupó de asuntos críticos para la supervivencia de la república, como la recuperación de Pisa (culminada en 1509); el sometimiento de nuevas rebeliones, como la de Arezzo y Valdichiana (1502), o la pacificación de Pistoia, periódicamente agitada por las luchas internas entre los Panciatichi y Cancellieri. Además, a las misiones diplomáticas vinculadas a la secretaría de los Diez se sumarían desde 1502 varias legaciones extraordinarias asignadas por el principal magistrado de la ciudad del lirio: el confaloniero Piero Soderini. Y, finalmente, pero no el último lugar, Maquiavelo y sus auxiliares de la Segunda Cancillería desempeñaban otras dos funciones clave para el sistema político florentino: preparaban los censos de electores y de candidatos a los cargos de la república y levantaban acta de las comisiones asesoras de los priores (Consultas y Prácticas).
Concluyendo: aunque en teoría los servidores de la Segunda Cancillería eran burócratas sin poder político, en la práctica influyeron en la toma de decisiones gubernamentales y en su resultado. Al respecto, tampoco debe olvidarse otro factor importante: la dirección de Florencia, basada en órganos colegiados, como su cúspide, la Señoría (ocho priores presididos por un confaloniero[34] con un mandato de dos meses) se renovaban cada poco tiempo. Por consiguiente, gracias a su continuidad en el palacio de los Priores, el influjo de los secretarios de la Cancillería sobre los efímeros gobernantes amateurs podía ser elevado. Al fin y al cabo, disponían de la mayor parte de la información para elaborar las políticas de la Señoría, conocían los mecanismos para implementarlas y sus resultados.
Pues bien, Maquiavelo no tardó en comprometerse con un objetivo que marcaría su destino: defender y fortalecer la república popular que la oligarquía y los Medici deseaban destruir. Pero para ello, paradoja, colaboró con el patricio que pasó a ser su magistrado supremo con carácter vitalicio desde 1502: el mencionado Piero (Pier en toscano) Soderini (1452-1522). Cumple, pues, presentar a este nuevo actor y su cargo.
En principio, el nombramiento de Soderini, miembro de una distinguida familia de la oligarquía, rico, sin hijos y con fama de hombre justo, moderado y respetuoso de la ley, satisfizo a los bandos que se disputaban el poder. No en vano, la reforma constitucional que instituyó el confaloniero perpetuo pretendía acabar con la peligrosa inestabilidad política interna de la república y su frágil e ineficiente sistema de gobierno rotatorio. Ahora bien, se trataba de una magistratura inspirada en el doge (dux en latín, o dogo en español) vitalicio de Venecia, república donde, según dijimos, existía un sistema político aristocrático. Por eso los oligarcas contemplaron con agrado su establecimiento, ya que podría contrapesar a la asamblea popular (el Consejo Mayor o Grande) y, a medio plazo, permitir el tránsito hacia un régimen favorable a sus intereses instaurando un senado como en la Serenísima. Además, sobre el papel, Soderini era uno de los suyos. Y, asimismo, tal como informó el propio Maquiavelo, el rey Luis XII de Francia y su primer ministro, el cardenal de Ruán, no estaban menos satisfechos con el nuevo cargo y con el hombre que lo ocupó. Era lógico: el confaloniero a vita, viejo conocido en la corte francesa, ya había negociado antes una alianza con Luis XII.
Sin embargo, el consenso sobre Soderini no tardó en romperse. Como cabía esperar, su defensa de un sistema de gobierno favorable al pueblo (en aquella época solo integrado por los sectores medios y altos de la sociedad) con la colaboración de Maquiavelo suscitó la crítica de los grandes. Por consiguiente, para ellos, el secretario ya no sería un burócrata afín, sino il mannerino de Soderini; esto es, el títere o, si se prefiere, el lacayo de Soderini. E incluso peor: un espía. He aquí una de las claves para explicar la pérdida de sus empleos en 1512.