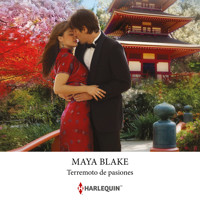9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Pack 365 Una falsa relación Cathy Williams ¡Un falso compromiso con el millonario italiano, marcó el comienzo de un cuento de hadas! El marido desconocido Maya Blake El empresario griego juró recuperar a su esposa. Doble promesa Abby Green Una aventura que cambiaría sus vidas para siempre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 365 - septiembre 2023
I.S.B.N.: 978-84-1180-375-5
Créditos
El marido desconocido
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Doble promesa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Una falsa relación
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EN lo alto de la colina había una preciosa iglesia.
Efemia, una isla griega situada en un rincón del mar Egeo, era el típico lugar al que acudían turistas para fotografiarse en parajes tan pintorescos como aquel.
Imogen Callahan jamás hubiera soñado que su desesperada búsqueda fuera a culminar allí. Durante unos segundos, contempló la resplandeciente fachada blanca, la cúpula azul y las ventanas asimétricas, sin poder dar crédito a la información que el detective le había proporcionado.
¿Se habría vuelto loco o se trataba de otro más de los juegos de estrategia que tan bien se le daban? Imogen apretó los labios mientras del interior de la iglesia salían las últimas notas de un himno griego. Apretó los puños para impedir que las manos le temblaran y, tras subir los últimos peldaños, asió el sólido picaporte de hierro.
Cualquiera que fueran la circunstancias, tenía que averiguarlas para recuperar la estabilidad mental que le habían arrebatado tantas noches de insomnio preguntándose qué había sucedido.
Tomando aire, abrió la puerta. El chirrido de los goznes la hizo estremecer.
La luz del sol atravesaba las vidrieras, bañando a los congregados en un mosaico de colores . Y aunque la pareja que se hallaba junto al altar quedaba sumida en la penumbra, Imogen pudo adivinar una figura alta, de anchos hombros y rasgos esculturales, y una mirada aguda y penetrante que se fijó en ella.
Como le pasaba siempre con aquel hombre… si es que se trataba de él y no de una nueva pista falsa, Imogen sintió una fuerza magnética tirar de ella, un estremecimiento interno.
Pero tenía que asegurarse…
Dio varios pasos hacia adelante y carraspeó, al tiempo que alzaba la barbilla y fijaba la mirada en el cura que, dos peldaños por encima de la pareja, la observaba con los dedos entrelazados y gesto benevolente.
–¡Detengan esta farsa! –dijo ella en tono firme.
Se produjo un silencio sepulcral, seguido de un murmullo generalizado y de miradas de asombro que hicieron pensar a Imogen en las telenovelas que veía su abuela, con la diferencia de que aquello no era ficción, sino su propia vida.
Tragó saliva al percibir que los semblantes pasaban de la censura a la hostilidad a medida que avanzaba hacia el altar. Incluso el cura adoptó una expresión contrariada.
Imogen no necesitaba mirarse para recordar el aspecto que presentaba.
El peinado ahuecado que su estilista había insistido en que se hiciera había colapsado con el paso de las horas; el maquillaje, más abundante de lo habitual, enfatizaba cada una de las lentejuelas del corto vestido verde, que centelleaban bajo la cegadora luz del mediodía; los zapatos rojos de tacón alto resultaban abiertamente indecentes en aquel espacio sagrado.
Estaba completamente fuera de lugar, pero tenía que sobreponerse a la vergüenza que pudiera sentir. Después de todo, cuando le llegó el mensaje del investigador privado, estaba en una discoteca en Atenas; algo completamente excepcional, puesto que apenas habla socializado en los últimos diez meses. Y la acuciante necesidad de contrastar la información había sido tan intensa, que ni se había planteado volver a casa a cambiarse.
Sintiéndose juzgada por los feligreses, habría querido gritar que aquella no era su indumentaria habitual, que en lugar de vestidos que dejaban a la vista más de lo que cubrían, solía llevar pudorosos trajes de chaqueta. Pero no tenía por qué dar explicaciones a nadie, y menos desde que había conseguido librarse de la tutela de su padre.
Así que, alzó la barbilla y, mirando a los congregados hasta hacerles bajar la vista, avanzó hacia la pareja que la observaba desde el altar, mientras el murmullo iba subiendo de volumen.
El cura rodeó a la pareja y salió a su encuentro hablando en griego.
Imogen sacudió la cabeza.
–Me temo que no hablo griego, pero confío en que usted me entienda, porque, como le he dicho, si no detiene esta ceremonia cometerá un grave error.
–¿Qué error?
Imogen se quedó paralizada al oír la pregunta, que no procedía del cura sino del novio… porque aquella voz profunda, grave, hipnótica había atemorizado a altos ejecutivos y hombres poderosos, había arrastrado a su padre a una espiral de destrucción que le había llevado a ofrecerla como sacrificio.
Esa voz la había hecho oscilar entre el llanto y la ira cuando su dueño se había negado a atender a razones; cuando había rechazado con total frialdad sus súplicas para que reconsiderara el abyecto precio que había exigido de su familia.
En sus peores noches, a lo largo de los últimos diez meses, Imogen se había preguntado por qué le atormentaba la idea de no volver a oír aquella voz en lugar de sentirse aliviada por haberse librado de ella. Al oírla en aquel momento, se dio cuenta de que se había estado engañando y que nunca estaría plenamente liberada de su dueño hasta que diera los pasos necesarios.
Por eso nunca había cejado en su empeño. Y, finalmente, lo había encontrado.
–Te he hecho una pregunta. ¿Puedo saber por qué interrumpes mi boda?
«Mi boda».
¿Se había vuelto loco? ¿Tenía tal capacidad de corrupción el poder? Su arrogancia llegaba a límites insospechados, y eso que ella la había padecido abundantemente en el tiempo que habían pasado juntos.
Antes de que él desapareciera de la faz de la tierra.
Dando un último paso adelante, Imogen pudo verlo con nitidez y se quedó sin aire en los pulmones.
Después de haberse encontrado en tantos callejones sin salida, había dudado que aquella pista condujera a nada. No había podido creer que el hombre al que tanto había buscado llevara todo aquel tiempo en Grecia, en un pueblo perdido en una isla en la que apenas había conexión a Internet.
¿Había algo que se escapaba a su comprensión? ¿A qué demonios estaba jugando él?
Una pregunta susurrada en griego atrajo la mirada de Imogen hacia la mujer sobre cuyos hombros él extendía un brazo protector.
La situación era tan incomprensible que a Imogen se le pasó por la cabeza que se tratara de una bruja, o más concretamente, de una sirena, dado que se hallaban en el país de la mitología
Dio un paso adelante para verla mejor, pero él se interpuso entre ellas sin soltar a la novia.
Su actitud protectora hizo que Imogen se sintiera dolida y al tiempo se indignara consigo misma, puesto que su relación nunca había estado basada en el afecto. Había tomado forma en una fría e impersonal sala de juntas y había continuado en un todavía más frío registro civil en Atenas, donde, dados los sucesos posteriores, parecía haber acabado.
«O lo hará muy pronto», se dijo, confiando en que fuera verdad.
Había dejado su vida en suspenso por dos hombres: su padre y el que tenía ante sí. Todo, por haber nacido mujer. Pero eso iba a acabar.
–Sabes perfectamente por qué. No pretenderás aducir un caso de identidad errónea, ¿verdad? ¿O es que tienes un hermano gemelo?
Extrañamente, un destello de duda iluminó los ojos de él antes de que apretara los dientes y exhalara con desdén.
–Que yo sepa, no –dijo.
–Entonces ¿podemos dejarnos de farsas?
–Te aseguro que tu presencia aquí es la única farsa. ¿Tu nombre es…?
Imogen lo miró perpleja y barrió con la mirada a los feligreses, intentando localizar a alguno de los empresarios que solían revolotear en torno a aquel poderoso hombre como polillas atraídas por la luz. Alguien que pudiera explicar qué estaba pasando.
Cuando solo alcanzó a ver a gente del pueblo, sencillamente vestida y con aspecto inocente, se volvió hacia el hombre de nuevo y dijo:
–Si se trata de una broma, te aseguro que no tiene ninguna gracia.
–Y yo te aseguro que la única persona que está dando un espectáculo eres tú, como-te-llames.
Un murmullo sofocado recorrió de nuevo la iglesia, como si su tono imperioso, el que para ella era familiar, resultara sorprendente.
Barajando posibilidades, Imogen se quedó sin aliento. ¿Era posible que…? No podía ser. Aquel hombre capaz de reinar sobre un imperio que él mismo había creado no podía haber perdido la cordura…
Por otro lado, solo algo así explicaría su desaparición, que hubiera abandonado de un día para otro lo único que para él importaba en la vida.
Imogen había despertado cada mañana preguntándose a qué estaba jugando. O dónde. Y temía volverse loca si no lograba averiguarlo.
La posibilidad de que hubiera actuado deliberadamente era inconcebible.
Dando un paso adelante y mirándolo a los ojos, dijo:
–Me llamo Imogen Callahan Diamandis. Tú, Zephyr Diamandis –y antes de que él la contradijera, alzó la mano izquierda para mostrar el llamativo diamante que él mismo le había deslizado en el dedo con su nombre grabado en el interior–. Y por si sigues sin acordarte: soy tu esposa.
Zephyr Diamandis.
El nombre era rotundamente griego. De hecho, algo pomposo. Muy distinto al sencillo Yiannis con el que se había conformado al despertar en una cama desconocida diez meses atrás.
El asombro lo paralizó al tiempo que su cerebro buscaba frenéticamente tras la bomba que aquella mujer acababa de detonar. Pero, como siempre que lo intentaba, sintió la instantánea palpitación en las sienes que lo instaba a resignarse, a olvidar.
Zephyr Diamandis.
Le resultaba tan ajeno como Yiannis.
Yiannis Sin-apellido.
Así lo había llamado entre risas la que iba a ser su esposa durante meses, después de que fuera acogido en la pequeña familia de Petros.
No había llegado a sentirse cómodo con aquel nombre, pero después de todo, no había nada que pudiera considerar suyo, excepto la ropa hecha jirones con la que lo habían encontrado. Y el hecho de que, puesto que hablaba la lengua, debía de ser griego.
Pero su vida había mejorado algo desde entonces.
Tenía un grupo de amigos, unos vecinos amables y hasta un trabajo ayudando a Petros con sus diez barcos de pesca. Y estaba satisfecho, al menos en la medida que era posible estarlo, de haber accedido a las insistentes, aunque amables, indirectas de Petros para que convirtiera a su hija en una «mujer honesta».
Por todo ello, había decidido dejar a un lado, por el momento, todo intento de descubrir su pasado. Tal y como Petros decía, si alguien lo estaba buscando en algún lugar del mundo, la policía local, que en realidad consistía en un único agente, ya habría hecho alguna averiguación…
–¿Yiannis?
Se volvió hacia la mujer que tenía a su lado, sorprendiéndose al darse cuenta de que la había olvidado tras la llegada de aquella desconocida… aquella temeraria y desafiante…mujer, escasamente vestida y de una espectacular belleza, que proclamaba ser su esposa.
Una mujer de ojos verdes que lo miraban desafiantes, con unos labios voluptuosos, y un sedoso cabello castaño que él habría querido recorrer con sus dedos…
Theos… ¿qué hacía pensando en aquellos labios mientras estaba ante el altar, a unos minutos de casarse con otra mujer?
Una mano pequeña se posó en su pecho y él miró de nuevo a Thea, la mujer que iba a convertirse en su esposa y que lo miraba con la misma confusión e incertidumbre que él sentía
–No se llama Yiannis –dijo la que se decía su esposa.
Al mirarla, él adivinó en sus dilatadas aletas nasales unos celos que le produjeron una extraña y desconcertante satisfacción. ¿Qué demonios…? ¿Le alegraba que aquella mujer sintiera celos de Thea?
Siempre don Reflexivo, como Petros, bromeando, acostumbraba a llamarlo, se puso en el lugar de la mujer y sintió una inmediata incomodidad. También él se habría enfurecido de haber descubierto que su esposa iba a casarse con otro hombre.
Pero… solo tenía la palabra de la mujer.
–¿Soy tu esposo?
¿Por qué aquella pregunta hizo que sintiera la sangre fluir, caliente y densa, por sus venas?
–Sí –dijo la mujer, Imogen, con un temblor en la voz que él no supo interpretar.
La palpitación en sus sienes se intensificó.
–Pruébalo –dijo.
Ella abrió los ojos desmesuradamente y él sintió el impulso de acercarse y perderse en aquellos ojos azul verdosos en los que se reflejaban las vidrieras multicolores.
–¿Qué? –preguntó ella.
Él la miró fijamente y repitió:
–Demuéstrame que no pretendes engañarme. A esta isla llegan constantemente turistas con la intención de … divertirse.
Ella lo miró boquiabierta.
–¿Bromeas?
Por su acento, y aunque él no supiera por qué lo sabía, dedujo que era americana o canadiense. Y una vez más le desconcertó lo atractiva y sensual que la encontraba. Apretó la mano de Thea en un intento de recobrar la serenidad por la que Petros y Yiayia lo alababan y, una vez más, vio que su gesto provocaba un destello en los ojos de la mujer, que ella ocultó al instante.
–No pretenderás que te crea sin más –dijo, justo cuando Petros se levantaba y llegaba hasta ellos.
–Te aseguro que no es ninguna broma –contestó ella, sacudió la cabeza.
Él la observó fascinado mientras veía que sacaba un teléfono del bolso y, con el movimiento, el vestido se pegaba a sus firmes y turgentes senos.
Petros intervino.
–Mi hijo es demasiado educado como para explicar que hay quien viene a la isla a reírse de nosotros. ¿Qué es lo que quieres?
–¿Tu hijo? –preguntó Imogen, ignorando el resto de lo que Petros había dicho. Miró a Zeph con una expresión que borró con un parpadeo antes de que pudiera descifrarla–. Este no es tu padre.
Él sintió que el corazón le daba un vuelco y la ansiedad por saber más hizo que estuviera a punto de interrogarla, pero se mordió la lengua a tiempo, consciente de que todavía cabía la posibilidad de que se tratara de una broma de mal gusto.
Petros quitó importancia a la afirmación con un movimiento de la mano, provocando una inesperada frustración en Yiannis.
–En lo que a mí respecta, es mi hijo. Ahora, si no te importa y a no ser que tengas alguna manera de probar lo que dices, tenemos que seguir con la ceremonia o…
La mujer los miró alternativamente antes de dedicarles una mirada desafiante y deslizar el dedo por la pantalla del móvil.
Yiannis contuvo el aliento, pero entonces vio fruncirse aquellos preciosos labios.
–No tengo conexión –afirmó ella.
Él sonrió para disimular su desilusión y el vacío que sintió en el estómago.
–No necesitas Internet para acceder a tus fotos. ¿No tienes ninguna en la galería del teléfono, señorita… Diamandis? –preguntó en tono burlón.
Al ver que se sonrojaba y bajaba la mirada, habría querido tomarla por la barbilla y obligarla a mirarlo, pero se dijo que ya le había dedicado demasiado tiempo.
–Soy la señora Diamandis –dijo ella con firmeza–. A no ser que prefieras referirte a mí por mi apellido de soltera: Callahan.
Pasando por alto el comentario, él continuó:
–Como dice Petros, tenemos que continuar con la ceremonia. Admite que has venido para divertirte a nuestra costa como remate de una noche loca –dijo él, sin poder contener el impulso de deslizar la mirada por sus espectaculares piernas desnudas– y te dejaré marchar con una simple disculpa.
Ella lo miró con ojos encendidos.
–¿Y si me niego?
A su espalda se oyeron algunas exclamaciones sofocadas.
–Yiannis, por favor, resuelve esto –siseó Thea en voz baja.
Él la miró. La única hija de Petros era de una belleza discreta y en su rostro se atisbaba el rastro de la melancolía que le había dejado la pérdida de su prometido tres años antes. Yiannis no sabía si había sido su fragilidad o aquella melancolía lo que le había hecho mantenerse distante incluso durante el breve compromiso que habían mantenido.
Cualquiera que fuera el motivo, jamás había sentido el impulso ni de besarla ni de ir más allá. Y aunque no se había planteado qué tipo de mujer le gustaba, era evidente que Thea carecía de la osadía y la audacia de la mujer que aseguraba ser su esposa.
Se indignó consigo mismo por hacer aquella comparación, pero al mismo tiempo, por más que Thea Nagels le gustara, lo suyo no había sido nunca un gran amor. Se habían hecho amigos animados por Petros, que veía en él la oportunidad de perpetuar su linaje. Y Yiannis se había dejado llevar porque se sentía en deuda con el hombre que le había salvado la vida.
–Ne –dijo. La interrupción ya se había alargado en exceso–. Si no te marchas, yo mismo te echaré de aquí.
Se volvió e hizo un gesto con la cabeza al cura, que, aliviado, recuperó su posición ante el altar. Antes de que abriera la boca, la mujer volvió a hablar.
–Tu yate, que bautizaste Ophelia I en honor a tu madre, está anclado a una milla de la costa –dijo–. Si no me crees, asómate a verlo. Tienes una tripulación de treinta y cinco hombres y conoces al patrón desde que tenías los veinte años. Estabas a bordo cuando caíste al agua y se te dio por ahogado hace diez meses. Todos los que están en ese barco pueden corroborar lo que digo. O puedes seguir adelante y cometer bigamia. Tú decides.
Él se tensó. No porque le impresionara que fuera rico, sino porque las fechas coincidían y porque, efectivamente, podía haberse ahogado de no haber sido recogido por Petros en medio del océano.
Pero había algo más.
Todas las características de sí mismo que él había intuido. Todas las facetas que no había explorado por no ser desagradecido con el generoso y adorable Petros y su familia. Facetas que había sentido tirar de él cuando estaba desprevenido; las numerosas ocasiones en las que en lugar de disfrutar del afecto y el calor que lo rodeaban, se había sentido… perdido. Agradecido, sí, pero… «infravalorado».
Al ver que vacilaba, un nuevo murmullo se elevó entre la gente al tiempo que algunos se acercaban a la ventana para ver por sí mismos.
En cuanto oyó la primera exclamación, sintió un nudo retorcerse dentro de sí para luego empezar a soltarse, aflojando la primera de muchas lazadas.
–Yiannis –Petros pronunció su nombre con cautela.
Pero en su fuero interno, él tuvo la certeza de que aquel era el momento que había estado esperando los últimos interminables diez meses.
Como si intuyera lo que le pasaba, Petros miró a la intrusa con suspicacia y preguntó:
–¿Qué ropa llevaba el día que desapareció?
–Una camisa verde azulada de manga larga y unos pantalones claros. También llevaba una pulsera de cuero, pero puede que se perdiera.
Petros suspiró con resignación porque la descripción era exacta, incluida la pulsera que Yiannis había acabado tirando porque estaba deteriorada y no servía para identificarlo.
Yiannis se volvió a Petros con pesadumbre y dijo:
–Lo siento, viejo amigo.
Porque tenía que averiguar quién era.
El rostro de Petros se contrajo de dolor, probablemente porque lo llamara amigo en lugar de pateras, tal y como llevaba tiempo pidiéndole que hiciera. O quizá porque también sabía lo que iba a suceder.
Aprovechando que los invitados estaban entretenidos buscando el yate, Yiannis miró a Thea y no pudo reprimir una sonrisa al ver el alivio que reflejaban sus ojos. Que aceptara con tanta facilidad la situación, dando un paso atrás y refugiándose en brazos de su padre, demostraba que todavía no había superado la pérdida de su prometido.
Yiannis… Zephyr, de acuerdo con lo que acababa de descubrir, se volvió hacia la mujer, que se había quedado callada, y le desconcertó aún más la intensa atracción que despertaba en él, que reavivara un deseo que llevaba meses adormecido. Aquella mujer, su esposa, era suya. Podía besarla, acariciarla… Pero primero…
–Si esto resulta ser una broma de mal gusto, te arrepentirás.
Capítulo 2
IMOGEN miraba en la distancia en lugar de al hombre que permanecía de pie, en un lateral de la lancha que los conducía al yate.
Por su parte, ella estaba todavía asimilando los acontecimientos que acababan de tener lugar.
Una vez Zephyr había decidido que quería contrastar la información por sí mismo, había actuado sin la menor vacilación.
Su partida había causado una gran conmoción a aquellos que dejaba atrás. Imogen no necesitaba saber griego para entender que Petros le suplicaba que reconsiderara su decisión, al tiempo que a ella le lanzaba miradas de odio. Una mujer mayor había llorado desconsolada, y Zeph había pasado un buen rato con ella, dándole explicaciones, hasta que ella le había acariciado la mejilla en un gesto de perdón.
En cuanto a la mujer con la que Zeph iba a casarse, mantuvo el semblante sereno y su mayor preocupación parecían ser su padre y la que Imogen deducía que era su abuela. Las miradas que dirigía a Zeph no eran ni de resentimiento ni de dolor, lo que hizo preguntarse a Imogen, con un alivio que prefería no analizar, si se había trataba de un matrimonio de conveniencia, igual que había sido el suyo.
En menos de una hora, Zeph había cortado lazos con su vida de los últimos diez meses, pero a Imogen no le sorprendió, porque el hombre al que estaba ligada sin remedio era conocido por su implacable eficiencia.
El trayecto duró menos de cinco minutos, pero para cuando él volvió a mirarla y le tendió la mano para ayudarla a bajar de la lancha, Imogen estaba hecha un puñado de nervios. Por eso vaciló antes de aceptar su ayuda y seguidamente tuvo que ahogar una exclamación al tener el primer contacto físico con él desde que Zeph le había puesto la alianza en aquel frío juzgado de Atenas, casi dos años antes.
Por aquel entonces, había estado demasiado angustiada por haberse convertido en el cordero expiatorio que su familia entregaba en sacrificio como para pararse a pensar en la descarga eléctrica que recibía al tocar a Zeph.
En aquel momento, viéndolo tal vibrante, tan sólido, el recuerdo de por qué la odiaba también se reavivó.
El deseo de venganza de Zeph tenía su origen, como tantos otros, en una injusticia: el incumplimiento del acuerdo firmado entre el padre y el abuelo de ella con el abuelo de Zeph, que había llevado a la familia de este a la ruina; un hecho que el padre de Imogen seguía sin reconocer aun después de haberla ofrecido a ella, su única hija, a cambio de salvarse él.
Pero ella había hecho los deberes y había averiguado las atroces consecuencias que habían tenido los actos de su familia.
Los Diamandis lo habían perdido todo después de que su padre y su abuelo incumplieran los términos del acuerdo de transporte marítimo en el que la familia de Zeph había invertido hasta su último céntimo. De la noche a la mañana, habían pasado de estar a punto de hacer una fortuna a convertirse en unos parias de la sociedad de Atenas. El abuelo de Zeph había sufrido un infarto poco después. Y uno a uno, primero su padre y luego su madre, habían fallecido, dejando atrás a un niño amargado que había acabado en el sistema de acogida y había crecido con el resentimiento de saber que los Callahan eran responsables de haber destrozado a su familia.
Así que a Imogen no le extrañaba que aquel hombre no la hubiera tocado desde que la había dado su apellido como si se tratara de una sentencia de muerte, y que luego hubiera desaparecido.
Pero ya no podía negar la sensación chispeante que sentía en la piel al rozar su palma contra la de él y cuando Zeph cerró los dedos alrededor de los de ella con masculina firmeza para ayudarla a subir a la cubierta del barco o la miró con sus penetrantes ojos azules como si quisiera explorar su alma.
Su marido, desaparecido tanto tiempo, acababa de volver a su vida. Amnésico. Aparentemente.
Todavía no se hacía a la idea de haberlo encontrado.
Vivo y saludable. Poderosamente masculino y aún más guapo… Y mirándola como si quisiera…, como si…
Inspiró bruscamente, intentando mantener la compostura mientas el personal, formando una fila junto al piloto, esperaba con sorpresa y alegría a que su jefe subiera al barco del que había desaparecido diez meses atrás.
Junto a la sorpresa, Imogen también percibió sus miradas de incredulidad; la misma que había sentido ella por la trasformación que había sufrido aquel hombre implacable. Pues al dejar el pequeño pueblo en el que había vivido desde su desaparición, Zeph no se había puesto traje ni vestido formalmente. El magnate que podía hacer colapsar la economía mundial con la misma facilidad que un jardinero excavar la tierra, llevaba unos pantalones cortos color caqui y una camiseta blanca.
Pero lo más sorprendente de todo era que a ella le gustaba más así. Mucho más.
Desvió la mirada de sus anchos hombros y de los músculos de sus brazos, más desarrollados que en el pasado, hacia su fuerte cuello y el cabello que se le rizaba en la nuca, por el que él pasaba ocasionalmente sus bronceados dedos mientras saludaba a los miembros de la tripulación.
Sonriéndoles.
Imogen pensó que iba a matarla a sorpresas.
Titos, el patrón del Ophelia I, estrechó su mano con fuerza, lanzándose a una perorata emocionada en griego
Zeph respondió en el mismo idioma y saludó al resto del personal, que parecía perplejo con su cordialidad.
Cuando, tras unos minutos de charla distendida, el patrón los animó a volver al trabajo, Imogen volvió a quedarse atónita al ver que Zeph se volvía hacia ella sin que la sonrisa se hubiera borrado de sus labios.
–¿Pasa algo? –preguntó él.
Ella se dio cuenta de que lo estaba mirando boquiabierta.
–Yo… estás sonriendo –soltó, sin poder contenerse.
La sonrisa desapareció y Zeph entornó los ojos.
–Lo dices como si te extrañara –al ver que ella no respondía, la instó–: ¿Callahan?
Imogen no comprendió por qué le molestaba tanto que Zeph usara premeditadamente su apellido de soltera para establecer una distancia entre ellos. ¿No era eso mismo lo que ella quería? ¿No era el motivo de que lo hubiera buscado por todas partes, en contra de la opinión de la policía y de la junta directiva? ¿No había querido recuperar su independencia, volver a ser Imogen Callahan y no Imogen Diamandis, la mujer trofeo de uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta?
Sí. Pero la intención de Zeph era otra.
Alzando la barbilla, dijo:
–Si usando mi apellido de soltera pretendes poner en duda que estemos casados, solo pierdes el tiempo.
–Puede que no recuerde quién soy, pero no tengo por qué creerme todo lo que me dicen.
Aquel sí era el Zeph que ella recordaba. El aterrador magnate de la industria naviera ante el que poderosos hombres adultos salían en desbandada.
–¿Por qué iba a mentirte?
–Por el mismo motivo por el que estás en tensión mientras el resto de la gente parece encantada de verme –dijo él en un tono a un tiempo aterciopelado y amenazador.
La voz que, lo recordara o no, solo usaba con ella.
–¿Puedes explicarme por qué? –insistió él.
Ella se encogió de hombros, fingiéndose tranquila.
–Me preocupa tu bienestar. Todo esto debe resultarte…muy distinto a lo que has vivido estos meses. ¿Quieres descansar?
Una nueva sonrisa volvió a asomar a los labios de Zeph.
–Puede que no recuerde demasiado, pero dudo que sea tan frágil… mi querida esposa –dijo con sorna, mirándola fijamente.
–Titos, el patrón… –comenzó ella, cambiando de tema–, como no sé griego no sé si te ha contado que te conoce desde niño. Él podrá corroborar cualquier cosa que quieras saber.
Zeph mantuvo la mirada fija en ella.
–Parece un buen hombre, pero no creo que sea ni un amigo ni un confidente –replicó.
Y Imogen no pudo contradecirlo.
Zeph Diamandis había sido siempre un lobo solitario que regía su mundo con un puño de titanio. Tenía socios y aliados, pero no amigos.
–Deduzco que tengo razón –añadió él al ver que no contestaba.
Imogen carraspeó.
–Sí, estás en lo cierto. No puedo decir que fuerais amigos íntimos.
–Supongo que por alguna buena razón –dijo él.
La pregunta implícita en la afirmación despertó la alarma de Imogen. De pronto no estaba segura de querer hablarle de sus relaciones. No sabía si quería decirle que ellos dos, lejos de ser una pareja casada convencional, eran enemigos a los que había unido la determinación de Zeph por vengar a su familia, que él había renacido de las cenizas decidido a cobrarse un precio de los Callahan.
Ese precio había sido ella.
Zeph se aceró e Imogen recordó de nuevo, aunque en realidad nunca lo hubiera olvidado, lo espectacularmente guapo que era y cómo podía hacerse con el control de una habitación llena de gente con su sola presencia, sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra.
Incluso la cubierta del gran yate se convirtió en una opresiva cueva cuando aquellos ojos se clavaron en ella como dos rayos láser. Unos ojos que sentía en cada parte sensible de su cuerpo, que le endurecían los pezones y los senos.
¿Qué le había preguntado?
Se humedeció los labios.
–Sé que quieres respuestas, y en algún momento…
–Ne, quiero respuestas ya. Puedes empezar por decirme dónde estabas anoche. ¿Qué hacías vestida así?
–¿Disculpa? ¿Cómo te atreves…?
Imogen prefería indignarse a intentar ignorar las sensaciones que despertaba en ella y que le recordaban que era una mujer. No quería preguntarse por el espacio húmedo y caliente que notaba entre las piernas y que subía de temperatura cada vez que aspiraba el aroma de Zeph, o que fijaba la mirada en sus sensuales labios, o en sus músculos, o en unas manos callosas que imaginaba sobre su cuerpo, acariciándola…
–No critico tu gusto, aunque tengo que admitir que me… molestó que otros hombres pudieran disfrutar viendo tus espectaculares piernas –añadió él.
Imogen lo miró perpleja.
–¿Por qué…? Suenas… celoso.
La idea era tan absurda como el escalofrío de satisfacción que la recorrió.
–¿Ah, sí? ¿Es una novedad que quiera saber dónde ha estado mi esposa?
A Imogen se le pasó el enfado súbitamente, porque aquella balbuceante pregunta volvió a desconcertarla. El Zeph que ella conocía solo le había manifestado la más completa indiferencia.
Lo único que le había interesado era presentar la apariencia de un matrimonio respetable para cerrar el acuerdo más importante de su vida: la adquisición del conglomerado multimillonario Avalon Inc.
Imogen no sabía cómo había averiguado su padre que Diamandis estaba en negociaciones con Avalon, y menos aún cómo supo que Philip Avalon, el magnate de noventa y tres años, había puesto una última condición para acceder a vender la compañía a Zephyr: «que solo se vendiera a un hombre de familia, no a un playboy con más dinero que cabeza».
Imogen se habría reído de una idea tan anticuada, incluso se habría preguntado por qué un hombre como Zeph Diamandis se doblegaba a aquella exigencia, de no haber sido porque ella misma estaba en el centro del aquel acuerdo. O si la compañía de su familia, en otro tiempo tan próspera, no hubiera estado al borde del abismo.
Que Avalon incluyera Callahan Shipping entre sus filiales había supuesto un incentivo para que Zeph, en una sola jugada, diera el golpe que todo miembro de la familia Callahan llevaba temiendo las últimas dos décadas. Zeph había adquirido Avalon y, de paso, la compañía por la que ella, Imogen, se había enfrentado a su padre y había hecho la carrera de Empresariales, costándole sangre, sudor y lágrimas.
Durante los meses previos a desaparecer Zeph, Diamandis Shipping se había convertido en la mayor compañía mundial en manos de un solo propietario, lo que había convertido a su marido en uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta.
¿Era posible que el hombre que en aquel momento le preguntaba, como cualquier marido normal, por lo que había hecho la noche anterior no tuviera ni idea de lo poderoso que era?
Pero no había nada de normal en la mirada con la que Zeph la escrutaba, a la espera de una respuesta que había quedado suspendida, incómodamente, en el aire.
–Para que lo sepas, salí con… con unos clientes de la compañía –contestó ella finalmente.
–¿Acostumbras a entretener a los clientes fuera de las horas de trabajo?
Imogen se encogió de hombros.
–Pocas veces, pero… –hizo una pausa al recordar, contrariada, por qué había tenido que hacerlo–, ningún otro director estaba disponible.
O ese había sido el resultado de que todos se hubieran ido de vacaciones, dejándola sola con unos clientes particularmente difíciles.
–¿Son unos clientes importantes?
–Hasta ahora han resultado un poco… incómodos. Pero sí, son importantes.
Y la junta directiva se había aprovechado de que era el miembro más joven para asignárselos a ella. Les había dado lo mismo que estuviera sobrecargada de responsabilidades, incluida la de buscar a su marido, y habían aducido que, si estaba tan interesada en cerrar un contrato con la empresa de los hermanos canadienses, debía asumir la responsabilidad y demostrar que estaba a la altura de su posición.
Zeph la observó como si quisiera leer entre líneas y, temiendo que lo lograra, que intuyera la continua lucha que había representado conservar su puesto en una junta directiva de hombres cuya actitud hacia ella era, en el mejor de los casos, despectiva, Imogen se quitó los tacones que llevaban horas torturándola y fue hacia la barandilla.
Durante unos segundos, se dejó acariciar por la suave brisa del mediodía. Entonces, al recordar la avalancha de asuntos que quedaban pendientes, entre otros, el de anunciar que Zeph estaba vivo, se cuadró de hombros y dio media vuelta.
La inesperada proximidad de Zeph a su espalda, observándola, hizo que soltara una exclamación.
–¿Quie-quieres algo?
–¿Aparte de que me digas lo que sospecho que me ocultas? –preguntó él, enarcando una ceja.
–No sé a qué te refieres –dijo ella a la defensiva.
Él frunció los labios.
–Claro que lo sabes, pero dejémoslo estar por ahora. Dime, ¿cuál fue el resultado de la velada?
Imogen suspiró aliviada ante una pregunta fácil de responder, siempre que ignorara lo insoportable que se le habían hecho las horas con los gemelos de Canadá.
–Hacia el amanecer, cerramos el trato. Los abogados están redactando el contrato en este mismo momento. En cuanto den la luz verde, lo firmaremos.
Imogen no sabía qué esperar. ¿Indiferencia? ¿Desdén? La frialdad habitual que Zeph acostumbraba a dedicarle…
La mezcla de orgullo y rabia que centelleó en sus ojos la dejó atónita. Antes de que pudiera plantearse a qué se debía, él dijo:
–Aunque te doy la enhorabuena por haber conseguido el acuerdo, no sé si el procedimiento me gusta.
Imogen se encogió de hombros.
–Para alcanzar el éxito, la estrategia lo es todo –masculló, turbada por lo que su proximidad le hacía sentir y por el efecto que tenía en sus nervios.
Él entornó los ojos.
–Eso suena a frase hecha. ¿Es de un conocido tuyo?
–La dijiste en una entrevista en la revista Forbes cuando te nombraron Hombre del Año hace tres años.
En lugar de enorgullecerse por saber que le habían otorgado ese título, Zeph la escrutó con más atención.
–¿Me estás poniendo a prueba, matia mou? –preguntó–. ¿Dudas de mi pérdida de memoria?
Lo cierto era que no, esa no había sido su intención, al menos conscientemente, pero tal vez sí había citado sus propias palabras esperando una reacción. Porque tener un marido indiferente era una cosa. Pero aquel Zephyr Diamandis, igualmente enigmático pero capaz de mostrar sentimientos, era otra muy distinta.
Yiannis…No, tenía que recordar que ya no era Yiannis, el pescador, sino Zeph.
Zeph vio que ella se ruborizaba y que, una vez más, desviaba la mirada como si ocultara algo.
Suponía que, puesto que estaban casados, la atracción que sentía hacia ella era natural. Y si creía a la tripulación, que se dirigía a él respetuosamente como kyrios Diamandis, debía ser su jefe y el dueño de aquel impresionante barco junto con otros muchos otros bienes.
Pero, instintivamente, tenía la sensación de que algo se le escapaba, algo a lo que su mente no llegaba a acceder.
–No creo que debamos tener ninguna conversación detallada hasta que… te vea el médico –dijo Imogen, mirándolo de soslayo.
–Me encuentro perfectamente –dijo él.
Ella sacudió la cabeza con una expresión parecida a la que había visto en sus empleados: respeto mezclado con temor.
¿Sería ese el sentimiento que despertaba en los demás?
Zeph sintió un sabor amargo en la boca ante esa posibilidad y decidió descartarla. No tenía sentido preocuparse por algo que podía no ser verdad.
Más interesante fue ver la mirada que Imogen deslizaba por su cuerpo, como si quisiera confirmar el estado de su salud. Entonces dijo:
–Aunque sea así, estarás de acuerdo en que debemos ver a un médico –tras una breve pausa añadió–. A no ser que ya visitaras a uno en la isla.
Zeph negó con la cabeza.
–No, Petros y Yiayia cuidaron de mí.
–¿No te ha visto ningún médico? ¿No sentías curiosidad por recordar quién eras?
Zeph estuvo a punto de sonreír por el tono de reproche y sorpresa que intuyó en su voz. Pero Imogen volvía a mirarlo con la misma expresión que había logrado despertar en él una libido que en todos aquellos meses había estado adormecida y que, por el momento, tendría que ignorar.
–Solo porque te plantaras en un apacible pueblo reclamándome como si te perteneciera no significa que todo el mundo allí fuera retrasado.
Ella pareció ofenderse.
–No pretendía…
–Pero entiendo lo que dices. La atención médica que recibí me permitió recuperarme físicamente –meses de intenso dolor y confusión en los que las preguntas de Petros no encontraban respuestas en su mente. Quizá porque sobrevivir era lo único que contaba–. En cuanto a mi estado mental… Tú eres la prueba viviente de que las cosas suceden tal y como deben.
Ella lo miró desconcertada.
–¿Quieres decir que confiabas en que el universo encontrara la solución?
–¿Y no te parece que haya sido así?
Imogen parpadeó antes de volver a desviar la mirada y con ello darle la respuesta que esperaba.
–Supongo que tienes razón –musitó finalmente.
–Si es lo que quieres, veré a un médico –dijo entonces él, prestando atención a cómo reaccionaba.
Ella se ruborizó y se humedeció los labios, un gesto que subrayaba su nerviosismo y que él encontraba de una sensualidad perturbadora.
–Sí quiero… Me refiero a que sería lo prudente.
–Muy bien, organicémoslo. Pero antes….
Zeph miró a su alrededor y luego a ella con una ceja enarcada.
Ella dio un paso adelante y carraspeó.
–Sí, te enseñaré el barco y luego podrás descansar mientras llamo al médico –se detuvo y Zeph se dio cuenta de que, sin tacones, apenas le llegaba al pecho.
«Es un apetitoso bocado».
Apretó los dientes para desviar la atención del palpitante calor que sentía en la entrepierna y concentrarse en sus palabras
Aunque fuera lo último que le apeteciera hacer, ella tenía razón: le convenía descansar. Pero lo cierto era que se sentía más alerta que desde hacía meses. Y con cada respiración era más consciente de todo lo que se había perdido
Con un gesto de la cabeza cedió el paso a Imogen y, por cómo lo miró, supo que había vuelto a desconcertarla. Y pensaba hacerlo todo lo posible… quería hacerla reaccionar, colorear sus mejillas, lograr que su pecho se agitara para poder admirarlo sin pudor.
¿Se habría transformado en alguien a quien no reconocía en el trayecto entre Efemia y el yate o acaso siempre había sido así respecto a Imogen?
No pudo seguir pensando cuando ella presionó el botón de un ascensor y, al entrar, la cabina se impregnó de un delicioso aroma que le aceleró la sangre de inmediato.
Cuando salieron, se obligó a apartar la mirada del trasero de Imogen y miró alrededor.
Se encontraban en un espacio panelado en madera, con un suelo de baldosas color crema que creaba un ambiente agradable. Zeph supuso que lo habría elegido él mismo, puesto que había bautizado el yate en honor a su madre.
–¿Mis padres están vivos? –preguntó súbitamente.
Imogen se quedó paralizada, mirándolo con prevención.
¿Qué demonios pasaba?
Ella miró al suelo y Zeph se preparó a oír malas noticias.
–Me temo que no. Ambos murieron hace unos veinte años.
Zeph sintió un inesperado dolor y tuvo el imperioso deseo de saber más.
–¿Y algún otro familiar? ¿Hermanos? –bajó la mirada al vientre de ella–. ¿Tenemos hijos, Imogen?
Mirándolo aturdida, ella tragó saliva y negó con la cabeza.
–No. Y tú eras hijo único. En Diamandis tienes algunos familiares lejanos, pero no te relacionas con ellos.
No se relacionaba con sus familiares, no tenía amigos, ni padres.
El vacío que Zeph sentía en su interior se expandió. Pero logró contener la emoción como si fuera algo habitual en él.
–Entonces, ¿tú eres la única persona próxima a mí?
Ella abrió los ojos desmesuradamente antes de volver a bajar la mirada al suelo.
–Supongo que sí –contestó; como si se sintiera incómoda, indicó con el brazo un pasillo y preguntó–: ¿Seguimos?
–Solo una pregunta más. ¿Cuántos años tengo?
–Treinta y cuatro. El próximo mes cumples treinta y cinco.
Pensativo, Zeph se acercó a ella y alzó la mano para acariciarle la mejilla al tiempo que preguntaba:
–¿Y tú, mi dulce esposa?
La respiración de Imogen se alteró, y Zeph tuvo la satisfacción de saber que no era el único que se sentía emocionalmente inestable.
–¿Yo? Vein-veinticinco. Cumpliré veintiséis en Navidad.
–¿Veinticinco y diriges una multinacional a la vez que intentas encontrar a tu marido? Admirable.
Ella volvió a parecer asombrada, pero cuando Zeph creyó que se sonrojaría por el cumplido, volvió a adoptar un semblante receloso que le hizo sentirse como si le hubieran arrebatado un premio que tuviera al alcance de los dedos.
Al ver que se separaba de él, Zeph sintió una creciente frustración.
–Gracias –dijo entonces con frialdad, casi contrariada.
Parecía negarse a aceptar el halago y Zeph reflexionó sobre ello mientras lo guiaba por un barco que no recordaba, en el que apreciaba una riqueza que los habitantes de Efemia habrían dado lo que fuera por poseer.
Pero lo que perturbó más a Zeph cuando vio su vestidor, un espacio lujoso en el que había decenas de impecables trajes, caros relojes y zapatos hechos a mano, fue la intensidad del vacío interior que sentía, y que sospechaba que no se llenaría ni aun recuperando la memoria. Porque era el vacío que dominaba el sueño recurrente que sufría cada noche, en el que había un niño abandonado, solo, herido y furioso apostado en el umbral de una puerta. Un niño perdido que, como él, buscaba un sentido a las cosas con una desesperación que hacía despertar a Zeph sudoroso y con el corazón acelerado.
Tal vez fue el deseo de borrar esas sensaciones lo que lo impulsó a volver y hacer lo que hizo.
Cada célula de Imogen estalló en vida cuando Zeph la besó.
Solo fue un breve contacto, pero ella se llevó los dedos a los labios en cuanto él alzó la cabeza.
–¿A qué viene esto?
Él se encogió de hombros.
–Un experimento, para ver si podía quitarme algo del peso que siento.
Ella retrocedió y fue hacia un teléfono que había en la mesilla.
–¿Qué vas a hacer?
–Concertar una cita con el médico.
Zeph la miró contrariado.
–No pensé que sería tan pronto.
–¿No quieres que te vea enseguida? ¡Tienes amnesia!
–¿Y qué va a hacer el médico? ¿Darme una pastilla para que recupere la memoria milagrosamente?
–No lo sé. Pero supongo que querrás saber qué hacer para mejorar.
Zeph ladeó la cabeza con un gesto que solía preceder a uno de sus comentarios sarcásticos. Pero no fue así.
–¿Tanto rechazas besar a tu marido que prefieres llamar a un médico para evitarlo?
–Yo… ¡Eso es absurdo! Tu-tu salud es lo más importante. No… no… –Imogen calló y se irritó consigo misma al notar que se ruborizaba.
–¿No quieres hablar de por qué mi mujer se ruboriza cuando le miro las piernas? –Zeph se encogió de hombros–. Tengo que reconocer que estoy intrigado. Prefiero averiguar eso que meterme en esto… –se señaló con los dedos la cabeza al tiempo que hacia una mueca de desagrado.
Imogen colgó lentamente el auricular.
No podía ser cierto que Zeph no quisiera saber qué le pasaba.
El implacable magnate que emitía un ultimátum tras otro y que había respondido con desdén a todas sus súplicas no habría dudado en llegar al fondo de por qué había perdido diez meses de su vida.
Diez meses en los que había disfrutado viviendo en una isla de pescadores… Quizá fuera cierto que no le importaba averiguar la verdad. Pero ¿dónde la dejaba eso a ella?
La ternura que había despertado en ella cuando le había preguntado por sus padres y por sus posibles hijos no la había abandonado. Aunque sabía quera era peligroso, no había podido evitar sentir lastima por él. Pero sabía que ese camino solo la conducía al desastre. No podía vivir eternamente pendiente de su misericordia.
En poco más de un año se cumplían los tres años que debían permanecer casados. Y ella no pensaba desviarse de su camino.
Frunciendo los labios, levantó de nuevo el auricular.
Capítulo 3
MIENTRAS Zeph descansaba en el camarote, Imogen no podía dejar de plantearse distintas posibilidades. ¿Podía la amnesia ser incurable o prolongarse durante años?
Si Zeph no recuperaba la memoria antes del plazo que la hacía libre ¿podría llevar a cabo su plan de recuperar la plena autonomía de Callahan Shipping? ¿Accedería a ello el nuevo amable y considerado Zeph o se interpondría en su camino?
Viéndolo aparecer en aquel momento en la tercera cubierta del yate, intentó, en vano, dominar el estremecimiento que le producía su presencia. ¿Lo había encontrado siempre tan atractivo o el misterio de su desaparición lo hacía más seductor?
La pregunta se difuminó cuando él la sometió a una de sus intensas miradas y la saludó:
–Kalispera, glikia mou.
Imogen se aferró a lo primero que se le pasó por la mente.
–Hola. No te has cambiado.
Zeph seguía en camiseta y pantalones cortos, y estaba descalzo. Imogen, apartando bruscamente la mirada, se preguntó desde cuándo había desarrollado un fetichismo por los pies.
–No encuentro nada que me guste –dijo él.
Imogen se quedó perpleja.
–¿Perdona?
Zeph se encogió de hombros y se pasó los dedos por el cabello, conjurando una imagen que la dejó de nuevo boquiabierta por lo atractivo que lo encontraba. ¿Qué demonios le estaba pasando? ¿De dónde surgía un deseo que, en las dos únicas relaciones que había tenido antes de casarse con Zeph, había estado adormecido hasta el punto de pensar que era asexual?
–Toda la ropa es gris, negra o azul marino. No me gusta –apuntó él.
Imogen agradeció que la devolviera al presente, aunque, una vez más, fuera para desconcertarla. Porque también aquella actitud era extraña y parecían haberse invertido sus papeles respecto al día en que ella había bajado del avión privado que la había llevado de Texas a Atenas.
En cuanto Zeph la había visto, había convocado a un ejército de diseñadores de alta costura en su apartamento para que le crearan un nuevo vestuario. A partir de ese momento, se había convertido en la clienta favorita de todos ellos dado que, siguiendo las instrucciones de Zeph, las prendas se renovaban cada temporada.
–¿Quieres que te lleven un nuevo vestuario esta tarde al apartamento? –preguntó ella, intentando ocupar su mente en otra cosa que no fuera el magnetismo de Zeph.
Él la miró fijamente.
–Ne, efharisto –dijo entonces. Y frunciendo el ceño, preguntó–: ¿El apartamento?
–Sí. El helicóptero está listo para llevarnos a Atenas, donde nos espera el médico.
Zeph pareció contrariado, pero se encogió de hombros.
–Muy bien. Tú mandas, gynaika mou. Por ahora.
Imogen evitó pensar por qué la recorría una sensación efervescente cada vez que Zeph se dirigía a ella de manera afectuosa.
–¿Quieres algo antes de que nos marchemos?
–No, gracias. Y por favor, deja de tratarme como si fuera de cristal, Imogen
Ella mandó un mensaje relativo al vestuario de Zeph y tomó su bolsa de mano, pero se sobresaltó cuando él la sujetó por el codo.
O Zeph no lo notó o prefirió no darse cuenta, puesto que, sin soltarla, subió con ella a la cubierta donde esperaba el helicóptero.
Como el resto del personal, el piloto miró a Zeph atónito. Los dos hombres se saludaron amistosamente en griego mientras Zeph entrelazaba sus dedos con los de Imogen en un gesto tan poco común en él y tan perturbador para ella, que lo mencionó en cuanto el helicóptero se elevó en el aire.
–No hace falta que hagas esto –dijo bruscamente.
–¿El qué?
–Esto –dijo ella, indicando sus manos entrelazadas.
–¿Por qué no?
–Puesto que vas a enterarte pronto no creo que haya ningún mal en decírtelo: eres un hombre rico y poderoso, que ha salido con algunas de las mujeres más hermosas del planeta. Pero esto no es propio de ti. No haces demostraciones públicas de afecto. Así que no hace falta que me tomes la mano… ni nada por el estilo.
Los ojos de Zeph brillaron de una manera que provocó un cosquilleo en la piel de Imogen aun antes de que contestara:
–Yo solo veo a una mujer hermosa, eros mou. Una mujer que lleva mi alianza y mi apellido. Supongo que hay una razón para ello.
Tomada por sorpresa, Imogen saltó:
–¿Qué quieres que te diga, que nos enamoramos a primera vista?
El brillo en los ojos de Zeph se intensificó hasta casi quemarla. Tras unos segundos, respondió:
–Puede que no fuera amor, pero estoy seguro de que sí fue deseo a primera vista.
Ella tuvo que ahogar una exclamación.
–Eso no es más que tu libido –replicó, ocultando su turbación tras el sarcasmo.
–Eso espero, o voy a tener que consultar al médico algo más preocupante que mi pérdida de memoria –dijo él.
Ella tardó unos segundos en darse cuenta de que era una broma, y una fracción de segundo más en estallar en una carcajada que se convirtió en un ataque de risa.
Y Zeph… también estalló en una risa profunda y liberadora, que acabó envolviéndolos a ambos en un ambiente cálido y acogedor, tan delicioso que Imogen sintió su corazón henchirse de gozo.
Dos incontrolables minutos más tarde, Imogen se dio cuenta de que Zeph había pasado a mirarla de otra manera, escrutándola con una fiera intensidad.
–Tienes una risa increíble, Imogen –dijo con voz aterciopelada.
Ella dejó de reír al percibir la corriente eléctrica que circulaba entre ellos. Un intenso calor se asentó entre sus piernas y le obligó a revolverse en el asiento.
Él sonrió con masculina satisfacción al tiempo que bajaba la mirada a su pecho. Imogen no necesitaba mirar para saber que tenía los pezones endurecidos.
–Y resultas aún más espectacular cuando estás excitada.
Ella sacudió la cabeza, decidida a impedir que sus halagos le hicieran bajar la guardia.
–Nos estamos desviando del tema.
Zeph sonrió con sorna.
–Yo diría todo lo contrario.
Imogen seguía perpleja y desconectada cuando el helicóptero aterrizó en la azotea del lujoso edificio de apartamentos de su propiedad en Atenas. Igual que con la tripulación del yate, Imogen había anunciado el retorno de Zeph y había pedido discreción, de manera que cuando entraron en el espectacular apartamento, solo los esperaban el ama de llaves y dos mayordomos.
Despina, el ama de llaves de más de sesenta años y una de las pocas personas que conocía a Zeph desde su infancia, se acercó a él con lágrimas en los ojos y un torrente de palabras en griego.
Una vez más, Imogen observó atónita como Zeph no solo le sonreía, sino que consentía que lo besara.
Cuando Despina se marchó, prometiendo que volvería con su comida favorita, uno de los mayordomos anunció:
–El médico ha llegado, kyrios Diamandis. Está esperando en la planta baja.
Zeph asintió y su rostro adoptó el tipo de expresión concentrada que hizo recordar a Imogen a su antiguo yo. Tanto, que la recorrió un escalofrío.
Zeph pareció notarlo al mirarla mientras atravesaban varios pasillos empapelados en tono gris antes de entrar en un gran salón decorado en blanco y gris.
Imogen contuvo el aliento mientras Zeph miraba a su alrededor antes de volverse a mirarla.
–¿Pasa algo? –preguntó con voz grave.
–Me preguntaba si te resultaba familiar –contestó ella.
Él volvió a mirar en torno con una calma que Imogen encontró llamativa.
–No –dijo finalmente–. Pero no es eso lo que te preocupa, ¿verdad? –añadió.
Puesto que no podía decirle que le había alarmado ver un destello de cómo acostumbraba a ser, Imogen optó por una excusa.
–Aunque confíe en el personal, no creo que podamos mantener tu vuelta en secreto por mucho tiempo. Una semana como mucho.
Zeph apretó los labios y su mirada se ensombreció antes de que dijera:
–Sospecho que cuento con un equipo de relaciones públicas.
–Por supuesto.
Zeph asintió con la cabeza.
–Prepara una reunión. Les indicaré cómo quiero que actúen.
A Imogen no le sorprendía que, aunque no recordara nada de su pasado, Zeph retomara su papel de poderosos magnate con facilidad, puesto que la autoridad parecía formar parte de su A.D.N.
Pero entonces, ¿quién era el hombre que le había hecho reír en el helicóptero? ¿Un Zeph Diamandis largo tiempo enterrado o solo una personalidad pasajera?
Se tensó al darse cuenta de que deseaba que fuera la primera opción, diciéndose que tenía que darle lo mismo, que ella debía concentrarse en el futuro: la libertad de aquel estéril matrimonio y la recuperación de su empresa.
Recordándose que ese era su objetivo, intentó permanecer impasible bajo la mirada de Zeph mientras escribía un mensaje al equipo de relaciones públicas para convocar una reunión aquella misma tarde.
Luego, suspiró aliviada al ver que Despina entraba, seguida de dos doncellas, con la comida.
–Voy a por el médico –dijo.
Zeph la siguió con la mirada y dijo con una dulzura que cargó el aire de electricidad:
–Corre cuanto quieras. Ya te alcanzaré.
Imogen trastabilló. Se irguió. Tomó aire y evitó mirarlo.
Porque si aquel comentario indicaba algo era que Zeph estaba decidido a dar voz a lo que en el pasado había rechazado con una cruel frialdad: la conexión emocional que había entre ellos.
Y mientras iba a buscar al médico se juró que dominaría aquella inoportuna atracción y que se mantendría lo más distante posible de su marido. ¿Cómo? No lo sabía, pero estando tan cerca de alcanzar su objetivo, no podía cometer ningún error.
–Me alegro mucho de verlo, kyrios Diamandis –dijo el médico, en cuyo rostro se reflejó la misma sorpresa que en el resto de las personas que veían el nuevo aspecto que Zeph presentaba.
La sonrisa con la que él lo saludó, prendió la llama que Imogen estaba decidida a apagar.
–Muchas gracias –dijo Zeph–. Aunque comprenderá que preferiría no necesitar un médico.
Habló mirando a Imogen y esta se mordió el labio. Aunque quería recuperar su vida, no podía negar que era agradable no permanecer en el perpetuo estado de rencor al que el deseo de venganza de Zeph los había conducido.
Una vez más, eligió apartar ese pensamiento al tiempo que el médico respondía:
–Lo entiendo muy bien, señor Diamandis. Confiemos en que tenga una pronta recuperación –miró a Imogen antes de añadir–. Su esposa me ha dicho que no parece que haya ninguna señal externa de que tenga problemas de salud.
Zeph miró a Imogen más largamente de lo necesario.
–Tiene razón. Me encuentro perfectamente.
Cuando el médico hizo un gesto y aparecieron dos ayudantes con maletines que debían contener equipo médico, Imogen asumió que lo correcto era macharse.
Pero la voz de Zeph la detuvo.
–Quédate, Imogen.
La orden electrizó a Imogen y le aceleró la sangre. Se dijo que se debía a que su tono autoritario la indignaba, que había aprovechado que tenían testigos para que ella no pudiera negarse. Pero cuando se sentó junto a él y Zeph le estrechó la mano, supo que se había quedado porque aquel nuevo Zeph ejercía sobre ella un poder que no buscaba deliberadamente y que suponía un agradable contraste con ser sometida a su heladora indiferencia o a su furia glacial.
–Si no es molestia, kyrias Diamandis –dijo el médico entonces, dirigiéndose a ella–, me gustaría saber en qué circunstancias encontró a su esposo.
Al pensar en ello, a Imogen le costó creer que hubiera sido solo aquella misma mañana. Intentó reunir las palabras adecuadas y Zeph la miró como si le divirtiera que vacilara.
Ella finalmente se encogió de hombros y dijo:
–Estaba en la iglesia de un pueblo pequeño, con la gente con la que asumo que ha vivido desde que desapareció. Cuando le dije que era su esposa, no me creyó… pero en cierto momento, me concedió el beneficio de la duda.
No estaba dispuesta a confesar que, como la heroína de un culebrón, había irrumpido en la iglesia para impedir que su marido se casara con otra mujer.
Zephyr era uno de los hombres más ricos del mundo, pero siempre había sido muy celoso de su privacidad, y tampoco ella tenía el menor interés en verse envuelta en un circo mediático.
El medico asintió y procedió a examinar a Zeph, que seguía mirándola a ella como si estuvieran solos.
–Dígame cuál es su último recuerdo previo a estos últimos diez meses, kyrios Diamandis.
El brillo risueño desapareció bruscamente de los ojos de Zeph, que frunció los labios antes de decir:
–Me veo sentado en el umbral de una puerta. Oigo hablar en griego, así que asumo que estoy en Grecia. Sé que estoy esperando a alguien, pero no sé a quién –se encogió de hombros, pero Imogen intuyó que no estaba tan tranquilo como aparentaba–. Tengo pesadillas recurrentes con esa misma escena, así que puede que no sea más que producto de un sueño.
El médico asintió y miró a uno de sus ayudantes, que tomaba notas en una tableta.
–¿Reconoce a la persona a la que estaba esperando? –preguntó entonces.
Zeph apretó los dientes antes de contestar.
–No, porque no llega.
Imogen sintió que el corazón le daba un vuelco y entrelazó las manos para evitar que temblaran al tiempo que respiraba profunda y lentamente. Pero intentar calmarse no impidió que sus palabras reverberaran en su mente:
«Por la avaricia de tu familia he perdido a mis abuelos y a mi padre. Me quedé esperando a la puerta de casa a un padre que nunca volvió. Agradece que solo haya pedido que nos casemos para cerrar este acuerdo, en lugar de exigir el bíblico ojo por ojo, diente por diente».
El corazón se le encogió al ver que Zeph se llevaba la mano a la sien.
–Es fundamental que no intente forzarse a recordar –le advirtió el médico, siguiendo el movimiento de su mano–. Si ese recuerdo le produce dolor de cabeza –miró a Imogen y añadió–, refrénese de hacerle demasiadas preguntas
Aunque por un lado Imogen sintió alivio de no tener que forzarlo a recordar, por otro, se sintió abrumada por el peso de los secretos con los que tendría que seguir cargando.
–¿Quiere decir que no se puede hacer nada? –preguntó Zeph.