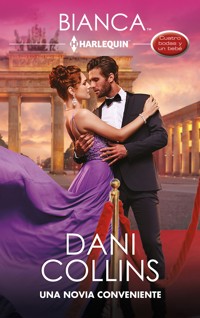4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Un encuentro casual Dani Collins ¿Cómo evitar un escándalo? ¡Cásate con el griego! Un beso ilícito con Atlas Voudouris provocó el despido de la camarera Stella Sutter. Cinco años después, al reencontrarse, ella seguía furiosa. Pero cuando lo acusa de haberle arruinado la vida, sus deseos largamente dormidos vuelven a la vida... Atlas estaba a punto de anunciar la conveniente boda que aseguraría su herencia. Sin embargo, cuando las fotos del acalorado encuentro con Stella se hicieron públicas, Atlas se quedó sin novia. ¿La única solución? Convertir a Stella en su esposa. Pero, ¿bastarán el diamante y su peligrosa pasión para salvar la distancia entre dos mundos tan diferentes? La princesa inocente Michelle Celmer Quería llegar aún más alto. Para Garrett Sutherland, ser el terrateniente más adinerado de Thomas Isle no era suficiente. Se había pasado toda la vida amasando su inmensa fortuna… y su fama sensacionalista. Pero quería ser recordado, sobre todo, por seducir a la princesa Louisa, conocida como la princesa virgen. Lo había planeado todo al detalle: entraría poco a poco en el corazón de Louisa y, luego, en su cama. Y, cuando se hiciera público, le propondría matrimonio. Pero el millonario de duro corazón no había previsto que arrastrar a Louisa a aquella unión podía costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 425 - octubre 2025
I.S.B.N.: 979-13-7017-264-0
Índice
Créditos
Un encuentro casual
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
La princesa inocente
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Si te ha gustado este libro…
Índice
Créditos
Índice
Un encuentro casual
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
La princesa inocente
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Prólogo
Cinco años antes
Quizá su padre tuviera razón, pensó Stella Sutter mientras se apresuraba con las bebidas. Quizá mentir sí que te mandaba al infierno, pero solo había sido una mentirijilla.
–Sí, he trabajado antes en un bar –le había dicho al encargado del chalet. Y así era. Como conserje.
También había trabajado en otros chalets, haciendo camas y fregando los baños o, como mucho, preparando café. Era su primera semana de trabajo en ese nuevo complejo, que parecía dirigido a un público más joven, con fiestas après-ski y jacuzzis suficientemente grandes para grupos.
A Stella le gustaba trabajar allí. Le proporcionaban el alojamiento: una habitación compartida.
No debía trabajar allí esa noche. Una de sus compañeras de piso había decidido seguir esquiando con alguien que había conocido, y le había pedido a Stella que cubriera su turno de tarde.
Cuando Louis, el encargado, preguntó si podía quedarse más tiempo para ayudar a servir bebidas, ¿cómo podía negarse? Su compañera le había contado lo buenas que eran las propinas. Más valía, porque eran unos gamberros. Al menos algunos debían ser famosos. Un fotógrafo había intentado sonsacarle, pero ella había afirmado con toda sinceridad que no sabía nada de ninguno de ellos.
Eran un padre y sus dos hijos, británicos. El hermano y la hermana eran modelos para la marca de ropa de la familia. El hijo había pasado todo el día fuera y el padre había salido a cenar. La hija, Carmel, la única que estaba allí, estaba empeñada en que todos se emborracharan.
–¡Chica! –gritó Carmel desde la terraza.
Louis había abierto las puertas de la terraza, para dejar entrar el gélido aire invernal y las risitas y chillidos de la docena de borrachos hirviendo a fuego lento en el burbujeante jacuzzi.
–¿Cómo se llamaba? –preguntó Carmel–. ¡Sheila! ¿Dónde están nuestras bebidas?
–Llegando –respondió Stella en inglés, el idioma de Carmel.
–Ya llega –repitió alguien, y todos rieron histéricamente.
Stella no entendió el chiste, pero sospechó que era obsceno. Hacían muchos comentarios de mal gusto. Ella miraba a Louis para que los calmara, pero él parecía alentarlos.
–Sheila. –Louis entró, dejando un reguero de agua que ella tendría que limpiar. Debía cobrar comisión por las botellas que abrían, porque no paraba de ordenarle que lo hiciera.
–Stella –le recordó ella.
–Lo que tú digas. Tienes que ser más rápida con las bebidas. –Él consumía alcohol tan rápido como los demás–. Dijiste que ya habías hecho esto antes.
–Estas están listas. –Stella señaló una bandeja.
–Tú trae esas botellas y el sacacorchos. No necesitan vasos limpios.
Estaban destrozando el lugar. La compañera de piso de Stella iba a matarla cuando llegara por la mañana. Por eso intentaba recoger un poco. Pero era imposible seguirles el ritmo. Lo estaban llenando todo de agua, derramaban bebidas y dejaban caer comida. Una pareja se había metido en un dormitorio vacío. Esa cama necesitaría que la rehicieran antes de que ella se fuera.
Se apresuró a la terraza, donde estaba encajado el jacuzzi rectangular. Todas las mujeres se habían quitado la camiseta. Carmel estaba de pie con el agua hasta la cintura para mostrar sus pechos. Stella desvió la mirada, y tropezó con una pareja que practicaba sexo en un rincón de la bañera.
–Nueve coma nueve. –Un hombre puntuó el pecho de Carmel–. ¿Quieres un diez? Ponlos aquí.
–¿Y ella qué? –Carmel rio mientras señalaba a Stella.
–¿Ella? –El hombre se volvió hacia Stella e intentó enfocar la mirada–. Ella es un dos. Demasiado alta. Demasiado seria. Demasiada ropa.
Stella cuestionó su acierto al huir de casa el año anterior. Había cumplido dieciocho una semana después, pero, a ojos de su padre, dieciocho significaba tener edad suficiente para casarse con un hombre que le doblaba la edad y empezar a tener hijos.
Stella ya sabía cuánta responsabilidad suponían los hijos y cómo limitaban las opciones de una mujer. Tras la muerte de su madre, había sido la principal cuidadora de sus hermanos pequeños hasta que su padre volvió a casarse. Incluso después, Stella no había tenido una vida aparte de la escuela y de ayudar en casa, sobre todo cuando Grettina tuvo a los gemelos.
Escapar en plena noche no había sido su plan, pero no se arrepentía. Ayudaba a Grettina y a sus hermanos, enviando dinero a casa cuando podía. Necesitaba ese trabajo. Así que no se inmutó y sirvió las bebidas. En el último año había tenido muchas experiencias desagradables. Pero ese podría ser el comportamiento más sucio que había tenido que tolerar. Solo sería una noche. Unas horas más como mucho. Podría soportarlo. O eso creía… Hasta que empeoró.
–Apuesto a que bajo esa ropa es un ocho. –El hombre miraba su pecho de una manera que le hizo sentirse muy incómoda–. Vamos, amor, desnúdate y únete a nosotros. Enseña lo que tienes.
Stella miró a Louis, que debería poner fin a ese acoso. Pero estaba en la bañera, con Carmel sentada a horcajadas sobre su regazo. Y se besaban apasionadamente.
–Alguien tiene que servir las bebidas. –Stella forzó una sonrisa.
–Pues sírveme la mía. –El pervertido se levantó con su vaso de pinta.
Ella ya no esperaba ver una propina a esas alturas y, desde luego, no le pagarían si se marchaba.
Abrió una botella de cerveza y se inclinó para verterla en el vaso del hombre, que dejó caer el vaso al agua y, mientras ella reaccionaba asombrada, le agarró la muñeca y tiró de ella.
Entre la zambullida bajo el agua caliente y burbujeante y su terror por no saber nadar, Stella se debatió presa del pánico. Al cabo de unos segundos, el hombre la sacó y se echó a reír. Luego le agarró el trasero para apretarse contra su pelvis mientras intentaba acercar su boca a la de ella.
–¡Basta! –Stella escupía agua mientras le tapaba la boca con la mano, apartando la cara mientras intentaba zafarse de él. Para todos era una gran broma. Lo estaban animando.
–¿Qué demonios está pasando? –gritó furioso un hombre, y la música se apagó bruscamente.
Todos se quedaron en silencio, conmocionados. Por un momento, el único sonido fue el gorgoteo de los chorros de la bañera y el chasquido de las burbujas mientras todos lo miraban fijamente.
Lo primero que pensó Stella fue que era más joven de lo que esperaba de alguien con una voz tan grave. Debía tener veintitantos años. Llevaba una chaqueta de esquí color crema con ribetes negros y pantalones de esquí negros. Tenía el pelo corto por los lados y rizado por arriba. Sus cejas dibujaban líneas severas en su rostro moreno. Tenía las mejillas hundidas y la boca dura.
–Es solo Atlas –dijo Carmel con disgusto–. Mi hermano. Creía que habías salido esta noche.
–Es medianoche. ¿Estás bien? –Su mirada se posó en la de Stella, luego se desvió hacia el hombre que todavía tenía sus brazos alrededor de ella–. Suéltala.
Stella pudo por fin hacer pie y vadear hacia los escalones. La ropa húmeda se le pegaba al cuerpo y el aire helado la hizo estremecerse. Los dientes empezaron a castañetear.
–¿Es medianoche? –se burló Carmel–. ¿Quién eres, Cenicienta?
–¿Dónde está Oliver? –Atlas sacudió una de las toallas que Stella había dejado en una pila y se la entregó a Stella, sin dejar de mirar furioso a Carmel.
–Sabía que tenía invitados, así que salió. –Carmel se encogió de hombros.
–Fuera todos. Ahora –ordenó él.
–Ni caso. –Carmel agitó una mano antes de volver a sentarse a horcajadas sobre Louis.
–¿Tienes algo para ponerte? –Atlas maldijo en voz baja y se fijó en Stella, acurrucada en la toalla.
Ella sacudió la cabeza. Aunque hubiera uniformes de repuesto, nada le quedaba bien. Era alta y pechugona y, a pesar de las comidas que se había saltado últimamente, tenía un buen trasero.
–Acompáñame. –Atlas cerró las puertas de la terraza cuando entraron y la condujo escaleras abajo hasta un dormitorio.
Stella titubeó. No se sentía cómoda con la ira masculina, aunque no fuera dirigida contra ella.
–Date una ducha. –Atlas rebuscó en un cajón y sacó unos pantalones de chándal verde oscuro y una sudadera a juego, y los dejó caer sobre la cama–. Caliéntate. Yo me desharé de ellos.
Stella se encerró en el baño y se quitó la ropa que había supuesto una gran inversión para su reducidísimo presupuesto. La escurrió y la colgó en el borde de la bañera mientras se duchaba.
Hasta que no había llegado a Zermatt, trabajando en cualquier trabajo de limpieza que encontraba, nunca había visto esos brillantes accesorios cromados ni las espaciosas cabinas de ducha con sus elegantes azulejos y sus perfumados champús. Desde luego, nunca había utilizado una.
Resultaba una experiencia tan placentera que podría haberse quedado allí toda la noche, pero se dio prisa y luego se secó con una de las toallas calientes y esponjosas del colgador calefactado.
La ropa que Atlas le había dejado era de muy buena calidad, y se moría de ganas de devolverla. Los pantalones con cordón eran demasiado largos y la sudadera con capucha era una talla demasiado grande. El escote le llegaba por la clavícula y los puños por los nudillos.
La sensación sobre su piel era suave. Acogedora. Llevar su ropa era una experiencia íntima. La hacía sentirse abrazada por él. Reclamada. Stella se sintió acalorada.
No tenía peine y no se atrevería a usar el suyo, así que se hizo un moño que sujetó con las horquillas que se había quitado para ducharse. Necesitaría una bolsa de plástico para llevar la ropa húmeda a casa. Debería haber una en el armario de la limpieza.
Volvió al dormitorio y casi chocó con Atlas. Estaba de espaldas y solo llevaba calzoncillos.
–¡Oh! –Ella se sonrojó como si nunca hubiera visto a un hombre medio desnudo en su vida.
«Aparta la mirada», se ordenó a sí misma. «¡Retirada!».
Pero estaba conmocionada. Asombrada. Él tenía los hombros anchos y la espalda larga. Todo era largo y delgado, y su piel tenía un tono aceitunado más oscuro que el de su hermana.
–Me empaparon –explicó airado mientras se ponía unos vaqueros, cerraba la bragueta y se volvía hacia ella–. Les dije que se fueran o llamaba la policía. Son como cangrejos en un cubo, incapaces de salir. Voy a llamar de todos modos, para denunciar a ese hombre que te estaba manoseando.
–¡No! –gritó ella aterrada.
–¿No a la policía? ¿Por qué no? –Atlas señaló la puerta–. Escúchalos. Están fuera de control. Le vi agredirte. Tiene que saber que no puede salirse con la suya.
La policía querría saber su nombre, y descubrirían que su padre la había denunciado por robo, del que era culpable, aunque se tratara de una cantidad insignificante.
Miró hacia la puerta, pero la retuvo su fuerte ética de trabajo. El lugar estaba hecho un desastre.
–No te preocupes. –Atlas malinterpretó su expresión–. No dejaré que vuelva a tocarte. –Se deslizó una Henley verde por la cabeza–. Lo echaré yo mismo. Lo estoy deseando.
El estómago de Stella se encogió con sensaciones desconocidas al ver el vello de su axila, y luego su pecho musculoso con sus pezones marrones desapareció cuando la camisa cayó para terminar de ocultar el camino de vello que dividía en dos su tableta.
Nunca había entendido el vértigo hipnotizado que otras chicas, y mujeres adultas, mostraban ante los hombres. Pero, en ese momento, se hizo una idea. Sintió deseo de tocarlo. Incluso se lamió los labios, confusa por la intensidad de la compulsión tan nueva. Tan fuerte.
–¿Cómo te llamas? –La voz de él cambió. La ira sustituida por una ruda curiosidad y algo más.
Ella levantó la mirada y vio que sonreía con cierta diversión. La había pillado mirándolo.
–Eh… Stella –contestó con voz entrecortada.
–Eh… Atlas –bromeó él mientras le tendía la mano.
Muerta de vergüenza, Stella dio un paso hacia delante.
En cuanto la cálida mano de él contactó con la suya y sus dedos se cerraron en un firme apretón, el corazón de Stella se detuvo. Un nuevo torrente de calor la invadió. Surgía en la boca del estómago y se desplazaba por sus extremidades, provocando una punzada en sus pezones y entre sus muslos. Esperaba que él no se diera cuenta, pero, por cómo la miraba, temió que sí.
–¿Cuántos años tienes? –Atlas le soltó la mano lentamente. Su mirada recorrió su rostro, dejando una sensación como si trazara sus rasgos con las yemas de los dedos.
–Diecinueve. La semana que viene. –No podía mentirle. Sus iris dorados le atravesaron el alma.
–Yo veintiséis. –Había algo en su voz. ¿Rechazo? Pero siguió estudiando su rostro como si buscara respuestas. Ella no conseguía descifrar su expresión. ¿Era demasiado joven? ¿Demasiado obvio?
Stella volvió a distraerse con sus ojos. Nunca se había fijado en las pestañas de los hombres. Las suyas eran largas y espesas, algo rizadas. Habrían parecido femeninas, junto con sus labios carnosos y sensuales, pero los pómulos afilados y su mandíbula robusta las equilibraban. Tampoco se había fijado nunca en los labios de los hombres, pero se preguntó cómo se sentirían apretados contra los suyos. Un nuevo cosquilleo le hizo sonreír tímidamente, sin saber por qué.
Él apartó la mirada, como indeciso. Cuando volvió a fijarse en ella, tenía el ceño fruncido.
–¿Estás bien? –preguntó él–. Puedo llevarte a casa después de deshacerme de ellos.
–Estoy bien. Me agobiaba no tener con qué cambiarme. Gracias por esto. Te la devolveré mañana.
–Quédatela. Te queda bien –contestó Atlas, apoyando las manos en sus hombros.
–No podría. –Stella deslizó una mano por la parte delantera, disfrutando del tacto afelpado, pero eso reveló sus pezones clavados rígidamente en la tela. Miró hacia arriba y vio cómo él respiraba hondo, tragaba saliva y volvía a centrar su atención en la cara de ella. Atlas deslizó las manos hasta los brazos.
Stella era la mujer menos sofisticada del mundo, pero había pasado un año viendo a gente de su edad enrollarse. Y entendía las pequeñas señales, aunque nunca había participado. Hasta entonces.
–Gracias por… –No estaba segura qué le agradecía. ¿La ropa? ¿El rescate? ¿Esa anticipación?
Era demasiado novata en la danza de apareamiento para hacer un movimiento, pero bastó con levantar el rostro para que él la sujetara con más fuerza y la acercara.
–¿Estás segura? –Sus pulgares se movían inquietos sobre el algodón.
Ella asintió, aunque no estaba del todo segura de lo que pedía, solo que quería saber cómo funcionaba esa cosa llamada atracción sexual. Quería saber cómo besar.
Él agachó la cabeza y rozó su boca con la de ella. Durante tres largos segundo solo hubo un ligero contacto que apenas rozó sus labios antes de que ella lo sintiera apartarse.
Un pequeño sollozo resonó en su garganta mientras le agarraba la camisa, buscando más.
Atlas respiró entrecortadamente, y su boca se abrió con más voracidad sobre la de ella.
Ella no sabía qué hacer, lo cual era aterrador, pero él sí. Con un movimiento de su lengua, le separó los labios y la intimidad de aquello provocó una punzada de placer en el vientre de Stella.
Gimiendo, ella se inclinó, ofreciéndose para que la consumiera. No se dio cuenta de que estaba pegada a él hasta que su duro torso la aplastó. Él deslizó las manos por su espalda, apretándola más. A Stella le encantaba cómo sus manos se movían sobre ella, sin prisa, con minuciosidad. Sentía un deseo incómodo de que le apretara el trasero, pero no sabía cómo decírselo sin interrumpir un beso que no quería que terminara. Recorrió la espalda de Atlas con las manos mientras su cuerpo se pegaba más al de él.
Un ruido ronco surgió del pecho de él. Y el mundo se inclinó. La parte posterior de sus rodillas golpeó la cama. Y el colchón… tocó su espalda. Stella abrió los ojos y lo vio, cernido sobre ella.
–¿No? –La expresión de él era dura, los ojos empañados por el mismo hechizo que ella.
–Sí –susurró Stella mientras hundía una mano en su pelo y le instaba a que volviera a besarla.
Atlas la devoró. Fue glorioso. Embriagador. Sus lenguas se encontraron, deleitándola con la sensación de caer a cámara lenta por un túnel largo y oscuro. A ella le encantaba el tacto de su pelo, y murió un poco cuando la mano de él le acarició el pecho antes de apoderarse firmemente de él y masajearlo. Una necesidad aguda y cruda estalló entre sus muslos. Un calor húmedo que dolía, tan intenso que se oyó gemir.
Él murmuró algo contra su boca en un idioma que ella no reconocía y enterró la boca en su cuello. La innegable forma de su erección estaba contra su muslo. Nunca había pensado que aquello le resultaría tentador, pero quería tocarlo. Estar debajo de él. Quería eso allí.
Atlas la miró a los ojos mientras le rozaba el pezón con el pulgar, provocando más descargas eléctricas en sus entrañas.
–Déjame verlo. Quiero chuparlo.
Stella empezó a deslizar el jersey hacia arriba.
Una ráfaga de aire frío se deslizó por su torso, la puerta se abrió, entrando el ruido de la fiesta.
–Fuera. –Atlas movió la mano hacia la espalda de ella, sujetándola contra su pecho.
–¿Lo ves? –exclamó Carmel–. Aquí está, haciéndoselo con la criada.
Stella se retorció contra los brazos de Atlas y vio a Carmel, empapada y cubierta con una toalla.
–Igual que papá –escupió con veneno.
Atlas se apartó de Stella y, levantándose de la cama, la fulminó con la mirada.
Stella se incorporó, y solo entonces reparó en el hombre de pelo gris en el pasillo.
–¿En serio, Atlas? –dijo el hombre.
El corazón de Stella pasó de la sorpresa al horror. Por una vez en su vida se sintió pequeña, pero de la peor manera posible. Menospreciada. Despreciada.
–Les dije que iba a llamar a la policía. Lo voy a hacer ahora.
Ella se levantó de la cama y tironeó de la ropa que llevaba, asegurándose de estar tapada del todo.
–Ya vienen. –El hombre mayor miró a Stella con expresión de disgusto–. Deshazte de ella. Luego ayúdame a deshacerme del resto.
–¡Oh, no! –Carmel hizo un mohín mientras sus ojos brillaban con malicia–. Papi está enfadado.
–Vístete. –Atlas agarró a su hermana por el hombro y la sacó de la habitación–. Espabila. Y madura. –Atlas estaba de espaldas a ella. Desde otra parte del chalet llegaban unas risitas de borrachos.
Stella aprovechó la oportunidad para salir de allí y entrar en el cuarto del personal, donde se calzó las botas y se puso el abrigo. Al salir, vio el parpadeo de las luces azules.
–¿Qué pasa ahí dentro, cariño? –Al fotógrafo se le había unido otro–. ¿Una gran fiesta?
Stella se puso el gorro y corrió por una callejuela para evitar a esos hombres y a las autoridades.
Fue un gélido paseo a casa, lleno de escalofríos, angustia, decepción y confusión. ¿Se habría entregado a Atlas si su hermana no los hubiera interrumpido? No sabía que los besos y el sexo pudieran sentirse así. Se había sentido indefensa, no ante Atlas, sino ante ella misma.
Así caían las mujeres en la trampa de la crianza y la dependencia. Por suerte, el padre de él le había puesto fin, aunque seguía sintiéndose despreciada y humillada.
Pero como si el paseo a casa no fuera suficiente, al amanecer su compañera de piso la despertó.
–¿Qué demonios pasó anoche? Nos han despedido a todas. Tenemos que irnos a las nueve.
Capítulo 1
En la actualidad
Ir a Zermatt no había sido idea de Atlas Voudouris, y ya se arrepentía de haber aceptado.
Iris, su prometida, se lo había propuesto. Tras varios meses de noviazgo, necesitaban unas vacaciones lejos de sus familias, círculos sociales y miradas indiscretas para hablar del futuro.
Un amigo de Iris era propietario de un grupo de chalés y, a cambio de una estancia gratuita, Atlas le debería un favor. Era exactamente el tipo de relación por la que se casaba con Iris.
Estar en Zermatt también le permitiría reunirse de manera informal con un contacto de negocios que, casualmente, estaba en Cervinia, en los Alpes italianos. Atlas llevaba dos años intentando asociarse con ese hombre, pero apenas había conseguido que los presentaran. Si por fin conseguía engrasar esas ruedas, quizá merecería la pena la incomodidad de estar allí.
Porque estar allí era incómodo. La noche anterior había sido incapaz de dormir porque seguía tropezando con un recuerdo que llevaba cinco años intentando olvidar, uno en el que se había comportado «igual que papá».
Se le había insinuado a una mujer demasiado joven para él. Quizás ella no fuera tan inexperta como él la había juzgado en un principio. Había sido apasionada a más no poder, minando por completo su sentido común, pero con problemas con la ley. Y era una de las empleadas del chalet.
Era lo bastante parecido a liarse con la hija del tabernero como para que Atlas quisiera retroceder en el tiempo y darse de bofetadas. Lo cual, obviamente, era imposible.
Él no quería encontrársela. La noche anterior, Iris y él se habían prometido y, probablemente, se casarían antes de un año. Lo anunciarían en Londres el sábado siguiente.
Oliver estaría satisfecho. Había elegido a Iris para Atlas, lo que le irritaba más de lo debido. Iris era encantadora, inteligente y hermosa. No importaba que Atlas no se sintiera especialmente atraído hacia ella. La pasión no era algo que ninguno de los dos esperara del matrimonio.
Cada uno tenía sus motivos para aceptarlo. En el caso de Atlas, tendría vía libre para tomar el timón de DVE, el conglomerado mundial que dirigía su padre. La familia de Oliver había fundado DVE hacía doscientos años como editorial. A lo largo del siglo XX, había crecido hasta convertirse en una potencia de los medios de comunicación y la radiodifusión, pero se habría hundido durante la revolución tecnológica de no ser por la línea de ropa que la mujer de Oliver había creado antes de morir. Davenwear había apuntalado la empresa, gracias a la fama de Atlas y a la notoriedad de su hermana. Una vez que Atlas empezó a ascender en DVE, se había diversificado hacia las energías verdes y renovables, entre otros intereses, con visión de futuro.
Tomar posesión de DVE era algo más que reivindicar sus derechos de nacimiento, lo que la madre de Atlas le había instado a hacer cuando lo había enviado con su padre a los catorce años. Tras casi dos décadas dedicadas al crecimiento y éxito de DVE, Atlas se había ganado el primer puesto. Podía esperar a que su padre muriera, aunque Oliver gozaba de muy buena salud, o podía casarse con la mujer elegida por Oliver a cambio de que él accediera a retirarse. Lo anunciarían en la fiesta de cumpleaños de Oliver al final de la semana, poniendo en marcha el traspaso de poderes.
«Estoy consiguiendo lo que quiero», se recordó Atlas. Sin embargo, seguía inquieto.
Quizá si hubieran ido a esquiar, habría resuelto esa inquietud. Nevaba copiosamente, pero Iris era una esquiadora de buen tiempo. Además, tenían que hacer algunas compras.
Atlas llevó a Iris a la tienda del pueblo, donde se había pasado la última hora bebiendo mimosas y discutiendo diseños con el orfebre mientras Atlas se dedicaba, sobre todo, a mirar por la ventana.
No buscaba a nadie en particular, solo observaba a la gente, porque sería de mala educación trabajar mientras su prometida encargaba un diamante cuadrado de doce quilates flanqueado por un par de diamantes de talla trapezoidal de dos quilates en oro blanco.
Firmó el recibo de ocho cifras y pidió que incluyeran los pendientes de rubí que también habían llamado la atención de Iris.
Cuando se marcharon, ella vio una boutique, así que él entró con su tarjeta de crédito en la tienda y la dejó allí para que curiosease mientras se excusaba y salía a la calle rumbo a la cafetería.
La cámara de un teléfono lo apuntó al cruzarse con una mujer en la calle. La fama era otro precio más que había pagado a Oliver por los beneficios de ser su hijo. Cierto que sus medallas de oro como nadador le habían granjeado un buen número de seguidores en Internet y modestos patrocinios, pero Oliver había aprovechado la buena percha y el éxito deportivo de Atlas para elevar la línea Davenwear. Entre eso, los escándalos semanales de Carmel y la atención que invariablemente atraían sus citas de la alta sociedad, Atlas seguía siendo un imán para los medios.
Abrió la puerta de la cafetería, apartándose cuando una mujer salió. La sonrisa que ella le dedicó se le borró de la cara de golpe. El mundo de Atlas implosionó. ¿La había conjurado?
Había olvidado lo azules que eran sus ojos. Nunca había visto ese azul en ningún otro sitio.
Algo se encendió en aquellas profundidades hipnotizadoras, pero pronto quedó eclipsado por el horror. Ella le lanzó un rígido «gracias» en el coloquial suizo alemán y pasó rozándole. Llevaba un café para llevar y una bolsa de papel que, por el aroma en el local, contenía algún pastel.
–Stella. –Él dejó que se cerrara la puerta y permaneció fuera con ella.
Stella se detuvo junto a una de las mesas vacías del bistró. Debajo de la chaqueta corta llevaba unos pantalones metidos dentro de unas botas altas. El tejido se ceñía amorosamente a su trasero.
–Creía que no me había reconocido. –Ella se giró y sonrió tensa–. Me alegra volver a verlo, Herr Davenport.
–Voudouris –la corrigió él–. Oliver Davenport nunca estuvo casado con mi madre. –Los periodistas siempre se equivocaban. Oliver había dejado claro que la forma más rápida de que Atlas tomara las riendas de DVE sería adoptar el apellido de su padre. Pero nunca lo haría.
–Tienes buen aspecto. Espero que tu familia también esté bien. –Una mentira tan grande que ella casi se atragantó–. ¿Están aquí contigo?
–No. –Atlas perdió la oportunidad de decir que estaba allí con su prometida. Las palabras quemaban como el ácido mientras se embebía de Stella como si fuera un elixir. Había recorrido un largo camino desde el uniforme empapado y mal ajustado. Su ropa era de buena calidad, y la chaqueta se abría para enmarcar sus amplios pechos.
La fantasía de recorrer su figura con las manos, los labios, llegó de repente, como si nunca se hubiera ido. Como un asunto pendiente en lo más profundo de sus impulsos más carnales.
«No». Él era el sensato de la familia, el que no se dejaba llevar por las emociones, el ego y la libido. Mantenía todo eso bajo control. No era «igual que papá».
–¿Has vivido aquí todo este tiempo? –Por alguna razón, la idea lo irritaba.
–Sí. Dirijo la recepción de Die Größten Höhen. Las Mayores Alturas.
–Yo me alojo en Chalet Ruhe…
Ella asintió, así que él no se molestó en nombrar el complejo. Alguien entró en la cafetería, obligándolo a dar un paso hacia ella. Stella se puso rígida. Estaban lo suficientemente cerca como para poder ver mejor sus rasgos. Su aspecto era muy parecido al que él recordaba. Llevaba el pelo recogido bajo el gorro y no llevaba maquillaje. No era guapa en el sentido clásico del término, pero tampoco poco atractiva. Tenía la nariz estrecha y los ojos separados. El labio superior era más fino que el inferior, pero él recordaba exactamente lo carnoso y erótico que había sido ese labio inferior contra su lengua. Y esa barbilla desafiante.
No sabía por qué le resultaba tan fascinante. Ella mantenía la misma cortesía exterior y el mismo aire sumiso, contrastando con una estructura ósea que proclamaba una personalidad obstinada.
–Debería… –empezó ella.
–¿Adónde fuiste aquella noche? Iba a llevarte a casa. –Atlas siempre se había preguntado si habría llegado bien a casa. Evidentemente sí. Estaba allí, viva, resoplando incrédula–. Te fuiste para evitar a la policía. ¿Por eso me besaste? ¿Para evitar que los llamara?
–¿Qué? ¡No! –El estómago de Stella giraba como una hormigonera desde que había dado las gracias a un extraño por sujetar la puerta, encontrándose cara a cara con su némesis.
¿Cómo se acordaba de ella? La mayoría de la gente la olvidaba en cinco minutos. Era alta, pero por lo demás nada memorable. Era corriente y deliberadamente callada y aburrida, porque nunca hacía nada interesante. Agachaba la cabeza, trabajaba duro y no se metía en líos.
Pero ahí estaba, frente a un hombre que se había vuelto más guapo con los años. Llevaba pantalones a medida sobre botas de cordones y suela gruesa, y una chaqueta de invierno acolchada con el logotipo de Davenwear. Iba recién afeitado, y llevaba el pelo más corto que hacía cinco años. Los copos de nieve se derretían sobre sus rizos negros y sus ojos aún conservaban esa luz irresistible en sus profundidades de bronce. Su boca… «¡No le mires la boca!».
Una parte de ella quería huir gritando. Una euforia igualmente desconcertante la clavaba en el sitio mientras algo en su interior cantaba: «¡Eres tú!». No tenía sentido. No estaba feliz de verlo. Lo odiaba, a él y a su familia. Por todas las dificultades que le habían ocasionado. La vergüenza.
–¿Por qué entonces?
¿Por qué lo había besado? Él podría arrancarle todas las uñas antes de que ella admitiera que había esperado demasiado para su primer beso. Y que había querido que se lo diera él.
–Pensé que la policía podría llamar a mi padre.
–¿Y qué si lo hubieran hecho? ¿Cuántos años tenías? –preguntó él horrorizado.
–Casi diecinueve. Ya te lo dije. –Stella miró la tapa de su café–. Me llevé algo de dinero cuando me fui de casa. Se enfadó, pero ya se lo he devuelto. –No estaba segura de por qué se lo contaba. En realidad, no la exoneraba y no era un buen recuerdo. Devolverle el dinero a su padre no le había granjeado su perdón. Él nunca la había amado como un padre, y nunca lo haría.
–¿Ser asaltada por borrachos era preferible a vivir en casa?
Era una buena descripción de su infancia. Ella se encogió de hombros y miró la nieve caer.
–Debería irme. Estoy en mi hora del almuerzo y no quiero perder mi trabajo… Otra vez. –Era todo lo rencorosa que se permitía ser. La ciudad vivía de los turistas, sobre todo de los ricos. No había llegado a la posición de la que disfrutaba contestándoles.
–¿Otra vez? –repitió Atlas, agarrándola por el codo antes de que pudiera marcharse–. ¿Qué quieres decir? Mi padre despidió al encargado. Se lo merecía. A ti no te despedirían…
–Pues claro que sí. Y me echaron de mi residencia. –Ella agarró con más fuerza la bolsa que contenía su cruasán y levantó con desdén el codo.
–¿Por qué?
–¿Por qué crees? Solo entré en tu habitación porque me invitaste. No pretendía que pasara nada. –El ardor la consumía y su voz vaciló mientras miraba la furiosa inclinación de la boca de él. Esos labios habían arrasado los suyos. Su mano había acunado su pecho desnudo. Su erección le había presionado el muslo–. No me pareciste una víctima, pero me acusaron de aprovecharme de un huésped. De confraternizar en beneficio propio. ¿Porque me prestaste ropa que, supongo, consigues gratis? Como castigo, se negaron a pagarme el sueldo que me debían.
De hecho, al protestar, la habían avergonzado con un sermón delante del personal de la oficina.
–¡Y ahora me has quitado el apetito! –Dejó el café y el cruasán en una mesa y echó a andar.
–Stella. –Atlas volvió a agarrarla del brazo.
Una parte malvada, pecaminosa y tonta de ella se emocionó. Se giró hacia él, contuvo la respiración, con el pulso agitándose en su garganta mientras esperaba sus disculpas, que dijera algo significativo. Algo que indicara que había pensado en ella tantas veces como ella en él.
–Eso no debería haber pasado. Nada de eso. –Él hablaba en voz baja–. No debería haberte besado.
–Pero pasó. –Stella soltó el brazo, mortificada por ese torrente de esperanza–. Déjame en paz.
Tras fulminarlo con la mirada, se alejó a toda prisa. ¿Se sentía cobarde por su retirada? La verdad era que no. Algunas batallas no merecían la pena. A veces, huir era lo único que había.
Sin embargo, había trabajado duro para superar los enfrentamientos con elegancia. Ese altercado no había sido su mejor momento. Normalmente trataba con clientes que no le afectaban a nivel personal. Pero Atlas era todo lo contrario. A pesar de lo agraviada que se había sentido todos esos años, también era el hombre con el que seguía comparando a todos los demás.
Y no tenía sentido. Él no era tan especial. Conocía hombres ricos y guapos todos los días. Algunos incluso coqueteaban con ella. ¿Por qué ese hombre en particular permanecía grabado en su memoria? Había madurado mucho desde entonces. Había salido y besado y… nada más.
Porque todos esos besos y caricias posteriores la habían dejado fría. Nadie le había hecho hervir la sangre como lo hacía estar de pie en la nieve, en la calle, discutiendo con Atlas Voudouris.
En contra de su voluntad, sentía punzadas en todo el cuerpo, como si se estuviera descongelando tras aquel largo paseo a casa sin guantes ni calcetines, con el pelo mojado y la autoestima tan fina como un pañuelo de papel. Era doloroso. Angustioso.
Su padre siempre le había advertido contra la lujuria, los chicos y tontear. Y cuando sus hormonas despertaron con el beso de Atlas, cinco años atrás, su atracción por él hizo que la despidieran y perdiera su alojamiento. Había intentado buscarlo al día siguiente, pero se había marchado.
La experiencia la había vuelto desconfiada sobre su cuerpo. No creía que fuera pecado sentir pasión, pero en cierto modo se alegraba de que su interés por el sexo se hubiera apagado, permitiéndole creerse a salvo de volver a sufrir desastres relacionados con la lujuria.
Otras veces, sin embargo, se preguntaba si Atlas no la habría roto un poco. Lo cual era muy injusto, porque ella no sabía cómo reparar ese tipo de daños.
Al descubrir que él estaba en Zermatt, se habían vuelto a despertar todos sus estúpidos anhelos, que no solo querían que él la rescatara del rocoso viaje llamado vida, sino que, aún más, querían que la tocara. Que la besara. ¿Sentiría lo mismo? Se moría por averiguarlo.
Se estremeció al repasar cada una de las palabras que se habían cruzado, desmenuzándolas, intentando alegrarse de haberle dicho que la dejara en paz. No quería volver a verlo en su vida.
–¿Por qué no cenamos temprano? –propuso Iris cuando Atlas se reunió con ella para tomar una copa en el salón que había entre sus dos dormitorios.
Habían pasado una hora nadando y él tenía hambre, pero ella estaba poniendo algo más que comida sobre la mesa. Con su anillo de compromiso, Atlas tenía luz verde para hacerle el amor.
«No, gracias». Atlas se estremeció ante su propia falta de interés, especialmente porque sí quería sexo. Estaba muy frustrado. Por eso había nadado hasta la extenuación, pero su libido estaba fijada en unos pantalones a cuadros, una barbilla desafiante y unos ojos azul eléctrico.
Trató de encontrar el modo de decirle a Iris: «No puedo. Esta noche no. Quizá nunca». Era un pensamiento que necesitaba analizar desde todos los ángulos antes de reventar todo lo que había pasado meses, años en realidad, construyendo. ¿Y para qué? ¿Por una mujer que lo odiaba?
«Fui a tu habitación porque me invitaste. No quería que pasara nada».
Ni él tampoco. Había llegado a la fiesta a tiempo para verla en el jacuzzi. Su uniforme estaba empapado y se ceñía a sus generosas curvas. Había apartado los ojos de los pezones y de la tela adherida a sus muslos. Atlas no se aprovechaba del servicio, ni permitía que nadie lo hiciera.
Pero después, ella lo había sorprendido cambiándose. Llevaba su ropa y le quedaba muy bien. Él recordaba haber intentado contenerse, pero ella se había lanzado al beso y…
Había revivido el recuerdo infinitas veces con vívidos detalles. Calor. Suavidad. Sus pechos contra su torso. El olor de su gel de baño en la piel de ella. El roce de su lengua contra la de él.
De algún modo, habían caído sobre la cama. La pasión de ella había alimentado la de él y sospechaba que habrían llegado hasta el final si no los hubieran interrumpido. Nunca se había dejado llevar tan rápida y completamente. Ni antes ni después.
Nunca había estado tan tentado de besar a alguien como horas antes, para ver si su química seguía siendo tan potente. Había tenido que hacer todo lo posible para no seguirla y averiguarlo.
Probablemente se habría llevado un rodillazo en el estómago. O más abajo.
«No me pareciste una víctima…».
Aunque no le sorprendía que Oliver la hubiera convertido en una.
Irónicamente, Oliver siempre se veía a sí mismo como la víctima cada vez que algo salía mal. Cuando eso ocurría, alguien tenía que pagar. Nunca él. Nunca era culpa suya. Tampoco de Carmel, que había aceptado una invitación para alojarse en un complejo turístico especializado en fiestas salvajes y había acogido a una docena de desconocidos que bebían hasta emborracharse. Tampoco fue culpa de Oliver ausentarse sabiendo que Carmel dejaría que las cosas se le fueran de las manos. Ni siquiera era culpa de Atlas por no haber regresado a tiempo para poner coto a la situación. Era culpa del personal por consentir a una mujer que carecía de sentido común, y que incluía a una adolescente fugitiva entre sus empleados.
Atlas echó la cabeza atrás. Debería haber intentado encontrar a Stella aquella noche, o a la mañana siguiente, antes de marcharse. No debería haber permitido que el comentario de Carmel: «igual que papá», se le metiera en la cabeza. Perseguir a una criada habría dado veracidad a la acusación de su hermana, no solo a ojos de su padre, sino a los suyos propios.
–¿Atlas? –Iris lo arrastró de vuelta al chalet y al compromiso que ya lamentaba profundamente.
–¿Qué pasa? –Él se volvió.
–Carmel me acaba de enviar un enlace. –Iris miraba su teléfono con expresión horrorizada.
Atlas había ignorado su propio teléfono. Por eso le encantaba nadar cuando necesitaba pensar. Nada externo podía entrometerse, especialmente alguna tontería de su hermana.
–¿Le has dicho que hemos encargado el anillo? –Atlas se dirigió a la habitación a por su móvil–. Te dije que intentaría interferir. –Carmel se sentía amenazada por la toma de posesión de su hermano y había hecho una carrera bloqueando todos sus esfuerzos.
–No, esto es… –Iris lo siguió hasta la puerta que separaba su dormitorio del salón.
Atlas tocó el enlace bajo los emoticonos de risa de Carmel y aparecieron unas fotos. De él. Con Stella. Esa mañana. Él soltó un juramento.
–No es IA –sugirió Iris temblorosa–. ¿Verdad?
–No.
Eran fotos auténticas tomadas desde dentro de la cafetería. No habían levantado la voz, pero Atlas se preguntó si el fotógrafo los habría oído hablar. El post ya era viral.
Las continuas especulaciones sobre si le propondría matrimonio a Iris habían cebado la bomba, asegurando que una foto suya con otra mujer valdría oro puro.
El equipo jurídico, de relaciones públicas y de imagen de DVE ya se había puesto en contacto con él. Tenía dos llamadas perdidas y habían preparado un borrador de declaración. Les pagaban para proteger a Atlas, al resto de la familia y a la marca DVE, así que la declaración se basaba en que Stella era una oportunista chiflada que le había tendido una trampa.
–¿Quién es ella? –preguntó Iris.
Debería contestar: «Nadie», pero no pudo. Porque, ¿quién era Stella para él?
Además, «nadie» era difícil de vender cuando las imágenes abarcaban desde la sonrisa forzada de ella hasta su mirada de ira. Había una en la que él le sujetaba el codo.
La peor interpretación era que él había abordado a una desconocida en la calle. Pero si se miraba con un poco más de precisión, era una pelea de amantes.
–Nos conocimos brevemente hace años.
–O sea, que te acostaste con ella y luego la ignoraste. –Iris resopló indignada.
–Nunca me he acostado con ella. –Era la verdad.
–¡Pues parece que sí lo hiciste! –Iris no le creyó.
–Puede ser. –No iba a repetir las falsas acusaciones sobre Stella–. Pero pertenece al pasado…
–¡No es verdad! Está ocurriendo ahora mismo. –Iris leyó en su teléfono–: «Con el anuncio del compromiso entre Davenport y Makepeace-Reid esperado para cualquier momento, otra mujer ha aparecido para vengarse». ¿Vengarse de qué, Atlas? Anoche dije que no toleraría aventuras discretas. ¡Esto no es discreto! –Agitó su teléfono–. Y no esperaba que empezaran antes de anunciar nuestro compromiso.
–No es una aventura.
–Me dejaste en la boutique para encontrarte con ella.
–Nos encontramos casualmente.
–¿De verdad esperas que me crea eso?
Diablos, apenas lo creía él. Iris tenía derecho a estar furiosa.
–¿Qué vas a hacer? –preguntó él mientras ella regresaba a su dormitorio.
–Volver a Londres. ¿Qué vas a hacer tú?
«Irme contigo». Era la oportunidad de salvar su compromiso. Su única oportunidad.
Su cerebro le instó a decirlo. A hacerlo. Debería regresar a Londres, hacer una declaración que arrojara a Stella bajo un autobús, arreglarlo con Iris y hacerse cargo de DVE. Eso quería, ¿no?
–Mañana voy a practicar heliesquí con Zamos –le recordó.
–Me quedo con los pendientes –contestó Iris con frialdad, tras una aguda risotada.