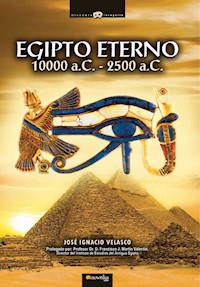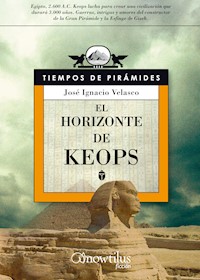Colección: Nowtilus
www.historiaincognita.com
Título: Egipto Eterno
Autor: ©José Ignacio Velasco Montes
[email protected]
http://www.jivelascomontes.com
Copyright de la presente edición:
© 2007 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla, 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Editor: Santos Rodríguez
Coordinador editorial: José Luis Torres Vitolas
Diseño y realización de cubiertas:
Carlos Peydró
Diseño de interiores e infografías: Juan Ignacio Cuesta
Fotografías: Colección del autor y cedidas por el Instituto de
Estudios del Antiguo Egipto (IEAE)
Edición digital: Grammata.es
Reservados todos los derechos. El
contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece
pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes
indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren,
plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en
parte, una obra literaria, artística o científica, o su
transformación, interpretación o ejecución artística o científica
fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de
cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN 13: 978-84-9763-499-1
Libro electrónico: primera edición
A
Cachito, mi mujer, que con su
ayuda inestimable en todos los sentidos
me permite olvidarme de las cosas
terrenales y estar sumergido en el
mundo de las ideas. Con todo mi cariño.
El
autor.
Campos
de Guadalmina.
Marbella, 2007.
Índice
PREFACIOINTRODUCCIÓNPARTE I. LA NOCHE DE LOS TIEMPOS. (10000 a 4000 a.C.)1. La geografía de Kemit (Egipto), el país de las Dos Orillas2. El Nilo, padre y sustento de la civilización egipcia3. Los orígenes de Egipto y los primeros pobladores4. Cronología de Egipto: desde la Prehistoria al Imperio Antiguo5. La medida del tiempo: los calendarios6. La creación del mundo por los dioses. La Enéada y la Ogdóada7. El mito de Osiris8. Los grandes dioses y las diosas madres9. Los misterios del «Velo de Isis»10. El concepto de la muerte y el «Más allá»11. El «Juicio de Osiris»: la psicostasia12. Las costumbres funerarias13. La magia y los magos14. Los sacerdotes y los médicos15. El misterio de los dioses-reyes. El rey y la monarquía16. Los escribas y las «Casas de la vida»17. La magia de los colores en el Antiguo Egipto18. La vida religiosa oficial y privadaPARTE II. PERIODO PREDINÁSTICO (5500 a 3150 a.C.)1. La protohistoria y las dinastías 0, I y II2. La vida y la sociología en las Dinastías I y II3. Los primeros reyes anteriores al Imperio Antiguo4. El Imperio Antiguo. Los «Grandes constructores de pirámides»PARTE III. EL PERIODO DINÁSTICO (3150 a 2181 a.C.)1. De la tumba primitiva a las pirámides2. La evolución de las tumbas: las mastabas3. Sakkara: la pirámide escalonada de Djoser e Imhotep4. Las extrañas pirámides del rey Huni5. El rey Snefru, su vida y sus diversas pirámides6. Los secretos de la Gran Pirámide de Keops7. La misteriosa Gran Esfinge de Gizeh8. La pirámide inacabada del rey Dejedefre9. El rey Kefrén y la última Gran Pirámide10. Micerino y la decadencia de las pirámides11. Los últimos reyes y sus obras12. Las postreras pirámides, mastabas y templos solares13. El principio del ocaso antes del Primer Periodo Intermedio14. EpílogoBIBLIOGRAFÍANOTASHE AQUÍ UNA OPORTUNIDAD para
poder presentar una nueva iniciativa literaria relacionada con el
antiguo Egipto, de la que es autor D. José Ignacio Velasco.
Este libro, que no tiene
pretensiones de convertirse en un «manual de historia» o
civilización del mundo egipcio, posee como valores propios la
frescura y la espontaneidad que personalmente caracterizan al
autor.
Hombre de larga experiencia vital,
proveniente del mundo de la medicina, José Ignacio Velasco es,
aparte de un buen amigo personal, un viajero impenitente que
analiza desde su doble perspectiva de escritor y médico, cuanto a
su alrededor discurre.
Es bajo esta clave del viajero
observador con la que, creo, se debería abordar la lectura de esta
obra. Además, quizá sea el mayor activo del libro cuyo nacimiento
saludamos. De la mano de J. I. Velasco se nos ofrece una
contemplación, a veces naif de lo que fue el mundo de los antiguos
egipcios, pero, al cabo, una contemplación fresca y
entretenida.
El camino ya acreditado de nuestro
autor, el de la novela histórica en el marco del antiguo Egipto, ha
cedido paso, esta vez, a un trabajo consistente en el ejercicio de
un variado repaso de diferentes cuestiones relacionadas con la
cultura egipcia antigua.
No se advierte intención de agotar
el tema. Ni siquiera se ofrece un método analítico de los que,
habitualmente, caracterizan a los libros divulgativos sobre las
culturas antiguas, pero, ese es uno de los valores de la obra: la
capacidad que el autor demuestra para conseguir pasearnos, a su
manera, por el antiguo Egipto y, siempre, siguiendo su ritmo
exclusivamente personal.
El viaje no está exento de riesgos.
No en balde, la experta pluma de José Ignacio Velasco nos tiene
acostumbrados a la contemplación y disfrute de mundos de ensoñación
que se perciben en sus novelas entre las brumas de formas
piramidales, a orillas del Nilo.
Pero, no hemos de juzgar esta vez la
obra de J. I. Velasco con la perspectiva habitual a su género
literario tradicional. En esta ocasión, el autor se nos revela
nuevo y, realmente, atrevido. Trata de llegar, probablemente, a un
público que no posee ambiciones de erudición o especialización
egiptológicas. En suma, a un lector que solo persiga pasar un rato
entretenido con la lectura de las impresiones que el autor quiere
compartir con él.
No hemos de buscar en esta obra
exactitud o rigidez académicas: sería un enfoque incorrecto que
podría producir insatisfacción.
Por el contrario, hemos de abordar
la lectura de este libro con el mismo desenfado que el autor ha
utilizado a la hora de escribirlo. De tal modo, la ecuación
autor/lector resultará equilibrada.
En definitiva, la aportación más
importante de este nuevo libro sobre el antiguo Egipto será el
llegar fácilmente y sin producir demasiados «atascos intelectuales»
a los lectores que se integren en ese amplio público que desea
«conocer» sin complicarse demasiado; «saber», sin necesidad de
conocer las fuentes; «viajar» sin moverse de su sillón desde el
cual el autor lo paseará por el mundo del antiguo país del Nilo,
para devolverle, después, sin riesgo a su vida cotidiana.
Profesor Dr. D. Francisco J. Martín Valentín
Director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto
Director del Proyecto Sen-En-Mut, en Deir El Bahari, Luxor,
Egipto
Madrid, Agosto de 2007
EL EGIPTO FARAÓNICO ES,
SIN DUDA, la civilización que más tiempo ha durado (3.000 años) y
la que más atrae a millones de personas de todo el mundo. Sin
embargo, estos 3.000 años son solamente el exponente histórico.
Pero Egipto no surge de la nada, como florece un hongo a los pocos
días de la lluvia: se ha ido formando con mucha anterioridad. Antes
de iniciarse el periodo histórico, hay siglos de evolución en el
que un grupo de personas que, en su emigración buscando mejores
tierras y agua abundante, confluyen en las orillas de un río muy
original: el Nilo. Es el río más largo de nuestro planeta y
curiosamente el único (posiblemente) que corre desde el Sur hacia
el Norte.
Sin el Nilo, el «Río» como le
llamaban desde el principio de su evolución, no hubiera existido
esta civilización. Como dijera Heródoto, el «Padre de la Historia»,
Egipto es un «Don del Nilo». Rodeado de zonas de enormes desiertos
y montañas, con unos escasos oasis, en una zona del mundo donde
desde hace miles de años apenas llueve, la existencia de este río
de enorme caudal en ocasiones, que arrastra un rico limo desde la
profunda África, podemos decir que Egipto no es sino el Nilo.
Sobre esta base y dependencia
hacia su río, una verdadera autopista fluvial que le permitía
comunicarse de un extremo a otro, se va a forjar un Estado, un
Imperio, que causará el asombro de las futuras generaciones. Y de
las obras de ese Estado, creo que es momento de decirlo, sólo ha
aflorado de esos miles de años, poco más de un 33% de lo que se
sabe y supone que existe. Y esta es una constante que nos
sorprende, cada día, con una novedad. Con inusitada frecuencia,
poco más de cada jornada, de cada semana, un nuevo descubrimiento
aparece en los medios de comunicación. Y no ya sólo bajo el dorado
manto del desierto o entre el lodo del Delta del Nilo, sino bajo el
agua en diversos puntos, sobre todo en la actual Alejandría.
Muchos se preguntarán el porqué
de este gran interés por Egipto. La respuesta es muy sencilla si
nos hacemos una pregunta. ¿Hay algo más interesante que la
evolución e historia de esta civilización y sus misterios por
descubrir? A nivel personal, creo que no.
La personalidad de sus
gigantescas obras, como las mastabas, las pirámides, los hipogeos y
los templos, la hacen inconfundible. El estilo tan personal y
fácilmente reconocible de su arte, sus muebles, sus joyas y
pinturas, son igualmente la admiración de todos. El culto especial
a la muerte con el paso al «Más Allá» que llenó el país de las
momias mejor conservadas con los sarcófagos y ataúdes más bellos
que se conocen, la legión de dioses con sus ricas personalidades,
son en el conjunto de todos estos diversos aspectos un evidente
acicate que lleva, al que conoce algún punto de su historia, a
profundizar en su estudio. Y el que lo inicia queda esclavizado y
ya nunca se liberará de querer saber más y más.
Pero todavía hay diversos
aspectos de primordial importancia que no quiero dejar en el
tintero. Y son, entre otros, su religión, politeísta, y monoteísta
en algún momento, que han sido la base de muchos aspectos de las
religiones posteriores que se conservan en la actualidad y en las
que encontramos muchos rasgos comunes con bastantes de sus ideas.
Egipto tuvo más de cuatrocientos dioses. Algunos de ellos,
cambiando el nombre, pero no el trasfondo religioso, fueron
aceptados por los griegos primero y los romanos después. Y con el
devenir de los tiempos, si uno se detiene a pensar un poco,
encuentra grandes reminiscencias en las actuales religiones en uso.
Y es que, aunque nos pese, el humano desde tiempos inmemoriales
miraba el cielo y veía el Sol, aceptando la existencia de un ser
superior, creador de todo. Y este concepto se tamiza, se pule,
crece, se mitifica, se escribe, se escinde en escuelas religiosas y
es la base de la religión egipcia, enorme biblioteca de dioses con
aspecto humano o figuras zoomorfas; hechos y mitos que van a
perdurar por los siglos de los siglos en el mundo occidental. No
olvidemos que Oriente es «otro mundo».
Pero aún hay más. Así tenemos el
trasfondo de misterio que envuelve su historia, creciente conforme
sabemos más y más de ella. Y es este arcano una de las razones que
han dado lugar a una literatura paralela, menos ortodoxa que la de
los egiptólogos académicos, pero que goza por igual de infinidad de
lectores.
Este doble aspecto: ortodoxo y
heterodoxo, ha dado lugar a ríos de tinta, milesde libros, millones
de artículos y, de un tiempo a esta parte, una creciente cantidad
de películas, vídeos, DVD, y hasta CD con la posible música que los
egipcios escuchaban en su momento.
La imagen que se ha difundido
sobre los sacerdotes y los magos egipcios, todos ellos unos
«iniciados» en los secretos de la vida y la muerte, ha llevado a
que se escriban aspectos como el que Jesucristo, durante los años
de vida privada, de la que no se conoce nada, los pasó en Egipto
iniciándose en varias «Casas de la Vida», el equivalente a las
Universidades actuales. Y es que estos centros docentes eran el
lugar en los que se penetraba siendo muy joven, tras una rigurosa
selección. Y en ellos se formaba, de manera muy dura, a los que con
el tiempo llegarían a ser alguien en el mundo del momento. En estas
escuelas, en estas «Casas de la Vida» se prepararon sabios como
Imhotep [1] , el arquitecto que hizo el primer edificio de
piedra de la humanidad: la pirámide escalonada para el rey Djoser
en Sakkara y el maravilloso recinto que la rodea. De estos centros
de formación salieron igualmente los diversos arquitectos que, como
Hemiunu y AnjHaf, diseñaron y construyeron la Gran Pirámide de
Gizeh, escultores que tallaron la Gran Esfinge, y todos aquellos
que, aunque ignorados sus nombres, hicieron posible muchas otras
pirámides, maravillosas tumbas y gigantescos templos. A estas
escuelas acudieron los más famosos escritores, filósofos y
matemáticos griegos y romanos para beber en las fuentes de la
sabiduría que, finalmente desapareció con el incendio de la gran
Biblioteca de Alejandría.
De estas escuelas salieron los
sacerdotes y escribas que desarrollaron los misteriosos signos
jeroglíficos [2] . Escritura considerada durante siglos como
algo misterioso y que, finalmente, fue posible leer gracias a la
perseverancia de algunos cerebros privilegiados como el de
Champollion, por citarle sólo a él. Ha sido la transliteración de
los signos, su traducción y lectura, lo que nos ha ido abriendo las
puertas para conocer gran parte, de momento, de una de las
historias más interesantes del planeta Tierra.
En estas academias, verdaderas
universidades de aquellos lejanos tiempos, se formaban unos médicos
que se consideraron los mejores de todo el mundo conocido; o los
astrónomos que lo sabían todo sobre el firmamento; matemáticos muy
avanzados a su tiempo; escultores que modelaron y tallaron algunas
de las mejores estatuas que existen, sólo superadas, miles de años
después por Miguel Ángel, por poner un único ejemplo.
La más famosa «Casa de la Vida»
era la del templo de Thot, en Hermópolis. En ellas se supone que se
estudiaba: teología, himnos y cantos sagrados, astronomía,
medicina, matemáticas (además, claro, de leer y escribir que era lo
básico) Era habitual que los «Sacerdotes lectores» (los futuros
magos) de todo el país acudieran a leer a las «Casas de la vida»
importantes para encontrar todo lo concerniente a estos temas. En
ellas disponían de unas magníficas bibliotecas en la llamada
«Cámara de los Escritos» o «Casa de los Libros», lugar obligado de
estudio para sacerdotes e iniciados.
No quiero hacerme más extenso
y, para terminar, quiero decir que es este inicio de Egipto, estos
primeros siglos anteriores a la historia, cuando se está forjando
realmente el futuro. Y son esas primeras dinastías, las iniciales,
un momento de la historia de Egipto de la que se ha escrito mucho
menos que de otros periodos más próximos y lúcidos, como puede ser
el Nuevo Reino y momentos estelares como la Dinastía XVIII, con
Ajenatón, Tut-Anj-Amón, o el final de la civilización con Cleopatra
VII, la sin par última Faraona de Egipto.
Y es precisamente en estos
periodos más avanzados que cambian aspectos.
Así, en la Dinastía XXII el que
hasta entonces se ha llamado «Rey» empieza a ser llamado «Faraón».
Otro cambio, ya en la dinastía XVIII, es el de los ataúdes y
féretros que pasan de ser rectangulares, como grandes baúles
alargados, a adquirir un aspecto antropomórfico y llegar al mayor
grado de perfección y belleza, plenos de dibujos de dioses y
profusión de jeroglíficos en los que se pueden ver salmos,
imprecaciones y textos para asegurar un buen tránsito del finado al
Amenti, a los «Campos de Iaru», también llamados la «Campiña de las
Juncias», un paraíso eterno para aquellos que, tras el Juicio de
Osiris, quedaban Justificados y en adelante poseerían la vida
eterna.
Pero es del periodo inicial, de
esos años oscuros de los que apenas se sabe un poco y que podemos
llamar «La noche de los tiempos», del que trata este libro, y en él
se estudia ese periodo tan lejano que discurre desde los orígenes
hasta el final del Imperio Antiguo, momento de grave declive no
sólo de unas dinastías, sino también de una situación, de un modo
de hacer, vivir y pensar que, aunque la gloria y el poder de Egipto
regresarán, nunca más volvería a ser nada igual.
Quiero exponer, como colofón
personal, a modo de explicación, y antes de entrar en materia, que
este trabajo, destinado a un público no excesivamente especializado
y también al que lo está en un cierto nivel, es el resultado de
muchos años de estudio y recopilación de datos sobre este periodo y
lo que expongo es lo que considero más adecuado desde mi punto de
vista. Es por ello que se exponen los temas sin llegar a niveles de
una gran profundidad que los alejaría de los estudiosos de nivel
medio y alto. Vaya con lo dicho la aceptación de que aunque los
temas se estudien con seriedad, he tratado de no caer ni en la
superficialidad ni en la profundización exagerada.
Por otra parte, no siendo un
experto en fonética, ni transliteración de jeroglíficos, utilizo la
terminología más común y conocida. Por ejemplo, todos hemos oído
hablar de Keops, pero su nombre correcto sería Jnum-Jufu o
Jnum-Khufu, lo que nos complicaría aún más la lectura e
interpretación. He tratado igualmente de exponer los puntos en los
que las diversas posibilidades, conceptos, personajes o dioses son
varios, recurriendo a una organización por apartados alfabéticos o
numéricos que faciliten la lectura y comprensión del lector.
El autor.
Marbella, 17 de julio de 2007.
«Quien ha
bebido agua del Nilo
no se saciará con ninguna otra»
Dicho popular
egipcio
SITUADO EN EL NORESTE DE
ÁFRICA, Egipto es un país especial, distinto, con una orografía muy
peculiar. Su extensión geográfica es superior al 1.000.000 de km2,
desierto en su mayoría. La zona cultivable (El Delta y el Valle del
Nilo) es de sólo 40.000 km2, es decir, sólo un 4% del total del
país es habitable y cultivable. De esta desproporción podríamos
decir la frase de Antoine de Saint-Exupery: «Lo esencial es
invisible a los ojos».
Egipto visto desde satélite, apreciándose con
claridad el Delta, el Mediterráneo y el Mar Rojo.
Desde los tiempos más remotos, Kemit
es una zona rica en toda clase de piedras, tiene algo de cobre,
escaso oro, casi nada de plata, algunas piedras semipreciosas y
otros minerales y, sobre todo y de gran importancia en su historia,
una gran pobreza en madera, que siempre tuvo que importar.
Realmente es un enorme desierto, con algunas montañas al este y un
gran río que corre desde el Sur hacia el Norte y en cuyo tramo
final, muy cerca del actual El Cairo, se abre en varias ramas como
una enorme «V», cuyo interior sería el Delta del Nilo.
Al este, se encuentra una zona muy
montañosa y desértica, el Desierto Arábigo. En esa zona, entre las
montañas, hay una serie de pasos, los uadis, que permiten llegar
hasta el Mar Rojo. El más conocido de ellos, en él se supone que se
inició esta civilización, se encuentra el Uadi Hammamat, con una
gran riqueza de grabados de los primeros tiempos.
Uno de los múltiples aspectos del
desierto.
Hacia el oeste, de nuevo el desierto
continúa hacia el Sahara, en lo que en la actualidad es Libia. En
esa dirección se encontraban y encuentran diversos oasis y un
gigantesco hundimiento de tierra, la Gran Depresión de
Qattara.
Sahara, que en árabe significa
desierto, y al que en tiempos remotos llamaban el «gran mar de
arena», es la superficie de arenisca más extensa del mundo. Es una
zona en la que no llueve casi nunca. Antes de ser un vasto desierto
fue un vergel, pero sufrió un grave cataclismo que lo desertizó en
un relativo breve periodo de tiempo.
El Sahara, en la época en que se
están iniciando los orígenes de Egipto, en torno a los 9000 años
a.C., era un frondoso vergel, con ríos de abundante cuenca y una
cierta población más o menos nómada. Pero, unos 4.000 años más
tarde, aproximadamente en el 5000 a.C., es sustituido por el gran
desierto. Esta enorme extensión yerma está formada por dunas
lineales extendidas hasta centenares de kilómetros. Entre cada una
de estas largas dunas en línea existen unos «corredores» o espacio
entre dos de ellas con una separación en torno a los trescientos
metros.
Y este fenómeno de la desertización
sucede de forma paulatina. Es una desecación lenta, que ocurre
entre los milenios V a III a.C. Al final, de todo ese norte y
noroeste africano, sólo queda el Valle del Nilo, situado en la zona
nororiental de África.
La lluvia ya era muy poco frecuente
bastante antes del Imperio Antiguo. En el País de las Dos Orillas
hay un par de aspectos que son normales desde tiempos pretéritos:
la extrema sequedad del aire y la escasez de lluvia. Esta ínfima
pluviosidad hacía que, cuando ocurría el fenómeno, se consideraba
que eran las «lágrimas de Isis» y que las derramaba por la muerte
de Osiris. Se suponía también que estas lágrimas de la diosa eran
las que hacían crecer el Nilo cada año. Si la diosa estaba
ofendida, no lloraba y la crecida se retrasaba, con lo que venía el
hambre y la alteración de toda la vida del país. La pluviometría
era ya muy escasa en la época de Keops, el rey que construyó la
Gran pirámide y la Esfinge, ambas en Gizeh.
Ya en esta etapa se están
delimitando, de forma manifiesta, dos zonas netamente diferenciadas
en Egipto: una al norte, el Delta, llamada el Bajo Egipto y otra al
Sur, a la que se la denomina el Alto Egipto.
Hacia el sur se encuentra Nubia
(Ta-Sty), una zona de la que le van a llegar maderas muy
especiales, como el ébano, animales, plumas, monos, jirafas y algo
que se apreció mucho en la antigüedad, los enanos. De Nubia les
llegaba una gran cantidad de oro, al que se le llamaba Nebu, lo que
puede justificar el nombre de Nubia, o quizá el origen de la
palabra pudiera ser a la inversa.
Al norte se encuentra el Mar
Mediterráneo, al que llamaban «El Gran Verde» (Vadye-Ur),
considerado durante un cierto tiempo como un enorme río del que no
se podía ver la otra orilla. Hacia el este del Mediterráneo hay una
gran lengua de tierra, un istmo donde se encuentra el actual Canal
de Suez, paso obligado para las caravanas a través de la península
del Sinaí. Y fue precisamente por este punto por el Egipto tuvo los
mayores problemas. Diversas invasiones por esa zona, le obligaron a
defenderse y vigilar la franja. De entre ellas la más famosa fue la
de los Hicsos, que ocuparon el norte durante muchos años.
Cantera de granito rojo en Assuan.
Wadi entre montañas bajas, en pleno desierto,
que da acceso a un valle, donde son frecuentes los paisajes
rocosos, como el que podemos ver.
En medio de este enorme país que es
Egipto (llamado Kemit o Kemet en la antigüedad) discurre el Nilo y
lo hace en una zona baja, con meandros y con una dirección bastante
clara: desde el sur al norte coincidiendo con bastante exactitud en
ese eje: Sur a Norte. Lo hace encañonado entre las montañas
orientales y el desierto arábigo y una gran meseta occidental que
es, en realidad, el final del desierto del Sahara.
Es en esta meseta que queda al
borde del Nilo por occidente, algo más alta que el nivel del río,
la zona en la que se van a construir en un trecho de unos 100 km.
la mayoría de las pirámides que se conocen y que están cercanas a
Menfis, la capital de Egipto en la época del Imperio Antiguo.
La belleza del desierto es difícil de
expresar.
Aunque la definición de
desierto es: «lugar arenoso, desprovisto de vegetación y poco o
nada habitado», el desierto en realidad es algo muy diferente.
Hemos tenido ocasión de conocerlo bastante a fondo en abril de
2007, y quizá lo único en lo que encaja con esa descripción sea «en
lugar poco habitado». E incluso hemos de decir que, mientras lo
cruzábamos en un vehículo 4 x 4, a veces por pistas militares y en
otras subiendo y bajando por dunas de diferentes alturas, o por
terrenos plenos de guijarros, en varias ocasiones vimos cerca o
lejos, largas caravanas de camellos que nos hacían recordar tiempos
pretéritos. Y bastaba sustituir con la imaginación los modernos
camellos por los asnos salvajes y los onagros en uso en el Imperio
Antiguo y siglos posteriores, para suponer las dificultades de
transporte de aquellos lejanos tiempos.
El desierto es un espectáculo
inaudito y de una belleza singular. El que lo atraviesa no sale de
su asombro ante tan cambiante escenario. Ante sus ojos se muestran
unas extensiones que se pierden en el horizonte, cuando éste no se
encuentra roto por los frecuentes y amplios espejismos. El
cambiante suelo muestra, desde lugares arenosos de bajas dunas a
zonas cubiertas de matas salpicadas al azar, zonas en las que los
mogotes que el viento y la arena han tallado en caprichosas formas,
a veces de aparente inestabilidad, o las mesas y mestas de cierta
altura, en una alternancia aleatoria con los cerros testigo, las
quebradas, las cañadas de cauce seco, las entradas a uadi de
sistemas de cordilleras de bordes abruptos, o los «Sig» de
estrechos pasos que muestran al final otro valle de paisaje no
menos sorprendente.
Hemos tenido ocasión de ver
los tres desiertos que hay en el Sahara que llega desde Libia y va
a acabar muy cerca del Nilo. En nuestro deambular de oasis en oasis
hemos pasado del desierto normal, el más conocido, de arenas
blanquecinas-amarillentas, a lugares donde enormes extensiones de
color negro conformaban el «Desierto Negro».
Pero en otros momentos, el
desierto parecía haber sufrido una nevada de enormes extensiones y
nos encontrábamos en el «Desierto Blanco». Y ya dentro de él, poder
contemplar el causante de semejante albura: trillones y trillones
de conchas de moluscos con antigüedad de millones de años en
sucesivas capas que tapan la arena subyacente.
Y otras muchas sorpresas más,
como poder ver «La montaña de Cristal», con el brillo traslúcido de
cristales de cuarzo, micas y calcitas que la convierten en algo
inenarrable.
O la sorpresa de entrar en un
uadi y ver las paredes de las rocas casi verticales con las
aperturas de cuevas prehistóricas y revisar el suelo y encontrar
puntas de flechas, de lanzas o hachas de sílex rústicamente
talladas en dos y tres caras. Del mismo modo, observando el suelo,
y removiendo, se encuentran restos de loza de diversos colores, con
o sin señales de grabaciones. En unas palabras: verlo para vivirlo
o viceversa.
En la franja de desierto
occidental de Egipto, por debajo de la depresión de Qattara y a lo
largo de toda la ancha banda de desierto hacia el sur, paralela a
la frontera con Libia, que nos llevaría hasta Nubia y Sudán, hay
dispersos una serie de oasis que son dignos de ver y visitar
detenidamente.
Al avanzar por el desierto se
alcanzan en ocasiones puntos en los que el suelo inicia un descenso
paulatino que lleva a un sector situado a 18 o más metros por
debajo del nivel del mar y allí, verde palmeral, con prolongadas
extensiones de agua dulce, encontramos el oasis. Y en él, ciudades
llenas de vida, templos y tumbas. Y, eso sí, ni una cerveza con
alcohol, lo que se convierte en algo molesto para poder cambiar el
agua que se consume durante el viaje por algo más sabroso.
Siwa, el lugar en el que
Alejandro Magno consulto al oráculo, es sin duda el de mayor
extensión. Sus palmeras datileras cubren una gran superficie y se
encuentra rodeada por un gran lago de agua dulce de más de 40
kilómetros. Las palmeras nos permiten comer dátiles con sólo
lavarlos. Su «Montaña de los Muertos», y sus tumbas en el suelo y
en las paredes de la montaña son una experiencia más que
satisfactoria, así como el resto de templos y la llamada «fuente de
Cleopatra» que ésta nunca visitó, pero en la que nos bañamos en su
agua termal.
Sitra es sin duda el más
pequeño de los oasis que pudimos ver. Y sucesivamente, conforme se
avanza hacia el sur y vamos pasando por: Bahariya, El Dakhla,
Farafra, Mut, El Kharga y sus oasis cercanos: El Wahat, Bulaq,
Baris, El Maks, Dush para llegar finalmente a Tebas.
Y en cada uno de ellos, las
visitas obligadas a sus templos y tumbas de distintas épocas. Y la
vida en los hoteles rústicos pero habitables (sólo hay insípida
cerveza sin alcohol), con piscinas, agradables asientos y tumbonas
a la sombra de tupidas palmeras y otros árboles. Un espectáculo
digno de ver es salir por la noche al cercano desierto, tumbarse en
la arena y poder contemplar esos millones de estrellas que
conforman la «vía láctea» y que, en las ciudades, no podemos
ver.
La temperatura, en abril al
menos, tanto en el desierto como en los oasis, maravillosa. El
calor apareció pasado el grupo de oasis de El Kharga y nos
acercábamos a Tebas, o lo que es lo mismo, al Nilo y su humedad.
Realmente, cualquier amante de Egipto, no sólo debe ver lo habitual
que se visita en los circuitos más o menos turísticos, sino también
el desierto, los uadi y los oasis con sus templos y tumbas, lo que
es toda una experiencia inolvidable.
Oasis de Siwa, con los palmerales de
sabrosos dátiles y el gran lago al fondo.
Oasis de Siwa donde están los restos de
los Templos dedicados a Amón, como el del Oráculo, el de Umm Abayd
y Gebel al-Mawta, la «Montaña de los Muertos».
EL TÉRMINO DEL EGIPCIO
ANTIGUO «ITERU», significa río y se aplicaba al Nilo en su aspecto
de extensión o masa de agua, es decir como un elemento físico. Como
veremos, en Egipto todo es doble. Por tanto en el otro aspecto del
río, como dios fertilizante de la tierra, y por lo tanto un
concepto no físico, era llamado Hapy o Hapi (Hap-Ur) o Padre
(Petri) Nilo, cuando venía crecido por la inundación. Este Hapi
sería el dios del río y se le consideraba masculino [].
Esta consideración de sexo ha dado lugar a una serie de historias
curiosas, no demostradas ni en realidad verdaderas, pero que se han
contado y se cuentan, motivo por el que las expongo. Este presunto
sexo del Nilo hacía que se le echara, en la fecha adecuada, una
muchacha virgen y engalanada al inicio de la crecida [3] . Se suponía, y deseaba que el dios
realizara un coito con ella, quedara satisfecho y fuera generoso en
su crecida y en los resultados de ésta. Con la misma intención se
echaban al río muñecas, granos de simiente, oro, mirra, flores,
etcétera.
Así representaron los egipcios las
embarcaciones que navegaban continuamente por el Nilo.
Es el momento de indicar que los
egipcios no tuvieron nunca la menor curiosidad por saber de dónde
provenía el agua del Nilo. Para ellos «el río» como lo llamaban
nacía en la primera catarata y estaba controlado por el dios
alfarero y creador Jnum, cuya residencia estaba en ese lugar
próximo al actual Assuán. Se creía que el caudal de agua surgía de
una caverna —o dos— que había entre unas rocas y que controlaba
este dios. Si se le ofendía o estaba descontento por algo, cerraba
el paso y Egipto se quedaba sin inundación y aparecía la
consecuente hambruna.
El Nilo es el río más largo del
mundo con 6.700 km. (en realidad 5.584 km.) Pero según los
postreros descubrimientos, tendría 1.000 km. más, medido desde su
verdadero nacimiento real en el río Luvironza o Atbara, en Burundi.
Hay personas que no aceptan que los ríos que desembocan en el lago
Victoria, verdaderos afluentes de éste, y que son enormes y largos
torrentes, son los que aportan gigantescas cantidades de agua,
manteniendo al lago en un nivel muy alto. Son caudales que vienen
desde más al sur todavía, y que se pueden considerar o no como
parte del Nilo. Según lo más aceptado, el Nilo nace en el lago
Victoria, nombre que le puso su descubridor John Hanning Speke en
1857 y que queda justo sobre el Ecuador. Tiene numerosas cascadas a
lo largo de su recorrido. Este río es navegable entre el Mar
Mediterráneo y Syene (Assuán), aunque hay bancos de arena en su
curso y por ello sólo se pueden usar naves de poco calado y escasa
o nula quilla.
Su nombre Nilo viene del griego
Neilos, aunque no se sabe el porqué se le dio este nombre. Sin
embargo, para los egipcios de los primeros tiempos, recibía
solamente el epíteto de «el río».
Es evidente que ellos, desde los
tiempos más lejanos, sentían un especial respeto por él, hasta tal
punto que todas las entradas principales a los templos de bían
estar siempre orientadas al río Nilo y se estaba obligado a usar
siempre el eje esteoeste, eje solar, en las construcciones
religiosas.
El «País de las Dos Orillas» fue una
civilización fluvial. Temían más los ascensos exagerados del agua
que una subida escasa. Un nivel muy alto causaba mucha destrucción;
una retirada tardía de las aguas también era un gran problema.
Ambas posibilidades retrasaban la cosecha y podían dar lugar a
hambrunas. Una inundación escasa era mucho menos destructora y por
tanto más controlable.
Desde muy antiguo, los niveles de
las crecidas eran un tema que les preocupaba. Por ello inventaron,
y más adelante perfeccionaron, un instrumento, un edificio a veces,
para medir los niveles de subida y bajada del agua. Son los
nilómetros. Su nombre antiguo era nekia. Los hubo y los hay, aunque
en la actualidad, con la presa de Assuán no sirven para nada, pero
todavía se pueden ver algunos. Era un instrumento de piedra que
medía las crecidas del agua mediante marcas que indicaban si estaba
más alto, normal o más bajo. Uno de los sistemas, como el que se
puede ver en Assuán perfectamente conservado, era un rampa de
piedra, dividida en escalones con una parte media que indicaba el
álveo o nivel normal del agua, otra más baja que señalaba niveles
inferiores y una parte alta que se p rolongaba hacia arriba por la
ribera y que marcaba la crecida y sus posibilidades.
Nilómetro en la pared de una rampa en
Assuan.
El nivel máximo del río aparecía a
la altura de la 1.ª catarata en junio y llegaba a la región del
Delta en julio. Se mantenía así hasta septiembre, fecha en la que
empezaban a descender las aguas. En noviembre se iniciaba la
siembra y en marzo se recogía la cosecha.
El Nilo disminuye su caudal —según
indica Heródoto— durante los 100 días siguientes al solsticio
[4] de verano, alcanzando su álveo e incluso
llega a descender más aún hasta la nueva crecida. Una buena subida
del Nilo era cuando subía al menos 16 codos, unos 9 metros. Una
buena red de canales distribuía el agua llevándolo lejos de su
origen, llenando las zonas hundidas que después se podían
aprovechar. Si se hacían las cosas bien en la distribución inicial
y se mantenía mientras el Nilo se encontraba alto, podían sacar un
gran rendimiento a la poca agua obtenida incluso en un año de
escasa inundación.
Para hacer una gran obra, un templo
o una pirámide, lo primero que se realizaba era abrir un canal que
acercara el río al punto de trabajo, para poder llevar por barco
los materiales, la comida, y el personal necesario al mismo pie de
obra. Por tierra el transporte era lento y se hacía a lomos de
asnos y onagros y sobre narrias que eran arrastradas por bueyes o
por hombres.
La existencia del río Nilo, con más
de 1.200 kms. dentro de su territorio, hizo que nunca se
preocuparan por la rueda. Ésta no aparece sino como constitutiva de
los carros militares hasta un periodo entre 1650 y 1550 a.C. El
Nilo, con un recorrido manifiestamente de sur a norte, divide el
país en dos partes, una al oeste, en la que estaba el reino de los
muertos y otra al este, en la que estaban y trabajaban los
vivos.
El Hapi (Padre o Petri) era el dios
del Nilo, y era una divinidad de dos caras: podía ser bueno o malo.
El buen Nilo era aquel que dejaba una buena cosecha por tener la
subida adecuada, en fecha idónea y durante el tiempo necesario. Era
malo cuando llevaba al hambre y a la muerte por subida muy débil o
muy fuerte. Esta es la razón por la que, durante mucho tiempo,
nadie se atrevió a acercarse a él. En épocas muy antiguas, las
riberas del río eran franjas pantanosas donde moraban los
cocodrilos y los hipopótamos. La población residía en zonas cuyo
sólido suelo era una promesa de caza constante. En época de lluvia
(no era muy frecuente que lloviera y a la lluvia la llamaban «Nilo
del Cielo»), las estepas se convertían en un paraíso para los
leones, y los uros (especie de toro salvaje parecido al bisonte),
los asnos salvajes (onagros), antílopes, avestruces, jirafas,
liebres y puercoespín, lo que con el abundante agua cercana
permitía una vida relativamente agradable. Esta abundancia y un
clima aceptable es lo que atrajo a una gran cantidad de personas
del entorno geográfico que se establecieron en distintos
asentamientos que, con el tiempo, fueron confluyendo y al final
darían lugar a lo que sería esta gran civilización.
El Nilo en el lago Nasser.
El Delta del Nilo, en el norte, era
la zona más rica de Egipto y donde tendrían sus tierras muchos de
los personajes importantes de cada época. Pero era una zona con
problemas, ya que en parte eran marismas y en otras zonas, parcelas
de tierras bien anegadas. Su fertilidad era tal que se producían
hasta tres cosechas al año. Y se conseguía sin necesidad de usar
abonos por el abundante limo que depositaba la crecida del Nilo. El
Delta es una zona arcillosa, suma de miles de millones de toneladas
de limo aportado por el río durante siglos, que ha formado una
amplia llanura de aluvión. Es una zona en la que tampoco llueve o
lo hace muy escasamente, por lo que hay que irrigarla para que dé
las varias cosechas posibles en el año.
En realidad, el Delta del Nilo no
era sino un oasis fluvial en medio del desierto que se correspondía
con una zona de marismas y las bocas de desembocadura de los brazos
del Nilo. Pero era una zona muy dura de vivir, con graves
problemas, frecuentes enfermedades, con riesgo de accidentes por la
gran cantidad de canales, ciénagas y pantanos. Todo ello la hacía
difícil para trabajar, caminar, y vivir, pues era un criadero de
insectos que transmitían enfermedades, y una zona en la que había
otros animales más grandes al acecho, como los cocodrilos y los
hipopótamos.
El Nilo era en realidad como una
carretera para el país. Y esta es la razón por la que algunos
autores la han llamado, metafóricamente, la «Autopista del
Nilo».Esta masa de agua permitía comunicarse mediante barcos en los
dos sentidos y transportar lo que fuera necesario. Y este navegar
desde tiempos muy lejanos convierte a los egipcios en unos grandes
navegantes fluviales.
El Nilo en Assuan desde las Tumbas de los
Nobles.
En las zonas en las que se
construían las pirámides, siempre cerca del Nilo, o bien existían
puntos muy cercanos a los que se llegaban con barcos, o bien se
creaban unos puertos artificiales, verdaderos lagos, para poder
acercar los barcos con sus cargas (piedras, comida, madera,
personal, herramientas, animales, etcétera) a la zona en las que
estaban de obras, bien al pie de éstas o al menos lo más cerca
posible. Para lograrlo, grandes masas de obreros realizaban
vaciados, canalizaciones y zonas en la que los barcos podrían
atracar y descargar cuando se inundara. Terminada la obra, se
quitaba el dique y el agua del río lo llenaba todo. En ese momento
los barcos podían llegar al mejor sitio de descarga.
Los egipcios intuyen la medida del
tiempo desde tiempos muy primitivos y ya hay un calendario, no muy
perfecto, en el año 4.000 a.C. Su posición geográfica y la
existencia del Nilo les obliga, por la periodicidad de algunos
hechos, a pensar en ello. Egipto se mueve según dos ejes
principales:
1. El hecho anual que produce la
crecida del Nilo, más o menos en la misma fecha. 2. El cotidiano
aparecer y desaparecer del Sol entre su salida y su puesta.
En tiempos pretéritos, lo que más
adelante sería el Delta del Nilo era solamente una zona entrante
ocupada por el mar en la que desembocaba el río. Éste, en su
crecida anual, a lo largo de siglos, va depositando limo y al mismo
tiempo el mar introduce arena, hasta que se rellena una zona que
antes era sólo mar.
El río, con su periódico ciclo de
subir de nivel y posteriormente bajar a una situación más o menos
normal, es el que marca las tres estaciones a lo largo del año que
pronto empiezan a considerarse como unidades de tiempo.