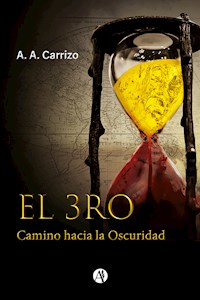
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El futuro de la humanidad y de su libertad peligra ante este enemigo, que está delante de nosotros y se ha vuelto invisible. A. A. Carrizo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
A. A. CARRIZO
El 3ro
Carrizo, A. A.El 3ro : camino hacia la oscuridad / A. A. Carrizo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2001-2
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina
AGRADECIMIENTOS
Para mis padres, Marcelina y Ángel que gracias a su educación llena de ejemplos y valores, me convirtieron en el hombre que soy.
Y no puedo olvidarme de Dámaris y Marcelo (Tacho) un gran amigo, ambos con su paciencia y ánimo, hicieron que esta aventura de escribir fuese divertida y desafiante.
PRÓLOGO
Algunos tuvimos la suerte de tener a alguien que nos contaba historias o nos leía cuentos llenos de aventuras para poder ir a dormir cuando éramos pequeños. Pero ese tiempo pasó, fuimos creciendo y cambiamos esos cuentos por los de suspenso y terror. Luego de esa lectura, pedíamos que dejen la luz prendida o en otros casos, que algún adulto se fijara debajo de nuestra cama o dentro del armario, en caso de que hubiera criaturas nocturnas o monstruos escondidos.
Seguimos creciendo y la educación que recibimos en la escuela nos ha enseñado que todas las historias tienen un principio, un desarrollo y un desenlace. Al igual que la vida, tenemos un principio con nuestro nacimiento, un desarrollo que es el transcurso de la vida y un desenlace que es nuestro final, lo que llamamos muerte.
Nuestra historia como individuos es casi insignificante cuando se compara con la historia de la sociedad a la que pertenecemos, salvo que hayamos logrado un aporte muy superior a los estándares establecidos. La misma historia de la sociedad es una parte pequeña dentro de la historia de un país, y esta a su vez es una pequeña parte de la historia de la humanidad.
Pero ¿qué pasa cuando una historia que le pertenece a la humanidad, una trama secreta de la que no se sabe su inicio, se cruza de improviso con la historia de tu vida? Ya sabemos el posible final de nuestra historia, si tenemos suerte, pero no se sabe cuál es el final de la otra. Ahora solo puedo pensar en un desenlace que anhelo, pero que es probable que no llegue a ver. Lo único que sé es que el final de esa gran historia de la humanidad todavía no está escrito.
¿Serías capaz de ingresar a una trama secreta y oscura de la humanidad? Si lo haces: ¿Lo harías por voluntad propia o por no tener otra opción? Sea cual fuere la respuesta, tu vida en ese momento habría de cambiar para siempre y debes estar seguro de dar el 100% cada día. Y, aun así, te cuestionarás al final de tus días si acaso habrías podido hacer algo más.
De ahora en más al mundo lo verás diferente, al igual que al resto de las personas, porque estás escribiendo parte del relato de la humanidad y aunque ellos no lo sepan, son partícipes necesarios de tu historia y de mi historia de vida. Aquella noche cuando era niño, mi vida cambió y de adulto cambiaría una vez más por parte del mismo protagonista… Y si hoy estás leyendo esto, tu vida también ha cambiado…
Bienvenido a la G.D.S.
CAPÍTULO 1
Una historia irreal
Esta historia comenzó hace mucho tiempo.
En unos de los tantos viajes que realizábamos en familia, mi padre iba al volante y mi madre en el asiento del acompañante y yo, por supuesto, en el asiento trasero. Tenía todo ese gigantesco asiento solo para mí; yo era solo un niño de cinco años. Recuerdo que llevaba en mi bolso algunas galletitas dulces para comer en el camino.
Estos viajes eran largos, entre doce y quince horas, dependiendo de cuánto tráfico encontráramos en la ruta nacional 9 hasta la provincia de Córdoba y de allí por la ruta nacional 38; ese tiempo incluía la espera para cargar combustible o lo que nos llevara comer algo en algún parador.
Nunca he olvidado esa noche de verano, ni esa luna llena que parecía gigante por la ventanilla del auto, en la que viajábamos hasta la casa de mi abuelo en Catamarca. El paisaje nocturno me mostraba los diferentes matices del color negro en los árboles y sus formas tan variadas al costado de la ruta 38. Este tipo de paisajes se cortaban al llegar a los pequeños pueblos, cercanos a la ruta, donde se veían las típicas estaciones de servicio y los paradores que, con sus carteles luminosos, atraían a los insectos del lugar.
En nuestros viajes familiares escuchábamos música en la radio (sé que al día de hoy parece una antigüedad, pero en ese entonces era una de las formas que teníamos para divertirnos y hacer más ameno el camino). Las diferentes tonadas de los locutores nos daban pistas de dónde estábamos durante el recorrido.
A unos diez minutos de uno de esos pueblos que cruzamos, escuchamos un gran estruendo, en el silencio de la noche. Mi padre miró por el espejo retrovisor para ver si no venía nadie, y una vez que estuvo seguro de ello comenzó a aminorar la marcha.
Mientras el auto iba mermando la velocidad, dijo:
—Ese golpe fue metal contra metal…
Él daba por sentado que había sido un accidente vial, uno de los tantos que año a año ocurren en la temporada de verano. Entonces, tomó todas las precauciones necesarias. Él y mi madre habían estudiado juntos la carrera de medicina; ambos se graduaron y como médicos estaban dispuestos a ayudar a quien lo necesitara.
Pasaron un par de minutos desde que escuchamos el estruendo hasta que encontramos el lugar del accidente: se trataba de un Peugeot blanco, un auto grande oscuro y una camioneta gris. La camioneta y el auto blanco estaban sobre la ruta, había pedazos de chapa y vidrio rotos regados por el pavimento y en la banquina, mientras que el vehículo oscuro se encontraba a unos diez metros de la ruta más o menos. Tenía el techo completamente destruido, y eso era señal de que había volcado.
Mi padre prendió las balizas y se detuvo en la banquina, ambos se bajaron a ayudar.
—Te quedás en el auto y no te bajás de acá. Afuera es muy peligroso —me ordenó mi madre.
Sacó la linterna que guardaba en la guantera, para casos de emergencia y fueron a sacar del baúl el botiquín de primeros auxilios para dirigirse al lugar del accidente. Estacionamos a veinte o veinticinco metros de aquel accidente. Agarrado fuerte de los asientos de adelante, yo podía ver el panorama de los autos destruidos como si fuera una película de cine. Mis padres metían sus manos entre el metal arrugado de aquellos vehículos, para ver si sus ocupantes estaban vivos y si podían ayudar en algo.
Solo se veía un cuerpo en la ruta y otro tirado a metros del vehículo oscuro que estaba alejado de la ruta. Pensé qué habría sucedido para que esos autos colisionaran de esa forma tan violenta.
Entre la oscuridad de la noche, con la luna llena y la luz de nuestro auto, vi a mi padre regresar al auto. En ese momento, una luz comenzó a cobrar intensidad a mi espalda, y al darme vuelta vi que eran las luces de una camioneta que venía por la ruta en el mismo sentido que nosotros. Mi padre levantó los brazos y comenzó a agitarlos para que la camioneta lo viera y aminorara la velocidad. El conductor se bajó de la camioneta con su matafuego, y en un típico acento cordobés, dijo:
—¿En qué le puedo ayudar?
—Lo mejor es que dé la vuelta. Cruz Del Eje está cerca y allí podría encontrar algún patrullero o personal de la Policía provincial, para informar del accidente y pedir que envíen ayuda lo antes posible —respondió mi padre.
Vi a mi madre dirigirse a la parte posterior de la camioneta y llamar a mi padre. Él, al escucharla, con un pequeño trote se acercó a ver. Mientras eso pasaba, el hombre de la camioneta emprendió la vuelta al pueblo más cercano para solicitar ayuda. Luego de un par de minutos, me di cuenta que aquel cuerpo que antes estaba tendido en el campo, ya no estaba. Pensé que me lo había imaginado. De repente, una sombra en el espejo lateral de nuestro auto me tomó por sorpresa, al girar, vi que era una persona que caminaba por la banquina, muy cerca del auto.
En ese momento no lo sabía, pero mi vida habría de cambiar para siempre. La figura que se aproximaba llevaba la ropa del cuerpo que pensé que había imaginado.
Su rostro se asomó lentamente por la ventanilla y llegué a ver sus ojos. Su mirada y su color me parecían diferentes. Miré de nuevo al frente, donde se encontraban los autos chocados y mis padres, pero sentía la presencia en la ventanilla, y la sombra de aquel individuo inundaba el auto. Volví a girar mi cabeza a la ventana, la cual se ensombrecía por causa de esa persona y en un momento cruzamos las miradas. Su rostro no mostraba dolor; al contrario, comenzó a dibujase en él una leve sonrisa.
Mostrándome algo aún más aterrador que aquel accidente y el cuerpo sin vida en la carretera, sus colmillos se asomaron, los vi agrandarse, y de su boca salía sangre. Salté al otro lado del asiento, en un intento por alejarme de aquella ventanilla y de aquel rostro tras el vidrio.
Al ver por la otra ventanilla, allí seguía ese rostro maléfico con sus colmillos, intentando esta vez abrir la puerta de atrás, pero para suerte mía estaba con el seguro puesto. No sé cómo, pero esta persona se convirtió en una criatura que me horrorizaba. Con su dedo golpeó la ventanilla y escuché las siguientes palabras, que quedaron grabadas para toda la vida en mi mente:
—¿Cómo te llamas, pequeño? Bueno, eso no importa... Recuerda lo que te digo: nunca me viste. Si me entero de que le contaste a alguien sobre mí, voy a volver a buscarte ti y voy a lastimar a tus papás.
En ese momento se escuchó unas sirenas que anunciaban la llegada de la policía de la Provincia, los bomberos y algunas ambulancias. Esta criatura maligna con forma humana que se había acercado al auto, sin llegar a saber yo sus intenciones, salió corriendo para el campo, mezclándose con la sombra de la noche y los árboles del lugar.
El miedo que sentí en ese momento nunca más lo volví a sentir. No podía decir ni hacer nada, estaba completamente paralizado. En mi interior gritaba de miedo, pero mi boca estaba cerrada, como si alguien me hubiese pegado los labios. Cerré los ojos para que así todos mis sentimientos y esa pesadilla que había sufrido despierto se desvaneciera en mi mente.
Al escuchar abrirse la puerta delantera del auto me sobresalté. Era mi madre, y al ver esta reacción de mi parte destrabó de inmediato el seguro de la puerta trasera y se sentó a mi lado. Yo estaba temblando, y con el amor que solo una madre puede dar, me tomó entre sus brazos y me dijo:
—Ya está cariño, ya está… Dentro de unos minutos papá va a volver y nos vamos a ir de acá. Seguro te asustaste por todo este accidente. Tranquilo, ya nos vamos a ir.
El resto de ese viaje lo pasé sentado y con el cinturón de seguridad puesto. No quería dormir, ni tampoco mirar por esa ventanilla. El paisaje que tanto me distraía se convirtió en un escenario de miedo y terror. Escuché a mi padre comentarle a mi madre, algo como:
—En el auto oscuro los policías encontraron un cuerpo con el cuello desgarrado, lo que les llamó la atención fue que extrañamente no había tanta sangre como debían haber encontrado…
Esas vacaciones fueron muy difíciles para mí. Paramos en una villa turística llamada El Rodeo, en el Departamento Ambato, a treinta minutos de la capital de la provincia. La villa estaba rodeada de montañas verdes, y para llegar allí debíamos transitar un camino sinuoso al borde del precipicio. Al entrar a la villa se podían observar las casas en el valle, al costado del camino y también en las laderas de la montaña. Recuerdo el mástil en el medio del pueblo con la bandera argentina flameando, y un camino que salía desde allí y a cien metros un puente colgante sobre un río con agua de deshielo.
Ese verano me la pasé caminando de la casa al río, pero al caer el sol en el valle, las sombras del lugar me llevaban en mi mente de regreso a esa noche en el auto.
Cada año que pasaba allí mis vacaciones las disfrutaba cada vez más. El abuelo, un alemán estricto –no tanto con su nieto– había llegado al país después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946. Su vida era el trabajo con la madera y su casa que levantó con sus propias manos desde los cimientos. Allí me enseñó sobre las diferentes maderas y cómo trabajarlas, me enseñó a pescar y también algo de su idioma. Mi padre también me lo enseñaba a veces, y mi madre me instruía en el francés. Para mí era más fácil a veces entenderle al abuelo en su idioma nativo que en su español con acento alemán.
Una vez que estábamos armando un banco, con la inocencia que tiene uno de niño, le pregunté al abuelo:
—Der Ahn, ¿por qué vives tan lejos de nosotros?
—Yo nací en un país que está muy lejos de aquí. Mi país y mi ciudad fueron destruidas. Solo vi escombros donde antes había edificios y bellas casas. Necesitaba un lugar donde hubiera tranquilidad, donde la naturaleza se aprecie en todo su esplendor, que todo esté para construir…—respondió con su rostro serio característico.
Muchos años pasaron y seguimos viajando juntos en familia para ver al abuelo y volvíamos a pasar por aquel lugar del accidente, a veces de día, a veces de noche, y en cada viaje le agradecíamos a la Virgen del Valle por su protección.
Esta historia nunca se la conté a mis padres cuando los tenía conmigo, ni tampoco a mis amigos de la infancia con los cuales compartí cumpleaños, campamentos y las noches que me quedaba a dormir en casa de algunos de ellos. Crecí y me convertí en un hombre que por convicción seguía siempre hacia adelante sin importarle nada. Lo único que importaba era seguir hacia adelante. Muchos años han pasado y traté de considerar el suceso traumático como una pesadilla o un mal sueño, pero siempre terminé convenciéndome de que sí estuve despierto.
Cuando era niño no podía encontrar una palabra para describir la mirada de esa criatura. Con el tiempo pude hallar una que la describía: deseo.
Más adelante encontré otro término para nombrar a esa criatura que aún hoy me niego a usar y ese término que mejor encajaba es… vampiro.
CAPÍTULO 2
Un día más
Es temprano. Estoy en la cama mirando al techo, esperando que el maldito despertador suene de una buena vez para levantarme.
A las seis y media comienza a sonar el maldito, y es hora de empezar un nuevo día con la rutina. Para las siete de la mañana; ya estoy bañado y cambiado. Prendo la hornalla de la cocina para calentar el agua, mientras termino de atarme los zapatos en el dormitorio, al volver me sirvo el agua hirviendo en la taza y se hace la magia: un café calentito y humeante. Después, como cada día, prendo la televisión para ver las noticias de la mañana.
Resulta que las noticias son las mismas de ayer, la protesta por acá, corte de calle por allá; es un día más en una gran ciudad como en la que vivo. Busco mi maletín, las llaves, el bolso para ir al gimnasio, mi teléfono celular. Solo me falta el control remoto para poder apagar el televisor y ¡listo, ya no me falta nada para salir al trabajo!
Baje en el ascensor como todos los días hasta el garaje y me subo a mi SUV y lo enciendo un ratito luego de una noche fría, mientras pongo en la consola música de los ‘80. Y ahora sí arrancamos un nuevo día. Unos veinte minutos de viaje desde mi departamento en el barrio de Almagro hasta el Microcentro son más que suficientes para convertirte de una persona tranquila en una persona malhumorada por el tráfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y me repito la misma pregunta todas las mañanas: “¿Quién me mandó a comprar un auto?”. Obtengo la misma respuesta todas las mañanas: “Es la comodidad con la cual a vos te gusta vivir”.
Unos minutos antes de las ocho, paso la credencial por la recepción y camino hacia el ascensor, donde la buena gente que trabaja en el mismo edificio que yo, y a quienes saludo todas las mañanas, van ensimismadas en sus propios problemas y me cierran la puerta del ascensor en la cara.
Y yo, que fui bien educado, digo en mi interior: “¡Pedazos de mierda! ¿No ven que estoy llegando? Podrían haberme esperado unos segundos…”.
Me vuelvo a tranquilizar y me recuerdo: “Vamos, que recién comienza el día…”
Trabajo en una consultora de negocios. Lo que nos distingue del resto es la capacidad de generarles oportunidades de negocios tanto en el ámbito nacional como internacional a toda nuestra cartera de clientes. Un día normal está lleno de reuniones con clientes, con el personal, llamadas telefónicas, mails y videoconferencias. Pero se respeta una premisa: la hora de almuerzo es sagrada para todos. Es donde se toman las decisiones fundamentales para el resto de la jornada.
Todos en la oficina pensamos lo siguiente: “Comer liviano o no, una ensalada o algo más contundente, total después vamos al gimnasio y quemamos todas las calorías”.
Es mediodía, es hora de buscar mi abrigo y salir de la oficina. Presiono el botón del ascensor con la flecha descendente y veo que está a dos pisos del de la oficina. Recibo un llamado a mi teléfono celular. Es Claudia, una compañera que me pide que le compre un chocolate cuando vuelva. El viejo conocido pecado después de la comida.
El ascensor se detiene y comienzan a abrirse las puertas y pienso para mi interior: “Sí… a esta hora siempre hay mucha gente… y no pienso esperar otro…”
Entré sin saber que en ese día y en ese ascensor mi vida cambiaría.
Me dirigí al fondo del ascensor como es mi costumbre. Adentro había una mujer con su saco rojo, que es el uniforme de la oficina del bróker de seguros de tres pisos más arriba que la consultora. Un muchacho del delivery, que siempre lo veo a esta hora aproximadamente trayendo alguna comida una de las oficinas de edificio y tres de ejecutivos de alguna otra empresa. Yo estaba mirando mi celular por algún mensaje que por algún motivo no hubiera visto, cuando escuché a unos de estos ejecutivos decir:
—¿Cómo se llama “tú, pequeño”? Bueno, no importa... Recuerda lo que te digo: te va a causar líos.





























