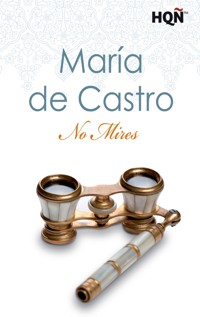4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
En 1759 el irlandés Arthur O'Brien encuentra un lugar cerca de Doñana que esconde un tesoro único. Los descendientes de Arthur se verán comprometidos a salvaguardar esas tierras y ese secreto que con Luz Bella, la Roja, vivirá momentos catastróficos. Cien años después le corresponde a Dolores, la última de los descendientes O'Brien, hacerse cargo del legado, aunque no solo ese maravilloso lugar esconde secretos, también sus orígenes y el hombre de su vida son enigmas que tendrá que desvelar. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 M.D.G. Castro
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El agua templada, n.º 118 - abril 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Fotolia.com
I.S.B.N.: 978-84-687-8256-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Genealogía
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Epílogo
Nota de la autora
Notas
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Ciudad de Sanlúcar, Reino de Sevilla (España); 26 de abril de 1759
El irlandés de nacimiento Arthur O’Brien caminaba hasta el despacho del licenciado Guillermo Furriá; en sus manos portaba una escritura legalizada, firmada por varios testigos fieles, que lo reconocía ante el Gobierno de España como propietario de una de las mayores extensiones de terreno de Andalucía.
Un nuevo rey, una nueva guerra y una nueva necesidad de dinero fueron las claves suficientes para hacer que O’Brien se hiciera con una gran parte del territorio que conformaba el estuario del Guadalquivir próximo a Doñana. Un lugar salpicado de pequeños bosques, arenales y marismas, en el que desde hacía cientos de años solo habían habitado grupos nómadas de temporeros y pastores de ganado.
Justo en la puerta de la oficina, el paso ágil del pequeño hombre pelirrojo se detuvo en seco cuando se encontró de bruces con Álvaro García, un antiguo amigo que, paradójicamente, con el tiempo parecía haberse convertido en su peor enemigo. El elegante español, grande y robusto como un toro de lidia, lo observó desde su muy superior altura mostrándole desafiante sus propios documentos.
—Veo que corres, O'Brien. Los hombrecillos como tú suelen moverse de esa forma, cual ratones de campo.
—No me ofenden tus bravuconerías, García. Dedícate a asustar a los que les den miedo tus muchas libras de sobra; este que tienes delante es un hombre que no te teme, porque posee cabeza donde otros solo tienen músculos inútiles. —Arthur, involuntariamente, se erguía sobre las puntas de los pies mientras hablaba. Ese día estaba especialmente eufórico y no iba a permitir que nadie lo estropeara, y menos alguien de tan pocas luces como Álvaro García.
—¿Quieres probar de cerca mis inútiles músculos? —habló, en voz tan alta que cualquier paseante de la céntrica calle pudo escucharlo. Álvaro era realmente casi un gigante de dos metros, cuyo torrente de voz atronó en la mañana. Muchos transeúntes se giraron sorprendidos, la mirada agresiva y la envergadura del hombre contrastaban con su vestimenta elegante, repleta de encajes e intrincados bordados sobre la chaqueta verde oliva.
—¡Señores, señores! —El licenciado Furriá apareció clamando a través de la puerta—. Ese trozo de aguas encharcadas y dunas es lo bastante grande para ambos.
El hombre, un anciano de más de sesenta años, delgado y levemente encorvado por la edad, trataba con dificultad de sujetar la peluca empolvada sobre su cabeza mientras andaba. Situándose valientemente entre ambos, observó de hito en hito a cada uno de ellos, aún sin poder entender qué había ocurrido para que aquellos dos, que un día fueran los mejores de los amigos, hubieran terminado de semejante talante.
—No hay tierra en este mundo lo bastante extensa para que yo no huela el hedor que desprende un O’Brien —espetó de nuevo García, balanceándose sobre los tacones de los refinados zapatos de charol negro que calzaba.
—Muy bien, señor Furriá —terció O’Brien, ignorando el insulto del hombre más alto—. En su honor, toleraré entrar en la misma habitación con este caballero y pactar unos términos que nos convenzan a ambos.
—¡Yo no pienso rebajarme a discutir con nadie!, y menos contigo, O’Brien.
En un derroche de teatralidad, García giró su enorme humanidad y caminó, alejándose hacia el otro margen de la calle.
—Creo que su esposa espera un hijo, ¿no es así, García?
El hombre más alto dudó unos segundos antes de pararse y virar hacia el licenciado.
—Así es, caballero, pero no entiendo que...
—Y la suya también, ¿es cierto, O’Brien?
—Cierto, Teresa dará a luz en menos de tres meses. No sabía que Dolores estuviera embarazada, por fin. —Un gruñido comenzó a surgir de la garganta de García—. No me malinterpretes, Álvaro, ya sabes que muchas veces hablamos de nuestros deseos de tener hijos y de que la edad de nuestras mujeres ya no nos permitiría semejante alegría. Mi enhorabuena; por los años en los que una vez fuimos amigos, te prometo que me alegro de corazón por ti y por Dolores.
La mano de O’Brien se adelantó unas pulgadas ofreciéndose a García. Este miró el gesto, y su palma cosquilleó unos segundos, para finalmente agarrarse a sus propias calzas de seda.
—Gracias, O’Brien. Dale mi enhorabuena a tu esposa, pero han sucedido demasiadas cosas entre nosotros para darte la mano. Quizás nuestros hijos lleguen a cultivar de nuevo esa amistad que nosotros perdimos irremediablemente.
—Quiera Dios que sea así —añadió O’Brien. Ambos hombres se sostuvieron la mirada, aún desafiantes.
—¡Caballeros! —intermedió de nuevo Furriá—. Tienen más de treinta años y el milagro de un hijo les espera, ¿qué quieren dejarle a esos pequeños?, ¿un bonito trozo de tierra o el rencor que empaña ahora sus vidas? —Por unos instantes, el silencio los cubrió de nuevo—. Entremos, dividamos ese inmenso trozo de nada en dos y vivan en paz el resto de sus días; y sobre todo, dejen algo mejor que odio a sus futuros hijos.
Dos horas después, Arthur O’Brien volvió sobre sus pasos, girando la cabeza para asegurarse de que García había regresado a su casa. Como el ratón del que le habían acusado ser, entró a hurtadillas en el edificio, sin apenas hacer ruido hasta llamar a la puerta del despacho de Furriá.
—Pase, O’Brien, le esperaba.
—Gracias por su inestimable ayuda, amigo mío —añadió el hombre pelirrojo, retirando de su cabeza con desenfado la molesta peluca gris, que tanto trabajo le costaba lucir—. Permita que me quite esto, mi mujer se empeña en que vista elegantemente.
—No se preocupe, yo tampoco las soporto, pero las modas en la corte se imponen y he de guardar las apariencias ante mis clientes. Y no tiene que agradecerme nada, conozco a García desde hace años y es un buen hombre, aunque por desgracia su mente no acompaña la esplendidez de su cuerpo.
—Sí, Álvaro tiene poco en esa enorme sesera —bromeó O’Brien, mientras se sentaba frente al licenciado—. Aquí tiene el escrito, tal como me pidió. Tres de mis hombres más queridos y fieles lo han firmado. Dígame si necesita algo más.
—Su palabra de que lo que me ha contado es la pura verdad me bastará.
—Esa ya la tiene, señor. Ya sabe que no soy un hombre avaricioso, la finca de Pradobajo es lo bastante extensa para mí y mi futura familia, no necesitamos mayor fortuna. Eso que hemos descubierto debe quedar oculto; así, tanto mi palabra como la promesa dada a los habitantes de las marismas, se mantendrán en las próximas generaciones; yo me ocuparé de ello.
—¿Y qué ocurrirá con Aguastempladas? El lugar del que hablamos está realmente es sus tierras, y García no sabe nada.
—García no venderá la propiedad y, en cualquier caso, el único acceso hasta el lugar se encuentra en Pradobajo. Los míos y yo vigilaremos que quede oculto para siempre.
—Que Dios le oiga, Arthur, si lo que hay ahí saliera a la luz...
—No saldrá, confíe en mí. Pero si lo hiciera, espero que este documento me acredite como descubridor y al menos parte del control sobre el lugar caiga sobre mis manos.
Media hora después, frente al arcón de madera reforzada que ocultaba en su despacho, el licenciado aún hacía girar entre sus dedos los documentos entregados por O’Brien. Todavía nervioso por la envergadura de lo que sostenían sus manos, el anciano se resistió unos instantes antes de archivarlos para siempre entre sus papeles más valiosos, y volvió a releer las primeras líneas:
Sanlúcar, 26 de abril de 1759; yo, Arthur O’Brien, me declaro ante Dios, el Gobierno de España y la posteridad, como descubridor de un lugar, sito en las proximidades de los bosques de Doñana, con las siguientes características que lo hacen único, irrepetible y de un valor incalculable...
Es fácil descender a los infiernos...
pero volver a subir,
retroceder sobre los propios pasos
hasta el aire libre...
es un problema.
VIRGILIO, Eneida
Capítulo 1
Dolores
Alrededores de las marismas de Doñana, Andalucía (España); diciembre de 1862 (hoy)
El invierno está siendo muy húmedo; no ha llegado a helar, pero la frialdad ha calado en los huesos de ancianos y niños sin piedad, provocando enfriamientos y fiebres agudas. Tampoco ha sido buen año para hacer carbón. Ha llovido demasiado en el monte, hubo varios incendios durante el verano previo, que acabaron con parte del suministro de leña, y demasiados carboneros a la busca de un buen lugar para manufacturar el preciado combustible negro, y todo ello ha contribuido a aumentar el precio del picón y la leña.
Lucio apenas pasa de los sesenta, pero es consciente de que no sobrevivirá un año más si vuelve a enfriarse y le sube la calentura; además, está claro que con los precios que están adquiriendo los combustibles el presente invierno, él y su familia tendrán que conformarse con las escasas provisiones que consigan por ellos mismos, esquilmando la campiña más próxima en busca de leña.
El viejo solo desea, como el resto de su grupo, agua caliente para avivar sus cansadas articulaciones. La sabiduría popular cuenta que unas pocas inmersiones en las preciadas aguas termales que horadan, formando cavernas, los amplios terrenos de los cortijos de Aguastempladas y Pradobajo, serán un bálsamo para los dolores de los ancianos y un seguro de vitalidad para los niños durante las próximas estaciones.
El hombre sabe que la Roja, ama y señora de Pradobajo, no permite que los campesinos se adentren en las cuevas; o al menos eso ha oído. Por supuesto, él casi nunca ha osado dirigirse directamente a la señora. De hecho, solo recuerda una ocasión, muchos años atrás, en la que la mujer preguntó por el capataz y él, abochornado por el silencio de los otros operarios del cortijo, se atrevió a dirigirse a ella sin apenas levantar la vista. Por cierto, que duda haber cruzado, siquiera alguna vez, la mirada con doña Luz O’Brien; pocos son lo bastante osados para hacerlo. Por el contrario, doña Ana Osorio, la gobernanta de Pradobajo, es de trato amable, aunque serio; en montones de ocasiones ha intercambiado algunas frases corteses con su esposa, y le consta que incluso pregunta con frecuencia por la salud de los más pequeños de su familia. Es esta mujer la que se encarga de transmitir las órdenes y los deseos de la señora O’Brien a todos sus empleados, los cuales, por supuesto, son obedecidos de forma inmediata y expeditiva sin rechistar.
Salir un domingo de diciembre al campo después de oír misa es una barata distracción que permite disfrutar del suave sol del invierno andaluz y aprovechar la escapada para recolectar los frutos de temporada que la tierra da. Los espárragos, crecidos tras las últimas lluvias, y las tagarninas, que ahora reposan en el canasto de esparto, serán una buena comida para toda su familia cuando su mujer las guise con algunos huevos y pan duro. Son quince en total: sus dos hijos y sus nueras, la esposa, que afortunadamente tiene diez años menos que Lucio y lleva a toda la familia adelante con increíble energía, y casi una docena de zagales entre los dos y quince años.
Hay que contar también con el perro.
El dichoso perro.
Tuerto y medio cojo, aún no ha comprendido que, a sus casi siete años de edad y con múltiples mataduras, no es rival para gazapos, ratones, ni siquiera saltamontes demasiado engordados. De joven, su espíritu indómito lo llevó a ser considerado uno de los mejores cazadores de conejos de la propiedad. Pero los señores de Pradobajo hace años que olvidaron al chucho en beneficio de parientes más jóvenes y menos díscolos; y el perro acabó huyendo de las perreras y mendigando pan hasta que acabó en los brazos de la mayor de las nietas de Lucio. El abuelo no tuvo corazón para hacer que la chiquilla se desprendiera del animal, y acabó siendo adoptado por la familia.
Y ahí está el hombre, caminando a través de la oscuridad sin rumbo conocido, con la única luz de un candil para alumbrarle, mientras su familia disfruta, procurando no ser descubiertos por los dueños de la propiedad, de las pozas de agua termal, supone que a más de doscientas varas de distancia montaña atrás. Y es que el dichoso Canelo, que así fue bautizado el animalito, ha corrido como alma que llevara el diablo montaña adentro, por aquel laberinto de túneles que parten de la sala principal, donde se encuentran las pozas de agua; persiguiendo sabe Dios qué tipo de ser viviente.
—¡Canelo! —grita el hombre, dándole unos segundos más al animal antes de volver sobre sus pasos para abandonarlo a su suerte.
La fuerza del grito casi lo hace caer hacia atrás; en un acto reflejo, alcanza a sujetarse sobre la pared áspera de su derecha. Entonces nota los dibujos esculpidos sobre la dura roca. Afortunadamente, el tobillo, que últimamente le está fallando con asiduidad, se mantiene operativo, aunque se hunde con fuerza en un boquete horadado en las duras piedras del piso del túnel.
El hombre intenta recuperar el aliento y se queda plantado sobre su otro pie, mientras trata de desprender de su prisión el tobillo inmovilizado.
Unos segundos después, libre ya de su atadura, la curiosidad le obliga a elevar la luz para observar la pared ante él. Tiritando por el frío y la humedad que comienzan a calarle, su mano libre recorre la pared tallada mientras la débil llama muestra los extraños símbolos cincelados sobre la roca. Lo que tiene delante no es más que otra, entre las más de media docena, de las antiguas y fragmentadas estelas que ha encontrado en su larga vida. Siempre le han llamado poderosamente la atención cuando se las ha ido tropezando, de tanto en tanto, en las paredes que surcan ese río subterráneo. Ya apenas siendo un chaval, le gustaba internarse en los túneles, que solo él conocía al dedillo, y observarlas durante horas; y hasta tomó la costumbre de reproducirlas con carbón en cualquier trozo de papel que caía en sus manos. Esta que tiene ante él es nueva y mucho más clara en su representación; nunca se ha adentrado tanto en el laberinto de galerías, pero el perro parece no conocer el peligro que puede acecharles, y ha continuado internándose en la oscuridad.
Descansando de la larga caminata, se recrea en observar con detenimiento el grabado. Ante sus ojos aparece la representación de dos figuras, armadas de arco y flecha, que rodean un carro sobre el que se sienta una tercera representación humana de un tamaño muy superior; en su mano izquierda, el tercer humanoide porta un escudo a modo de varios discos concéntricos. Tampoco es la primera vez que la figura del escudo se cruza en su camino; ya tropezó con ella en las marismas, esculpida sobre el fondo de una charca desecada durante el verano de hace diez años. Luego, cuando el agua volvió a ocupar su lugar, desapareció para siempre de la vista. Pero sin duda es la más perturbadora que ha encontrado. En realidad, el personaje parece insistir en señalar hacia algún lugar a la izquierda de la representación.
De pronto oye un gruñido, seguido de un aullido de terror que retumba, una y otra vez, en las viejas paredes de piedra de aquel pasadizo de oscuridad sin fin. El leve susto le hace perder el equilibrio, haciendo que se tambalee, mientras intenta recuperar la verticalidad sobre el suelo pedregoso y seminclinado a sus pies.
Gira la cabeza, para encontrarse con una negrura mucho mayor a sus espaldas, donde la tenue luz del candil no alcanza. En ese instante, el corazón se le dispara, y un sudor frío le empapa el cuerpo mientras contiene el aliento.
Un nuevo y sobrecogedor aullido reverbera en la lejanía. Luego un turbador silencio reina de nuevo en el lugar. El hombre sujeta la luz con más fuerza, y gira con ímpetu sobre sus propios pies. Se siente molesto por su reacción ante el aullido del perro, la oscuridad y la visión de la imagen esculpida.
¿Qué le ocurre? No puede permitirse el lujo de que sus nervios se desestabilicen con tanta facilidad. Tiene que regresar sobre sus pasos, manteniendo la serenidad y la luz encendida; el camino es tortuoso y laberíntico.
Camina de regreso abandonando la pared esculpida. Toma el primer túnel a la izquierda y la próxima curva de la galería. La luz del farol ilumina uno de los siguientes cruces de túneles, arqueados y bajos, que atraviesan su recorrido de regreso. En realidad sabe, por sus múltiples paseos por el lugar, que la mayoría constituyen pasos a ninguna parte, pues terminan en paredes cerradas.
El hombre agacha la cabeza, para no golpeársela contra un saliente, antes de ver la imagen por el rabillo del ojo. Incrédulo por lo que cree haber visto, gira hacia el espectro.
Deben ser sombras producidas por su propio farol.
Sí, solo juegos de luces danzando sobre las paredes desnudas de la cueva. El hombre vuelve a girar sobre sus pies, negándose a caer bajo el dominio de la angustia, del miedo. Pero la imagen, un rostro sobrecogedor y desencajado como la muerte, reaparece una y otra vez, negándose a abandonar su mente.
Camina dos pasos, internándose aún más profundo en la oscuridad, para volver a detenerse intentando recuperar la respiración, esforzándose por eliminar el sonido de su propio pulso retumbando en sus oídos.
La mano surge rápida y veloz a través de la grieta a sus espaldas; aparece de las profundidades de la hermética oscuridad, como si se tratara de un vigilante diabólico encargado de proteger secretos prohibidos. La llama del farol de aceite vibra con el movimiento del aire, arrancando un reflejo espectral sobre la tez oscura y dura que lo mira desde su colosal tamaño.
El hombre no grita. El único ruido, que lo acompaña hasta la profundidad de su inconsciencia, es el de los cristales, hechos añicos, de la pantalla del candil cuando cae de su mano inerte.
Silencio. De nuevo por cien o doscientos años más.
Eso al menos espera el guardián del lugar, mientras se interna con su carga en las profundidades de la montaña.
Cortijo de Aguastempladas, en las proximidades de las marismas de Doñana; junio de 1863 (hoy)
Ella siempre ha odiado esa imagen, la misma que cada mañana y cada noche se asoma desde la pared de su habitación. Suele evitarla, casi consigue hacerla desaparecer de su vista durante todo el día; pero a menudo en la mañana, e irremediablemente cada noche, acude a su lado, envuelta en los claroscuros que la luz débil del candil refleja sobre el espejo. La imagen que la retrotrae al pasado, a su origen irlandés en este mundo de rostros bronceados y cabellos oscuros. El semblante que le recuerda quién es, quién fue su madre y cuál es su lugar en este mundo. Su propio rostro.
Su rostro, sus facciones, la piel pálida y casi transparente; los ojos verdosos de su abuela Luz Bella; y un cabello, rojizo y ensortijado, que ella infructuosamente se empeña en apartar de la cara.
Sigue observando, hoy casi puede mantener la mirada que la escudriña desde el espejo; el día de duro trabajo en el cortijo ha hecho tornar su piel pálida bajo los fuertes rayos del sol de junio, tiñéndole las mejillas, hasta hacer desaparecer la blancura que ha sido su uniforme cada día de sus diecisiete años.
Mañana puede que llore de dolor; se arrepentirá cuando la piel quemada abandone el rostro enrojecido; pero ahora puede olvidar que en sus venas corre sangre irlandesa, la misma que atraviesa el cuerpo de la mujer a la que todos temen y conocen como la Roja: su propia abuela.
—¡Dolores, Dolores, Dolores! —La rasgada voz femenina, que pronuncia a gritos el nombre, se aproxima desde las escaleras, haciendo sonar los rudos tacones sobre los escalones de madera que la llevan hasta el dormitorio de la muchacha—. ¡Dolores, Dolores!
Dolores García, su nombre, uno de los pocos rasgos españoles que puede llegar a mostrar con orgullo. A Dios gracias, su padre tuvo el buen acierto de no usar uno de esos nombres extranjeros que tan raros le suenan.
—¿Dónde te has metido, Dolores? —La voz, a pocos pasos de la puerta, acaba por ser un chillido ahogado cuando la hoja se abre golpeando la dura pared de piedra; la mujer que la ha abierto suspira, asustada por la cercanía de la muchacha—. ¡Por Dios, hija!, ¿qué haces tras esa puerta?, ¿acaso quieres matarme de un susto? Llevo minutos buscándote por todos lados.
Sonriendo, la joven intenta alejar su temor; sabe que hoy su rostro no tiene un aspecto muy agradable y no desea disgustar a la anciana. Ella es Manuela, su nodriza. Lo más parecido a una madre o a una abuela que puede recordar; los pechos que la amamantaron mientras su verdadera madre agonizaba, sin remedio, sobre el colchón más mullido de Aguastempladas. María O’Brien, la que fuera su madre, era una joven de origen irlandés que el dueño de Aguastempladas hizo su mujer y que murió solo horas después de dar a luz a Dolores.
—¿Pero qué has hecho? —Manuela es menuda, de rostro adusto, piel morena y cabello gris ceniza, enmarcando una piel arrugada por la vejez prematura. Lleva el pelo atado en una larga cola de caballo, y una falda negra recogida sobre la cintura, como cada vez que sube una escalera—. ¿Cómo has dejado que se te queme la piel de ese modo? ¡Virgen del cielo! ¿Piensas que eres una aldeana para andar corriendo bajo el sol? La finca puede mantenerse perfectamente sin ti, niña. Nos sobran los trabajadores.
—¿Crees que mi cutis se oscurecerá, Manuela? —La muchacha habla, resbalando las yemas de los dedos sobre el rostro enrojecido.
—Creo que vas a mudar toda la piel. Por los cielos que no te entiendo, Dolores. Te saldrán pecas en la nariz si no conseguimos hacer bajar el enrojecimiento. ¿Cuándo dejarás por fin estas tonterías y te convertirás en la señorita que realmente eres? Tu padre me va a matar cuando vea lo que has hecho con tu preciosa cara.
La anciana no se molesta en seguir hablando, la arrastra hacia la cama, para sentarla en ella y observar de cerca su piel. Dolores no se siente ofendida; ya está acostumbrada a ser ignorada. Todos piensan que no es alguien normal; extraña. No solo por su aspecto diferente, por su piel transparente y el pelo de color imposible, por el tono de ojos. Es distinta: una loca pelirroja con el rostro de la Roja, la que dicen es la mujer más cruel que ha pisado el suelo de Andalucía.
El fuego del sol de junio le ha lacerado la piel, aunque las heridas del alma son más profundas. No tiene motivos para estar melancólica, es lo que todos se empeñan en recordarle. Dolores lo sabe, pero es tan diferente verlo desde su interior: esa angustia que atrapa su pecho y la oprime sin sentido, esas heridas del ánimo que parece que nunca cicatrizarán. Por eso quizás no le preocupa herir levemente su cuerpo, pinchazos de dolor que la hacen sentir viva en esta nube que parece su existencia.
No le falta nada, todos la miran desde una posición más baja. Pero nada es bastante para el corazón, que a ratos parece galopar en su pecho; porque cree que ese no es su lugar, que nunca estará completa si no se aleja, si no escapa. ¿Locura?, ¿desatino? Tal vez solo algún tipo de delirio que la asalta a cada momento, una demencia de la que es plenamente consciente, puede que la herencia de sus mayores.
No conoció a su madre, tampoco sabe realmente las circunstancias que la llevaron a una muerte prematura. Manuela se empeña en decirle que no fue su nacimiento lo que acabó con ella; quiere creerla, puesto que la mujer no suele mentir. Pero entonces, ¿por qué ese velo de silencio en torno a los sucesos que rodearon su fallecimiento? ¿Por qué esas confidencias y susurros que cesan cuando se aproxima? La ignorancia le hace inventar miles de respuestas, tan locas como inverosímiles, en esta monotonía en la que el tiempo es otro de los tesoros que parece sobrarle.
—Señorita Dolores, su padre la anda buscando por la casa.
La voz de una muchacha la ha devuelto desde las profundidades que son sus sueños diurnos. Casi no alcanza a mover la cabeza para enfocar la figura a su derecha, mientras se levanta del suelo. Debe llevar más de una hora apoyada sobre la rugosa pared blanca de la cuadra, simplemente contemplando el camino de tierra que parte del cortijo.
—Su padre la anda buscando, señorita.
Incómoda, vuelve a oír la misma frase de aquellos labios delgados. Irremediablemente todos se empeñan en repetirle las cosas dos veces; posiblemente su aspecto extranjero y su mirada ausente los confundan creyendo que no entiende el castellano.
—Ya te he oído. —La muchacha, algo abochornada, se apresura a tomarla por el brazo para ayudarla a levantarse. Justo antes de que sus dedos la rocen, Dolores le aparta la mano para levantarse sola—. Puedo hacerlo sin ayuda.
Sin pretenderlo, el gesto es más brusco de lo deseado. No es más que una criada, no necesita agradecer nada a quien cumple su deber; eso le han enseñado. Pero algo en su interior rechina cuando oye esas afirmaciones; no se cree con derecho a tomar nada de nadie y tampoco quiere que lo esperen de ella.
Camina lento, el sueño aún no la ha abandonado por completo y el dolor de cabeza que la llevó a ocultarse de la fuerte claridad aún persiste. Manuela le dijo que sería una consecuencia de su falta de cuidado; no se puede tomar el sol durante todo el día y pretender estar como una rosa al siguiente. Anda despacio, porque a la vez teme la voz de su padre. No es un hombre rudo, muy al contrario, a veces es tan blando como mantequilla entre los dedos. Pero de vez en cuando, solo las pocas ocasiones en las que lo ha visto realmente enfadado, el terror le ha atenazado los músculos y se ha sentido empequeñecer a su lado.
Él está en el salón, tal como la chica había dicho, de pie junto al gran tiro de la chimenea. Alto, quizás el español más alto que haya visto en la vida; fuerte y ágil aún en sus casi sesenta años de edad. No se gira al oírla entrar, lo que le indica que algo va mal en esa mañana.
—¡Buenos días, hija! —Solo en ese momento, Alfonso García, el dueño de Aguastempladas, se vuelve hacia ella.
—¿Me mandaste llamar, papá?
Él duda unos instantes antes de seguir hablando. Aunque acostumbrado a que no le llame señor delante de los criados, gira el rostro para comprobar que nadie la ha oído tutearlo.
—¿Quieres sentarte, Dolores? —Finalmente habla—. Tengo que salir esta tarde de viaje y la finca quedará bajo tu supervisión.
—No te preocupes, ya sabes que no es la primera vez. —La muchacha habla, permaneciendo de pie a unos pasos de distancia.
—Sé de lo que eres capaz, Dolores, no me preocupo por eso; pero en estos momentos la situación es muy peligrosa. Un grupo de bandidos que se esconde desde hace años en la sierra de Aracena ha vuelto a atacar varios cortijos. He oído que pertenecen a una banda nómada de origen gitano que arremete cada cierto tiempo.
—Ya había oído algo, pero nunca ha sucedido cerca de nuestras tierras.
—Tú lo has dicho, nunca había ocurrido cerca, al menos en los últimos años, hasta ahora. —El hombre bucea en sus ojos buscando miedo, y Dolores lo sabe, lo conoce muy bien; él también a ella, por eso Alfonso no se sorprende cuando solo encuentra asombro, curiosidad, tal vez emoción—. Esa es la razón por la que me voy esta tarde. Anoche atacaron el cortijo Santa Teresa, hubo muertos y se han llevado a dos mujeres; la guardia civil los está buscando, pero tienen pocos recursos y necesitan voluntarios; habrá una batida para rescatarlas y encontrar a los culpables. Los dueños de Santa Teresa son amigos y han pedido mi ayuda y la de mis operarios más jóvenes.
La observa, y Dolores vuelve a desear ser hombre para ir con él. No le gusta la violencia, odia el dolor, hacer daño, ver sufrir; pero el hastío la abruma entre esas paredes, y daría una fortuna por salir de allí.
—No ocurrirá nada mientras estés fuera. Santa Teresa queda lo bastante lejos; ve tranquilo y encuentra a esos asesinos.
—Partimos en dos horas, me llevo a todos los jóvenes menos a Juan Vega y sus hijos. Él se encargará de protegeros. Quiero que te escondas inmediatamente si ocurre algo. ¿Me oyes, Dolores? Utilizad el refugio, esto es real y es peligroso, no uno de esos cuentos que sueles leer... ¡Cielos, no me gusta nada tener que irme de aquí!, pero debo cumplir como mis vecinos, hay obligaciones que no puedo desoír. ¿Me estás oyendo, Dolores?
En dos zancadas se ha colocado frente a ella, mirándola desde su gran altura, recordándole lo insignificante que es a su lado, más de un pie por debajo de él. Él toma sus delgados hombros sin apretar, en una caricia leve que parece imposible en las manos de un hombre tan grande. Un tacto caliente y amable que le dice, sin palabras, cuánto la quiere.
—Te conozco, Dolores, promete que no harás ninguna estupidez. —La muchacha mira sus ojos castaños, esos ojos que tanto hubiera deseado pero que no ha heredado, y asiente con la cabeza; la sonrisa en el rostro del hombre le confirma que él no la cree—. Dilo, ¡júrame que te cuidarás!
—Lo haré papá, me cuidaré para ti. —Y quiere ser sincera mientras sus labios se mueven; lo desea, porque sentir que está orgulloso de ella parece ser de lo poco que sí la afecta.
Alrededores de las marismas de Doñana, terrenos del cortijo de Pradobajo; abril de 1769 (casi 100 años antes)
Arthur O’Brien, con una mueca de impaciencia, logró que su acompañante bajara el brazo con el que sujetaba la única fuente de luz que les apartaba de la oscuridad total. La tos carrasposa, que siguió al gesto, evitó que soltara un exabrupto nada habitual en él. Era una persona de naturaleza amable la mayor parte del tiempo; cordial e incluso divertido, salvo en esos escasos instantes en los que le recordaban que era un hombre mucho más pequeño que la media. Momentos como aquel, donde las miradas de sus dos acompañantes, casi dos palmos por encima de su propia coronilla, le echaban en cara que no era más que una mente privilegiada agazapada en un cuerpo pequeño, débil y enfermizo.
—Dame la lamparilla —gruñó, cuando acabó de aclarar su garganta.
Estaba agotado por los últimos tres días de búsqueda a través de los páramos semidesérticos de su extensísima propiedad; las dos horas caminando por el laberinto de túneles inexplorados, hasta llegar a la amplia gruta en la que en ese momento estaban, tampoco habían ayudado mucho a su recuperación.
Notó, algo indignado, cómo sus ayudantes se apretaban contra su espalda en un intento de vislumbrar lo que Arthur acababa de iluminar.
—¡Demonios, Vicente! Me estáis ahogando, apartaos los dos un poco.
Sus palabras, rebotadas por el eco del lugar, se acabaron perdiendo cuando observó la peculiar escritura frente a él. Con el índice de la mano libre, delineó lentamente uno de los pictogramas grabado sobre la pared de la caverna en la que se encontraban.
—Bueno, bueno... Parece que por fin hemos encontrado parte de lo que andábamos buscando, señores. —Manteniendo el dedo hundido hasta la primera falange en la grieta escavada artificialmente sobre la roca, Arthur se deleitó en la contemplación del conjunto completo—. Y me aventuraría a decir que es mucho más de lo que esperaba.
Levantó la luz por encima de su cabeza; alumbrando, para su propia sorpresa y la de sus dos fieles hombres, una pared de casi veinte varas cuadradas, repleta con lo que aparentemente era un texto de varias líneas, formado por símbolos desconocidos de más de un palmo cada uno.
Retrocediendo unos pasos, contuvo la respiración. Por desgracia, el placer del descubrimiento estaba empañado por la comprensión de las consecuencias que podría traer. Las cosas se complicaban por momentos. Sabía que aquello significaba romper la promesa hecha a sí mismo de dejar todo como lo había encontrado; tendría que utilizar parte de lo que pretendía ocultar para salvar el resto. Era crucial eliminar las posibles pistas; y, tal como le demostraba la imagen que tenía ante él en esos instantes, la acción iba a resultar un empeño muy, muy caro, en todos los sentidos.
El tiempo pasó; embelesados por el hallazgo, ninguno de ellos parecía dispuesto a apartarse. Finalmente, Arthur ordenó volver por donde habían llegado. Regresaron siguiendo, cual Teseo en el laberinto de Creta, la cuerda que habían ido desplegando a lo largo de todo su camino al interior de la gruta.
Alrededores de las marismas de Doñana, junio de 1863 (hoy)
El camino hacia Santa Teresa se le ha hecho eterno, como si lazos invisibles ataran a Alfonso García a su hija; lazos que se estiran amarrados a su corazón con diminutos alfileres, pequeñas puntas que se clavan en él a cada paso que se aleja de Aguastempladas.
No quiere pensar, no quiere creer lo que le grita a voces su mente. Sabe que no debió salir de la propiedad, no debió dejar su casa totalmente desprotegida y a merced de cualquier asaltante. Angustiado, piensa por momentos en regresar, a medio camino entre el deber y lo que le dicta su corazón. Pero el punto de no retorno pasó hace unas horas; debe seguir adelante si quiere que su decisión sirva de algo. Si no encuentran a los asaltantes pronto, puede que sea tarde para todo aquello que ha dejado atrás.
Horas después de salir, el grupo llega al cortijo arrasado. Los operarios, que intentan acabar con las ascuas que siguen ardiendo en los establos y las casas de los braceros, les han informado de la situación: la concentración de hombres formada para buscar a los asaltantes, dirigida por el capitán de la Guardia Civil y varios importantes caciques de la zona, se encuentra a una hora de camino, instalada en los restos de un antiguo pueblo abandonado, reuniendo fuerzas suficientes para atrapar al grupo de bandoleros.
Acampados junto a una aldea deshabitada, el grupo de batidores se ha reunido en lo profundo del valle del Guadalquivir, el más extenso del sur de España; en alguna de las abundantes marismas que conforman la zona.
Son cazadores de hombres, furiosos como una jauría de perros hambrientos. No importa el origen, la chispa que ha prendido todo ese odio contenido; no sabrían decir a ciencia cierta el inicio de la rabia que les roe el alma. Una rabia y un odio arraigados en su propia sangre desde hace generaciones. Ahora el gitano es su enemigo, como en su momento lo fueron franceses, ingleses o árabes. Siempre fue fácil encontrar un adversario adecuado, porque el hombre necesita un enemigo, un demonio propio contra el que golpear sus frustraciones, algo para justificar sus actos violentos, su propia naturaleza gregaria y belicosa.
La llama rasga la opacidad de la noche, una formidable pira central junto a la que todos se reúnen para apaciguar el manto de oscuridad que ha dejado el ocaso del sol de junio. Una veintena de hombres curtidos y una única mujer.
Pequeña y delgada, su personalidad arrolla sin apenas levantar la voz una octava por encima de lo normal. Sabe hacer el silencio a su alrededor con una simple mirada; turbadora y bella a la vez; temible y fría, conocedora de la rendición incondicional del foro ante el que habla.
—Si queremos cogerlos debemos actuar como una sola cabeza —sentencia la voz melodiosa de la mujer.
Viste una atrevida falda a media pierna, dejando al descubierto las minúsculas botas altas de cordones, atadas por encima del tobillo. Al contrario de todos los que la rodean, aparentemente no va armada; aunque el hombre alto de aspecto gitano que siempre la acompaña disuade de cualquier idea de aproximación. Por encima de los cincuenta, Luz Bella O’Brien, la Roja, sigue deslumbrando como desde hace treinta años.
—Yo preferiría salir en pequeños grupos y rodearlos. —El hombre que habla es joven, no más de veinticinco, demasiado grueso para los estrechos ropajes de capitán de la guardia civil que lleva. Rubio, redondo y de media altura; su voz chillona, pretendiendo aparentar decisión, solo hace enfurecer a la mujer.
—¿Y cuánto tiempo crees que le duraría uno de tus grupos a esos asesinos? —Luz habla, aunque no cree que necesite discutir con ese petimetre. Conoce bien al hombre, lo ha visto crecer caprichoso, engreído y débil; hijo de hombre rico, nieto de militares, imagen de la fragilidad que engendra el poder—. Llevan treinta años en esas sierras, conocen cada palmo de tierra, puedes ir con los tuyos en la dirección que prefieras; pero no te preocupes por buscar, ya te encontrarán ellos, tienes una bonita cabeza rubia que seguro destaca en el horizonte como un espejo.
—¡Yo dirijo esto, y no creo que tengamos que hacer lo que una simple muj...!
La voz aflautada y casi asustada del joven es cortada de cuajo por el galopar de varios caballos en dirección al campamento.
Cuatro jinetes uniformados llegan cansados, hambrientos y sudorosos, cubiertos del polvo pegajoso de un camino que ha sido muy largo. Atado de bruces sobre un quinto caballo tordo, el cuerpo inerte de un hombre se agita a cada paso del animal.
—¡Hemos cogido a uno! —El rudo guardia que habla se dirige sin dudarlo a la mujer. No es uno de sus hombres, pero es perfectamente consciente de quien, sin galones, dirige realmente esa cacería—. Estaba a una legua, escondido en la sierra. Lo han dejado atrás para seguirnos. Debía llevar unas horas vigilando.
Mientras desmonta, el hombre que habla retira el tricornio que lo cubre, dejando ver una cabeza sudorosa y sin cabellos. En pocos pasos hace detenerse al caballo gris.
De un seco movimiento corta la cuerda que mantiene sujeto el cuerpo del hombre, que cae de bruces contra el suelo. Golpeado duramente, el prisionero parece gruñir en su aparente inconsciencia.
—Levantadlo y sujetadlo entre los dos, lo necesito despierto. Tengo que hablar con él —ordena la mujer.
Rápidamente, varios hombres obedecen las palabras de la Roja. Nadie volverá a dudar de su mando, ni siquiera el joven capitán, que de forma involuntaria sigue alisando sobre su frente los rebeldes mechones de pelo.
¿Crueldad?, ¿violencia?, ¿qué puede justificar el daño a otro ser humano? Hace años que Luz dejó de hacerse esas preguntas a cada nueva decisión que debía tomar. No hay tiempo ni lugar para la duda cuando de la guerra se trata. Es necesario hacer lo que se debe, lo preciso en cada momento, sacrificar cuanto es prescindible en aras de alcanzar un beneficio mayor. La búsqueda de un bien para muchos puede significar el daño o incluso la muerte de algunos.
Con las ideas preclaras, la mujer avanza en dirección al cuerpo, ahora frágil, del que puede que un día haya sido un gran combatiente. Tomado por ambos antebrazos, es obligado a mantenerse erguido frente a ella. Es un hombre recio, de mediana edad y altura, tocado con un grueso pañuelo verde anudado cubriéndole la cabeza, teñido en ese momento con la sangre reseca que le rezuma de la ceja derecha. A pesar de sus más de cuarenta años, conserva intactos todos y cada uno de los dientes frontales; incisivos que burlonamente enseña en una sonrisa cruel a sus captores.
La mujer lo ha mirado con cierto grado de admiración; no lo considera un demonio, puede que ni siquiera sea malvado, tan solo un luchador en guerra, convencido de los motivos que lo han llevado a esa disputa con los que él considera enemigos, y puede que portador de la más pura de las verdades.
La Roja no se acerca demasiado, más por respeto que por temor, manteniendo un cuerpo de distancia con el prisionero.
—Necesito la información. —Sorprendidos, los que la rodean oyen las indescifrables palabras que salen de la boca de la mujer. Ella habla con fluidez un lenguaje desconocido para la mayoría; fruto de una mezcolanza entre caló, español y alguna jerga arcaica—. Dime hacia dónde se dirige tu grupo.
—¿Así que tú eres la Roja? Una gran fama te precede, mujer, para ser una cosa tan pequeña, y veo que conoces mi lengua. —El hombre observa el rostro de su interlocutora—. ¿Quién te enseñó? Sigue habiendo traidores al pueblo, ¿verdad?, ¿cuánto sabes? Mucho por tu sonrisa, entonces, también sabrás que un hombre del pueblo no delata a los suyos.
Solo levemente abatida, Luz gira el rostro hacia Isaac, el fiel compañero gitano que la acompaña a todas partes y permanece, atento y expectante, a una vara de distancia. Él pocas veces le da su opinión o la interrumpe si no están solos; aunque el hombre es consciente de que ella, la mayoría de las veces, busca sus ojos y su asentimiento antes de dar ningún paso importante. En esta ocasión, Luz tampoco necesita hablar para hacer oír su pregunta en los oídos de su compañero.
En pocos segundos le llega la respuesta del hombre a su muda consulta.
—No hablará —sentencia Isaac, sin apenas turbar el silencio de la noche.
Son más de veinte los hombres que se han congregado alrededor del prisionero. Jóvenes y viejos; señores, guardias y braceros; todos contemplan con impaciencia el resultado de aquel interrogatorio en un lenguaje que no aciertan a descifrar.
La mujer se ha retirado del grupo de tres guardias que sujetan al prisionero; observa el suelo y sus propias botas manchadas de polvo, y camina alejándose del foco de luz.
Camina hasta que la oscuridad la absorbe, luego se detiene. Durante unos momentos escudriña la negrura que queda más allá del improvisado campamento. Medita unos segundos sus próximas acciones, antes de girarse de nuevo hacia la luz.
En pocos pasos regresa, hasta ver con relativa claridad el rostro amable de Isaac. Por instantes, ayudada por el filtro de sombras, casi le parece ver al joven alto que conoció muchos años atrás; involuntariamente un amago de sonrisa acude a sus labios. En seguida la realidad vuelve a ella.
—No hay tiempo para convencer con palabras o con dinero, no hay tiempo para el diálogo y no puedo admitirlo, Isaac.
Cuando ella habla, solo aquel al que se dirige comprende la profundidad de sus palabras, lo que ello significa. Muy a su pesar el hombre entiende a su señora, a su amiga; la comprende y la seguirá allá donde quiera, sea lo que sea lo que le ronde por la mente en esos momentos. De todas formas, en un último intento, el hombre agarra su antebrazo, con intención de hacerla reflexionar un poco más.
Desoyendo la mirada de súplica de Isaac, Luz regresa y se acerca hasta casi rozar el cuerpo del prisionero, que sigue retenido por ambos brazos. A causa de su pequeña altura, debe elevarse sobre las puntas de los pies para hablar al oído del hombre, mientras de la cintura de su falda extrae la hoja de un cuchillo: una pequeña daga de apenas tres pulgadas, pulida con el más fino acero.
—Sí, soy la Roja y, como tú, conozco al pueblo. Ahora te pregunto: ¿me conoce él a mí? Creo que sí, y los tuyos también, esto es una guerra, y yo soy un guerrero, no una abuelita amable. ¡Oye lo que te digo! —En un rápido movimiento, clava la punta de la navaja sobre el abdomen del prisionero; este, inmovilizado por un hombre a cada lado, intenta infructuosamente evitar que la hoja le atraviese la piel—. Lo lamento, pero voy a arrancarte las tripas con mis propias manos si no hablas ahora mismo —le anuncia con voz suave.
—Olvidas que ya estoy muerto. —El dolor lo hace hablar en un susurro, tratando de no respirar para evitar que la hoja se adentre aún más en la carne—. Ellos —dice, señalando con el gesto de la barbilla a los dos hombres de uniforme que le sujetan ambos brazos—, ellos no perderán el tiempo en un juicio; voy a morir, conozco cómo actúan.
—Sí, vas a morir. Tus acciones, tu vida te va a llevar a la muerte; y ni yo ni los míos haremos nada por evitarlo aunque hables y respondas a lo que te pregunto. Pero, como bien sabes, un hombre puede no estar muerto hasta que la última gota de sangre abandona su cuerpo. Míralos, te han dejado en mis manos, y mi brazo no va a temblar. ¡Habla!, porque no eres capaz de imaginar la crueldad que tienes ante ti.
Si esas mismas palabras hubieran sido pronunciadas por alguno de aquellos hombres furiosos, por alguno de esos rudos andaluces, el valiente gitano no hubiera temblado tanto como bajo aquel susurro dulce, débil, sibilante sobre el lóbulo de su oreja. Ha oído muchas historias sobre la Roja, la mitad de Andalucía la admira al tiempo que la teme; ella no miente, no titubea; y el hombre es consciente de que aquella batalla la ha perdido.
Tragando su propia garganta se encomienda a su arcaico dios y acaba por claudicar.
—Aguastempladas. —Un simple nombre.
Conteniendo el súbito ramalazo de miedo que la asalta, la mujer se retira para dejar que los guardias civiles acaben con su trabajo; rezando en silencio para que tengan suficiente caridad para permitirle un juicio justo o, al menos, un final rápido.
—¡Adonaí!, ¡Adonaí!, ¿dónde está Adonaí? —grita, dirigiéndose directa hacia los restos de la aldea.
—¿Qué ha ocurrido, Luz? —Alfonso García se ha adelantado a la pregunta de todos los congregados, todavía asombrados por el súbito fin del interrogatorio.
—Se dirigen a Aguastempladas. —Las palabras de la mujer hieren profundamente las esperanzas del hombre; como si le hubiera atravesado el pecho con la daga que aún lleva entre sus manos.
—Debemos irnos inmediatamente, estamos a más de dos días de la casa. ¡Cielos, Luz!, dejé a mi hija allí con solo cuatro hombres y un montón de ancianos, niños y mujeres.
Alfonso gira bruscamente, para encarar el improvisado redil que retiene a los caballos.
—No hay tiempo. —La mano libre de Luz atrapa la muñeca de Alfonso. Un leve contacto que le hace parecer una niña junto al enorme andaluz. Asombrado por la mirada de la mujer, Alfonso detiene su avasalladora persona para permitir que ella hable—. Es inútil, un grupo de hombres no podría llegar allí antes de dos días.
—No voy a dejar a mi hija sola... ¡aparta de mi camino! —Sorprendido, vuelve a sentir la presión de los blancos dedos sobre su mano.
—Recuerda que hablas de mi nieta. —¿Es miedo lo que Alfonso ve en los ojos verdes? No sabría afirmarlo, pero podría jurar que no es indiferencia. Intrigado, interroga con la mirada en busca de aquello que sabe ha aparecido en la mente de la mujer—. Un hombre solo sí podría llegar en un día y medio cabalgando sin casi detenerse. El resto lo seguiremos lo más rápido que podamos.
—Yo iré. —Isaac se ha adelantado, enfrentando su mirada entre el alto hombre y la pequeña pelirroja.
—No, tú no irás. Tu tiempo ya ha pasado, Isaac. —Sin pararse un segundo, la mujer se aparta de ellos—. ¡Adonaí! —Vuelve a llamar, alejándose de la zona donde piensan pasar la noche, y camina en dirección a las ruinas del viejo pueblo.
En el lateral derecho se alzan los restos de una casucha; apenas conserva intactas las paredes de madera cubiertas de restos de broza, abandonada desde hace al menos diez años. Mientras avanza, Luz vuelve a llamar a voces a una de las pocas personas a la que confiaría la vida de su nieta.
El chamizo de casi cuatro varas de diámetro parece desierto. La ajada manta que franquea la entrada está desplegada, pero sin embargo un leve ruido se percibe tras el rudo paño. Luz entra sin avisar.
Hace unos minutos que dejó de llamar a aquel que buscaba, cuando dos conocidos le indicaron dónde se encontraba. La mujer atraviesa la entrada, elevando con sus brazos la pesada tela que alguien ha improvisado como puerta. Aunque le parece increíble en esa noche sin luna, la oscuridad es incluso mayor en el interior, solo alejada por un par de diminutas velas colocadas sobre una mesa en la pared opuesta.
Debe obligar a sus ojos a adaptarse, hasta comenzar poco a poco a distinguir las sombras. Al fondo, ocultando la poca claridad de las diminutas llamas y de espaldas a la entrada, la figura alta, con el torso desnudo y totalmente inmóvil no parece notar su presencia.
Unos pasos, unos segundos en los que sus ojos comienzan a ser capaces de distinguir los músculos tensos del cuerpo que se yergue ante ella. En silencio, la respiración acompasada de la mujer se funde con el leve murmullo del hombre. Se trata de un rezo, una oración. Luz permanece quieta, conoce demasiado bien el ancestral rito, y con su silencio muestra el respeto que le merece.
Cuando el susurro cesa, el joven se gira acercándose hasta ella, tan cerca que sus dedos le rozan el pecho cuando adelanta las palmas de las manos.
—¡Adonaí!
Él es su bien más preciado, por eso, pensando en lo que le pedirá a continuación, a la mujer casi le tiembla el pulso mientras atrapa una de sus manos entre las suyas.
—¿Qué quieres, Luz Bella? —Él es el único que siempre la ha llamado por su nombre completo.
—Necesito que vayas a Aguastempladas, Adonaí. —Ella es de los pocos a los que permite pronunciar su nombre gitano—. El prisionero ha dicho que los salteadores se dirigen al cortijo de Aguastempladas —continúa hablándole con la misma mezcolanza de lenguas que ha empleado con el hombre apresado. Aún con las manos entrelazadas, el joven contempla a la mujer que tiene ante él; la oscuridad es grande, aunque no lo suficiente para cubrir la angustia que es capaz de ver en sus palabras—. Tienes que traer a la hija de don Alfonso García, sabes que es crucial que siga con vida. El resto iremos tras de ti para detener a los bandoleros, tú ocúpate solo de encontrar a la muchacha y mantenerla a salvo.
El joven no necesita nada más para obedecer; soltando sus manos se dirige hacia el cúmulo de telas que son sus ropas y comienza a cubrirse. Luz se gira, dispuesta a dejar al hombre.
—¡Luz Bella!, ¿cómo sabré quién es ella?
—¡Búscame! —Apenas sin girar el rostro, su respuesta suena justo antes de que franquee la salida.
—¿Estás segura de que llegará a tiempo? —La nerviosa voz de Alfonso repite la pregunta por décima vez.
—Si alguien puede hacerlo, te aseguro que es él —responde con paciencia Luz Bella.
—Hubiera estado más tranquilo si Isaac también fuera. —El hombre sigue dando pasos amplios alrededor de ella, sentada desde hace cinco minutos junto a la hoguera—. ¿Crees que...?
El ruido del galope de caballos acalla su voz por unos instantes; asombrado, contempla a un hombre montado sobre un alto ruano. No puede dejar de pensar en cómo el jinete se adapta a su montura; el joven se agarra al cuello del animal para presentar la mínima resistencia al viento; vestido tan solo con un pantalón, una camisa holgada y una cinta de cuero sujetando los largos cabellos negros.
—Llegará a tiempo —sentencia Luz, contemplando los otros dos caballos atados que corren tras el primero—. Es un gran jinete y lleva buenos animales. Casi no detendrá el paso hasta llegar al cortijo, solo para hacer descansar a los caballos y cambiar de montura. Llegará a tiempo.
—Pero ni siquiera lleva un fusil.
—¿Acaso necesita un lobo algo más que sus colmillos para cazar? Un hombre debe usar la cabeza y la habilidad cuando se enfrenta a un enemigo tan numeroso. —La voz del gitano retumba tras él—. No enviamos un grupo, solo a uno; debe entrar con sigilo y sin ser visto. Cargar con un arma tan pesada y ruidosa solo le haría perder un tiempo precioso y sería inútil en un enfrentamiento cara a cara; él solo tiene que encontrar a tu hija, ya nos encargaremos nosotros de detener a esos asesinos. —Isaac, con el corazón encogido de miedo, trata de mantener la sonrisa observando cómo el joven desaparece en la oscuridad.
Cortijo de Aguastempladas, en las proximidades de las marismas de Doñana; junio de 1863 (hoy)
Han aparecido de noche, como Dolores suponía que harían. El aviso de los perros de la propiedad no les ha llegado con suficiente antelación. Aún no se ha levantado de la cama cuando oye, a las puertas de la casa, el grito de las mujeres que habitan en la aldea de los braceros del cortijo.
Se asoma a la ventana para observar el tumulto bajo ella, al menos veinte mujeres y niños. Ellas parecen desesperadas, vestidas con sus escasas prendas de dormir; cargadas con sus hijos más pequeños o arrastrando sin miramiento las manos de los mayores, mientras hacen oír sus voces.
—¡Señorita!, ¡ábranos, señorita!
Los tacones de Manuela vuelven a retumbar en dirección a su dormitorio. La muchacha ya ha cubierto su cuerpo, vistiendo una bata de verano sobre el frágil camisón, y espera de pie frente a la cama las noticias que trae.
—¡Rápido, Dolores, no hay tiempo!, llegarán en unos minutos. Han entrado en las casas del poblado y pronto los tendremos aquí. —La anciana la observa, asombrada, aunque no extrañada, de su tez y semblante tranquilos —. No te quedes ahí quieta, no hay tiempo que perder, el refugio está preparado.
Manuela lleva el pelo largo y suelto sobre los hombros; despeinada como pocas veces la ha visto; con el ceño desencajado y los ojos aterrados de quien teme seriamente por su vida.
—Acompaña a todas las mujeres y los niños al refugio —le ordena Dolores—. Creo que hay suficiente tiempo para que los hombres ancianos también bajen. Algunos de los jóvenes deberán subir a defender el cortijo; no creerán ni por un instante que lo hemos dejado indefenso, y no descansarán hasta encontrar a los demás. Habrá que arriesgar alguna vida si queremos salvar a los más débiles.
Si Manuela se sorprende de sus frías palabras no lo demuestra. Ni ella misma se acaba de reconocer en esos momentos. La muchacha respira hondo, porque empieza a sentir eso que llaman miedo atravesando su cuerpo. Esto es real y comienza a pensar que le puede ocurrir algo muy grave si no hace funcionar su cabeza.
—Juan Vega se quedará fuera con tres de sus hijos mayores —habla Manuela entre jadeos—. Saben que es la única forma de contener el ataque y salvar al resto de los suyos, pero son más de diez bandoleros y no los detendrán mucho tiempo.
Dolores la sigue en su premura cuando abandonan corriendo la habitación en dirección a la planta baja.
El refugio es totalmente invisible; escondido tras la alacena de la cocina el acceso queda oculto a ojos curiosos. En realidad, se trata de la entrada a un pasadizo que lleva a una cueva natural en la falda de la colina, sobre la que se apoya la pared trasera del cortijo. Desde allí, decenas de galerías naturales horadan la piedra en todas direcciones; solo una, perfectamente señalizada y que puede ser iluminada con lámparas de aceite, conduce al exterior.
No quedan más que ellas por entrar cuando llegan a la habitación.
—Pasa, Manuela, no hay tiempo que perder.
A regañadientes, la mujer se adelanta para atravesar la puerta. Gira levemente el rostro antes de desaparecer en el oscuro pasillo; lo justo para mostrar su mirada de asombro cuando, de un portazo, Dolores cierra la entrada a sus espaldas.
—¿Qué haces, Dolores? ¿Estás lo...?
La joven ha sellado la puerta desde fuera, haciendo pasar un grueso cerrojo antes de volver a colocar todo en su sitio. Solo el otro extremo del refugio, a más de media hora de distancia de la casa, es ahora la única salida posible para los que se encuentran al otro lado de la puerta.
Durante un minuto escucha los porrazos que sabe son de su anciana niñera, luego el silencio la envuelve. Asustada como un conejo, la muchacha se apoya sobre la madera que disimula la entrada cerrada. Temblorosa, aterrada y sorprendida evalúa lo que acaba de hacer con su propia existencia.
El sonido de la desigual batalla, que se empieza a desarrollar en el exterior, la trae de un golpe a la realidad. Debe apartarse de ese lugar. Aún no sabe bien dónde debe ir, pero está claro que no puede señalar con su presencia la única posibilidad de salvación de esos pobres desgraciados que ya no dependen de ella.
No es valor, no lo ha hecho por salvarlos, lo sabe. No quiere ser una heroína, quiere vivir, y no cambiaría su vida por ninguna de las que puede acabar protegiendo con su inconsciente acción. Pero, en el fondo, entiende que su presencia en la casa les dará un pequeño empujón a la posibilidad real de escapar de esa pesadilla; su orgullo le dice que debe ayudar a entretener a los asaltantes. No puede huir sin más y dejar a esos hombres luchando por ella.
¿Qué haces, Dolores?
Camina atravesando la casa, aún retumbando en su cabeza esa pregunta. Debe ser que realmente es la loca de la que habla todo el mundo: irracional, impulsiva y peligrosa. Corre hacia el despacho donde su padre guarda las armas y las municiones. Sabe dónde están y cómo utilizarlas.
La habitación está oscura, negra como carbón, gracias a la opaca noche sin luna de junio. La atraviesa sin tropezar, lenta pero con seguridad, conociendo de memoria la situación de cada mueble, de cada obstáculo en su camino, hasta llegar en silencio a los cajones de la mesa. De un solo movimiento, abre el compartimento secreto bajo la tapa. Las llaves brillan levemente bajo la luz fortuita de un disparo en el exterior, un pequeño manojo de tres que resultan sorprendentemente frías entre sus dedos.
La armería está a su izquierda, cerrada bajo llave. En un simple movimiento de mano, encaja la correcta en su cerradura. La gira, mientras el sonido de unos pasos silenciosos atraviesa el largo pasillo que la separa de la entrada de la casa.
Diez, nueve, ocho, siete.... Puede contar los segundos al ritmo de su agitado pulso. Aun en completa oscuridad retira y carga lo único que se interpone entre su vida y quien se acerca apresurando el paso. Seis, cinco...
El disparo cruza la negrura en una línea ascendente, hasta desaparecer con un ruido sordo en la frente del hombre. Solo lo ha contemplado por un instante, alumbrado por la luz de la propia detonación; el sonido de su cuerpo golpeando el duro suelo de piedra le confirma que ha acertado.
Continúan los chillidos, los rugidos de guerra y los disparos en el exterior. Puede que la ventaja que les da poseer armas de fuego más modernas permita a los aldeanos sobrevivir unos minutos más; puede que ella misma tarde algunos en perecer.
Vuelve a cargar la escopeta. Sus ojos se empeñan en escudriñar la profunda oscuridad que la rodea.
El clic del arma es lo último que ha oído en mucho rato; quizás no han trascurrido más que unos pocos minutos, pero el tiempo se ha detenido a su alrededor, mientras ella se aferra al pedazo de hierro que puede ser su salvación.
Silencio, inundando toda esa inmensidad que es en ese instante su mundo. Y solo un ruido, el latido de su corazón, que le parece retumba por todos lados; infructuosamente, ella intenta acallarlo antes de que la delate.
No ha notado nada, hasta que el sonido la golpea desde atrás, el ruido y los trozos de vidrios que atraviesan el espacio entre la ventana y su cuerpo tembloroso. Unos cristales que se le clavan en la espalda como diminutos puñales, haciendo que la ropa se le moje con su propia sangre.
Se ha vuelto tan rápido como sus piernas lo han permitido, aunque no lo suficiente como para esquivar el pesado bulto que cae sobre ella, haciendo que se desplome de espaldas sobre el frío suelo, bajo el peso del cuerpo de un hombre sin rostro.
Ruedan, impulsados por la inercia del asaltante, enredados brazos y piernas, aún agarrada a la correa de su fusil.