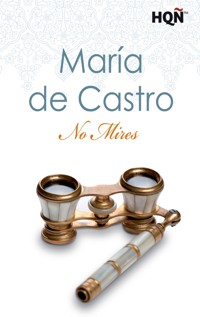
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
María Montes de Ossa siempre había estado enamorada de Carlos Ramírez de Aristarán, el mejor amigo de su hermano Andrés. Pasaron los años y Carlos se convirtió en el duque de Azahara, y la muchachita flaca y plana en una exuberante belleza andaluza de cabellos negros como el azabache y cuerpo para el pecado. Pero la joven no solo tenía belleza, poseía además genio e inteligencia, y rechazaba a todos los pretendientes que su hermano Andrés le buscaba. Cuando precisamente Andrés tuvo que marcharse de viaje de negocios a Marruecos, pidió a su amigo que se llevara a sus hermanas al cortijo. Lo que nunca pudo imaginar fue que en vez de vigilar a la fiera de su hermana, el duque cayera rendido a sus pies... "Es una novela muy divertida. Es toda una comedia de enredos pero con un toque de intriga. En la novela tenemos malentendidos, travesuras, discusiones, duelos verbales, celos, intriga y por supuesto amor. Todo ello contando con un toque de humor que a veces es bastante sarcástico y cínico. Es muy adictiva y cuando me he querido dar cuenta ya me la había leído casi por completo. Me ha gustado mucho el estilo de la autora y espero leer más cosas de ella." RNR - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 M.D. G. Castro
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
No mires, n.º 62 - marzo 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-6122-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1. El duque
Capítulo 2. María
Capítulo 3. Reencuentro
Capítulo 4. Nocturnidad
Capítulo 5. El marqués
Capítulo 6. El pobre Manuel
Capítulo 7. La marquesa
Capítulo 8. Cádiz
Capítulo 9. La cacería
Capítulo 10. Hortensias, rosas y otras flores
Capítulo 11. Una cena y una cita
Capítulo 12. Paseos a media noche y confidencias bajo la ventana
Capítulo 13. Adivina quién
Capítulo 14. Conejos, perdices y otras piezas
Capítulo 15. Criaturas nocturnas
Capítulo 16. De amores y otros pecados
Capítulo 17. Hay que mirar bien
Capítulo 18. El perro del hortelano
Capítulo 19. El cazador cazado
Capítulo 20. Pretendientes
Capítulo 21. Visitas nocturnas
Capítulo 22. Una boda y un desmayo
Capítulo 23. María descubre al asesino
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Cádiz, Cortijo de Valleflorido, junio de 1800
—¡No mires!
Dos palabras, una frase escueta con un solo significado y un recuerdo que le reverberaría en la cabeza durante el resto de su vida. El muchacho hizo caso de la advertencia, al menos por esa vez, y continuó andando con paso ágil manteniendo la mirada al frente.
Ese día de verano, la mañana apenas había despuntado y el silencio casi les rodeaba por completo. No se oía más que el canto de algunos pájaros madrugadores en los cúmulos de brezo que rodeaban la enorme casa de campo, de la que habían salido hacía menos de un cuarto de hora.
Solo se escuchaba eso y el caminar, a ratos acelerado, de su perseguidora.
El niño no paró la marcha, siguió los consejos que él consideraba mucho más acertados por venir de alguien conocedor del ambiente extraño que ahora lo rodeaba. Haciendo oídos sordos a la presencia a sus espaldas, caminó durante otros quince minutos. Hasta que se adentraron en el pinar justo antes de que los iluminaran los primeros rayos del día que amanecía.
—Sigue sin detenerte —continuó martilleando la voz aflautada del otro muchacho, que caminaba a su lado con la elegancia desgarbada de un niño de doce años—. No te gires ni intentes mirar de reojo; si ve tu debilidad, jamás podrás librarte de ella. Hazme caso, Carlo, nada ni nadie podrá hacer que regreses al mundo de los humanos después de que ella te haya devorado con su mirada…
La risa de Carlos resonó en el silencio que inundaba el amplio bosque de pinos, incapaz de aguantar la retahíla de bobadas que salía de la boca de su mejor amigo.
—¿Acaso es una bruja, Andrés? ¿O quizás se trata de esa Medusa de la que nos hablaron en clase de historia…?
—Tú ríete, Carlo —Andrés intensificó el uso del nombre sin la «s», enfatizando el ceñido acento andaluz que tanto cautivaba a su amigo—. Pero no digas luego que no te avisé. Te engañará con su aspecto inocente, y entonces, cuando menos lo esperes…
—¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo! —repitió, por enésima vez, la voz a sus espaldas.
El muchacho paró su avance unos segundos, dejando que su amigo se adelantara unos pasos. Andrés, lastrado con algunas de las trampas para pájaros que pensaban colocar esa mañana de agosto, no pareció percatarse. Carlos enderezó los músculos de la espalda, hinchó los pulmones de aire y, sin soltar la carga de tres jaulas de madera, de poco más de un palmo cada una que él mismo llevaba de igual forma entre los brazos, se dispuso a girar hacia la voz, que en esos momentos volvía a repetir su nombre de manera lastimera.
—¡No! Ni lo pienses siquiera, evita que vea tus ojos, no observes su sonrisa sin dientes o… —insistió el muchacho del pelo rizado que, por unos segundos, soñó con haber conseguido su objetivo: tal vez Carlos resistiera un día más el martirio que los acosaba continuamente.
Si no todo un día, al menos media jornada.
O solo media mañana si era pedir demasiado. Eso era lo único que le había rogado a aquella tortura que a él mismo lo perseguía desde hacía cuatro años: que los dejara solos unas horas. Pero al parecer sus ruegos, y en especial los consejos dados a su amigo, habían caído en el saco más destrozado y roto que jamás había visto. Como se había temido, el muchacho iba a sucumbir.
Carlos permaneció recto, dudando entre la mirada casi aterrorizada que le devolvía Andrés y el leve murmullo a sus espaldas, que volvió a pronunciar su nombre, esta vez con el más leve de los ronroneos.
—Carlo…
Ni un movimiento en todo el esbelto cuerpo del muchacho de casi trece años. Nada que hiciera suponer a su interlocutora que estaba al borde del precipicio, justo a una pulgada de caer en sus redes.
—Carlo…
¿Lloraba?
La espalda de Carlos se estremeció. La mirada de Andrés se hizo suspicaz, mientras ponía los ojos en blanco en un gesto de incredulidad.
—Son solo unos minutos —insistió Andrés—. Si logramos llegar al borde del muro, estaremos libres. Ella no puede saltar —afirmó con entusiasmo, en un último intento de evitar el desastre que se avecinaba.
—No creo que ella esté segura de eso… —dijo Carlos, justo antes de ver como Andrés comenzaba a correr. Sin acabar de decidirse, y tras el abandono patente de su amigo a su propia suerte, él mismo inició una carrera frenética en su persecución.
Corrieron tres, cinco, siete minutos, y en ningún instante volvieron el rostro. El esfuerzo por la carrera le hizo jadear nervioso mientras trataba de no perder la espalda de su compañero. Carlos no conocía el bosque como Andrés, y era consciente de que le sería fácil acabar desorientado si, como creía que era capaz, adelantaba la zancada sensiblemente más corta y pesada de su amigo.
—¡¡Más rápido!! —le gritó —Vas a tener que perder muchas libras de ese trasero gordo, Andrés, o no crecerás cuando des el estirón.
—¿Quién dijo esa burrada, Carlo? Mi aya dice que soy un muchacho sano, y que cuando crezca seré alto y delgado como padre… —jadeó entrecortadamente el chiquillo, a la vez que se erguía sobre sí mismo, intentando mantener el paso y disimulando la falta de resuello.
—Mientras no acabes bajo y regordete como tu aya…
—Si logramos llegar al muro, te haré tragar tus palabras… —Andrés simuló un gesto ofendido.
La risa de ambos muchachos, a ratos histérica, les hizo perder un tiempo precioso que su perseguidora aprovechó para alcanzarlos cuando aún no habían pasado al otro lado del muro.
La pared, de casi dos hombres de altura, rodeaba toda la hacienda manteniendo los terrenos privados de los dueños lejos de los campos de cultivo; en su mayoría viñedos, olivos y alcornoques centenarios, a los que sí accedían los temporeros cada verano. Construida de gruesas piedras desiguales, que habían sido apiladas y encajadas unas sobre otras sin apenas argamasa, el muro permitía ser escalado con facilidad, al menos por un par de muchachos sanos y fuertes.
Andrés, algo cargado por un exceso de peso típico de la preadolescencia, resopló al llegar al extremo superior y se paró apoyando cada pierna a un lado de la pared. Retiró los negros rizos que el sudor le había pegado a la frente y observó, casi con envidia, al ágil muchacho que escalaba rápidamente tras él. Carlos sí parecía haber comenzado a dar ese estirón del que tanto hablaban los mayores; delgado como un junco, pero fibroso y fuerte, su amigo perfilaba las formas de lo que parecía iba a ser un hombre excepcional.
—¡Muévete deprisa! —Antes de continuar hablando, Carlos miró un segundo hacia su espalda, lo justo para comprobar qué era lo que le había retenido en su subida—. ¡Me ha cogido un pie, Andrés! Salta de una vez y déjame espacio.
—¡Carlo!
De nuevo su nombre, y esta vez el lloro era mucho más evidente. El corazón de Carlos, excesivamente blando para un muchachote de su tamaño, se contrajo ante el sollozo.
—Lo sabe, ella lo sabe… —murmuró Andrés, mientras se disponía a saltar al otro lado del muro y descansaba recuperándose de la carrera que acababa de dar.
—¿Qué es lo que sabe? —Carlos aún alternaba la mirada, inquieto, entre su amigo y la mano que seguía apretándole el tobillo, incapaz de ignorar los sollozos que partían del pequeño y escuálido cuerpo tras ese brazo.
—Sabe que eres débil.
—¡Yo no soy débil…! Soy mucho más alto y fuerte que tú y…
—No esa debilidad, tonto. Ha visto cómo tus primos te pisotean sin que hagas nada por defenderte…
—Simplemente me han dado algún golpe; pero soy fuerte y puedo aguantar. Además, solo me golpean los pequeños y tienen menos edad que yo y…
—Y son tres, salvajes y malcriados… arropados por el matón de su hermano Gustavo, el odioso de tu primo heredero del ducado, ¡Puaj!
El simulacro de escupir acompañó las palabras de Andrés, mientras Carlos, finalmente derrotado por el llanto a sus espaldas, alargaba el brazo elevando y sosteniendo junto a su pecho el pequeño cuerpo, ya agotado, de la niña.
—¡Ven, Gitana!, o acabarás perdiendo los pocos dientes que te quedan en esa caverna que tienes por boca —dijo, señalando con la barbilla la encía sin incisivos frontales de su carga.
—¿Y encima hablas con ella?
—¿Y qué pensabas hacer? ¿Dejar que tu hermana se caiga desde aquí arriba? ¿No ves que está llorando? Tu aya nos matará si algo le pasa a la niña.
—Sabría bajar… tal como ha sabido subir —Andrés se sintió forzado a recalcar su punto de vista antes de comenzar el descenso hacia el otro lado de la pared.
—Sí, pero con algún hueso roto… —gruñó Carlos.
Luego, observó a la menuda criatura mientras la sujetaba haciendo que, como él, colocara una pierna a cada lado del muro para facilitar su estabilidad. Los siete años de la chiquilla, frente a sus trece, le parecieron entonces un abismo tan insalvable que se sintió casi como un padre. Cansado de verla sorber con hipidos, acabó por alargarle el sucio pañuelo que llevaba al cuello para que se sonara la llorosa nariz. Con un último suspiro, la niña retiró el tejido y, con terror, miró el espacio que la separaba del suelo y de su propio hermano que ya se encontraba erguido al otro lado.
—¡A ver cómo bajas de ahí, María! Que sepas que no pienso ayudarte. No quiero que me pinches con esa cantidad de huesos que tienes cuando caigas sobre mí, Flaca —le espetó Andrés desde el suelo.
Los enredados rizos negros de la niña se agitaron desafiantes ante la mirada desaprobadora de su hermano. Luego, dirigiendo la profunda mirada negra al objeto de su devoción, mostró en todo su esplendor la cara tiznada.
—¿Carlo?
La pregunta sonó con una voz tan conmovedora que el muchacho no pudo evitar pegarla contra su torso, impidiendo que siguiera contemplando la altura a la que se encontraban. La abrazó, mientras se entretenía estudiando la forma de bajarlos desde esa altura sin que ninguno acabara magullado.
—No te preocupes, nunca dejaré que te pase nada, Gitana.
—Acabas de firmar tu sentencia, Carlo. Ya no te librarás jamás —profetizó Andrés.
Capítulo 1 El duque
Madrid, verano de 1815
Carlos solía pasar la vida en silencio. No era hombre dado a hablar demasiado, especialmente si no tenía mucho que decir. Se había sentido agobiado durante la infancia por la presencia de sus cuatro hermanas mayores quienes, quitando raras ocasiones, nunca le habían dirigido la palabra salvo para reñirle; realmente sí que le habían gritado más de una vez por colocar sus soldados de plomo sobre alguna labor de costura especialmente delicada, o sus manos, no excesivamente limpias, en sus carísimos vestidos. Pero por el contrario, siempre hablaban entre ellas en un constante runrún de conversaciones intranscendentes, en las que la frase más manida invariablemente era «papá hubiera querido…», «papá hubiera dicho…».
El Carlos adulto sonreía recordando esos momentos, consciente de que «papá», si no hubiera muerto en aquella desgraciada mala caída del caballo, jamás habría querido o dicho nada porque, si había alguien que mostrara sus sentimientos o hablara menos que Carlos, ese era su difunto padre.
Ser el sexto en la línea de sucesión de un ducado no era gran cosa. Aunque, a decir verdad, sonaba bastante bien si el numeral se decía con la suficiente rapidez. Él siempre hablaba lento, pero paradójicamente decía la palabra «sexto» con inusitada velocidad, y solo en las contadas ocasiones en las que alguien le preguntaba expresamente por el dichoso ducado de Azahara.
No se trataba de falsa modestia, ni lo impulsaba la vergüenza. Le importaba un verdadero pimiento el susodicho título, pero le molestaba que siempre preguntaran por sus expectativas de alcanzar el altísimo grado nobiliario. Eso le obligaba a tener que dar explicaciones y detalles y, por tanto, decir más de dos palabras seguidas.
Bien, pues «cero» era siempre su directa, precisa y corta respuesta.
Las posibilidades de acabar siendo duque teniendo a sus cinco robustos, jóvenes y sanísimos primos, y a su tío el duque, por delante en la línea sucesoria eran nulas.
Casi las mismas posibilidades que habían pensado los detractores de Napoleón que tenía este de regresar de su prisión en la isla de Elba y volver a levantar a sus seguidores contra el resto de Europa.
Bueno, a veces hay que apostar por el caballo más lento. Quién sabe si durante la carrera los cielos vomitarán piedras o los suelos se abrirán bajo las poderosas pezuñas de los favoritos, y el último penco acabará ganando la carrera.
Como un jamelgo afortunado se sintió Carlos Ramírez de Aristarán y Rivas pocos instantes después de que el notario llamara a su puerta preguntando por el décimo duque de Azahara.
—Se confunde, caballero —corrigió Carlos al letrado, ante la mirada atónita del hombre al comprobar que el joven elegante, aunque a medio vestir, portando los aristocráticos rasgos de la familia ducal, le abría por él mismo la puerta—. El título es noveno duque de Azahara, y mi tío no vive aquí.
Mientras hablaba, señaló fastidiado la modesta residencia en la que vivía: con tan solo una cocinera, dos sirvientas y un viejo mayordomo, sordo y cojo, al que siempre debía sustituir abriendo la puerta si no quería que sus visitas se marcharan ante la impasibilidad del hombre. Estaba convencido de que sería evidente, para cualquiera con dos dedos de frente, que, pese a la digna apariencia de su hogar, un grande de España no viviría en semejante lugar.
—No me confundo. Se parece usted a su tío como dos gotas de agua, mucho más de lo que lo hacían sus rubios y difuntos hijos.
—¿Difuntos? —la mirada anhelante de Carlos hizo recular un par de pasos al notario—. ¿Quién de mis primos ha fallecido?
De acuerdo, esa panda de vagos borrachos no era santo de su devoción; pero caramba, al menos del más pequeño de ellos tenía algunos buenos recuerdos.
Bien, seamos precisos: buenos, buenos, lo que se dice buenos… Lo acertado sería decir que no tenía tan malos recuerdos, o experiencias relevantes relacionadas con palizas, chanzas y bromas pesadas de su parte. Principalmente porque, al ser casi diez años más joven, el muchacho no había tenido posibilidades de frecuentar los mismos colegios e institutos que él, ni siquiera los mismos lugares de juego o fiestas en verano, como habían hecho el resto, hasta contar cuatro, de sus hermanos.
Carlos agitó la cabeza recriminándose sus pensamientos. Al fin y al cabo, la familia era la familia y había que darle su lugar. Aunque cierta parte de ella se mereciera acabar en el pozo más profundo de sus recuerdos.
—¿Cuál de ellos ha fallecido, caballero? —volvió a preguntar, esforzándose en pronunciar con una entonación dolida.
—Lo siento, mi señor… Pensé que la noticia ya habría llegado a Madrid… En Sevilla no se habla de otra cosa desde hace días…
Mientras pronunciaba sus escusas el hombre, de unos sesenta años, delgado y algo encorvado, giraba entre sus dedos el sombrero de copa que había retirado de su cabeza.
—¿Y bien? —insistió Carlos a la vez que, involuntariamente, imitaba los gestos nerviosos del anciano y remetía en la cintura de sus pantalones los faldones de la larga camisa de lino blanco que cubría su torso.
—Todos ellos, señor… todos ellos.
—¿Todos mis primos han fallecido?, ¿los cinco?, ¿cómo?, ¿cuándo?
—Hace seis días… Al parecer, sus primos dejaron encendida una copa de picón[1] en el pabellón de caza donde dormían… Mala combustión, ya sabe… Una muerte desafortunada, aunque suave e indolora, gracias a los cielos…
—Pase, pase… —habló Carlos, notando por fin su falta de amabilidad, el lugar inapropiado para tan importante conversación y el aspecto desarrapado de su propia persona—, le ruego que me espere en este salón —dijo, indicando una puerta que permanecía abierta y daba paso a una estancia iluminada con lámparas de aceite—. Pediré que le traigan café mientras me visto.
El anciano se dejó conducir dócilmente por él.
—¡Cielos, pobre tío Gustavo! Por supuesto viajaré inmediatamente hasta Sevilla para estar con él. En estos momentos el dolor debe ser…
—Me temo que en estos momentos su tío no siente dolor…
—Bien, eran ciertamente molestos, pero no creo que su padre… —Carlos detuvo la frase cuando se encontró con el gesto compungido del letrado. El hombre agitaba la cabeza con negativa resignación mientras se persignaba formando la señal de la cruz sobre su rostro y pecho—. ¿Quiere decir que mi tío…? ¿Que él también…? No.
No, no, no.
Granada, junio de 1800 (unos años antes)
—No, no, no ¡No puede ser! —Carlos se notó mareado, asqueado e indefenso mientras miraba a su madre y a sus cuatro hermanas que cosían junto al amplio ventanal. Sintiéndose temblar, sacudió la cabeza con determinación y escrutó la hermosa cara de la marquesa, su madre—. No lo puedes decir en serio.
Él y su hermano pequeño, Marcos, se encontraban de pie en la lujosa sala de costura del carmen[2] de Fuentedulce, en una de las múltiples casas de los marqueses de Monteferro. Desde el salón, la habitación se abría hacia un amplio mirador que permitía contemplar la Alhambra. Las cinco mujeres pasaban allí las horas muertas desde que, hacía cuatro meses, la familia había instalado allí su hogar provisional. El quinto marqués de Monteferro, y padrastro de sus cuatro hermanas, entre los dieciséis y veinte años, y del propio Carlos, de trece, tenía intereses en la recogida de la aceituna y el procesado de aceite de oliva y había decidido que prefería tener a la familia cerca mientras duraba la producción.
Realmente, el hombre hubiera preferido moverse acompañado solo de su preciosa mujer y su único hijo, el pequeño y guapísimo Marcos, heredero del título. Pero había tenido que cargar con la molesta presencia de sus hijastras y del joven Carlos por exigencias de su esposa, una lozana mujer casi treinta años más joven que él.
El niño estaba tan alterado que ni notó que al hablar agitaba los brazos, en un gesto de soberbia desobediencia, mientras el quinteto de mujeres los observaban. Tampoco notó la súbita preocupación en la cara del chiquillo a sus espaldas, que lentamente sacudía la cabeza negando sus propias palabras.
—No, Carlos, mamá no bromea —la sentencia de su hermano de nueve años hizo a Carlos girar bruscamente el rostro. El muchacho, tan elegante como él pese a su corta edad, volvió a remarcar su gesto de negación —lo dice mamá, y cuando ella dice algo sabes que tenemos que obedecer —Aseguró, repitiendo las palabras que tantas veces había oído a su propio padre y, sin duda, tratando de asegurarse un punto más en la más que dilatada cuenta que ya tenía con él.
Y es que, a Marcos no le hacía falta siquiera abrir la boca para encantar al resto del mundo, su increíble aspecto exterior le aseguraba una rendición incondicional con solo pestañear.
—Me alegro que estés tan bien educado y tan de acuerdo conmigo, Marcos. Porque el tío Gustavo ha pedido también tu presencia en Cádiz… ya sabes que hay chicos de tu edad. Pasareis allí todo el verano —la sonrisa de madurez desapareció de súbito del rostro del muchacho más pequeño, tornándose en el amago de un puchero ante las palabras de la marquesa.
—¡No, no, no, mami!, que vaya solo Carlos… Yo tengo pesadillas y te llamaré por la noche, ya sabes lo latoso que puedo ser. No, está claro que debe ir solo él. ¿No querrás molestar a la tía Carina, verdad? Seguro que…
La marquesa contuvo la sonrisa que acudió a sus labios ante las palabras de su hijo menor que, paradójicamente, estaba destinado a ser el futuro marqués de Monteferro, cuando el padre del niño, y segundo esposo de la mujer, falleciera.
—No te apures, me conmueve tu preocupación por tía Carina, pero tu hermana Aurora irá con vosotros. Ella se ocupará de cualquier necesidad que tengáis.
Al unísono, ambos niños giraron el asustado rostro hacia la figura espigada y rígidamente sentada a su derecha. Vestida por entero de gris plomo, la mujer casi se camuflaba con el tapizado del sillón en el que, más que sentarse, parecía que había sido clavada.
Decir que Aurora era un callo era quedarse muy corto. A sus veinte años, era la mayor y más soltera de las hermanas Ramírez de Aristarán; una auténtica bruja a la que ni siquiera la verruga en el lateral de la boca se le había negado. Nadie se explicaba cómo la hermosísima marquesa, famosa en medio Madrid por su belleza, había engendrado tal espécimen.
Si bien era cierto que ninguna de las hijas de la mujer había heredado su gracia y elegancia, en la mayor se habían concentrado los defectos. Fea como su abuelo y seca como su padre, decían las malas lenguas; y con el bigote de su tío Gustavo, el duque, añadían los más perversos. Bien, se ve que la mujer portaba con orgullo y empaque el mostacho familiar, ya que, a pesar de la continua insistencia de su madre, no era demasiado dada a eliminar de su rostro tal velluda distinción.
—Ya verás como «el marquesito» vuelve reformado —aseguró la áspera muchacha, sin apenas mover un ápice la abertura entre sus labios.
Esa forma de hablar helaba la sangre del incauto oyente, algo que ella conocía a la perfección y usaba sin piedad. La casi silbada frase hizo que ambos muchachos volvieran a estremecerse. Si algún adjetivo, además del evidente referido a su parca belleza, acudía a la mente de cualquier observador que la viera, este era sin duda: siniestra.
O al menos eso pensaban sus hermanos pequeños.
—Yo… no… voy… con… ella —aseguró el llamado marquesito, recalcando cada palabra, y exponencialmente enfadado después de oír el adjetivo despectivo con el que sus hermanas solían calificarlo. A pesar de su corta edad, el niño era consciente de que aquella cuadrilla de muchachas le hacía pagar a él los celos que les provocaban el trato y cariño especial que le dedicaba su padre, el actual marqués.
—No se hable más —sentenció su madre, levantándose de la silla y dejando caer a los pies la labor que había ocupado sus manos las últimas horas—. Id a vuestros cuartos y preparad una bolsa de juguetes y libros, yo ordenaré que empaqueten vuestras ropas. Os vais mañana.
—Pero… —la voz de Carlos pareció volver a la vida por unos segundos, para acabar desapareciendo cuando la diminuta mano de Marcos se enterró en la suya, haciéndolo callar con el gesto.
—Vamos —dijo Marcos, dirigiéndose al otro muchacho con resignación, consciente de que de nuevo luchaban una batalla perdida.
Salieron tratando de mantener la espalda erguida. No les darían a sus hermanas ni una pista sobre la derrota y el terror que asolaban sus corazones ante la noticia.
—¡Bocazas! —le espetó al pequeño, nada más salir de la habitación y en cuanto dejaron de oír la cancioncilla guasona que parecían tararear sus otras tres parientes —»Que vaya solo Carlos…» —lo imitó, afinando la voz—. Ya hablaremos en Cádiz.
—No podemos ir a casa del tío Gustavo, Carlos. Además, allí no estará mi padre para defendernos. ¡Y es todo el verano! Los rubios nos volverán a patear el culo…
—¿Nos? —parado ante el pequeño, Carlos le hizo enfrentar la mirada—. Dirás que me patearán, aunque… ya eres lo bastante grande. Igual este año reparten la candela más equitativamente.
—No vas a dejar que lo hagan, ¿verdad? —sollozó, elevando el rostro hacia su hermano mayor—. No vas a dejar que me hagan daño, Carlos.
Carlos suspiró. A pesar de andar siempre a la greña, peleándose por los mismos soldados de plomo y las mismas piezas de construcción, solo con oír su lastimera voz, bajaría por él hasta el infierno. Pero allí parado, viendo los enormes ojos color whisky del hermoso heredero, Carlos no tuvo más remedio que decir la verdad.
—Tendrán que pasar por encima de mi tumba para llegar a ti, Marcos —aseguró, poniendo las palmas de las manos en ambos hombros del niño y agachándose hasta que sus propios ojos se nivelaron con las expresivas profundidades ámbar de los de su hermano—. Este año vamos a vencerlos. ¿Recuerdas el chico del colegio de Madrid del que te hablé? Andrés es vecino de los rubios… y los odia. Este año seremos al menos tres, no les será tan fácil acabar con nosotros, ya verás.
[1] Carbón vegetal muy menudo utilizado para los braseros.
[2] En Granada, quinta de recreo con huerto o jardín.
Capítulo 2 María
Ciudad de Cádiz, septiembre de 1816
María tenía ante sí un grave problema.
En realidad, ella no había pretendido ser tan brusca con el anciano don José Anselmo Gandulfo, nada menos que el actual conde de Ricard. Pero evidentemente lo había sido y, según todos los indicios, ahora estaba frente al cadáver, aún caliente, del hombre.
—Está muerto —se dijo a sí misma, empleando absurdamente la voz, ya que se encontraba totalmente sola en la salita de recibir de su propia casa; o más bien en la puerta de la salita, porque aún sujetaba entre sus dedos la hoja de madera medio abierta.
Armándose de valor, pateó con cuidado las enclenques piernas del hombre, para abrirse paso hasta el interior de la habitación y dejar cerrada la puerta a sus espaldas, asegurándose de que nadie los molestara; ni a ella ni a su difunto pretendiente.
—Esta vez la has liado bien, María. Te has cargado al viejo verde… ya ves: un cadáver, totalmente muerto —volvió a comprobar la falta de reacción del anciano, golpeando levemente, procurando rozar lo mínimo los anticuados calzones de gamuza del hombre con sus delicados zapatos de tela—. Absolutamente tieso…
Ella estaba segura de que no era más que un cadáver. Innegablemente había demasiada sangre en el suelo, bajo la cabeza del anciano y sobre la mullida alfombra de la sala. Una lástima, especialmente por la carísima moqueta, que seguramente quedaría totalmente inservible.
En cuanto al hombre, bueno, no es que le enorgulleciera ir matando personas, pero aquel espantajo llevaba acosándola varios meses y, al fin y al cabo, era lo bastante mayor como para ser su abuelo.
Ahora solo había que agacharse y comprobar que no respiraba.
Negó con la cabeza. No lo haría, de ninguna manera; lo cierto es que le daba igual si respiraba o no. No pensaba acercarse mucho más al cuerpo. Ya había soportado sus manos sobonas en demasiados bailes.
—Bien, tal vez solo tengo que salir de aquí y fingir que no he sido yo quien ha abierto bruscamente la puerta empujando al incauto hacia atrás. ¡Quién iba a pensar que tendría tan mala suerte!
María agitó la mano con fastidio. Aquella no debía ser más que otra tarde normal con el anciano: «Toma un café con él y sonríe, María. Es lo único que tienes que hacer». Eso, estrictamente hablando, era lo que le había pedido su hermano; aunque la cosa se había alargado primero a una semana, luego, a dos y ¡ya llevaba dos meses de tardes perdidas esquivando los achuchones del conde!
No lo haría más, se acabó, ni siquiera por el interés de toda la familia. Lo había decidido una semana atrás. Ni la posibilidad de comprar la poderosa y rentable naviera del anciano era justificación suficiente para lo que tenía que soportar.
Andrés, como hombre que era, pensaba que con que ella agitara las pestañas tendría al viejo en sus manos. Pues lo había conseguido. Aunque más que él en sus manos, parecía haberse convertido en una costumbre tener las del viejo sobre ella.
Así que, decidida a lanzar sus indirectas de forma contundente, había tornado en un ataque frontal la molesta costumbre del conde de esperarla tras la puerta de la salita para sorprenderla agarrándola por la cintura. Ya llevaba cuatro días seguidos consiguiendo que el hombre acabara tumbado sobre la alfombra al abrir de improviso y con toda la fuerza que podía la puerta, justo en el instante en que lo escuchaba colocarse tras la madera.
Las otras veces la caída solo había conllevado un culazo sobre la alfombra, lo suficiente para bajarle la libido al anciano, al menos durante unos minutos.
Esta vez no había habido tanta suerte.
¿Quién iba a pensar que alguien iba a dejarse olvidada la carretilla de acarrear la leña, fabricada en duro hierro, en medio de la habitación? Y que la cabeza del hombre daría con tanta precisión sobre una de sus ruedas.
—Demonios —musitó, sorprendiéndose a sí misma y dándose un ligero toque de desaprobación en los labios.
Hacía más de dos años que no maldecía como un carretero. Era una señorita y debía comportarse como tal en todo momento, aunque no hubiera ningún testigo de sus trasgresiones.
Negó con la cabeza dejando de reprenderse en silencio. ¡Qué más daba si maldecía! Ciertamente, en este caso la ocasión lo merecía.
—¡Maldición! —la nueva increpación, mucho más elevada de tono, salió de sus labios antes de poder evitarlo, acabando con su muda regañina sobre su forma de hablar cuando notó que la puerta que daba al pasillo, y que ella acababa de cerrar, parecía empezar a abrirse.
De un solo gesto, se colocó de espaldas a ella evitando con el peso de su cuerpo que el intruso pudiera abrirla del todo. Necesitaba pensar, encontrar una explicación o una solución antes de enfrentarse a nadie.
Unos segundos de tira y afloja, apretando el trasero contra la madera y sujetando el pomo con la mano izquierda. Aunque con escasa fuerza, el intruso parecía decidido a entrar en la estancia.
—¿Quién anda ahí? ¿María, eres tú?
Por unos instantes el pecho de María recobró el ritmo normal al reconocer el timbre de voz de su hermana pequeña.
—¡Vete, Anabel! Déjame sola unos minutos…
—¿Qué te ocurre? Sé que ha venido el conde y he bajado para estar contigo —susurró la muchacha al otro lado de la puerta, en el convencimiento de que la sordera del anciano no le permitía escucharlas—. Deja que te acompañe, mañana hablaremos seriamente con Andrés. Ya verás cómo esto se acaba y el viejo no vuelve a molestarte.
—No… no…. no será necesario. No… no… no creo que lo haga. No… no… no molestará más, créeme…
—¿Por qué tartamudeas? ¡María, abre! —insistió de nuevo, empujando con todas sus fuerzas.
—¡Vete!, te aseguro que es lo mejor…
Haciendo palanca con sus pies, María contrarrestó el envite de Anabel.
—No me iré.
—Hazme caso… es mejor que no entres.
—María, voy a quedarme hasta que decidas salir.
—Bien, tú lo has querido… —dijo, abriendo la puerta lo suficiente para que la delgada Anabel la atravesara, volviendo a cerrarla inmediatamente.
—¡Demonios! —aunque, al contrario que María, ella sí sabía comportarse la mayoría del tiempo como la señorita que era, nunca había sido una mojigata y, en ocasiones, su lenguaje se parecía demasiado al de su hermana.
Ocasiones como aquella, en la que un anciano y respetable conde permanecía despatarrado a sus pies, destrozando la alfombra más cara de la propiedad.
—¿Está…? —preguntó con un tono que sonó a afirmación.
—Tieso como una mojama[3], créeme. Lleva cinco minutos sin mover ni un músculo.
—Bueno, no es que se moviera demasiado antes. Al menos no si el premio no era tantearte el trasero…
—¡Anabel!, esto es serio. Creo que lo he matado, yo…
—¿Le has dado un garrotazo por fin?
—No, no seas burra. Se ha caído al abrir la puerta… Quiero decir que estaba tras la puerta y yo lo he tumbado al abrirla…
La risa histérica de Anabel cortó las palabras de María.
—No sé qué te hace tanta gracia.
—Lo que dirán de ti: la asesina de pretendientes… Ya lo eras desde que el anciano Giles muriera víctima de una alferecía[4] después de ver tu escote en la fiesta de verano de…
—No seas boba. Ya sabes que fue él quien insistió en bailar cuando apenas podía respirar. No tengo la culpa de que el ataque se le produjera mientras bailaba conmigo…
—Y miraba fijamente tus ingentes atributos femeninos… según los testigos.
—¡Patrañas! Merceditas llevaba un escote mayor y nadie dijo nada.
—Merceditas es tan plana como un tablón, María… dejemos eso ahora. La cuestión es: ¿qué haremos con el conde?
—Enterrarlo, supongo, o al menos que lo hagan sus familiares…
—Sí, eso será fácil. Lo difícil será recuperar la que era la alfombra preferida de mamá.
—¡Pero iré a la cárcel!
—¡No lo has golpeado, María! Ha sido un accidente, y aunque es cierto que habrá habladurías, nadie podrá acusarte de asesinato.
Anabel se adentró observando toda la escena, depositó los guantes de paseo que se acababa de quitar sobre la mesa central, y se giró a contemplar de nuevo el cadáver.
En ese momento, los ojos de él la miraron.
—¡Ahhhhhh! —de la boca de Anabel salió un fuerte alarido, mientras reculaba hacia la pared llevándose al pecho ambas manos.
—¡Santo Jesús!, está vivo… —María aclaró lo innecesario.
—¡A-Ayuda! —jadeó el hombre con un hilo de voz, aún estirado sobre el suelo.
—¡No te quedes parada, Anabel! ¡Corre! Llama a los criados y que avisen al doctor. ¡El conde se ha tropezado y ha caído sobre la carreta de leña! Solo, él solito. ¿Es que no lo ves?
—Sí, claro, él solo ha tropezado y ha caído sin que nadie lo haya tocado… Es evidente que la mala suerte ha acompañado al hombre… ¡Ahora mismo! —gritó la muchacha, mientras abandonaba la habitación ante la mirada airada de su hermana.
—¡Ahhh, mi dulce tesoro! La mujer más hermosa de Andalucía… —dijo el anciano con un lamento sofocado, carraspeando y asiendo con la palma de una de sus manos su cabeza ensangrentada—. Veo que te ha asustado ver a tu amado en tan penosas circunstancias —luego, alargó la otra mano hasta que sus escuálidos y blancos dedos alcanzaron los de la muchacha, que no acertó a retirar la mano con la suficiente rapidez—. Lo sabía, siempre he sabido que eras todo bondad y dulzura. ¡La única mujer que dejaría entrar en mi corazón…! ¡Nunca te dejaré marchar!
—¡Ay, cielos!, ¡Ay, cielos…! —murmuró la muchacha, mientras sus ojos buscaban con impaciencia el origen de las voces que ya empezaban a resonar en el amplio pasillo.
Cádiz, junio de 1800, Cortijo de Valleflorido (unos años antes)
El cortijo gaditano del duque de Azahara era una amplia propiedad cobijada en la ladera de la cuenca de un río de montaña. Con el paso de los milenios, el río había horadado el paisaje creando un amplio remanso en el que las aguas quedaban embalsadas de forma natural formando un pantano. Tanto el río como las laderas y montes de los alrededores quedaban bajo el dominio del duque, y eran utilizados como coto de caza y zona de recreo estival para la excelentísima familia.
Cada verano, una legión de sirvientes, traídos en su mayoría de las localidades cercanas, eran dirigidos con mano firme, y desde hacía más de veinte años, por la señora doña Mercedes, la gobernanta del cortijo y ama suprema mientras la duquesa estaba ausente. Doña Mercedes, su esposo el guardabosques, y cinco personas más, habitaban perennemente el lugar con el único propósito de mantener las instalaciones listas para ser usadas en cualquier instante. La mujer daba gracias a los cielos por la llegada, hacía más de tres lustros, de la ahora duquesa de Azahara. A pesar de su recio acento extranjero, la mujer era bastante amable y, sobre todo, avisaba por carta unas semanas antes de aparecer por el cortijo, cosa que nunca había hecho la antigua señora y madre del actual duque.
Doña Carina, la hermosa duquesa, era una valkiria de origen sueco con cabello rubio platino y ojos grises que, según los amigos más cercanos a la familia, había helado más que encendido el corazón del robusto duque, don Gustavo. Sin embargo, nada de la felicidad o supuesta desdicha de la pareja salía a la luz. Quienes los conocían aseguraban que entre ambos no existían chispas de amor de ningún tipo. De hecho, ambos cónyuges llevaban en realidad vidas totalmente separadas salvo en escasas y sonadas ocasiones.
Cariño y ternura puede que no hubiera, pero lo cierto era que la pareja había sido bendecida con gran facilidad procreadora y, en cada una de las escasas visitas que el duque regalaba a su mujer, esta quedaba preñada de inmediato. Así, el heredero y los repuestos habían sido asegurados de forma eficiente y múltiple por doña Carina, la duquesa.
El hijo mayor de la pareja, de nombre Gustavo, en honor a su padre, contaba quince años, le seguían sus tres hermanos, trillizos de once, y el pequeño, de cuatro. Una legión de rubios vikingos que, como si de una horda de invasores se tratase, asaltaban la tranquilidad del cortijo cada verano, ante la pasividad de su madre y la desesperación de doña Mercedes.
El verano de 1800 no iba a ser muy diferente de los anteriores, tal como comprobó pronto la gobernanta. La duquesa llegó acompañada de sus cinco hijos, dos sobrinos y la hermana mayor de ambos. Los chicos invitados parecían refinados y realmente educados comparados con sus primos. La duquesa trató de presentarlos a la gobernanta intentando elevar el tono por encima de la algarabía que formaban sus propios hijos.
—Esta es la señorita Aurora Ramírez de Aristarán y estos caballeros son sus hermanos, don Carlos Ramírez de Aristarán y don Marcos Benedetti, el heredero del marquesado de Monteferro —pudo decir por fin la duquesa, dirigiéndose a la gobernanta con su recio acento cuando los muchachos rubios desaparecieron, escaleras arriba, dejando a las tres mujeres y a los jóvenes invitados en el hall de entrada de la enorme casa de campo—, son sobrinos de mi marido, y pasarán con nosotros el verano.
—Encantada —saludó de forma concisa la áspera muchacha, con aspecto de institutriz, que le habían presentado como señorita Aurora.
—Señora… —dijo el más pequeño de los muchachitos, haciendo una leve inclinación de cabeza y esbozando una enorme sonrisa en el rostro más bonito que la mujer había visto en su vida—. He oído que en estas sierras hay jinetas y corzos. Nunca he visto esos animales, ¿sabe? Mi padre, que es un gran cazador, dice que los corzos son parecidos a los ciervos, así que no tengo tantas ganas de ver uno, pero las jinetas… él no ha conseguido explicarme lo suficiente y en los grabados no se ven bien. ¿Ha visto usted alguna? ¡Ah!, por cierto, mi hermano y yo estamos encantados de conocerla —añadió, extendiendo la mano en un gesto tan simpático que, la normalmente seria Mercedes, soltó una carcajada.
—Sí, sí, alguna sí que he visto… muy bien, muchacho. ¿Y tu hermano el heredero del marquesado no habla?
—Se equivoca, señora, él —dijo, señalando al niño silencioso que apenas había inclinado la cabeza en señal de saludo— es el sexto heredero del ducado de Azahara. El próximo marqués de Monteferro seré yo.
—Y seguro que también serás el hombre más perseguido por las muchachas dentro de veinte años, jovencito —dijo, agachándose hasta ponerse a la altura de sus ojos. La mujer quedó por unos segundos prendada de la belleza extraordinaria de aquellos iris color ámbar amarillo—. ¿Te gustan el chocolate caliente y los churros[5]?
—¡Me encantan!, y a Carlos también, ¿no es cierto, Carlos?
—Sí —Oyó, por fin, decir al muchacho más alto.
—Bien, pues tú, Marco, y tú, Carlo, comeréis hasta reventar; y dejaremos que esos primos vuestros correteen por la planta alta.
—Perdone, señora —la corrigió el más jovencito—. En realidad es Carlosss y Marcosss.
—Eso he dicho, ¿no?: Carlo y Marco —repitió, recalcando el acento gaditano.
—Bueno, supongo que durante el tiempo que estemos aquí será así —dijo con resignación Marcos, mientras seguían a la mujer acompañados por su tía.
La cocina del cortijo era el lugar más acogedor y menos elegante que habían visto los niños. Construida con un techo alto decorado con gruesas vigas negras que soportaban ladrillos de barro cocido, la estancia estaba presidida por una enorme mesa fabricada en madera de olivo. Al fondo, ocupando todo el lateral, la inmensa chimenea cobijaba el hogar y la zona de almacenaje de carbón y leña.
Aquellos churros estaban demasiado deliciosos para dejar nada. Así que los muchachos permanecieron sentados en la amplia y rústica cocina y comieron hasta saciarse, mientras sus equipajes eran diligentemente deshechos por los empleados del cortijo, y sus primos guerreaban en los alrededores. Casi habían acabado con el último de los platos recién frito, cuando un hombre apareció en la puerta de la cocina en la que ambos niños merendaban acompañados por la gobernanta y la cocinera.
—Ya he acabado de cortar la leña, señora —dijo, dirigiéndose a la gobernanta. Era un hombre de mediana edad, delgado y fibroso, con el rostro moreno y curtido por el sol; tenía el pelo, negro y relativamente largo, peinado pulcramente hacia atrás con ayuda de algún tipo de aceite.
—Pase Luis. Siéntese y meriende con nosotros. Le presento a los señores Marco y Carlo; el sobrino del señor duque y el próximo marqués de Monteferro, nada menos. Este caballero es el señor Luis Esparrín. Pediré que frían otro plato de churros. Aquí los señoritos han acabado con cuatro ellos solos —habló, señalando a los dos niños que involuntariamente limpiaron sus bocas con los puños de las camisas, en un intento de retirar los restos de azúcar que les habían quedado en las comisuras de los labios.
—Está visto que cuando hay hambre todos somos iguales… —señaló el hombre, ante el gesto poco elegante de los muchachos—. ¡Coman, coman ustedes! ¡Qué honor! nunca me había sentado en una mesa con comensales tan ilustres —bromeó con los niños—. Le vuelvo a agradecer que me permita quedar estos días, doña Mercedes. La pata del burro aún tardará en curar y no me gustaría forzar a la bestia.
—No es nada, hombre. Ya le he dicho que la señora es una persona muy amable y, de todas formas, ninguno de los muchachos que vinieron del pueblo cortó esa leña tan eficientemente como lo ha hecho usted.
—Puedo, si le parece adecuado, salir mañana a buscar tagarninas; aún no ha hecho demasiado calor y posiblemente encuentre suficientes para un buen guiso.
—¡Muchas gracias! Una gran idea. A doña Carina le encantan los potajes[6] de ese tipo; siempre dice que no hay cosas tan sabrosas en su tierra. Las haré con huevos y pan, aunque tendremos que preparar algo diferente para los señoritos, al menos para los rubios, estos dos parecen capaces de comer cualquier cosa. ¿No es cierto, muchachos? —preguntó a los dos chiquillos, que aún intentaban tragar con un sorbo de chocolate los últimos trozos de churros.
Así, el hombre, que en un principio solo había llegado al cortijo para ofrecer su mercancía de quincallas[7] de zinc y barro, miel y artesanía de figuras esculpidas en madera, permaneció en el cortijo más tiempo del previsto. Doña Mercedes, a cambio de su ayuda en el caserío y de que recolectara algún fruto de temporada para acompañar las comidas, le procuró un lugar en el establo y comida para el burro que le acompañaba; y sobre el que el hombre, que se dedicaba a la venta y trueque de todos los pequeños utensilios y miel que transportaba, cargaba todas sus pertenencias. A él mismo le permitió compartir una pequeña habitación con el mozo de las cuadras, un jovencito de quince años que cuidaba los elegantes caballos que habían traído el coche de la duquesa desde el domicilio habitual de los duques en Sevilla hasta Cádiz.
El Cortijo de Valleflorido lindaba con el de Las Madroñeras, propiedad de los Montes de Ossa. Ambas fincas compartían el acceso a la importante fuente de agua, aunque la propiedad real del pantano perteneciera al ducado. Al contrario que los nobles dueños del primero, la familia Montes de Ossa no poseía trato ni distinción nobiliaria alguna, sin embargo eran una de las familias más ricas e influyentes de la provincia de Cádiz.
El cabeza de familia, don Andrés Montes de Ossa y Giles, era cargador de Indias[8] afincado en la ciudad de Cádiz. Había heredado una extensa fortuna y propiedades de su padre y este de su abuelo, así hasta tres generaciones atrás que emparentaban con el segundo virrey[9] de Nueva España. Lejanísima conexión con la nobleza española que la familia se encargaba de mantener presente en las mentes de todos sus conocidos.
La familia Montes de Ossa estaba compuesta por el hijo mayor de doce años, de igual nombre que su padre, y dos hijas pequeñas: María del Pilar, de siete, y Ana Isabel, de casi dos. No había madre de familia, ya que esta había fallecido dando a luz a un cuarto hermano varón, que por desgracia no sobrevivió a su madre.
Los jóvenes Montes de Ossa acudían cada verano a pasar las vacaciones en Las Madroñeras, mientras su padre aprovechaba el buen tiempo para viajar a América y organizar el comercio de todo el siguiente año.
Así pues, sin padre ni madre que los gobernara y vigilados tan solo por su vieja aya, una tía abuela hermana de la madre de su padre, los más mayorcitos, Andrés y María del Pilar, campaban a sus anchas por los terrenos de ambos cortijos.
Aquel año Andrés tenía motivos para sonreír. No solo compartiría los amplios terrenos con los rubios matones Ramírez de Aristarán, sino que había descubierto que casualmente su mejor amigo en el internado de Madrid, donde ambos estudiaban, era pariente de ellos y estaría allí ese verano.
Tuvo que esperar cuatro eternos días antes de encontrarse a solas con el muchacho, que paseaba por la orilla del río a unas doscientas varas[10] de la casa principal de Valleflorido.
—¡Carlo!
El chico andaba distraído arrojando piedras a la superficie del río, que el embalse volvía extrañamente tranquilo y cristalino, y apenas notó su presencia antes de gruñir asustado al oír su nombre a solo unos pasos.
—¡Andrés! Casi me matas del susto. Llevo una hora intentando desprenderme de los rubios y por poco muero pensando que me habían encontrado.
—Bueno, lo siento, de veras te comprendo. Yo también he logrado desprenderme de la pesada de María —Andrés caminó hasta acercarse a un palmo del otro muchacho—. ¿Y tu hermano? Oí en el cortijo que la duquesa había venido con dos sobrinos y, por la descripción que hacían de uno de ellos, supuse que no podías ser tú.
—No, es Marcos, claro… algún día se ahogará enredado en su propia lengua… Ese niño habla hasta con los perros…
—Se ve que no conoces a María…
—¿María? —repitió Carlos.
—Mi hermana mayor, la pequeña Anabel apenas habla, ¡gracias a los cielos! Por desgracia María se ha empeñado en enseñarle y temo que lo está consiguiendo a una velocidad increíble, no sé qué será de mí con dos como ella.
—Pensé que habías dicho que tu hermana se llamaba Pilar…
—María del Pilar de Santa Isabel, concretamente, mi madre era Pilar —oyó decir a una suave aunque diligente voz a sus espaldas—. Sin embargo, yo también lo fui hasta que ella murió el año pasado. Desde entonces mi padre empezó a llamarme María. Lo cierto es que yo lo prefiero. No me gusta que me confundan con mi madre, aunque dicen que era una de las mujeres más bonitas de Cádiz.
Carlos y Andrés giraron hacia la voz observando a la muchachita que se acercaba. Con un gesto de derrota, Andrés volvió el rostro pretendiendo ignorarla.
—No la mires —advirtió a su amigo.
—¿Así que tú eres el heredero del marqués de Monteferro? Realmente había pensado en otra cosa, mi aya dice que eres un chico guapo y simpático.
Carlos miraba asombrado a la morena criatura que se acercaba; casi le parecía increíble que aquella voz modulada, clara y perfectamente educada, aunque con fuerte acento andaluz, saliera de esa chiquilla delgada en extremo, despeinada y sucia que lo miraba.
—Siento decirte que te ha sobrevalorado… No es que seas feo, realmente me pareces hasta guapo. Pero no creo que nadie se quede prendado de ti al primer vistazo, como me había asegurado ella; además eres muy alto y pareces más viejo de ocho años… ¡Si casi tienes bigote! —acabó empinándose junto a él para tocar con la punta de los dedos la línea ligeramente oscura que coronaba su labio superior.
—¡Ese es Marcos! —dijo el muchacho, reculando un paso para evitar seguir en contacto con las yemas de la niña.
—Ya me parecía que no podías ser tú —sentenció la chica, dejándolo olvidado y girándose para enfrentarse a su hermano—. Quiero que me presentes al otro, Andrés, al guapo heredero. Este es demasiado viejo para mí, y demasiado moreno.
—Tú no eres precisamente una rosa blanca, María —dijo Andrés, señalando su rostro bronceado por el sol—. Bueno, márchate, ya ves que aquí no está lo que buscabas —pretendió acabar con aquella conversación, maldiciéndose al instante por haber caído de nuevo en su red y haberle contestado cuando se había prometido no volver a hablar con ella hasta que acabaran las vacaciones. Erróneamente o no, había decidido que ignorarla era la única manera de librarse de su molesta y continua compañía.
—Yo volveré a tener la piel blanca y suave en cuanto deje de tomar el sol. Ya lo haré cuando quiera atrapar un marido rico, mientras, me da igual; pero él… —señaló a Carlos— él es moreno de verdad, casi como un gitano.
—Bien, ya que no te gusta mi amigo ni te gusto yo, vete por donde has venido, Flaca, y déjanos en paz.
—Yo no he dicho que no me guste —dijo, volviendo a posar la vista en el muchacho, esta vez recorriéndolo con una mirada apreciativa que desmentía su verdadera edad —de hecho, creo que me quedaré con él. El otro tiene una edad muy parecida a la mía y dicen que habla demasiado. Además, siempre dirán que es más guapo que yo, con él no tendré problemas; es bastante guapo para gustarme, pero no excesivo como para que digan que no lo merezco. La aya dice que su padre tenía dinero y propiedades. De hecho, creo que papá ha dispuesto una cuantiosa dote para mí misma y varias haciendas y barcos. No tendremos problemas de dinero y, como ves, no competirá conmigo en cuanto a ingenio…
—¡Oye niña, yo! —explotó por fin Carlos, para luego cerrar la boca dejando un pesado silencio y a los otros dos niños esperando que terminara de hablar.
—Te lo dije, ni siquiera acaba las frases. Ven, Carlo —habló la chiquilla, tomando la mano del sorprendido muchacho, que no acertó a desprenderse del agarre— daremos una vuelta y nos conoceremos un poco. Mi aya dice que antes de casarme tendré que conocer a mi marido paseando, hablando y tomando la merienda con él, y este… —señaló a su hermano, que, pasmado, miraba la escena —este… él nos vigilará de lejos y será mi acompañante; ya sabes que una señorita no puede comprometer su buen nombre.
—¡María, déjanos en paz! —gritó Andrés, mientras de un golpe deshacía el contacto de sus manos—. Estás realmente como una cabra. Vuelve a la casa si no quieres que me chive a la aya, y tú —señaló a su amigo, que permanecía impasible observando la escena mientras una leve mueca, que no acababa de ser sonrisa, aparecía en sus labios—, no te acerques a mi hermana. Mientras padre no esté yo me ocupo de ella y, aunque se supone que es demasiado pequeña, mi padre afirma que haría pecar a un santo con su insistencia. No sé qué quiere decir realmente eso, pero no voy a permitir que tú seas ese santo.
Cuando ambos muchachos se apartaron de ella dejándola olvidada, ligeras lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de María.
—No es justo, yo no tengo amigos aquí, y tú puedes jugar con todos los rubios, él es mío.
—¡Busca al guapo, Flaca! A él lo vi yo primero. ¿Qué haces, Carlo? —casi chilló cuando comprobó que su amigo se apartaba de él para acercarse de nuevo a la niña, arrodillándose junto a ella para susurrarle algo en el oído.
Andrés no oyó lo que su amigo decía, pero, con envidia, comprobó que las lágrimas se tornaban en una sonrisa de fascinación en el rostro de su hermana.
—¡Hasta pronto, Gitana! —lo oyó decir, mientras se apartaba de María.
—¿Qué le has dicho? —preguntó intrigado.
—Nunca confesaría algo así al hermano de la mujer con la que voy a casarme… —dijo entre carcajadas—. ¡Vamos! He visto donde guardan los rubios sus mejores tirachinas.
—No digas que no te lo advertí. Has cometido el mayor error de tu vida. Si no quieres que nuestras vacaciones sean una pesadilla, no vuelvas a mirar atrás cuando oigas que ella te llama, ignórala y, por supuesto, no le cuentes secretos.
[3] Atún salado y secado al sol, al aire o al humo.
[4] Enfermedad caracterizada por convulsiones y pérdida del conocimiento.
[5] Pasta de harina y azúcar frita en forma cilíndrica estriada.
[6] Guiso hecho con legumbres, verduras y otros ingredientes que se come especialmente los días de abstinencia.
[7] Conjunto de objetos, generalmente de metal y con escaso valor, como tijeras, dedales, imitaciones de joyas, etc.
[8] Comerciante que ejercía su actividad comercial con las llamadas Américas (América del sur y central) importante y exportando productos.
[9] El virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio español, establecida por la Corona durante la etapa de su dominio en el Nuevo Mundo, entre los siglos XVI y XIX.
[10] Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.
Capítulo 3 Reencuentro
Aranjuez, 24 de diciembre de 1816
Carlos recordó de nuevo la mañana de hacía dos días: Retama, el bayo que había montado los últimos cinco años, se había encabritado de improviso mientras atravesaba uno de los carriles que lo llevaban desde su casa de campo hacia el centro de Madrid. Por fortuna, la caída no fue a mayores al poder sujetar al animal en el último momento, antes de que este se precipitase por el lateral del camino, en una bajada con casi la altura de un hombre adulto. Solo el jinete se despeñó al foso. Él se rompió un hueso al caer en mala postura sobre el brazo derecho, pero el animal se salvó de lo que podía haber sido una caída fatal.
Casi sería capaz de decir que su recién adquirido título de duque traía mala suerte. Eso al menos había pensado hasta que le ocurrieron los dos últimos incidentes. Lo cierto es que desde hacía un año la mala suerte parecía acompañarle más habitualmente de lo razonable. Sus allegados no dejaban de achacar dicha secuencia de infortunios a la casualidad y, a la vez, a estar siempre con la cabeza ocupada en miles de cosas y no mirar por dónde caminaba. Él intentaba no desmentir esa opinión, no había motivos para preocupar a la familia sin tener datos fundados.
Pero la caída del caballo y el anterior tropezón en las escaleras abarrotadas del teatro, tras escuchar la ópera, lo tenían algo preocupado. No se consideraba un hombre torpe; montaba desde los cinco años y siempre miraba dónde ponía cada pie. Además, solía pasar casi media jornada realizando algún tipo de actividad física, ya fuera nadar en verano, practicar esgrima o ayudar a sus braceros a retirar el tronco caído de un árbol, con lo que su cuerpo estaba acostumbrado a moverse con agilidad. No, no era la torpeza lo que lo obligaba en los últimos tiempos a visitar más al médico que a su propia madre.
—Tienes que ayudarme, Carlo —la voz de su amigo lo distrajo de sus pensamientos devolviéndolo al lugar donde se encontraba.
Si no hubiera oído la misma frase cientos, incluso miles de veces, tal vez hubiera sucumbido ante la mirada desesperada que invariablemente seguía a la petición. Pero la situación le producía tal sensación de déjà vu que pensó que no merecía la pena ni contestar. Por tanto, se limitó a arquear sus bien delineadas y amplias cejas negras.
—¿Me oyes? —insistió el hombre más bajo.
Carlos se entretuvo volviendo a observar a su amigo de toda la vida. Andrés había cambiado, no se parecía en nada al muchacho gordinflón y torpe que un día corriera con él por los campos de Cádiz. Sus mejillas, antaño rellenas y coloradas, habían alcanzado la plenitud y los rasgos alargados de un hombre que casi estaba en la madurez.
Con cerca de treinta años, el joven que estaba ante él era, después de su perfecto hermano Marcos, uno de los hombres de rasgos más elegantes y atractivos que había visto; y eso le dolía a su vanidad masculina. Él, aunque más alto y visiblemente más fuerte, no tenía ni la elegancia ni la simpatía que hacían de Andrés una golosina para cualquier mujer.
Aún maldiciendo el ramalazo de coquetería que lo asaltaba, observó la imagen de ambos en el espejo que ocupaba la pared de la amplia sala de baile del Palacio de Marte, la elegante residencia de la familia del conde de Monteverde. La pulida superficie le devolvió las imágenes de dos hombres elegantemente vestidos para el baile de Navidad que se estaba celebrando. Solo el cabestrillo que sujetaba su brazo, lastimado por su reciente e inexplicable caída del caballo, rompía la distinción de su atuendo de gala.
Cientos de velas y lámparas de aceite reverberaban en la lujosa estancia, rebotando de una a otra pared. La cena y el baile posterior eran los acontecimientos más esperados de los últimos años en Aranjuez. Un final ansiado para 1816; el adiós a un año y la bienvenida a una nueva reina[11] y a un periodo de cambios, o al menos, a miles de deseos de ello.
Andrés, superando cualquier norma de etiqueta escrita, vestía pantalones y chaqueta blanca, rompiendo de forma atrevida el negro uniforme que el resto de los invitados, incluido el propio Carlos, llevaban con discreta elegancia.





























