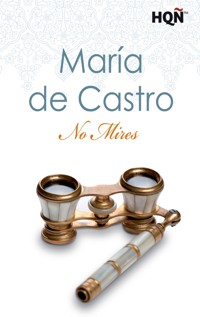3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Rico, alto, moreno y guapo, Marcos Benedetti, marqués de Monteferro, solo echa algo en falta: la vista. A los veinte años, su padre moribundo le había obligado a prometer que viajaría a Oriente, donde había oído de la existencia de una cura para su ceguera. Obligado por la palabra dada, Marcos viaja en una búsqueda infructuosa de la que regresa tan ciego como se marchó, pero mucho más maduro y cargado con un pecado, una promesa y una deuda de honor. Diez años después de ese viaje, se verá obligado a elegir entre mantener la promesa realizada o conservar a la mujer que ama. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 M.D.G. Castro
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mira dentro, n.º 209 - noviembre 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1307-246-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Norte de África, primeros de mayo de 1813
El joven se erguía frente a la ventana, aun sin poder contener la solitaria lágrima que resbalaba sobre su mejilla derecha. No se molestó en apartarla, sabía que, si lo hacía, volvería a brotar. Era una de sus debilidades, o de sus pecados.
—Te echo de menos, viejo marqués. Pensaba que el tiempo diluiría tu recuerdo, que poner distancia con todas aquellas personas que te conocían ayudaría a mitigar mi vacío, pero parece que, con cada día, con cada legua que me alejo de todo, me acerco más a ti —murmuró para sí mismo.
La mano del muchacho, cansada de sujetar su propio cinturón, subió por iniciativa propia hasta la frente, para moverse de uno a otro lado de manera nerviosa, hasta acabar bajando sobre la piel de su rostro y cuello, arrastrando en el camino la humedad que el calor había depositado sobre ella.
—¿Existe un lugar?, ¿algún sitio donde poder volver a sentirte, a oler tu aroma, notar sobre mi palma tus dedos, delgados y ásperos? —habló en alto, aunque era consciente de que solo el silencio lo oía—. Los años que hemos vivido juntos han sido una bendición, pero me han parecido tan poco… ¿Dónde debo buscar por ti, padre? ¿Hasta dónde desearías que continuase? Seguiré, extenderé esta cruzada en tu nombre, aunque sepa que no hay ningún grial esperándome al final del camino, nada que me devuelva lo que he perdido. Ya no estás para repetirme que debo encontrarlo, que sabes que está esperándome en algún lugar, y creo que ha llegado el momento de que me prepare para asumir la verdad. Tengo que volver a casa, enfrentar la realidad y dirigir el legado que me has dejado, ciego o no, soy un hombre del que dependen cientos de personas.
Por unos minutos, Marcos Benedetti evocó la muerte del hombre que le había dado la vida. Una muerte lenta y triste, a pesar de ser esperada. El antiguo marqués de Monteferro había fallecido pocos meses antes; siendo un venerable anciano de casi ochenta años. Un caballero alto, delgado y erguido, pese a su edad. Elegante, inteligente y atento. Un señor. Todo lo que el propio muchacho había aspirado a ser, lo que le habían enseñado a ser desde la cuna. Lo que hubiera sido si el destino no le hubiera dado aquel revés, si las cartas que le dieron la mano ganadora no hubieran sido marcadas con el signo de la enfermedad.
En esos momentos, el joven de veintiún años, recordó la última conversación con su padre.
—Ve, Marcos. Sé que debe existir la cura —le había pedido el anciano, de nuevo y por enésima vez, postrado en su lecho—. Mi tío la encontró, recibí una carta procedente de Oriente dos meses antes de que me comunicaran su fallecimiento, en un accidente montando a caballo. ¿Lo entiendes, hijo? Ningún ciego puede cabalgar. Su capataz aseguraba que había muerto en uno de sus paseos diarios a caballo, y la carta anterior estaba escrita de su propio puño y letra. ¿Comprendes lo que significa? Mi tío abandonó Italia completamente ciego en busca de una cura, y veinte años después era capaz de escribir y de cabalgar. Por desgracia no vivió lo suficiente para responder a la pregunta que le hacía en mi última carta, no pudo decirme dónde encontró la cura.
—¿No te has preguntado, padre, si tal vez murió porque no era más que un ciego loco montando a caballo?
—¡No! Logró recobrar la vista. Encontró la cura de la enfermedad que aqueja a los Benedetti. No quiero que pierdas el tiempo llorando por este viejo, por un hombre que ha recibido más años y más felicidad de la que merece. No permanezcas aquí, ve, sigue los pasos que aparecen detallados en las cartas que nos enviaron sus lacayos. Son de sus viajes, dictadas por mi propio tío. Ve y encuentra la cura, Dios y mi espíritu irán contigo. No me defraudes, Marcos.
En aquella ocasión, Marcos también sintió unas enormes ganas de llorar. Pero había demasiados testigos: dos de sus hermanas y su hermano mayor; y llorar, tal como le había inculcado su padre, era algo poco digno en un hombre. Aun así, no pudo contener la media docena de lágrimas que bajaron lentas por sus mejillas, mientras el anciano volvía a perder la conciencia, por última vez antes de expirar.
En ese instante, fue tristemente consciente de que no volverían a hablar jamás.
Marcos regresó al momento en el que estaba, apretó los dedos sobre el cuero del cinturón que sujetaba las holgadas prendas árabes que vestía, y volvió el rostro hacia el suelo. Sabía que, más allá, al otro lado de la ventana en la que se asomaba, los coloristas jardines del palacio, en el que habitaba desde hacía tres meses, tal vez se reflejarían sobre sus iris color ámbar. Sus ojos contemplaban el paisaje, todo lo que le rodeaba, aunque nunca enviaran señal alguna a su cerebro.
—Solo servís para hacerme llorar, órganos inútiles —pensó con una sonrisa de resignación, volviendo a erguir el rostro hacia el paisaje, que sabía era montañoso, y se extendía más allá de los muros del elegante edificio.
Se sentía de nuevo una bestia enjaulada. Y no eran los muros del palacio, que su criado le había descrito, los que coartaban su libertad. Ni siquiera esa ropa ajena a su mundo que, como gesto de respeto a sus anfitriones, se obligaba a vestir.
No, esas cadenas, ese anhelo le surgían desde lo más profundo de sí mismo.
Aun así, pensó que el lugar era la jaula de oro perfecta, un entorno repleto de aromáticas plantas, suave olor a azahar y ruido de agua corriendo libre, saltando de una fuente a otra y de una piscina de agua a la siguiente. El palacio del caíd Malik era una bonita cárcel de barrotes de oro e incienso, pero una cárcel, al fin y al cabo. Una jaula en la que cientos de hombres, y más de dos docenas de mujeres, estaban recluidos bajo el capricho de un solo hombre.
El caíd Malik era dueño de cada ser, persona, pájaro y flor que respiraba entre aquellos lienzos de muralla. Y en esos momentos, él solo era un pájaro de exótico plumaje. Tal vez, un ave del paraíso que había volado hasta las manos del caíd por propia voluntad, desesperado por encontrar su propia liberación.
Y por cumplir la absurda, pero necesaria, promesa hecha a un padre moribundo.
Hasta allí había viajado bajo la invitación de su compañero de estudios en Madrid, el hijo segundo, aunque preferido, de Malik. Muy al contrario de su padre, el joven Alí era un hombre culto, políglota y de mente abierta, que fácilmente hacía olvidar su origen árabe si no se observaba su leve acento. Alguien se lo había descrito como un hombre fuerte, de mediana altura y rostro agradable, aunque de líneas duras.
La invitación le llegó de inmediato cuando su amigo oyó hablar a Marcos con su hermano mayor, Carlos, el duque de Azahara, con el que compartía solo la madre. Marcos pretendía realizar un viaje de investigación, seguir la estela del realizado por su tío abuelo, hacía casi cuarenta años, relatado en sus cartas y diarios. Iría a por esa cura que sabía no encontraría, pero cuya búsqueda acallaría su conciencia, y tal vez hiciera que su padre descansase en paz, allá donde estuviera.
Alí insistió en acompañarlo parte del viaje, especialmente la que se llevaría a cabo en suelo africano. Sin embargo, nada más regresar a su pueblo, el poderoso Malik había rogado, con fuerte convencimiento y poderosa capacidad de persuasión, para que su amado hijo permaneciera un tiempo junto a él. Si para obligarlo debía hacer que cada uno de los galenos que vivían en mil leguas a la redonda acudiera a ver al compañero de su hijo, no habría fuerza de la naturaleza que lo evitara. Marcos se había visto obligado, por amistad y respeto, a aceptar la hospitalidad del temido e irascible mandatario.
Hacía más de dos semanas que Marcos no hablaba más que con Alí en su propio idioma. No había habido más que unas pocas frases intercambiadas con sus propios criados, y solo en las escasas ocasiones en las que se los había tropezado por los pasillos. Su anfitrión los mantenía apartados. No se trataba de una maniobra de mala intención, no tratándose de Alí. A pesar de su origen y educación familiar, su joven amigo era muy occidental en sus costumbres, y la mayoría de su pensamiento adulto e ideas los había adquirido durante su época de estudiante, en el mismo colegio interno que Marcos.
El marqués no podía decir lo mismo de su padre, el poderoso Malik.
El padre, un grueso hombre de más de cincuenta años, era el digno heredero de su propio abuelo pirata, el hombre que realmente había forjado el imperio sobre el que ahora gobernaba con un puño de hierro su descendiente. Malik era un hombre despiadado, a ratos cruel, y el legítimo representante de esos antepasados, que habían repleto de historias de malvados piratas y asesinos bereberes los libros de aventuras que tanto gustaban a los niños occidentales.
Hasta el continente europeo había llegado la fama del caíd, con tal cantidad de detalles que todos habían llamado loco al marqués de Monteferro cuando les reveló sus intenciones de viajar hasta el territorio que gobernaba el hombre. Fue la palabra dada por su amigo Alí, de que nadie ni nada le haría daño, lo que lo obligó y le llevó al punto en el que se encontraba. Un huésped de primera categoría en el palacio más decadente de occidente.
Gracias a los cielos, ni él era tan santo como creían sus conocidos, ni el caíd tan malvado como lo hacían sus hazañas.
Nada más llegar al palacio, su amigo los agasajó, a él y a sus sirvientes, disponiendo que todos ellos fueran tratados como invitados de honor. Eso sí, cada uno en un ala diferente del edificio, de acuerdo con su nivel social. Era por eso que, desde su llegada, solo una legión de lo que suponía Marcos que debían de ser hermosas esclavas lo habían servido. Para el caíd, enviar a un hombre a atender sus necesidades más básicas era un insulto que se guardaba mucho de hacer.
Por esa razón, las frases en español, surgidas desde el patio central del palacio, le llamaron poderosamente la atención. Especialmente cuando notó que eran voces de mujer. Con los brazos asidos sobre el alfeizar, intentó oír mejor las palabras, desplazándose hasta casi sacar el torso por la ventana. Marcos sabía que solo veinte escalones lo separaban del suelo del patio y, en esa posición, el sonido le llegó con mayor claridad. Agudizando el oído y apartando el ruido del ambiente, fue capaz de distinguir la voz de tres personas diferentes. Una de ellas era, sin lugar a dudas, la del brusco consejero del caíd; alguien, si cabe, más cruel que su propio amo. La voz aguardentosa indicaba a un hombre por encima de los cincuenta, pero, como cada vez que se cruzaba con una persona que no le agradaba, Marcos había obviado preguntar por su aspecto exterior, su mente se bastaba sola para dotar de rostro a ese tipo de personajes.
La otra era una mujer y, Marcos tembló al darse cuenta de ello, la tercera era la voz de alguien muy joven, demasiado para hacer incluso distinguible su sexo. Una chiquilla o un chiquillo español.
—¡No se acerque a ella! Le he dicho que no la toque. —La mujer de más edad habló en claro castellano, un castellano fino y educado, a pesar del odio que destilaban sus frases—. Diga a su jefe que quiero que mande recado a mi marido, es el principal armador del puerto de Algeciras.
—No se apure, mi señora. —A pesar del tratamiento educado, la voz del hombre sonó rasposa y cruel—. Mi amo sabe perfectamente quién es su marido y quién es usted, él siempre examina la mercancía antes de comprar.
—¡No sea estúpido, ni yo ni mis hijas somos mercancía! Vaya a llamar a su jefe, me consta que mi marido tiene negocios con él.
—Veo que está informada de los tratos de su marido. Por desgracia para usted, esos tratos son más profundos de lo que piensa. No me haga perder el tiempo y siga a las sirvientas, ya tendrá ocasión de hablar con mi señor. Cara a cara, se lo garantizo.
Todavía apoyado sobre el alfeizar de la ventana, Marcos tembló levemente mientras sus puños se volvían blancos bajo la fuerza de su agarre. Se temía que él mismo había entendido mucho más de aquella conversación que esa pobre mujer. No tenía muy claro el negocio concreto que compartían el caíd y aquel armador. Lo que era evidente es que, fuera cual fuera, no era nada ni legal ni moralmente aceptable. Y lo que era peor, la familia del hombre iba a pagar cualquier desavenencia que existiera entre ambos.
Todavía resonando en sus oídos las protestas airadas de la mujer, Marcos abandonó su propia estancia para buscar lo más rápidamente posible a su compañero de colegio. Si alguien era capaz de salvar a aquella gente era el hijo preferido del dirigente bereber.
Marcos encontró a Alí jugando al ajedrez, en el balcón de una de las estancias que daban a la entrada principal. Esa ala estaba reservada a los hombres de la casa, el amo y todos sus hijos varones a partir de los trece años. Ninguna mujer paseaba por aquella zona, incluso los empleados dedicados a la limpieza eran hombres. El joven Alí jugaba con uno de sus antiguos maestros, un venerable anciano de voz profunda y modulada, al que Marcos había conocido en Algeciras hacía unos años, durante uno de los viajes que ambos muchachos hicieron juntos hasta el sur de la península. El hombre le había parecido alguien muy interesante, e incluso casi era capaz de evocar alguno de sus rasgos. Aunque en el momento en que se conocieron la visión le había abandonado en las distancias medias, por aquel entonces Marcos aún era capaz de ver, casi con nitidez, los rostros situados a un par de palmos de distancia.
—Debo hablar contigo, Alí. —Sabedor de que nadie más que el anciano profesor, de todos los que se pudieran encontrar en la habitación acompañando al otro joven, era capaz de entender el castellano, Marcos se atrevió a traslucir algo del nerviosismo que lo asaltaba desde que había oído la conversación en el jardín—. Hay mujeres con Hamid en el jardín delantero.
—Siempre hay mujeres con Hamid, mi querido amigo. Aunque ellas nunca desean su compañía, su brazo es lo suficientemente fuerte como para obligarlas, ya lo sabes. Y yo, a pesar de lo que pueda pensar de sus actuaciones, no tengo ni el poder ni el deseo para enfrentarme a él.
—No me has entendido, Alí. Hay mujeres españolas con Hamid.
—¿Españolas? —Alí abandonó la observación del tablero de juego para mirar a su amigo—. No he oído que tengamos más huéspedes españoles que tú y tus empleados.
—Me temo que no son huéspedes. —Marcos caminó los tres pasos que le quedaban hasta plantarse enfrente de los otros dos hombres—. El tono de Hamid no me ha parecido demasiado hospitalario. Por favor, son al menos dos, y hay una mujer muy joven entre ellas, no me gustaría ser testigo de uno de los despropósitos de tu padre.
—No deberías hablar así del hombre que te ha recibido en su casa con los brazos abiertos, mi amigo. Por mucha razón que tengas. De igual forma que yo no debería permitir que lo hicieras en mi presencia y mantuvieras la cabeza sobre los hombros. —Depositando el alfil negro que sujetaba entre los dedos sobre el lateral del lujoso tablero, Alí se levantó para enfrentarse a su amigo—. Por suerte para ti, a veces, mi lado occidental es mucho más fuerte que mi corazón árabe. Dime dónde has visto a Hamid, y averiguaré lo que pueda en tu nombre. De cualquier forma, no creo que a los negocios de mi padre les convengan ese tipo de escándalos. Los europeos no veis con buenos ojos la tenencia de esclavos, al menos mientras estos tengan la piel tan blanca. Pero te advierto que poco harán mis palabras para cambiar cualquier idea o negocio que haya ideado mi padre.
—No sé lo que conseguirás, Alí, pero no puedo quedarme con los brazos cruzados; ni tu tampoco.
—Bien, vayamos entonces a salvar a esas damas en apuros.
Marcos oyó marchar a su amigo, sabiendo de antemano que la espera sería larga y angustiosa.
No fue hasta dos horas más tarde que Marcos por fin pudo hablar con Alí. Tal y como presagiaba el tono en el saludo de su amigo, las noticias no fueron nada buenas. Según le contó, las mujeres estaban allí como parte de una transacción comercial. Sí, eran mujeres españolas, y había alguna que todavía era una niña. El caíd no había aceptado, ni transigido con ninguno de los argumentos o peticiones de su hijo. Al parecer, Malik había accedido a cobrar una deuda con el marido de la mujer, quedándose con la esposa como una cara y bella esclava occidental. Para su desgracia, en la caravana en la que viajaba la mujer también lo hacía alguna de las hijas de la familia y un par de sirvientas. El caíd recibió una grata sorpresa con una de las niñas, y había decidido prescindir de la ruidosa mujer del armador para saldar la deuda con la joven hermosa, y aún virgen, que le había caído en las manos.
—No puede hacerlo, él no se puede permitir romper las delicadas relaciones entre España y vuestro sultán, y un escándalo de ese tipo no hará más que eso.
—Eso me gustaría que se lo hicieras comprender a él. Al parecer son mujeres muy hermosas, incluso la madre es una belleza poco corriente, aunque según mi padre debería cortarle la lengua antes de quedársela; con lo cual, como comprenderás, perdería mucho de su valor en un harén. —Marcos, a pesar de que pretendía mantenerse serio, no pudo evitar sonreír ante la alusión de Alí—. Pero la niña… dice que no ha visto una criatura así en su vida, y todavía es pequeña, cuando crezca no tendrá precio como amante o como un caro obsequio. No, a ella no la dejará escapar de sus garras por mucho que yo se lo pida.
—¿Te estás oyendo, Alí?, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás condenando a esa chiquilla a un futuro peor que la muerte.
—¿Y tú?, ¿te oyes tú? —Alí cortó a su amigo de forma brusca, nada acorde a lo acostumbrado en un hombre de carácter tan pausado—. ¿Peor que la muerte? Pocas cosas hay peor que la muerte, y desde luego una de ellas no es ser la preferida o incluso esposa de un señor árabe. ¿Acaso estaría mejor casada con uno de tus ancianos nobles?, ¿o no es eso lo que les espera a muchas de tus jóvenes españolas de buena familia?
—Te equivocas, ya son muy raras las bodas de ese tipo, ahora los padres buscan emparejamientos más igualitarios.
—Forzados la mayoría de ellos, al fin y al cabo. Enlaces basados en el nombre de la familia, el dinero y el poder, ¿o eres capaz de negarme lo que yo mismo he visto con mis ojos?
—Es cierto que sigue habiendo algunos casos, pero…
—Siento no poder ser de más ayuda. Y especialmente lo siento porque la niña será separada de su madre. Mi padre dice que empaquetará a esa bruja de vuelta en el primer barco que zarpe, o se la dará a sus esclavos para que la hagan callar de agotamiento. Pero no lo siento por ella, porque estoy convencido de que a la niña no le esperaría un futuro mejor en la península. Esa muchacha irá a parar al palacio de alguien muy rico e influyente, para decorar uno de sus harenes o ser la esposa de uno de sus hijos y pasar el resto de la vida cantando, cosiendo y hablando con otras mujeres y, tal vez, visitando a su señor una o dos veces por mes, si se encapricha de ella, o pariendo al próximo caíd o jefe de alguna tribu bereber. No, no es digna de mi lástima, siento defraudarte en ese sentido.
—Evidentemente, Alí, mucho más que las pocas leguas de mar del estrecho de Gibraltar separan nuestros dos mundos.
—Ciertamente, así es, amigo mío. ¿Puedo esperar de ti que acates la decisión de mi padre?
—Creo que no necesitas que te responda, simplemente haré lo que mi conciencia y mi educación me dictan.
—Así lo pensaba. Ten cuidado entonces, debajo de Malik hay una fiera mucho más brutal de lo que piensas.
—¿Crees que aceptaría que yo pagara por la muchacha? Al fin y al cabo, ya has dicho que para él no es más que una transacción comercial.
—Si quieres a la madre, creo que puedes conseguir fácilmente que incluso te la regale, pero no aceptará dinero por la niña, ya te he dicho que debe de ser algo excepcional para haber llamado su atención de esa forma.
—Una pena, ya sabes que soy un hombre muy rico.
—Malik también lo es, y ambicioso.
—De cualquier forma, lo intentaré.
—Y siento que perderás el tiempo.
—Es mi tiempo, amigo, lo perderé con gusto.
Aquella misma tarde, Marcos pidió audiencia con el poderoso juez. Tras una espera de más de una hora, fue recibido con la cortesía que solo los árabes saben dispensar a sus invitados más queridos.
Cortesía y buenos modos que para nada cambiaron el carácter belicoso del hombre del sultán. Como se temía, el caíd se mostró intratable. Era una cuestión más de honor que de comercio. Creía que el armador había intentado jugársela, enviándole una mujer arisca de la que quería deshacerse. Le devolvería el favor, mandándole a la esposa de vuelta y quedándose con la hermosa muchacha. Sabía que, si se la vendía al joven marqués, esta estaría de vuelta con su padre rápidamente. Su honor como comerciante no le permitía dar su brazo a torcer.
Marcos había pasado toda la semana pensando en una joven, que ni había visto ni con la que había intercambiado una sola palabra, pero que ocupó la mayoría de sus pesadillas. Por alguna razón, se sentía responsable del futuro de la muchacha.
El patio estaba desierto y, como de costumbre, olía a verde y azahar; ya no había pájaros, la tarde estaba demasiado avanzada, solo un retazo de sol asomaba sobre los tejados del edificio que daban hacia el oeste. A Marcos le gustaba esa hora y ese lugar. Se oía el agua procedente de las numerosas fuentes, agua corriendo a través de cada canal y cada piscina horadada en el suelo en pendiente, atravesando las líneas de naranjos en flor, alejando por unos momentos todo el calor del día. El calor sofocante de la primavera de África. Sabía que nadie lo molestaría en ese momento. Era la hora en la que sus anfitriones árabes acudían a la mezquita.
Orientó el rostro hacia el sol, los últimos retazos de rayos le indicaron la dirección del poniente. Pensó que le resultaría curioso, a cualquiera que lo observara, contemplar cómo un ciego se extasiaba cada tarde mirando con su rostro el adiós del día.
Quizás es aquello que añoramos lo que nos hace vibrar el corazón.
El joven la oyó aproximarse mucho antes de que la diminuta mano se enterrara en su palma, enredándose descaradamente entre sus propios dedos. No hizo el intento de mirar hacia abajo, ya casi había logrado dominar ese gesto inútil. Tampoco lo necesitaba para imaginar la blanca palma que ahora sujetaba su propia mano.
—Te he visto venir cada tarde. —Si no lo hubiera sabido por la confirmación de su amigo, ahora, teniéndola tan cerca, hubiera notado sin ningún lugar a dudas que aquella voz era la de una joven dama que apenas le llegaba al pecho—. He oído decir que no puedes ver, pero yo creo que realmente los engañas a todos. Unos ojos tan bonitos no pueden ser ciegos. ¿A que tengo razón?
Solo una sonrisa acompañó el exagerado gesto de sorpresa de Marcos, aunque su cuerpo le pedía soltar una carcajada mientras abría los ojos desmesuradamente frente a la niña, fingiendo enfado. Lentamente, se agachó hasta colocar las rodillas en el suelo, asegurándose de que sus rostros estuvieran casi a la misma altura.
Ahí estaban sus ojos de nuevo, traidores y al parecer tan bellos como cuando no era más que un niño, atrayendo la mirada hacia el único lugar que nunca hubiera deseado que nadie contemplara. Su debilidad, su sello, y la herencia que dejaría si algún día fuera tan loco como para tener un hijo.
—No siempre la belleza es lo que parece, pequeña. Has oído bien, bonitos o no, son tan inútiles como una flor sin aroma.
Le aclaró sin dejar de apretar levemente su mano. Era cálida y suave, y ella no dejaba de acariciarle sus propios dedos, como si lo conociera de toda la vida.
—Entonces, ¿de verdad no ves?
—Nada absolutamente.
—Pero sé que me has visto llegar, has notado cuando estaba cerca, y no has huido como si fuera uno de ellos. Así que, o sabes que era yo, o no les tienes miedo. —Luego tiró de su brazo, obligándolo a volver el rostro hacia ella—. Y estoy segura de que tú también les tienes miedo.
—¿Te han hecho algo? Dime si alguno de ellos te ha maltratado o te ha tocado.
—No, realmente ni siquiera entiendo a la mayoría. Pero me miran de forma extraña. Y mi madre dice que no deje que nadie se me acerque, que quieren hacerme cosas terribles. ¿A ti también te quieren hacer cosas terribles?
—No, a mí no me harán nada. Y creo que no todos son malos.
—Pero, si no los ves, ¿cómo sabes quiénes son malos?
—Puedo oír, y te aseguro que mucho mejor que tú.
—¿Me enseñarás cómo? Así, como tú, sabré quién se acerca solo oyendo sus pasos. Quiero esconderme cuando llegue el hombre malo del turbante verde. Es tan gordo… y me mira achicando los ojos. Una vez oí a mi aya que había sitios donde los hombres se comían a las niñas, cuanto más gorditas y blancas mejor.
—Créeme, existen esos sitios y esos hombres, y espero que nunca te encuentres frente a uno. Pero, si lo haces, corre todo lo que puedas.
Marcos movió la cabeza cuando reconoció, a pesar de no haberlo visto nunca, el hombre al que ella describía, sin duda el secretario del caíd.
—Ven a mí la próxima vez que se te acerque el hombre del turbante verde… o cualquier otro, yo cuidaré de ti.
—¿Lo dices en serio? Mi hermano siempre me ha dicho lo mismo, y me lo repitió el día antes de salir de Algeciras, pero aún no ha venido a por mí.
—Tal vez tu hermano esté ahora en camino. Y pronto venga a cumplir esa promesa.
Nadie llegó ese día a rescatar a las mujeres. Ni al siguiente, ni en las dos semanas después tras la conversación del patio. Marcos acabó temiendo que el armador realmente había dado a sus mujeres como pago por unos negocios fallidos. Solo el empresario hubiera podido negociar con el caíd, ya que tanto las mujeres como la deuda eran suyas, y Malik se hubiera visto obligado a aceptar el dinero a cambio de la devolución de su familia.
Capítulo 1
Residencia de los marqueses de Monteferro, sierra de Madrid, junio de 1821
Las sombras habían vuelto.
Esas que parecían haberlo abandonado hacía ya más de dos lustros. Por aquel entonces, cuando desaparecieron por primera vez, él creyó que no las echaría de menos.
Conocedor de que el temor se basa la mayoría de las veces en esperar con ansia un mal, y siendo consciente de que cuando este llega, cuando realmente está con nosotros, solo nos queda olvidar el miedo e intentar recuperar parte del camino perdido, plantear un nuevo comienzo partiendo de cero, el hombre suponía que cuando por fin ocurriera, cuando la enfermedad llegara a su cenit, también lo haría su ansiado descanso.
Al menos, eso es lo que se había forzado a creer.
Pero las cosas no habían resultado tan fáciles. Ahí estaba, suspirando por verlas otra vez; girando el rostro sobre la almohada en un intento de capturar, nuevamente, algún espectro a su alrededor.
Lo cierto era que se había pasado los últimos años anhelando, deseando volver a distinguirlas. Parecía increíble creer que un día las sintió molestas. Esas sombras que, como fantasmas, como espíritus danzantes, habían aterrado tanto al joven que un día fue. Unas sombras que, como funestos mensajeros, u oráculos de lo inevitable, le habían anunciado la llegada inexorable de la oscuridad, de la negrura en la que ahora vivía.
La ceguera total.
Sudoroso, temblando y agitado, el hombre irguió el tórax, descansando todo el peso sobre los poderosos antebrazos. Poco a poco, la negrura lo atrapó de nuevo. Se habían ido de nuevo los marrones oscuros, los leves matices de grises, los retazos de luz atravesando su cabeza.
Inútilmente, giró el rostro a derecha e izquierda intentando enfocar de nuevo, mientras el largo cabello, oscuro y húmedo por su propio sudor, le golpeaba ambas mejillas. Unos instantes, procurando recuperar el ritmo pausado en su pecho.
Poco a poco, dejó caer la espalda otra vez sobre el colchón. Un sueño más.
No se había tratado de una pesadilla. Solo era un sueño, conjurando cada uno de sus deseos más preciados. Las pesadillas traen dolor, infelicidad, incluso terror. Aquel sueño era anhelo, deseo, ansiedad. Para el hombre la verdadera pesadilla de cada día era despertar, volver a abrir los ojos y encontrarse con que, nuevamente, todo lo que le rodeaba no era más que oscuridad.
Con el despertar, las sombras se habían marchado, escapando de entre sus dedos, como anguilas o lazos de seda; como los cabellos casi plateados de la mujer que inundaba sus sueños, una mujer que nunca había conocido en realidad, pero que llevaba años viniendo a él en la noche, hermosa y casi real.
Él no había visto jamás a una mujer así. Nunca había conocido a un ser tan hermoso; y en su vida solo recordaba haber tropezado una vez con alguien con ese color de cabello, y ese alguien era un hombre. Y por supuesto, aquella visión no había sido digna de quedar impresa en su retina.
¿Por qué?, ¿por qué entonces se obsesionaba con ella?
Un hada, una princesa inexistente, una mujer que, aunque algún día se cruzara cara a cara en su camino, él no sería capaz de reconocer.
Cerró los ojos, se tapó los párpados con las palmas abiertas y apretó, hasta casi el punto de dolor. Luego las retiró, mientras sus ojos se abrían de par en par.
Nada, ni siquiera el rojo de su propia sangre acumulada tras los párpados. Definitivamente, las sombras habían muerto.
Recordó el principio, el inicio de su pérdida, la enfermedad que se había escondido oculta en su cuerpo de niño, para aparecer violentamente cuando dejó de serlo. El muchacho que había sido pagó con sus ojos convertirse en hombre. Fueron años conviviendo con esos retazos de oscuridad, dejando que se colaran en cada rincón, en cada recoveco de su mente. Sombras grises, pardas y malvas, tal vez mezcladas con el pulso que palpitaba tras sus ojos.
Agitó de nuevo la cabeza mientras se incorporaba, dejándose descansar sobre el magnífico dosel de su cama. Debía apartar esos recuerdos, esas sombras. Solo el sueño las traía ahora, vagas y deliciosas, y cada vez que habían llegado se habían quedado muy poco junto a él. Aunque sí lo suficiente para hacerle anhelar, recordar lo que había perdido. No quería ser un hombre amargado, no, ni lo quería ni permitiría que sucediera. No se dejaría vencer por la desesperación, había cosas peores que ser ciego.
Aunque, a veces, le fuera complicado hacérselo creer a sí mismo.
Haciendo que su corazón volviera a serenarse, se recreó en la oscuridad que lo rodeaba. Era tan agradable cuando no había nada, solo negrura y tranquilidad, sin movimiento ni ruido, sin olores nuevos, sin caos, sin la necesidad de dotar a todas esas señales de volumen.
Estaba amaneciendo. Le era fácil notarlo en el cantar de los pájaros, en el sutil calor a través de la ventana abierta, en la llegada de la actividad matutina. En el tararear de alguna criada. En el grito de su propio cuerpo, una llamada a la vida que le decía, sin ninguna duda, que ya estaba despierto.
Esa mañana no era diferente, las sombras que habían llegado durante la noche lo habían hecho para no quedarse. Bien, él no las quería, no las necesitaba, no eran más que vagas esperanzas, más mentiras. La luz nunca volvería a él, y aunque esa verdad era incuestionable, su mente rogaba por negarla una y otra vez, incluso en aquellos instantes de autoconvencimiento; los instantes en los que, a pesar de persuadirse de que sería capaz de levantarse un día más, anhelaba volver a ser el hombre que había sido, un hombre completo. Cuando aún podía ver.
El hombre volvió a estirarse sobre la cama, desperezando su cuerpo, cubierto por el sudor que le hacía brillar la piel bajo los rayos que atravesaban la ventana, abierta de par en par.
—Sigues esperando milagros cada mañana, Marcos. Y los milagros no existen. ¿Quién hubiera pensado que con más de treinta años todavía eres capaz de creer en ellos? —se dijo en voz alta, volviendo a parpadear en busca de un resquicio de claridad.
El sonido de la puerta lo trajo de golpe a la realidad. No giró la cabeza cuando oyó el pomo, no era tan iluso como para pensar que vería a la persona que entraba en ese momento. Tampoco lo necesitaba, el típico olor a sándalo de su criado oriental le anunció quién era.
—Supongo que ya son las ocho, Huan.
—Se equivoca, mi señor. Las ocho ya llegaron y se fueron hace dos horas, ¿ha vuelto a dormir mal, marqués?
Sin esperar su consentimiento, el hombre atravesó el dormitorio, hasta situarse frente al amplio armario. Ni siquiera intentó cruzar la vista con su señor, era un hombre entrenado, conocedor de cada uno de los estados de ánimo del joven que aún reposaba semidormido. Y aquel era un mal momento para hacer bromas.
—Su secretario lleva media hora esperando. Ayer tenía usted muy mala cara, por eso no lo he despertado antes.
—¿Y qué cara tengo hoy? —dijo el hombre más joven, sin mucha esperanza de ser contestado.
Poco a poco, la conciencia y la humanidad parecieron regresar al hombre tumbado sobre la cama. Era conocedor de que debía controlarse, apartar ese lado salvaje que cada vez necesitaba que lo dominaran bajo un lazo más férreo. Hoy sería un poco más difícil que ayer. Como cada día, el delicado disfraz de humanidad que lo cubría parecía resquebrajarse un poco más.
No, el marqués de Monteferro no era el joven amable que aparentaba. La mayoría de sus constantes sonrisas eran totalmente insinceras. No era tan iluso como para mentirse a sí mismo, sabía en lo que se estaba convirtiendo: un ser envidioso, ruin y amargado. Y quería gritarlo al mundo entero, quería confesarlo. Y aquellos despertares, ese tipo de mañanas, tras una noche de pesadillas, parecían el mejor momento.
—Sujete su lengua, mi señor.
—¿Ahora también sabes lo que pienso, Huan? Es evidente que te pago menos de lo que mereces.
—Nunca será capaz de pagarme lo que merezco, señor. Y cada mañana, después de despertarlo, usted me lo recuerda.
—Deja de darme sermones filosóficos, es demasiado tarde para rescatar este alma. Y prepara mi ropa, mi secretario no esperará mucho más. Al menos, no con el lápiz en la mano y la sonrisa en los labios con los que imagino me suele recibir. Aunque, a él le pago tanto que posiblemente me perdone cualquier cosa que le haga. ¿Crees que se ofendería mucho si apareciera tal como visto ahora? —dijo, señalando su pecho desnudo.
—Aunque no dudo de que las criadas os lo agradecerían, estoy seguro de que vuestro secretario os reconocería, tanto como yo, que os cubrierais, siquiera un poco, antes de abandonar la habitación.
—¡Salvemos entonces el dudoso pudor de mi empleado! —anunció, mientras separaba la sábana, lo único que cubría su cuerpo—. En cuanto al tuyo, me temo que tendrás que aguantar esta visión. Pero te pido que cierres la puerta antes, no he oído que lo hayas hecho cuando has entrado, y no quiero que mis criadas revoloteen a mi alrededor.
—No las culpo, don Marcos, al fin y al cabo, hasta yo reconozco que puede ser un placer veros como vuestra madre os trajo al mundo.
—No, definitivamente no te pago lo suficiente.
Sonriendo, Marcos tomó con mano ágil el trozo de tela mojada que su empleado le alargó, para asearse frente a la palangana de agua helada. No erró al coger la toalla o la camisa de lino. Ni necesitó que el hombre le indicara nada para saber dónde estaba la prenda, o precisó su ayuda para colocársela.
Tampoco lo hizo cuando tomó los pantalones, ni siquiera el elaborado nudo del cuello necesitó la ayuda del criado. Los ojos de Marcos permanecieron fijos sobre la pulida superficie del espejo mientras se vestía. La superficie que, supuso, le devolvía la imagen de un hombre joven y alto, una imagen que no había vuelto a ver desde hacía más de diez años.
—¿Acaso ha tenido alguna visita esta noche, señor?
—Sí, pero no la que hubiera deseado, o si no, ¿por qué crees que tengo esta cara que seguro está repleta de ojeras? —murmuró, señalando con precisión su rostro sobre el espejo—. No, no ha sido una hermosa muchacha lo que me ha acompañado esta noche. Han sido «ellas», y me temo, esta vez han venido para quedarse por un tiempo.
El hombre más joven no necesitó explicar a su criado a quién se refería al hablar de ellas. El oriental llevaba varios años a su lado, y conocía cada una de las bestias que acosaban a su empleador.
—No quiero que se haga falsas esperanzas. Ya sabe que tal vez solo sean malas pasadas de su mente. Solo ve esas sombras durante la noche. Si fueran reales, aparecerían también durante el día.
—Lo sé, lo sé, pero es tan difícil hacérselo entender a mi cabeza mientras es de noche. Algo que nadie salvo tú o yo comprendemos. Nadie pensaría que la noche y el día puedan ser tan diferentes para un ciego. Pero no es la noche lo que las atrae hacia mí, sino el sueño. Y ese aún he podido mantenerlo a raya en las horas diurnas.
—Y no.
—¿No qué, Huan?
—No tiene ojeras. Sigue siendo el maldito hombre más guapo de España —apuntilló con sorna el sirviente.
Las palabras fueron seguidas por la carcajada del joven marqués.
—Recuerda que te suba el sueldo.
En veinte minutos Marcos Benedetti, el marqués de Monteferro, se encontraba vestido, desayunado y dispuesto en la puerta de su despacho. Desde allí, contempló, sin ver, al hombre que caminaba nervioso de un lado a otro de la habitación.
—¿No le han ofrecido mis criadas algo para hacerle la espera más llevadera, señor Martínez? Supongo que hoy no ha venido con su hijo.
—No —contestó el hombre con una risilla—. Evidentemente hoy he llegado solo y, sin mi hijo soltero y joven, mi simple persona y mi aspecto avejentado no parecen suficientes para hacer que sus empleadas deseen atender y obedecer cada una de mis órdenes. Tan solo la anciana gobernanta se ha atrevido a ofrecerme unas pastas y a traerme una taza de café —añadió señalando, sin darse cuenta de lo inútil de su gesto, la taza aún llena que reposaba en la mesita junto a la ventana—. Siento decirle que la mujer está un poco mayor, de nuevo ha confundido la sal y el azúcar. De lo cual supondrá, he acabado dando un buen buche a un brebaje inmundo.
—Me temo que el no ver a mis sirvientes lleva consigo algunas desventajas: ancianas a cargo de demasiados quehaceres y sirvientas hermosas. Un patrón ciego es algo que atrae a las muchachas bonitas. Así creen asegurarse que nadie irá tras ellas, por mucha tentación que supongan. Lo cual es un gran error, como hombre ciego, no necesito un buen rostro y un suculento cuerpo para perseguir a las mujeres que pasen por mi lado, una voz dulce y un suave aroma son suficientes para mi imaginación. A mi lado, todas corren peligro.
—Exagera, caballero. Nunca he oído a ninguna de sus sirvientas quejarse de sus atenciones.
—Y muchas horas de concentración que me cuesta semejante control. De cualquier forma, supongo que un marqués joven y soltero sigue pareciendo un buen partido, por muy ciego que esté.
—Nunca ha sabido usted aparentar modestia, mi señor. Le ruego que no lo intente ahora.
—Tal vez tenga razón, caballero… En fin, comencemos a trabajar, ya hemos perdido más tiempo del debido.
Con el gesto de la mano, Marcos pidió a su interlocutor que se sentara al otro lado del elegante escritorio de nogal.
Durante más de cuatro horas, ambos hombres trabajaron como un equipo. El secretario se limitaba a tomar notas y dictar cada una de las operaciones que el hombre más joven acababa resolviendo utilizando solo su cabeza.
Afortunadamente, Marcos no volvió a sentir que las sombras regresaban para turbar la paz de su plana existencia. Tampoco la bestia salvaje, hoy oculta bajo el elegante traje de caballero, salió a la luz ese día. La pequeña victoria y las horas inmerso en el trabajo le hicieron pensar al hombre que quizás pudiera con ello, que tal vez le sería posible controlar la presión constante que apretaba sus hombros. Al menos durante un día más. Una relajación y una debilidad de las que él mismo era consciente, y que sabía que tal vez le pasarían factura en el futuro.
Cádiz, 10 de octubre de 1821
La mujer volvió a girar el rostro hacia la única ventanilla del carruaje de postas, pero la persistente lluvia que los acompañaba desde hacía dos horas no le permitía vislumbrar del exterior nada mucho más allá de un palmo. Aburrida, recolocó el velo musulmán que cubría su cabello y rostro, y trató de acomodarse sobre el duro asiento de madera, apartando la vista de la ventana situada al final de la cabina.
Unos segundos observando a sus vecinos de asiento, y optó por mirar hacia el otro lado, donde el cuerpo ancho del conductor le imposibilitaba ver los caballos y el enlodado camino de más allá. Por fortuna, el corpulento cochero también impedía que la lluvia entrara torrencialmente en el habitáculo, y acabara empapando irremediablemente a los viajeros que ocupaban cinco de los seis asientos disponibles en el vehículo.
El mal estado de los caminos, tras cuatro días de lluvias continuadas, había provocado que ella y su acompañante perdieran el barco desde Ceuta y, por tanto, no llegaran a Algeciras con tiempo suficiente para avisar a su familia de que las esperasen para acompañarlos hasta Madrid. Hubiera sido un trayecto igual de largo, pero infinitamente menos incómodo en el elegante landó de sus tíos.
Su compañera de viaje, la mujer de poco más de cincuenta años sentada frente a ella, miraba hacia delante impasible; hacía más de dos horas que no la veía más que observar los intrincados dibujos que formaba la madera del carruaje. Fascinante visión, a juzgar por el tiempo que llevaban absorbiendo la atención de la mujer.
La mujer más joven suspiró, más por oírse a sí misma que por necesidad. El reducido y mal ventilado espacio, que se obligaban a ocupar, y los baches que los hacían rebotar de un lado a otro parecían haber dejado dormidos a todos los ocupantes, excepto a ellas dos.
—Tus tíos debían haberte esperado unas horas —gruñó la más anciana, repitiendo por décima vez la cantinela que remachaba sus oídos desde hacía cientos de leguas—. Pese a lo que piensen de tu familia, y del estado de sus finanzas, eres una señorita y ellos tus familiares.
—Mis tíos me han ayudado muchísimo estos últimos meses, no habría podido mantenerme por mí misma sin su ayuda. Ojalá tío Anselmo hubiera sido mi padre, y no solo el hermano de mi padre. Él nunca hubiera dejado que su familia pagara sus propios errores y faltas. Quizás la carta que enviamos desde Tetuán no les había llegado. Lamentarnos de lo que no tiene remedio no lleva a ninguna parte, ¿no es eso lo que siempre me has repetido?
—No intentes instruirme con mis propios argumentos, muchachita. Y la carta salió con suficiente antelación, conozco a la estirada de tu tía, siempre susurrando al oído de ese pobre hombre. —El acento extranjero de la mujer, elevado un par de octavas, hizo resoplar al grueso hombre situado a su diestra, aunque no fue lo suficiente elevado para hacerlo bajar de los brazos de Morfeo—. Permitir que viajes en semejante cuchitril es un pecado.
—Recuerda quien soy, aya. Que el pañuelo que llevo no te engañe —remarcó la muchacha señalando el hiyab sobre su rostro.
—Sé perfectamente quien eres, y quienes son tus padres, niña. Espero que tú no lo olvides nunca.
—No, prometo no hacerlo. Ni siquiera cuando deba entrar a servir en una casa como criada.
—¡Eso nunca sucederá!
—Yo no estaría tan segura. No sé qué nos traerá este viaje, pero sé que no será la pérdida de un ápice de la libertad que por fin creo haber conseguido. Si para ello tengo que limpiar bacinas, te aseguro que me oirás cantar mientras lo hago.
—¿Tan terrible ha sido lo que has tenido hasta ahora?
—Saca tus propias conclusiones. Solo te diré que el tiempo ha pasado muy lento desde que viajé a África, hace ya casi diez años.
—Ya verás cómo ese mismo tiempo pondrá a todos en su lugar.
—Sí, eso me temo —acabó por decir la más joven, mientras volvía el rostro, para perder de nuevo la mirada en el manto de agua que asomaba tras la ventanilla sin cristales—. Eso me temo.
Dos horas más tarde, el coche hizo su parada final en Cádiz. Ambas mujeres bajaron ayudadas por las manos del cochero, que las miró unos segundos antes de decidirse a agasajarlas con el gesto. Finalmente, el acento refinado y claramente español que le había oído a la mujer más alta y delgada lo persuadió de que tal vez aquellas dos musulmanas fueran mujeres de buena cuna. El par de relucientes monedas que la más mayor depositó en su mano acto seguido lo convenció de lo acertado de su decisión.
—¿Puede usted sugerirnos un lugar decente donde pasar la noche?
La mujer que volvía a hablar era la más alta, así que el hombre se giró hacia ella contemplando, por primera vez, la frente clara y los bellos y extraños ojos, de un color azul casi violáceo, que dejaban ver el velo. Realmente era una mujer pequeña, pero la anciana a su lado era tan sumamente diminuta y rolliza que la hacía a ella parecer un hada bajo un montón de seda azul.
—Sí, señora, ahora mismo las acompaño —balbuceó el hombre, sorprendido por lo que evidentemente era una mujer occidental bajo una vestimenta árabe—. Esta zona no es muy recomendable a partir de las siete de la tarde. Pero si me esperan mientras bajo el resto del equipaje de los viajeros, yo mismo las llevaré hasta la puerta de una buena posada. Conozco a la dueña, y puedo conseguirles una bonita y confortable habitación por el mejor precio, y no tendrán que caminar cargando con sus cosas —añadió, recuperando de un gesto la bolsa que acababa de entregar a la mujer más anciana.
Por unos instantes, el hombre trató de distinguir lo que se escondía bajo aquellas vestimentas musulmanas, sin conseguir más que atisbar el rostro de la mujer mayor. Aunque, al contrario de la joven, no parecía española en su acento, decidió que tampoco hablaba como las mujeres árabes que solían abundar por las tierras fronterizas del norte de África español, estaba claro que aquellas dos eran personas muy elegantes y cultas.
La muchacha estaba intranquila, por algún motivo, y aunque no tenía evidencias, sabía que todavía iban tras ellas. Por fortuna, la casa de postas a la que las había acompañado el cochero parecía realmente respetable, a pesar del ruido y la algarabía que llegaba desde abajo. No se trataba de ruidosos borrachos, sino de familias felices con muchos niños a su cargo, llevaban todo el día oyendo gritos de chiquillos y llantos de bebé.
Además, la puerta de su habitación parecía realmente recia, y le constaba que la señora Ruiz, la gruesa dueña del local, era una mujer que miraría con lupa a cualquier intruso que osara pisar su territorio. De hecho, a ella misma la había examinado con detenimiento antes de oírla hablar. Fue su acento refinado y claramente castellano, además del tintineo de su bolsa, los que la convencieron igual o más rápidamente si cabe que la insistencia del cochero en asegurar que eran personas de bien.
De cualquier forma, no se sentía segura. El caíd la había mirado de arriba abajo mientras ella lo interrogaba, y esperaba que no hubiera reconocido sus ojos después de ese tiempo; afortunadamente, la cultura árabe la ayudó en este caso, al permitirle permanecer con el rostro y el cabello cubierto en presencia del hombre y todo su séquito.
También estaba su otro problema.
No iba a volver con su familia, hacía años que lo había decidido, aunque reunir el dinero y el valor suficientes le hubiera llevado mucho tiempo. No, no daría ni un paso atrás.
La muchacha se irguió rápidamente cuando llamaron a la puerta. Por instantes dudó en contestar, si permanecía en silencio tal vez se marcharan. Pero si tenía que enfrentarse a su perseguidor quizás sería mejor hacerlo en ese terreno. Al día siguiente alquilarían un coche, con el poco dinero que les quedaba, para viajar a Madrid. Y los caminos serían menos seguros que esa ruidosa posada repleta de buenas familias.
—¿Qué desea? —habló hacia quien aguardaba en silencio al otro lado de la puerta.
—Soy la dueña, señora Gil. Le traigo su cena, su acompañante ha bajado y me ha dicho que se encontraba indispuesta.
—Pase, por favor.
Aun temblando de indecisión, la muchacha se acercó a la puerta para descorrer el ancho cerrojo que la separaba del exterior. Apenas pasó el pestillo, se apartó de la puerta alejándose hacia la pared más distante.
—¡Señora! —habló la gruesa mujer mientras atravesaba la estancia que permanecía oscura—. ¡Encienda una lámpara, doña Isabel! Esta casa puede permitirse gastar cera para clientes como usted.
La mujer dejó la bandeja sobre la mesa situada en el lateral opuesto a la cama, sirviéndose de la escasa luz que había entrado en la oscura estancia proveniente de las lámparas de aceite del pasillo.
—No puede comer sin luz. Ordené a mis muchachas que prepararan la habitación encendiendo el brasero de carbón y un par de quinqués de petróleo. Me extraña que el combustible se haya acabado tan pronto. Me van a oír si no los han repuesto desde el último cliente.
—No, por los cielos, no les diga nada. He sido yo quien ha apagado las luces, me duele mucho la cabeza del viaje en barco desde África, y el coche de caballos tampoco era muy estable. Necesitaba descansar unos minutos.
—Aquí tiene, un puchero de gallina y un par de huevos en tortilla, ya verá como con el estómago lleno se encuentra mejor. Yo misma encenderé ese brasero.
—Muchas gracias.
La mujer se apartó unas pulgadas de la pared con intención de acercarse a la mesa. Realmente tenía hambre, apenas había probado bocado desde que habló con el caíd.
—¡Ah, otra cosa, doña Isabel! Creo que el señor Gil, su marido, ha llegado. Ha preguntado por usted. ¡Qué hombre tan elegante y educado! Él ha cenado, y me ha dicho que coma usted tranquila, que no subirá hasta dentro de media hora.
La mujer reculó involuntariamente de nuevo hacia la pared ante las palabras de la cantinera. Sintió cómo le crujían los dientes, castigados por sus mandíbulas excesivamente apretadas. Tendría que darse prisa si quería escapar de nuevo.
Y hacer funcionar su cabeza con tremenda celeridad.
La tensión entre su perseguidor y ella estaría en su punto álgido cuando se encontraran. Ella sabía que no estaría muy contento cuando por fin la tuviera frente a él.
La muchacha se intentó calmar, observando a la mujer entrar y salir en la estancia para depositar carbón al rojo sobre el brasero. Luego, se obligó a gesticular una palabra de agradecimiento hacia la mujer que se marchaba, esforzándose en retener la agitación que había empezado a asaltar su pulso.
—Dígale al caballero que no lo esperaba tan pronto, que bajaré en cuanto coma y me recupere del viaje —añadió antes de oír cómo la puerta se cerraba, dejándola sola y con el apetito completamente perdido.
Media hora más tarde, cuando su acompañante regresó, la muchacha seguía en penumbra, alumbrada tan solo por las exiguas llamas del brasero.
—No te has comido lo que le he pedido a la cantinera para ti, niña —afirmó la mujer, señalando la comida que permanecía intacta en el mismo lugar en que la había dejado la casera.
—Perdí el apetito en el momento en que me dijeron que Daniel está aquí.
—¡Lo sabía! —habló la mujer mientras se entretenía en encender la lámpara sobre la mesa central—. Ya te dije que era una tontería ocultar este viaje, y que finalmente tendrías que volver con tu familia. Seguro que tu tía les ha escrito en cuanto abandonamos su casa de Algeciras para cruzar el estrecho. ¡Gracias a los cielos no eran los hombres del caíd!
—Mi tía siempre ha hecho lo que ha dicho mi tío, y sabes que él nunca ha sido ciego a los defectos de mi padre. No, mi tío no me delataría. Daniel es un perro cuando decide encontrar una presa escapada. Al menos hemos podido llegar hasta África y hacer las averiguaciones que había planeado. Aunque estas no nos hayan llevado a ningún lugar en concreto.
—Ya sabías que era muy difícil. Han pasado demasiados años, y todos erais unos niños por aquel entonces. Ni siquiera estoy segura de que os reconocierais estando cara a cara.
—Dudo mucho de tu afirmación, ninguna somos difícil de olvidar.
—¿Qué vas a hacer ahora?, ¿qué quieres que haga yo? Todavía estamos a tiempo de salir por la puerta de las caballerizas y buscar un carro que nos aleje de él.
—No sé. Estoy cansada de buscar, estoy cansada de esconderme. Quizás sea hora de volver y hacerles frente. Hayan hecho lo que hayan hecho, son la única familia que siempre he tenido.
—Piénsalo bien, yo estaré a tu lado, niña, como siempre.
—Lo sé, lo sé.
Capítulo 2
Madrid, febrero de 1822, fiesta de Carnaval
Ely era consciente de que ningún hombre respetable, ni guapo ni feo, ni joven ni viejo, pondría los ojos en ella con intenciones amorosas honorables. Realmente, eso no le importaba demasiado, ella carecía de ideas románticas. Lo cierto es que, según sus allegados, también carecía de corazón.
Pero esa verdad incuestionable no tenía cabida aquella noche. Para ella, la vida durante los últimos diez años no había sido más que soledad, un sentimiento de desamparo que a veces la asaltaba, y que se acentuaba en lugares como aquel.
Sin embargo, Ely estaba cantando, no lo hacía a menudo, y menos en una fiesta. Pero aquella noche era feliz, dichosa, absolutamente maravillosa. Y su primer baile de carnaval.
Realmente, uno de sus pocos bailes multitudinarios. Recordaba los tres anteriores, pero ciertamente no creía que aquellos contaran demasiado, aunque cada uno se le hubiera quedado grabado en la memoria. El primero fue en un cortijo que sus padres alquilaron en Toledo, aquello sucedió la tercera vez que se mudaron, intentando huir de sus acreedores de Cádiz. A la fiesta apenas asistieron algunos de los empleados de más alto nivel de su madre y el médico del pueblo. Todos ellos salvo el doctor, al que había visto solo un par de veces, la conocían de hacía años. Aquellas personas siempre habían ido de una ciudad a otra, acompañando a la familia cada vez que cambiaba a un nuevo domicilio, irremediablemente siempre más modesto que el anterior, y estaban acostumbrados a mirarla sin verla.
Los dos siguientes puede que sí se pudieran considerar bailes, al menos uno de ellos. En aquel entonces aún era tan tonta que acudió realmente ilusionada. No tardó en escuchar el primer rumor en una esquina. Al parecer, su bien merecida fama había llegado a la capital.
Ningún hombre menor de cincuenta años se le acercó a más de tres varas, y solo dos viejos, achacosos y medio ciegos, osaron bailar con ella. Por desgracia, pisó a ambos ancianos, habría que añadir que con cierta saña y bastante premeditación por su parte. Acción que acabó con su noche de baile, y sus dos pretendientes doloridos y tumbados en sendas otomanas.