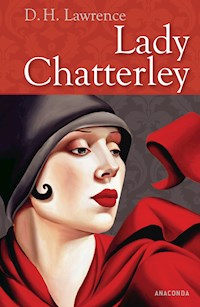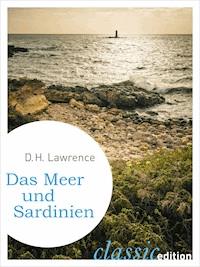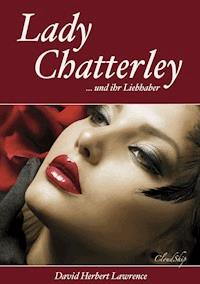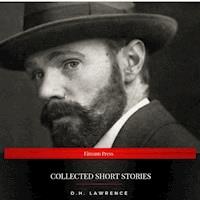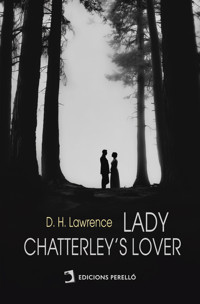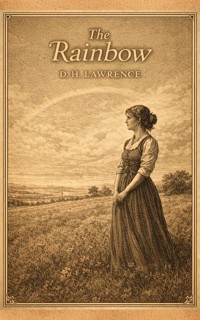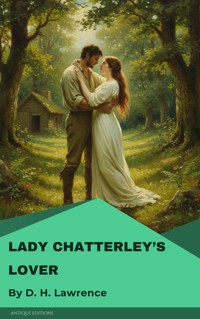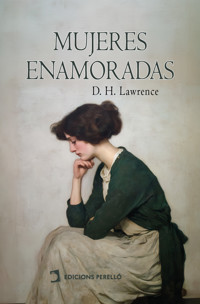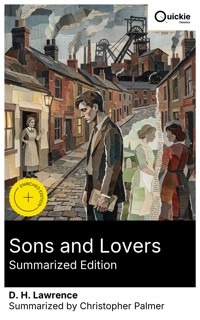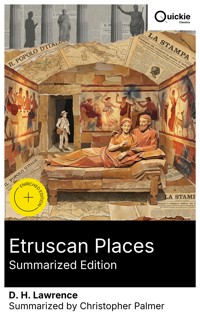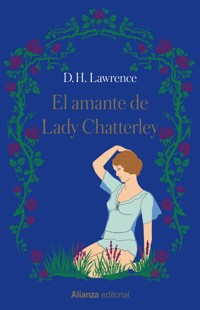
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Inválido de guerra, Sir Clifford Chatterley lleva junto a su esposa Connie una existencia acomodada, aparentemente plácida, rodeada de los placeres burgueses de las reuniones sociales y regida por los correctos términos que deben ser propios de todo buen matrimonio. Connie, sin embargo, no puede evitar sentir un vacío vital. La irrupción en su vida de Mellors, el guardabosque de la mansión familiar, la pondrá en contacto con las energías más primarias e instintivas y relacionadas con la vida. La fuerte corriente conectada con la energía sexual que recorre casi toda la obra de D. H Lawrence encuentra una de sus máximas expresiones en El amante de Lady Chatterley, novela que se vio envuelta en la polémica y el escándalo desde el momento de su aparición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D. H. Lawrence
El amantede Lady Chatterley
Traducción deFrancisco Torres Oliver
Nota del editor
En octubre de 1926, D. H. Lawrence da comienzo en Florencia a su última novela, El amante de Lady Chatterley, acabando la primera versión en febrero de 1927. En abril redacta una segunda versión que finaliza antes del verano de ese mismo año. A finales de 1927 y comienzos de 1928 escribe una tercera versión que considera definitiva. Entrega el manuscrito al impresor florentino Orioli y el 24 de mayo de 1928 se acaba de imprimir el libro. En julio comienzan a enviarse por correo los primeros ejemplares de una tirada de un millar. Orioli publicó después, ese mismo año, una segunda edición de doscientos ejemplares.
Al poco tiempo salieron a la luz ediciones piratas de la novela en Estados Unidos y en Francia. Para acabar con esta situación, Lawrence publica una edición popular completa en París en mayo de 1929. En 1932, dos años después de la muerte del autor, Alfred A. Knopf, de Nueva York, y Martin Secker, de Londres, publicaron una versión expurgada, versión que desde entonces se ha reeditado ampliamente en ediciones baratas.
La tercera versión de El amante de Lady Chatterley, es decir, la definitiva, se editó en Estados Unidos en 1959 y en Gran Bretaña en 1960, tras sendas decisiones judiciales que autorizaron la publicación íntegra de la novela, hasta entonces prohibida por ser considerada oficialmente como obscena.
La presente edición castellana es traducción de la tercera versión íntegra publicada con carácter definitivo en Florencia, 1928.
1
La nuestra es una época esencialmente trágica; por eso nos negamos a tomarla trágicamente. El cataclismo ha ocurrido. Nos encontramos entre ruinas, y empezamos a construir de nuevo, a tener de nuevo pequeños hábitos, pequeñas esperanzas. Es una tarea ardua: ahora ya no hay un camino fácil hacia el futuro; tenemos que sortear o saltar por encima de los obstáculos. Tenemos que vivir, por muchos cielos que se hayan derrumbado.
Ésta era, más o menos, la actitud de Constance Chatterley. La guerra había derrumbado el techo sobre su cabeza. Y se había dado cuenta de que había que vivir y aprender.
Se había casado con Clifford Chatterley en 1919, cuando éste volvió a casa con un mes de permiso. Gozaron de una luna de miel de un mes. Luego él regresó a Flandes para que le mandaran a Inglaterra seis meses después hecho trozos más o menos. Constance, su esposa, tenía entonces veintitrés años, y él veintinueve.
Su manera de aferrarse a la vida fue maravillosa. No murió, y los trozos, al parecer, volvieron a unirse unos a otros. Durante dos años permaneció en manos del médico. Luego le dijeron que estaba curado, y pudo retornar de nuevo a la vida, con la mitad inferior de su cuerpo, de caderas para abajo, paralizada para siempre.
Esto fue en 1920. Clifford y Constance regresaron a casa, Wragby Hall, la «mansión» familiar. Su padre había muerto, Clifford era ahora baronet, sir Clifford, y Constance era lady Chatterley. Inauguraron su vida de casados en el hogar, un tanto desolado, de los Chatterley, con unos ingresos más bien insuficientes. Clifford tenía una hermana, pero ésta se había marchado. No tenía otros parientes cercanos. El hermano mayor había muerto en la guerra. Tullido para siempre, consciente de que jamás podría tener hijos, Clifford regresó a las humeantes Midlands para mantener vivo el nombre de los Chatterley mientras pudiera.
No estaba abatido. Tenía una silla de ruedas normal y otra con un pequeño motor acoplado, con la que podía recorrer despacio el jardín y el hermoso y melancólico parque, del que se sentía realmente orgulloso, aunque fingía no darle importancia.
Tras haber sufrido tanto, había perdido, hasta cierto punto, la capacidad de sufrir. Seguía siendo extraño, brillante y alegre, casi animado podría decirse, con su cara colorada y saludable, y sus vivos ojos azul pálido. Tenía los hombros anchos y fuertes, las manos muy robustas. Vestía lujosamente, con espléndidas corbatas de Bond Street. Sin embargo, en su rostro se adivinaba la expresión alerta, el aire ligeramente vacío del tullido.
Había estado tan cerca de perder la vida, que la que ahora tenía le resultaba inestimable. Se notaba en el ansioso fulgor de sus ojos lo orgulloso que se sentía, una vez superada la enorme conmoción, de estar vivo. Pero había sufrido tanto daño que algo murió dentro de él, había perdido algunos de sus sentimientos. Tenía un vacío de insensibilidad.
Constance, su esposa, era una joven sonrosada, de aspecto campesino, suave cabello castaño, cuerpo vigoroso y lentos movimientos llenos de inusitada energía. Tenía unos ojos grandes, asombrados y una voz muy dulce, y parecía que acababa de llegar de su pueblo natal. Pero no era así en absoluto. Su padre, en otro tiempo famoso académico, era el viejo sir Malcolm Reid. Su madre había sido miembro culto de la Sociedad Fabiana en los triunfales tiempos prerrafaelistas. Entre artistas y socialistas cultos, Constance y su hermana Hilda habían tenido lo que podía llamarse una formación estética excepcional. Las había llevado a París, Florencia y Roma para que respirasen el arte, y luego a La Haya y Berlín, a los grandes congresos socialistas, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas, y nadie se mostraba desconcertado.
Así que las dos jóvenes nunca se sintieron intimidadas lo más mínimo por el arte ni por los ideales políticos. Era su elemento natural. Eran a la vez cosmopolitas y provincianas, con el provincianismo cosmopolita del arte que se alía a los puros ideales sociales.
Las enviaron a Dresde a la edad de quince años, para estudiar música, entre otras cosas. Y lo pasaron muy bien allí. Vivieron libremente entre los estudiantes, discutieron con los hombres sobre cuestiones filosóficas, sociológicas y artísticas, para las que estaban tan capacitadas como ellos; o más, puesto que eran mujeres. Y vagaron por los bosques con jóvenes robustos y sus guitarras, ¡tlang, tlang!, y cantaron los cantos del Wandervogel, y se sintieron libres. ¡Libres! Ésa era la gran palabra. En el anchuroso mundo, en los bosques matinales, con jóvenes y vigorosos compañeros de espléndida garganta, fueron todo lo libres que quisieron, sobre todo para decir lo que querían. Lo que importaba por encima de todo era la conversación: el apasionado intercambio de la conversación. El amor tan sólo era un acompañamiento secundario.
Tanto Hilda como Constance tuvieron sus primeros escarceos amorosos a los dieciocho años. Los jóvenes con quienes conversaban tan apasionadamente y cantaban con tanta vehemencia y acampaban bajo los árboles con tanta libertad querían, como es natural, el contacto amoroso. Las jóvenes vacilaban, pero todo el mundo hablaba de eso, y se le daba mucha importancia. Además, los hombres se mostraban tan humildes y ardientes. ¿Por qué no podía una joven ser generosa, y conceder el regalo de sí misma?
Así que lo hicieron, concediéndoselo cada una al joven con el que había sostenido las más sutiles e íntimas discusiones. Los debates, las discusiones, eran lo más importante: el amor, la relación carnal era sólo una especie de retroceso primitivo un tanto decepcionante. Después, una estaba menos enamorada del muchacho, y se sentía un poco inclinada a odiarle; como si hubiese trasgredido la intimidad y la libertad interior. Porque, naturalmente siendo chica, toda la dignidad y sentido de la vida estaban en la realización de la absoluta, perfecta, pura y noble libertad. ¿Qué otro sentido tenía la vida de una joven, sino el de sacudirse las viejas y sórdidas relaciones y sujeciones? Y aunque se la cargase de sentimentalismo, la cuestión sexual era una de las más antiguas y sórdidas relaciones y sujeciones. Los poetas que la glorificaban eran hombres en su mayor parte. Las mujeres habían sabido siempre que existe algo que es mejor, más elevado. Y ahora lo sabían más claramente que nunca. La hermosa y pura libertad de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor sexual. La pena era que los hombres se quedaban en esta materia muy retrasados respecto de las mujeres. Insistían en lo sexual como los perros.
Y la mujer tenía que ceder. El hombre era como un niño con sus apetitos. La mujer tenía que consentirle lo que él quería; de lo contrario, como los niños, se volvía desagradable, se alejaba enfadado y echaba a perder lo que era una grata relación. Pero la mujer podía rendirse a un hombre sin rendir su yo íntimo y libre. Eso, los poetas y disertadores del sexo no parecían haberlo tenido demasiado en cuenta. Una mujer podía tomar a un hombre sin entregarse en realidad. Desde luego, podía ceder sin entregarse a su poder. Antes bien, podía utilizar este asunto del sexo para ejercer su poder sobre él. Pues no tenía más que contenerse en el acto sexual, y dejarle que terminase y se agotase sin llegar ella a la crisis; luego podía prolongar el acto y alcanzar su orgasmo y su crisis utilizándole a él como un mero instrumento.
Las dos hermanas habían tenido ya sus experiencias amorosas cuando estalló la guerra y las obligaron a regresar a casa apresuradamente. Ninguna de las dos se había enamorado de un joven a menos que hubiese buena comunicación verbal: o sea, a menos que los dos se hubieran sentido profundamente interesados HABLÁNDOSE. La asombrosa, la honda, la increíble emoción consistía en conversar apasionadamente con algún joven en verdad inteligente, hora tras hora, y reanudar esa conversación día tras día durante meses..., ¡de esto no se habían dado cuenta hasta que sucedió! Jamás se formuló la promesa paradisíaca: ¡Tendrás hombres con quienes hablar! Antes de que se diesen cuenta de lo maravillosa que era la promesa, se había cumplido ya.
Y si después de surgir la intimidad con estas discusiones vivas y animadas se hacía más o menos inevitable el acto sexual, entonces accedían. Ello marcaba el fin de un capítulo. Tenía su propia emoción también: era una emoción extraña, vibrante, dentro del cuerpo, un espasmo final de autoafirmación, como la última palabra, excitante y muy parecida a la fila de asteriscos que se pone para indicar el fin de un párrafo y un cambio de tema.
Cuando las jóvenes volvieron a casa de vacaciones en el verano de 1913 –Hilda tenía veinte años y Connie dieciocho–, su padre se dio cuenta en seguida de que habían tenido experiencias amorosas.
L’amour avit passé par là, como ha dicho alguien. Pero era un hombre de mundo, y dejaba que la vida tomara su rumbo. En cuanto a la madre, enferma de los nervios durante los últimos meses de su vida, sólo quería que sus niñas fuesen «libres» y que se «realizasen plenamente». Ella no había podido ser completamente sí misma: le había sido denegado. Sabe Dios la razón, porque era una mujer que tenía sus propios ingresos y la habilidad para imponer su propia voluntad. Le echaba la culpa a su marido. Pero, en realidad, se debía a una antigua huella de autoridad en su mente de la que no había podido librarse. No tenía nada que ver con sir Malcolm, que dejaba que su esposa, nerviosamente hostil y animosa, gobernase y dispusiera las cosas como gustase, mientras él vivía su vida.
Así que las jóvenes fueron «libres», y volvieron a Dresde, a su música, a la universidad y a los jóvenes. Amaban a sus respectivos galanes, y ellos las amaban con toda la pasión de la atracción intelectual. Todas las cosas maravillosas que los jóvenes pensaban y expresaban y escribían, las pensaban y expresaban y escribían para las muchachas. El galán de Connie era músico, y el de Hilda técnico. Pero ambos vivían en realidad para sus amadas. Por lo menos, en sus mentes y en sus emociones mentales. Fuera de eso, eran desdeñados un poco, aunque ellos no lo sabían.
Era evidente también que el amor, es decir, la experiencia física, había calado en ellos. Es curiosa la sutil pero inequívoca transmutación que se opera tanto en el cuerpo de los hombres como en el de las mujeres; la mujer se vuelve más rozagante, más sutilmente redondeada, se suavizan sus ángulos juveniles, y adquiere una expresión ansiosa o triunfante; el hombre se vuelve mucho más sereno, más ensimismado, y la forma de sus hombros y sus nalgas se hace menos angulosa, más indecisa.
Con la exaltación sexual en el cuerpo, las hermanas casi sucumbieron al extraño poder masculino. Pero se sobrepusieron rápidamente, tomaron la emoción sexual como una emoción más, y siguieron siendo libres. En cambio los hombres, agradecidos a la mujer por la experiencia sexual, dejaron que su alma volase hacia la de ellas. Después parecía como si hubiesen perdido un chelín y acabaran de encontrar seis peniques. El compañero de Connie se volvía un poco huraño, y el de Hilda un poco burlón. ¡Pero así son los hombres! Desagradecidos y nunca satisfechos. Si no los complaces, te odian porque no consientes; y cuando les complaces, te odian por cualquier otro motivo. O sin ningún motivo, salvo el de que son niños descontentadizos, y nada les satisface, hagas lo que hagas.
Pero llegó la guerra, Hilda y Connie volvieron a casa precipitadamente, después de haber estado ya en el mes de mayo, con motivo del funeral de su madre. Antes de las Navidades de 1914, sus jóvenes galanes alemanes habían muerto; y las hermanas lloraron, y amaron a los jóvenes apasionadamente, aunque después los olvidaron, y dejaron de existir para ellas.
Las dos hermanas vivían en casa del padre –de la madre en realidad– en Kensington, y se mezclaron con un grupo joven de Cambridge que propugnaba la «libertad» y los pantalones de franela, las camisas de cuello abierto, una especie de anarquía emocional culta, una forma de hablar susurrante y apagada y modales ultrasensibles. Hilda, sin embargo, se casó inesperadamente con un hombre que era diez años mayor que ella, y uno de los miembros de más edad de dicho grupo de Cambridge, hombre de bastante dinero, con un cómodo cargo familiar en el Gobierno, que también escribía ensayos filosóficos. Hilda vivía con él en una casita en Westminster, y se desenvolvían en esa esfera de buena sociedad del Gobierno que, sin ser la más destacada, constituye o podría constituir el verdadero poder intelectual de la nación: gentes que saben lo que dicen, o hablan como si lo supiesen.
Connie realizó algunas tareas de guerra no muy penosas, y estuvo saliendo con los intransigentes del pantalón de franela de Cambridge, que se burlaban amablemente de todo. Su «amigo» era Clifford Chatterley, un joven de veintidós años que había regresado precipitadamente de Bonn, donde había estado estudiando los aspectos técnicos de la minería. Previamente, había pasado dos años en Cambridge. Ahora se había convertido en teniente primero de un flamante regimiento, de modo que, de uniforme, podía burlarse de todo con más elegancia.
Clifford Chatterley era de una categoría social más elevada que Connie. Connie pertenecía a la clase intelectual acomodada, él a la aristocracia. No a la más alta, pero aristocracia al fin y al cabo. Su padre tenía el título de baronet, y su madre era hija de un vizconde.
Pero Clifford, aunque educado en mejor ambiente que Connie, y más metido en la «sociedad», era a su manera más provinciano y más tímido. Se sentía a gusto en el estrecho «gran mundo», es decir, en el seno de la sociedad aristocrática terrateniente, y se mostraba retraído y nervioso en ese otro gran mundo formado por las enormes hordas de las clases media y baja, y los extranjeros. A decir verdad, le asustaba un poco la humanidad de la clase media y baja, y los extranjeros que no eran de su propia clase social. Se daba cuenta, de manera paralizadora, de su propia indefensión, aunque poseía todas las defensas que proporciona el privilegio. Fenómeno que resulta curioso, pero que es corriente hoy en día.
Así que le cautivó la rara y mansa seguridad de una joven como Constance Reid. Era mucho más dueña de sí que él en el caótico mundo exterior.
Sin embargo, él también era un rebelde: se rebelaba incluso contra su clase. O quizá rebelarse sea un término demasiado fuerte, exageradamente fuerte. Tan sólo se había visto envuelto en el rechazo general y popular de los jóvenes contra los convencionalismos y contra cualquier clase de autoridad verdadera. Los padres eran ridículos: el suyo, obstinado, lo era sobremanera. Y los gobiernos eran ridículos: especialmente el nuestro, que era de los de «esperar a ver». Y los ejércitos eran ridículos, los generales chapados a la antigua por completo, sobre todo Kitchener, el de la cara colorada. Incluso la guerra era ridícula, aunque moría un montón de gente.
En realidad, todo era un poco ridículo, o muy ridículo: desde luego, todo lo relacionado con la autoridad, ya se tratase del ejército o del gobierno o de las universidades, era ridículo en cierto modo. Y en la medida en que la clase gobernante mostraba alguna pretensión de gobernar, era ridícula también. Sir Geoffrey, el padre de Clifford, era enormemente ridículo talando sus árboles y sacando a los hombres de su mina para lanzarlos a la guerra; y por sí mismo, con su lealtad y su patriotismo; y también, al gastar en su país más dinero del que ganaba.
Cuando la señorita Chatterley –Emma– dejó las Midlands y se fue a Londres para ocupar un puesto de enfermera, se burló discretamente de sir Geoffrey y su decidido patriotismo. Herbert, el hermano mayor y heredero, se rió abiertamente, aunque eran sus árboles los que caían para hacer trincheras. Clifford se limitó a sonreír inquieto. Todo era ridículo, desde luego. Pero ¿y cuando le tocaba a uno muy de cerca y se volvía ridículo también...? Al menos las gentes de clase diferente, como Connie, eran serias a veces. Creían en algo.
Eran serias con respecto a los soldados y a la amenaza de reclutamiento, a la escasez de azúcar y de melcocha para los niños. De todas estas cosas, naturalmente, las autoridades eran ridículamente culpables. Pero Clifford no podía tomárselo a pecho. Para él, las autoridades eran ridículas ab ovo, no por la melcocha ni por los soldados.
Y las autoridades se sentían ridículas y se comportaban de manera ridícula, y no se hicieron más que disparates durante algún tiempo. Hasta que evolucionaron los acontecimientos y vino Lloyd George a salvar la situación. Esto rebasó incluso los límites del ridículo, y los jóvenes petulantes dejaron de reírse.
En 1916 mataron a Herbert Chatterley, de modo que Clifford se convirtió en el heredero. Hasta esto le aterró. Su importancia como hijo de sir Geoffrey y vástago de Wragby estaba tan arraigada en él que jamás consiguió liberarse de ella. Y, sin embargo, comprendía que también esto era ridículo a los ojos del inmenso e hirviente mundo. Ahora era heredero y responsable de Wragby. ¿No era esto terrible? ¿Y espléndido también, y al mismo tiempo, quizá, absolutamente absurdo?
Para sir Geoffrey no había nada absurdo. Era pálido y tenso, concentrado en sí mismo, y obstinadamente decidido a salvar a su país y su propia posición, con Lloyd George o con quien fuese. Tan desconectado, tan separado estaba de la Inglaterra que era realmente Inglaterra y tan totalmente inepto era, que pensaba bien hasta de Horatio Bottomley. Sir Geoffrey respaldó a Inglaterra y Lloyd George como sus antepasados respaldaron a Inglaterra y san Jorge; y nunca pensó que hubiese ninguna diferencia. Así que sir Geoffrey talaba los árboles en nombre de Lloyd George y de Inglaterra, de Inglaterra y de Lloyd George.
Y quiso que Clifford se casase y tuviese un heredero. Clifford consideraba a su padre un anacronismo sin remedio. Pero ¿en qué le aventajaba él, si no en un doloroso sentido del ridículo respecto de todo, y en la suprema ridiculez de su propia posición? Pues de grado o por fuerza, había tomado su baronía y Wragby con la más extrema seriedad.
La guerra había perdido su alegre animación..., había muerto. Demasiada muerte y demasiado horror. Un hombre necesitaba sostén y consuelo. Un hombre necesitaba anclar en un mundo seguro. Un hombre necesitaba una esposa.
Los Chatterley, dos hermanos y una hermana, habían vivido singularmente aislados, aislados en Wragby, a pesar de todas sus relaciones. La conciencia de este aislamiento intensificaba el vínculo familiar: la conciencia de la debilidad de su posición, de la indefensión, a pesar del título y las tierras, o quizá a causa de ello. Estaban separados de aquellas Midlands industriales en las que habían pasado sus vidas. Y estaban separados de su propia clase social por la hosca, obstinada, taciturna naturaleza del padre, sir Geoffrey, a quien ellos ridiculizaban, pero al que tenían tanto afecto.
Los tres habían hecho promesa de vivir siempre juntos. Pero ahora Herbert había muerto, y sir Geoffrey quería que Clifford se casase. Sir Geoffrey apenas aludía al tema: hablaba muy poco. Pero su muda, concentrada insistencia de que debía ser así se hacía demasiado patente para que Clifford se opusiera.
¡Pero Emma dijo que no! Tenía diez años más que Clifford, y consideraba que el casarse él suponía una deserción y una traición a lo que los jóvenes de la familia habían defendido.
Clifford se casó con Connie, sin embargo, y pasó un mes de luna de miel con ella. Fue en el terrible año de 1917, e intimaron como dos personas que se encuentran en un barco a punto de hundirse. Él fue virgen al matrimonio; para él la cuestión sexual no significaba mucho. Estaban muy unidos los dos sin necesidad de eso. Y Connie se embriagaba un poco con esta intimidad que estaba por encima del sexo, y por encima de la «satisfacción» del macho. De todas maneras, Clifford no ansiaba su «satisfacción», como suele ser el caso de muchos hombres. No; la intimidad era más profunda, más personal que todo eso. Y el sexo suponía meramente un accidente, o una añadidura, uno de esos raros procesos anticuados y orgánicos que persistían en su propia zafiedad, aunque no fuesen verdaderamente necesarios. Pero Connie sí quería tener hijos: aunque no fuese más que para sentirse fuerte frente a su cuñada Emma.
Pero a principios de 1918 repatriaron a Clifford destrozado, y no hubo hijos. Y sir Geoffrey murió de disgusto.
2
Connie y Clifford regresaron a Wragby en el otoño de 1920. La señorita Chatterley, enfadada aún por la defección de su hermano, se había marchado y vivía en un pequeño piso en Londres.
Wragby era un caserón largo, bajo, de oscura piedra, empezado a mediados del siglo XVIII, al que le fueron añadiendo partes hasta que lo convirtieron en una conejera sin mucha distinción. Se alzaba sobre una eminencia, en un hermoso parque de añosos robles; pero, ¡ay!, a poca distancia podía verse la chimenea de la mina de Tevershall, con sus nubes de vapor y de humo, y en la húmeda y brumosa lejanía de la colina, la tosca y dispersa silueta de Tevershall, un pueblo que empezaba casi en la verja del parque, y se esparcía en completa e irremediable fealdad a lo largo de una espantosa milla: casas, hileras de pequeñas, míseras y ennegrecidas casas de ladrillo con tejados de pizarra a modo de tapa, de ángulos afilados y una lobreguez obstinada y sórdida.
Connie estaba acostumbrada a los montes escoceses y a las llanuras de Sussex: eso era su Inglaterra. Con el estoicismo de la juventud, echó una mirada a la completa, desalmada fealdad de la cuenca minera de las Midlands, y la tuvo por lo que era: increíble e indigna de que se pensara en ella. Desde las tristes habitaciones de Wragby se oía el tableteo de las cribas de la mina, el resoplido del montacargas, el traqueteo de las vagonetas y el silbido áspero de las locomotoras. La cuenca minera de Tevershall ardía, hacía años que ardía, y costaría miles de libras apagarla. De modo que tenía que arder. Y cuando el viento soplaba de allí, lo que ocurría a menudo, la casa se llenaba del hedor de esta combustión sulfurosa del excremento de la tierra. Pero incluso en los días de calma, el aire seguía oliendo a algo subterráneo: a azufre, a hierro, a carbón o a ácido. Y hasta en las rosas de navidad, el hollín se posaba persistente, increíble, como un maná de los cielos de la condenación.
¡Bueno, allí estaba: condenada como las demás cosas! Era espantoso, pero ¿para qué quejarse? Uno no podía librarse de la mina de una patada. Seguía funcionando. ¡Era la vida, como todo lo demás! En el bajo, oscuro techo de nubes, durante la noche, ardían y temblaban manchas rojas que se desparramaban, se hinchaban y se contraían como quemaduras dolorosas. Eran los hornos. Al principio fascinaron a Connie con una especie de horror; sentía que vivía bajo tierra. Luego se acostumbró. Y por las mañanas llovía.
Clifford decía que le gustaba Wragby más que Londres. Esta región estaba dotada de una voluntad inflexible, y la gente tenía arrestos. Connie se preguntaba si tenían algo más: desde luego, ojos y cerebro no. La gente era tan tosca, informe y lúgubre como el paisaje, y tan poco amistosa como él. Aunque había algo en el ronco acento de su dialecto, y en el tras-trás de sus claveteadas botas mineras sobre el asfalto cuando regresaban en grupos del trabajo, que resultaba terrible y un tanto misterioso.
No había habido recibimiento para el joven señor, ni celebraciones, ni comisiones, ni siquiera una simple flor. Sólo un frío recorrido por el oscuro, húmedo y sombrío paseo perforado entre árboles lúgubres, hasta el declive del parque donde pastaban unas ovejas grises y mojadas, y la loma donde la casa desplegaba su oscura fachada, allí esperaban el ama de llaves y su marido, vacilantes como arrendatarios inseguros sobre la faz de la tierra, dispuestos a tartamudear unas palabras de bienvenida.
No había ninguna comunicación entre la mansión Wragby y el pueblo de Tevershall. Nadie se tocaba la gorra, ni hacía un gesto de respeto. Los mineros se limitaban a mirar; los tenderos se quitaban la gorra ante Connie como ante una conocida, y saludaban a Clifford con un torpe movimiento de cabeza; eso era todo. Había un abismo insalvable y una especie de sordo resentimiento por ambas partes. Al principio Connie sufrió con la continua llovizna de resentimiento que provenía del pueblo. Luego se insensibilizó, y se convirtió en una especie de reto, algo que había que superar. No es que ella y Clifford fuesen impopulares, sino simplemente que pertenecían a una especie enteramente distinta de los mineros. Era un abismo insalvable, una brecha indescriptible, como tal vez no exista al sur del Trent. Pero en las Midlands y el norte industrial el abismo era infranqueable, sin posibilidad de que llegara a establecerse comunicación alguna a través de él. ¡Tú quédate en tu lado, que yo me quedaré en el mío! Extraña negación del pulso común de la humanidad.
No obstante, el pueblo tenía simpatía a Clifford y a Connie en abstracto. En lo vivo, era un ¡déjame en paz! por ambas partes.
El párroco era un hombre amable de unos sesenta años consciente de su deber, y personalmente reducido casi a la nulidad por el mudo ¡déjame en paz! de la gente del pueblo. Las mujeres de los mineros eran casi todas metodistas. Los mineros no eran nada. Pero aun así, el uniforme oficial del cura bastaba para ocultar enteramente el hecho de que era un hombre como cualquier otro. No, él era el señor Ashby, una especie de aparato automático para predicar y rezar.
El obstinado, instintivo «¡Nos consideramos tanto como usted, por muy lady Chatterley que sea!», confundió y desconcertó al principio a Connie. La rara, sospechosa y falsa amabilidad con que las esposas de los mineros acogían sus atenciones; el extrañamente ofensivo matiz del «¡Válgame Dios! ¡Qué importante soy, con lady Chatterley dirigiéndome la palabra! ¡Pero que no se crea ella por eso que es más que yo!», que siempre notaba como tiñendo las medio aduladoras palabras de las mujeres, era insufrible. No había forma de soportarlo. Era irremisible e injuriosamente contestatario.
Clifford no les hacía caso; y ella aprendió a hacer lo mismo: pasaba junto a ellas sin mirarlas, y ellas la miraban como si pasase una figura de cera. Cuando tenía que tratar con ellos, Clifford se mostraba un poco arrogante y desdeñoso; uno no podía permitirse ya tratarles amistosamente. De hecho, era arrogante y desdeñoso con cualquiera que no fuese de su propia clase. Se mantenía en su puesto sin hacer ningún intento de conciliación. Y la gente ni le quería ni le dejaba de querer: sencillamente, formaba parte de las cosas, como la mina y la propia mansion de Wragby.
Pero, en realidad, Clifford era extremadamente tímido y cohibido, ahora que era un inválido. Le disgustaba ver a nadie, salvo a sus sirvientes personales. Pues tenía que permanecer sentado en una silla de ruedas o en una especie de cochecito. Sin embargo, se vestía tan cuidadosamente como siempre, en sastres caros, y llevaba las finas corbatas de Bond Street igual que antes, y la parte superior del cuerpo tenía el mismo aspecto elegante y distinguido de siempre. Jamás había sido uno de esos modernos jóvenes afeminados: parecía más bien bucólico, con su rostro colorado y sus hombros anchos. Pero la voz sosegada, vacilante, y los ojos, a la vez atrevidos y asustados, seguros e indecisos, revelaban su naturaleza. Su actitud era a menudo ofensivamente arrogante; otras veces, modesta, humilde, casi temerosa.
Connie y él permanecían muy unidos, a su manera distante y moderna. Él estaba demasiado destrozado también en su interior, debido al trauma de su mutilación, para comportarse de manera natural o locuaz. Era un ser dañado, y como tal se aferró a Connie con apasionamiento.
Pero ella no podía por menos de darse cuenta de la escasa relación que él tenía con la gente. Los mineros eran, en cierto modo, suyos; pero los veía más como objetos que como hombres; eran parte de la mina, más que parte de la vida; crudos y toscos fenómenos, más que seres humanos como él. En cierto modo, les temía, no podía soportar tenerles delante, ahora que era un inválido. Y sus extrañas y vulgares vidas le parecían tan poco naturales como las de los erizos.
Le interesaban remotamente; pero como al hombre que mira por un microscopio, o por un telescopio. No conectaba. En realidad, no conectaba con nadie salvo, tradicionalmente, con Wragby, y a través del estrecho lazo de defensa de la familia, con Emma. Aparte de eso, nada en realidad llegaba a comunicar con él. Connie se daba cuenta de que ni ella misma lograba establecer de verdad contacto con él; quizá no había nada, en definitiva, con qué conectar, sino sólo una negación de todo contacto humano.
Sin embargo, dependía absolutamente de ella, la necesitaba a cada instante. Pese a lo grande y fuerte que era, era un inválido. Podía ir de aquí para allá en su silla de ruedas, y tenía el cochecito con un motor acoplado mediante el cual podía desplazarse despacio por el parque. Pero era como una criatura extraviada. Necesitaba que Connie estuviese allí, para convencerle de que existía.
No obstante, era ambicioso. Le había dado por escribir; escribía unas historias curiosas, muy personales, sobre gentes que había conocido. Eran hábiles, algo maliciosas; con todo de alguna extraña manera, carentes de sentido. La observación era extraordinaria y singular. Pero no había un contacto, no había ninguna conexión real. Era como si todo aconteciera en el vacío. Y puesto que el campo de la vida es en su mayor parte un escenario artificialmente iluminado hoy en día, los relatos resultaban, curiosamente, auténticos reflejos de la vida moderna, es decir, de la psicología moderna.
Clifford era casi morbosamente sensible en lo que se refería a estos relatos. Quería que todo el mundo los juzgase buenos, de lo mejor, ne plus ultra. Aparecían en las revistas más modernas, y eran alabados y criticados como suele suceder. Pero para Clifford, las críticas eran una tortura, como cuchillos que le pincharan. Era como si estuviese todo su ser en esos relatos.
Connie le ayudaba lo que podía. Al principio se emocionaba. Él le hablaba de todo, monótona, insistente, incansablemente, y ella tenía que responder con todas sus fuerzas. Era como si su alma y su cuerpo y su sexo despertasen y se trasvasasen a sus historias. Esto la emocionaba y la absorbía.
Actividad física tenían muy poca. Ella debía supervisar la casa. Pero el ama de llaves había servido a sir Geoffrey durante muchos años, y la seca, anciana y superlativamente correcta mujer que servía la mesa –apenas podía llamársela doncella, ni siquiera mujer–, hacía cuarenta años que estaba en la casa. Ni las doncellas eran ya jóvenes. ¡Resultaba espantoso! ¡Qué podía hacer una en semejante lugar, sino dejarlo como estaba! ¡Todas estas interminables habitaciones que nadie utilizaba, toda la rutina de las Midlands, la limpieza mecánica y el orden mecánico! Clifford había insistido en traer una nueva cocinera, una mujer experta que le había servido en su casa de Londres. En cuanto al resto de la casa, parecía funcionar merced a una anarquía mecánica. Todo seguía un orden, una estricta limpieza y puntualidad; incluso una honradez bastante estricta. Y no obstante, para Connie, resultaba una anarquía mecánica. Ningún calor sentimental lo unía todo orgánicamente. La casa parecía tan lúgubre como una calle abandonada.
¿Qué podía hacer sino dejarlo todo como estaba...? Y así hizo. A veces venía miss Chatterley con su flaco rostro aristocrático, y triunfaba al descubrir que nada había cambiado. Jamás perdonó a Connie el haberla expulsado de su unión sentimental con su hermano. Era ella, Emma, quien debería ayudarle a escribir estos relatos, estos libros: los relatos de Chatterley deberían ser algo nuevo en el mundo, algo que ellos, los Chatterley, habían puesto allí. No había otro modelo. No había conexión orgánica con ningún pensamiento ni expresión anteriores. Sería algo nuevo en el mundo: los libros Chatterley, enteramente personales.
El padre de Connie, cuando hizo una fugaz visita a Wragby, dijo secretamente a su hija: «En cuanto a lo que escribe Clifford, es ingenioso, pero no tiene nada dentro. ¡No durará!». Connie miró al voluminoso caballero escocés que tan bien se había desenvuelto en la vida, y sus ojos, sus grandes y asombrados ojos, se volvieron vagos. ¡No tiene nada dentro! ¿Qué quería decir con que no tenía nada dentro? Si las críticas lo alababan y el nombre de Clifford era casi famoso, y ganaba dinero..., ¿qué quería decir su padre con eso de que no había nada en la literatura de Clifford? ¿Qué era lo que debía tener? Pues Connie había adoptado el principio de los jóvenes: lo que existía en el momento era todo. Y los momentos se sucedían unos a otros sin que se relacionasen necesariamente unos con otros.
Fue en su segundo invierno en Wragby, cuando le dijo su padre: «Espero, Connie, que no permitirás que las circunstancias te fuercen a conservarte demi-vierge.»
–¡Demi-vierge! –replicó Connie, vagamente–. ¿Por qué? ¿Por qué no?
–¡A menos que te guste, por supuesto! –se apresuró a añadir el padre. A Clifford le dijo lo mismo, cuando los dos hombres se quedaron solos–: Me temo que no le conviene demasiado a Connie mantenerse demi-vierge.
–¡Semivirgen! –replicó Clifford, traduciendo la frase para asegurarse.
Meditó un momento, y luego se puso muy colorado. Se sintió irritado y ofendido.
–¿En qué sentido no le conviene? –preguntó tenso.
–Se está quedando flaca... angulosa. No es su estilo. No es de esa clase de chicas menudas y asardinadas, sino una buena trucha escocesa.
–¡Sin las manchas, naturalmente! –dijo Clifford.
Pensó decirle algo a Connie más tarde sobre la cuestión demi-vierge..., sobre el estado semivirgen de su situación. Pero no tuvo ánimos para hacerlo. Tenía a la vez demasiada intimidad con ella, y no la suficiente. Estaba muy unido su espíritu con el de ella, aunque corporalmente eran inexistentes el uno para el otro, y ninguno de los dos soportaba sacar a relucir el corpus delicti. Eran muy íntimos, pero carecían totalmente de contacto.
Connie adivinó, sin embargo, que su padre había dicho algo, y que a Clifford le rondaba alguna idea por la cabeza. Sabía que a él no le importaba que ella fuese demi-vierge o demi-monde, con tal de no saberlo de manera concluyente, y de que no le obligasen a verlo. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Connie y Clifford llevaban casi dos años en Wragby viviendo una vida vaga, absortos en Clifford y su trabajo. Los intereses de los dos por la obra de él nunca habían dejado de correr juntos. Hablaban y discutían con las angustias de la composición, y sentían como si sucediese algo, como si sucediese verdaderamente, en el vacío.
Y así discurría la vida: en el vacío. Pues lo demás era inexistente. Estaba Wragby, los criados..., pero espectrales, sin existencia real. Connie salía a pasear por el parque, y por el bosque contiguo, y disfrutaba de la soledad y el misterio, dando patadas a las hojas marrones en otoño, y cogiendo prímulas en primavera. Pero todo era un sueño; o más bien, un simulacro de realidad. Las hojas de roble eran para ella como hojas de roble ondeando en un espejo; ella misma era un personaje que alguien había leído, cogiendo prímulas que no eran sino sombras, o recuerdos, o palabras. No veía sustancia en ella, ni en nada.., ¡ni un roce, ni un contacto! Sólo esta vida con Clifford; este interminable tejer relatos, particularidades de la conciencia, historias que según sir Malcolm no tenían nada, y no durarían. ¿Por qué habían de tener algo, por qué habían de durar? Basta para el día el mal que hay en él. Basta para el instante la apariencia de realidad.
Clifford tenía numerosos amigos, conocidos más bien, y los invitaba a Wragby. Invitaba a toda clase de personas, a críticos y escritores, gentes que contribuían a que se alabasen sus libros. Y ellos se sentían halagados cuando eran invitados a Wragby, y le alababan. Connie lo entendía perfectamente. Pero ¿por qué no? Éste era uno de los reflejos fugaces en el espejo. ¿Qué mal había en ello?
Ella era la anfitriona de estas gentes..., hombres en su mayoría. Era la anfitriona también de los ocasionales parientes aristocráticos de Clifford. Dado que era una joven amable, colorada, de aspecto campesino y propensa a las pecas, con grandes ojos azules, ondulado cabello castaño, voz suave y firmes lomos de hembra, se la consideraba un poco anticuada y «femenina». No era una «sardina menuda» con aspecto de adolescente, de pecho liso y nalgas pequeñas. Era demasiado femenina para estar del todo a la moda.
De modo que los hombres, especialmente aquellos que ya no eran jóvenes, se mostraban muy amables con ella. Pero consciente de la tortura que el pobre Clifford debía sentir ante el más leve asomo de galanteo por su parte, no les alentaba en absoluto. Se mostraba serena y distante no tenía contacto con ellos ni pretendía tenerlo. Clifford se sentía excepcionalmente orgulloso de sí mismo.
Los parientes de él la trataban con absoluta amabilidad. Ella sabía que esta amabilidad indicaba falta de temor, y que estas gentes no tenían respeto, a menos que una les causara cierto temor. Pero tampoco con ellos tenía contacto. Les dejaba que fuesen amables y desdeñosos, les dejaba que creyesen que no tenían necesidad de desenvainar las espadas con presteza. No mantenía ningún tipo de relación con ellos.
Transcurría el tiempo. Pasara lo que pasase, nada sucedía, porque ella se mantenía al margen de todo contacto. Connie y Clifford vivían sumergidos en sus ideas y sus libros. Ella atendía a los invitados..., siempre había gente en la casa. El tiempo transcurría como en el reloj, las ocho y media ahora, antes las siete y media.
3
Connie se daba cuenta, sin embargo, de su creciente desasosiego. Debido a su falta de conexión, el desasosiego se estaba apoderando de ella como la locura. Se sacudían sus miembros cuando ella no quería sacudirlos. Se le tensaba el espinazo cuando ella no deseaba enderezarse, sino descansar cómodamente. Vibraba dentro de ella, en algún lugar de sus entrañas, hasta que la hacía sentir la necesidad de saltar al agua y nadar para huir; era un desasosiego enloquecedor. El corazón le latía con violencia sin motivo ninguno. Y estaba cada vez más delgada.
Era simple desasosiego. Cruzaba el parque precipitadamente, dejaba a Clifford, y se tumbaba boca abajo entre los helechos. Huir de la casa..., debía huir de la casa y de todos. El bosque era su único refugio, su santuario.
Pero no era realmente un refugio, un santuario, porque no tenía relación con él. Era sólo un lugar adonde huir de los demás. Nunca llegaba verdaderamente a establecer comunicación con el espíritu del bosque mismo.... si es que existía tal absurdo.
Vagamente, se daba cuenta de que se desmoronaba de alguna manera. Vagamente, se daba cuenta de que estaba desconectada: había perdido el contacto con el mundo consistente y real. Sólo Clifford y sus libros, que no existían..., ¡que no tenían nada dentro! El vacío en el vacío. Vagamente, se daba cuenta. Pero era como darse cabezazos contra una piedra.
Su padre le advirtió otra vez: «¿Por qué no te buscas un galán, Connie? Te vendría a las mil maravillas».
Ese invierno llegó Michaelis a pasar unos días. Era un joven irlandés que había ganado una fortuna con sus obras de teatro en América. Había sido acogido entusiásticamente durante un tiempo por la sociedad elegante de Londres, ya que escribía obras en torno a esta sociedad. Luego, gradualmente, la sociedad elegante se dio cuenta de que había hecho el ridículo en manos de una rata miserable de Dublín, y se produjo la reacción. Michaelis fue la última palabra en lo que se refería a ordinariez y vulgaridad. Se descubrió que era un antiinglés, y para la clase que descubrió tal cosa, esto era peor que el más repugnante de los crímenes. Lo consideraron muerto, y arrojaron su cadáver al cubo de la basura.
No obstante, Michaelis tenía su piso en Mayfair, y paseaba por Bond Street su figura de caballero, pues no hay forma de evitar que los mejores sastres sirvan a sus miserables clientes, cuando éstos pagan con dinero legal.
Clifford invitó al joven de treinta años en un momento aciago de su carrera. Sin embargo, Clifford no vaciló. Probablemente, Michaelis contaba con un público de unos cuantos millones de personas, y ahora, considerado como un intruso irremediable, agradecería sin duda que le invitasen a Wragby en este trance, cuando el resto de la buena sociedad le rechazaba. Agradecido, no cabe duda de que apoyaría a Clifford allá en América. ¡Elogios! Un hombre consigue elogios si se dice de él lo que hay que decir, especialmente «allá». A Clifford pronto le llegaría su momento. Y era extraordinario el certero instinto de publicidad que tenía. Al final, Michaelis le retrató de forma notable en una obra, y Clifford pasó a ser una especie de héroe popular. Hasta que sobrevino la reacción, y se descubrió que le había puesto en ridículo.
A Connie le extrañó el ciego, imperioso anhelo de Clifford por ser conocido: es decir, conocido por el inmenso mundo amorfo que él no conocía, y hacia el que sentía un incómodo temor, conocido como escritor, como un escritor moderno de primera talla. Connie sabía por el próspero, viejo, alegre y cordial sir Malcolm, que los artistas se hacían la propaganda a sí mismos, y que se esforzaban por imponer sus productos. Pero su padre utilizaba los cauces convencionales, empleados por todos los demás académicos que vendían sus cuadros. En cambio, Clifford descubría nuevos cauces de publicidad, de todas clases. Albergaba a todo tipo de gente en Wragby, sin rebajarse exactamente. Pero, dispuesto a erigirse con rapidez un monumento de reputación, echaba mano de lo primero que encontraba.
Michaelis llegó puntual en un precioso automóvil, con chófer y criado. ¡Absolutamente a lo Bond Street! Aunque al verle, Clifford sintió que se le contraía su alma de aristócrata. No era exactamente, lo que se dice exactamente –o más bien no era en absoluto–, aquello que su aspecto pretendía dar a entender. Para Clifford, esto era suficiente. Sin embargo, se mostró muy cortés con el hombre, con el éxito sorprendente que se reflejaba en él. La perra diosa de la suerte, como se la suele llamar, rondaba gruñona y protectora alrededor de los talones del medio humilde medio desafiante Michaelis, intimidando a Clifford por completo, pues él quería prostituirse a la perra diosa de la suerte también, con tal que ella aceptase.
Evidentemente, Michaelis no era inglés, pese a todos los sastres, sombrereros, barberos y zapateros del mejor barrio de Londres. No, no; evidentemente, no era inglés: había algo en su rostro plano y pálido y en su actitud; algo en su resentimiento; tenía rencor y resentimiento, cosas que se hacían evidentes a los ojos de cualquier caballero verdaderamente inglés de nacimiento, que no consentiría jamás que tal cosa se notase en él. El pobre Michaelis había recibido demasiados puntapiés, de forma que aun ahora parecía tener el rabo entre las piernas. Se había abierto camino a base de puro instinto y más puro descaro, en el escenario y enfrente de él, con sus obras. Se había ganado al público. Y había creído que los días de los puntapiés se habían acabado. Pero ¡ay!, no se habían acabado aún..., ni se acabarían. Pues en cierto modo, estaba pidiendo que se los dieran. Se despepitaba por estar donde no le correspondía: entre las clases superiores inglesas. ¡Y cómo disfrutaron con los puntapiés que le dieron! ¡Y cuánto los odió él!
No obstante, este bastardo de Dublín viajaba con su criado y su precioso automóvil.
Había algo en él que a Connie le gustaba. No se daba aires, ni se hacía ilusiones sobre sí mismo. Hablaba con Clifford sensata, breve y prácticamente en torno a todas las cosas que Clifford quería saber. No se explayaba ni se dejaba llevar. Sabía que le habían invitado a Wragby para utilizarle, y como un viejo, astuto, casi indiferente negociante, o como un hombre de grandes empresas, se dejaba interrogar y contestaba con el mínimo gasto de sentimientos posible.
–¡Dinero! –dijo–. El dinero es una especie de instinto. Hacer dinero es una propiedad de la naturaleza del hombre. No es algo que uno hace. No es una argucia que uno pone en práctica. Es una especie de accidente permanente de tu propia naturaleza; una vez que empiezas, ganas dinero y lo sigues ganando: hasta un límite, supongo.
–Pero se tiene que empezar –dijo Clifford.
–¡Oh, cierto! Primero tiene uno que entrar. Si se queda fuera, no puede hacer nada. Tiene que abrirse camino. Una vez conseguido eso, ya no se para.
–Pero ¿podría usted haber ganado dinero, de no ser por el teatro? –preguntó Clifford.
–¡Bueno, probablemente no! Puede que sea un buen escritor o puede que no, pero soy escritor, escritor de obras de teatro, y eso es lo que quiero ser. Eso está fuera de toda duda.
–¿Y piensa usted que tiene que ser un escritor de obras populares? –preguntó Connie.
–¡Exactamente –dijo volviéndose de súbito hacia ella–. ¡No tiene nada de especial! No tiene nada especial la popularidad. Ni, para el caso, el público. Ni hay en mis obras nada que las haga populares. No se trata de eso. Es como el tiempo atmosférico: una cosa que se da porque se tiene que dar... en determinado momento.
Volvió sus ojos lentos, algo saltones, que habían estado sumergidos en insondable desilusión, hacia Connie, y ella se estremeció levemente. Parecía muy viejo..., infinitamente viejo, como formado por capas y capas de desilusión que se habían ido depositando en él, generación tras generación, como estratos geológicos; y al mismo tiempo, parecía desamparado como un niño. Era un desterrado en cierto modo; pero con la desesperada bravura de su existencia de rata.
–Al menos, es maravilloso lo que ha hecho a su edad –dijo Clifford pensativo.
–Tengo treinta años..., sí, ¡treinta! –dijo Michaelis enérgica, súbitamente, con una risa extraña, hueca, triunfal, amarga.
–¿Y está solo? –preguntó Connie.
–¿Qué quiere decir? ¿Si vivo solo? Tengo a mi criado. Es griego; al menos eso dice él, y completamente inepto. Pero lo conservo. Y me voy a casar. ¡Ah, sí!, debo casarme.
–Pues parece como si fueran a quitarle las amígdalas –rió Connie–. ¿Tanto esfuerzo le cuesta?
Michaelis la miró con admiración.
–¡Bueno, lady Chatterley, en cierto modo sí! Me doy cuenta..., perdóneme..., me doy cuenta de que no puedo casarme con una inglesa; ni siquiera con una irlandesa...
–Inténtelo con una americana –dijo Clifford.
–¡Oh, con una americana! –rió, con una risa hueca–. No; le he pedido a mi criado que me busque una turca o alguna..., alguna más oriental.
Connie estaba realmente asombrada ante este extraño y melancólico ejemplar, de tan extraordinario éxito, se decía que tenía unos ingresos de ciento cincuenta mil dólares, en América solamente. A veces era hermoso, a veces, cuando miraba de soslayo hacia abajo, y la luz caía sobre él, tenía la callada, paciente belleza de una máscara negra tallada en marfil, con sus ojos algo abultados, las gruesas cejas singularmente arqueadas, y la boca inmóvil y apretada; la momentánea pero reveladora inmovilidad e intemporalidad a las que aspira el Buda, y que los negros expresan a veces sin proponérselo; ¡algo viejo, muy viejo y sometido de la raza! Siglos de sumisión al destino del género humano, en vez de nuestra resistencia individual. Y luego, un sobrenadar, como las ratas en un río oscuro. Connie sintió un extraño y repentino impulso de simpatía hacia él, un impulso mezclado de compasión y teñido de repulsión, que equivalía casi al amor. ¡El intruso! ¡El intruso! ¡Y le llamaban vulgar! ¡Cuánto más vulgar y petulante parecía Clifford! ¡Cuánto más estúpido!
Michaelis se dio cuenta en seguida de que había causado impresión en ella. Volvió hacia Connie sus ojos redondos, castaños, ligeramente saltones, con una mirada de pura indiferencia. La estudió, evaluando hasta qué punto la había impresionado. Con los ingleses, nada podía librarle de ser el eterno intruso, hasta en el amor. Sin embargo, a veces las mujeres se rendían a él..., incluso las inglesas.
Sabía exactamente cuál era su posición respecto a Clifford. Eran dos perros extraños a los que les habría gustado gruñirse mutuamente, pero que en vez de eso, se sonreían forzadamente. Pero con la mujer no estaba seguro.
El desayuno se servía en los dormitorios; Clifford no aparecía nunca antes de la comida, y el comedor era un poco lúgubre. Después del café, Michaelis, espíritu inseguro e inquieto, se preguntó qué podría hacer. Era una agradable mañana de noviembre..., agradable en Wragby. Contempló el parque melancólico. ¡Dios mío! ¡Qué lugar!
Envió a una criada a preguntar si podía servir en algo a lady Chatterley: pensaba ir a Sheffield en automóvil. La respuesta fue que si no le importaba subir al cuarto de estar de lady Chatterley.
Connie tenía un cuarto de estar en el tercer piso, el último del cuerpo central del edificio. Las habitaciones de Clifford estaban en la planta baja, por supuesto. Michaelis se sintió halagado al pedírsele que subiera a la propia habitación de lady Chatterley. Siguió ciegamente a la criada..., sin reparar en las cosas ni darse cuenta de por dónde pasaba. Una vez en la habitación de la dama, miró vagamente las preciosas reproducciones alemanas de Renoir y Cézanne.
–Se está muy agradable aquí –dijo con su extraña sonrisa, como si le resultase doloroso sonreír, enseñando los dientes–. Ha sido muy inteligente al elegir la parte superior.
–Sí, eso creo –dijo ella.
Su habitación era la única alegre y moderna de la casa, el único rincón de Wragby que revelaba algo de su personalidad. Clifford jamás la había visto, y ella pedía a muy pocas personas que subiesen.
Ahora, ella y Michaelis se sentaron a uno y otro lado de la chimenea y se pusieron a charlar. Ella le preguntó sobre su vida, sus padres, sus hermanos... Los demás eran siempre motivo de curiosidad para ella, y cuando despertaban su simpatía se despojaba completamente de todo sentimiento de clase. Michaelis habló de sí mismo con franqueza, con absoluta franqueza, sin afectación, revelando sencillamente su amarga, indiferente alma de perro extraviado, para mostrar luego un centelleo de orgullo vengativo en su éxito.
–Pero ¿por qué es usted un ave solitaria? –le preguntó Connie; y nuevamente la miró él con sus ojos saltones, escrutadores, avellanados.
–Algunas aves son así –contestó. Luego, con un acento de ironía familiar, añadió–: pero bueno, ¿y usted? ¿No es usted también un ave solitaria?
Connie, un poco sobresaltada, reflexionó unos instantes, y luego dijo:
–Sólo en un sentido. ¡No completamente, como usted!
–¿Soy yo un ave completamente solitaria? –preguntó él con una rara mueca, como si tuviese dolor de muelas; fue un gesto torcido, mientras sus ojos permanecían inalterablemente melancólicos, o estoicos, o desilusionados, o asustados.
–¡Bueno! –dijo ella, un poco sin aliento, mientras le miraba–. Lo es, ¿no?
Sintió que de él emanaba una terrible fuerza de atracción que casi le hizo perder el equilibrio.
–¡Oh, está completamente en lo cierto! –dijo Michaelis volviendo la cabeza y mirando de soslayo, con la extraña inmovilidad de una vieja raza que apenas existe ya aquí, en estos tiempos. Eso era lo que en realidad hizo perder a Connie su capacidad de verle distinto de ella misma.
Alzó los ojos hacia ella con su mirada llena que todo lo veía y lo registraba. Al mismo tiempo, el niño que llora en la noche llamó desde su pecho al de ella de un modo que conmovió las mismas entrañas de Connie.
–Es muy amable de su parte, pensar en mí –dijo él lacónicamente.
–¿Por qué no hacerlo? –exclamó ella, casi sin aliento.
Él dejó escapar una risa seca, siseante.
–¡Oh, en ese caso!... ¿Puedo cogerle la mano un minuto? –preguntó de repente, fijando los ojos en ella con fuerza casi hipnótica, y emitiendo una llamada que la conmovió directamente en las entrañas.
Se quedó mirándole, confundida y traspasada; y él se acercó y se arrodilló ante ella; y apretándole los dos pies con las manos, hundió el rostro en su regazo, quedándose inmóvil. Ella se había quedado completamente confundida y estupefacta, mirando con una especie de asombro su tierna nuca, sintiendo el rostro de él apretado sobre sus muslos. En su supremo azoramiento, no pudo por menos de posar una mano, con ternura y compasión, sobre su nuca indefensa, y él tembló, preso de un hondo estremecimiento.
Luego alzó la mirada hacia ella con esa tremenda llamada de sus ojos llenos y brillantes. Connie fue incapaz de resistirla. De su pecho brotó en respuesta un inmenso deseo de él; debía darle lo que fuera, lo que fuera.
Fue un amante extraño y muy dulce, muy dulce con la mujer, temblando incontroladamente, y sin embargo, despegado, consciente, consciente de cada ruido del exterior.
Para ella no significó otra cosa que haberse entregado a él. Y al final, él dejó de temblar, y se quedó inmóvil, completamente inmóvil. Luego, con dedos nerviosos, compasivos, ella acarició la cabeza que descansaba sobre su pecho. Cuando se levantó, Michaelis le besó las dos manos, y luego los pies enfundados en sus zapatillas de ante, y se dirigió en silencio al fondo de la habitación, donde se quedó de espaldas a ella. Transcurrieron unos minutos de silencio. Luego se volvió y se acercó a ella, sentada en su butaca junto a la chimenea.
–¡Ahora supongo que me odiará! –dijo en un tono sereno, inevitable. Ella alzó los ojos con viveza.
–¿Por qué? –preguntó.
–Casi todas lo hacen –dijo; luego se corrigió–: quiero decir... que se supone que la mujer reacciona así.
–En estos momentos, lo último que se me ocurriría es odiarle –dijo ella con resentimiento.
–¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Tenía que ser así! Es usted terriblemente buena conmigo –exclamó afligido.
Ella se preguntó por qué se mostraba tan afligido.
–¿No quiere sentarse otra vez? –dijo Connie. Él miró hacia la puerta.
–¡Sir Clifford! –dijo–, ¿no... no estará...?
Connie se detuvo un momento a reflexionar.
–Quizá –dijo. Y le miró–. No quiero que Clifford lo sepa..., ni que lo sospeche siquiera. Le haría mucho daño. Pero a mí no me parece que esté mal, ¿y a usted?
–¿Mal? ¡Dios mío, no! Es usted infinitamente buena conmigo... Apenas lo puedo soportar.
Se apartó, y ella vio que de un momento a otro se echaría a llorar.
–Pero no necesitamos que Clifford se entere, ¿verdad? –arguyó ella–. Le dolería enormemente. Y si no lo sabe, ni lo sospecha, a nadie hará daño.
–¡De mí! –dijo él con fiereza–; ¡de mí no sabrá nada! Ya lo verá. ¡Irme yo de la lengua! ¡Ja, ja! –rió forzada, cínicamente, ante tal idea. Ella le miró dudosa. Y él dijo: –¿Puedo besarle la mano y marcharme? Voy a ir a Sheffield; comeré allí, si puedo, y regresaré a la hora del té. –¿Puedo hacer algo por usted? ¿Me da su palabra de que no me odia...?, ¿y de que no me odiará? –terminó, con una desesperada nota de cinismo.
–No, no le odio –dijo ella–. Creo que es usted simpático.
–¡Ah! –le dijo ardientemente–. ¡Prefiero que me diga eso, a que me diga que me ama! Significa muchísimo más... Hasta la tarde entonces –le besó las manos humildemente, y se marchó.
–No puedo aguantar a este joven –dijo Clifford durante la comida.
–¿Por qué? –preguntó Connie.
–Es un grosero por debajo de su barniz..., sólo espera aprovecharse.
–Creo que la gente ha sido demasiado severa con él –dijo Connie.
–¿Y te extraña? ¿Crees que él emplea sus horas brillantes en repartir amabilidades?
–Creo que tiene cierta generosidad.
–¿Con quién?
–No sé.
–Naturalmente que no. Me temo que confundes la generosidad con la falta de escrúpulos.
Connie guardó silencio. ¿Sería verdad? Era muy posible. Sin embargo, el desaprensivo Michaelis ejercía cierta fascinación sobre ella. Recorría distancias enteras allí donde Clifford no daba más que tímidos pasos. A su manera, había conquistado el mundo, que era lo que Clifford quería hacer. ¿Y los procedimientos y los medios...? ¿Eran los de Michaelis más despreciables que los de Clifford? ¿Era la forma con que el pobre intruso había bregado para abrirse camino él solo, por la puerta de atrás, peor que la manera de hacerse Clifford la propaganda para alcanzar la fama? La perra diosa del Éxito era perseguida por miles de perros con la lengua fuera. ¡Aquel que la consiguiera primero sería el mejor de los perros, de acuerdo con el éxito! De modo que Michaelis podía mantener bien alta la cola.
Lo extraño era que no lo hacía. Regresó hacia la hora del té con un gran ramo de violetas y lirios, y con la misma expresión avergonzada. Connie se preguntaba a veces si no sería una especie de máscara para desarmar al adversario; porque era demasiado fija. ¿Era de verdad el perro triste que aparentaba?
Su aspecto de animalillo melancólico persistió toda la tarde, aunque a través de él percibía Clifford un descaro interior. Connie no lo notaba, quizá, porque no iba dirigido contra las mujeres: sólo iba contra los hombres, sus presunciones y sus vanidades. Tal descaro interior, indestructible, en este pobre sujeto era lo que más irritaba a los hombres. Su misma presencia era una afrenta para un hombre de sociedad, por muy encubierta que estuviese bajo unos modales fingidos.
Connie se sentía enamorada de él, pero se las arregló para sentarse con su labor y dejar que los hombres hablasen, sin delatarse. En cuanto a Michaelis, se portó de manera perfecta; fue el mismo joven melancólico, atento, distante, infinitamente alejado de sus anfitriones, aunque llevándoles la corriente lacónicamente hasta lo imprescindible, sin acercarse a ellos ni un instante. Connie pensó que había olvidado lo de la mañana. No lo había olvidado. Pero sabía dónde estaba: en el mismo lugar de siempre, en la intemperie, donde están los que han nacido intrusos. No se tomaba la escena de amor de la mañana de manera personal. Sabía que por ello no dejaría de ser un perro sin amo a quien todo el mundo envidiaba el collar de oro, para convertirse en un confortable perro de sociedad.
Lo que ocurría es que en el fondo de su alma sí era un intruso, un antisocial, y aceptaba este hecho en su interior, por muy Bond Street que fuese su apariencia exterior. El aislamiento era una necesidad para él; como lo eran la apariencia de conformidad y el mezclarse con la gente elegante.
Pero el amor ocasional, como consuelo y alivio, era también algo bueno, y no lo desdeñaba. Al contrario, se mostraba ardiente, conmovedoramente agradecido, casi hasta las lágrimas, por un poco de amabilidad espontánea y natural. Por debajo del pálido, inmóvil rostro desilusionado, su alma infantil sollozaba de gratitud hacia la mujer, y ardía en deseos de volar a ella otra vez, del mismo modo que su alma de desterrado sabía que se alejaría de ella.